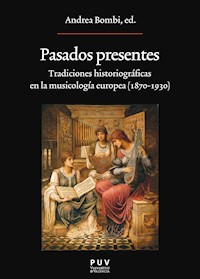
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
El discurso histórico, junto con otros posibles sobre la música, es un componente necesario de la experiencia musical contemporánea. La historiografía musical indaga este discurso y su construcción en una compleja dialéctica interna a la propia historia, y también externa, en relación con otras áreas musicológicas y con otras disciplinas. Los siete ensayos que se reúnen en esta obra componen una valiosa visión de conjunto de la historiografía musical europea entre aproximadamente 1870 y 1936, es decir, el momento de su consolidación como disciplina científica. Estas aportaciones ahondan en las afinidades y divergencias entre las tradiciones musicológicas de Alemania, España, Francia e Italia en las décadas que unen los siglos xix y xx, cuando, bajo la tutela de la filología y de la historia, la musicología se constituyó como disciplina académica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© de los textos: los autores, CulturArts Generalitat Valenciana, Universitat de València, 2014.
© de los textos de la antología: los herederos de los autores. Pese a los esfuerzos llevados a cabo ha sido imposible dar con los propietarios actuales de algunos derechos. Los editores agradecen las facilidades concedidas por la familia de Higini Anglès.
© de esta edición: Universitat de València, 2014.
© de las traducciones (revisadas por el editor): Carla Bombi Ferrer (Gerhard), Jorge García (Combarieu), Antonio Gómez Schneekloth (Peter Wagner), María Luisa Villanueva Alfonso (Campos-Vendrix) y Laura Volpe (Cavallini y Chilesotti).
Coordinación editorial: Maite Simon
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Cubierta:Ilustración: John Melhuish Strudwick, The Gentle Music of a Byegone Day (1890)Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico-Letras y Píxeles S.L.
ISBN: 978-84-370-9844-9
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
IESTUDIOS
Problemas de la historiografía musical: El caso de Higinio Anglés y el medievalismo, Juan José Carreras
La musicología alemana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre filología y aislacionismo, Anselm Gerhard
Jules Combarieu y la historia comparativa de la música, Remy Campos y Philippe Vendrix
El nacimiento de la historiografía musical en Italia durante la segunda mitad del siglo XIX y los problemas del método histórico, Ivano Cavallini
José Subirá en el contexto de la historiografía musical española, Pilar Ramos López
Charles Bordes en el oasis: el cancionero folclórico y la música litúrgica como origen de la musicología española, Carmen Rodríguez Suso
En nombre del arte y de la Iglesia: Vicente Ripollés y la reforma ceciliana, Andrea Bombi
IIANTOLOGÍA DE TEXTOS
Introducció a El Còdex musical de Las Huelgas, Higini Anglès
La música en España, Higinio Anglés
La evolución de la música: apuntes sobre la teoría de H. Spencer, Oscar Chilesotti
La historia de la música, Jules Combarieu
La música en el pueblo vasco y la música del pueblo vasco, Nemesio Otaño
La obra del maestro Pedrell en la restauración de la música religiosa, Vicente Ripollés
«Palabras preliminares» a La tonadilla escénica, José Subirá
Universidad y musicología, Peter Wagner
SOBRE LOS AUTORES
PRESENTACIÓN
En el siglo XX, la música artística de nueva creación defiende trabajosamente su espacio frente a la música artística del pasado, por un lado, y frente a las músicas étnicas, de entretenimiento, funcionales, «juveniles», por el otro. El universo sonoro resultante es, en sí, una novedad absoluta en la historia de la música.1
A partir de este diagnóstico, los organizadores de un congreso sobre historiografía de la música abordaban, en el año 2000, los problemas a los que tiene que enfrentarse una disciplina ligada estrictamente a la tradición de la música culta, y se preguntaban –además de otras cuestiones en torno al canon y a la pedagogía de esa tradición–con qué justificación, «en una era democrática», la disciplina puede «encerrarse en un área definida sobre la base de la idea de que la música de algunas clases merece a priori una mayor consideración que la de otras».2
Reflexiones que asumen puntos de vista corrientes en la musicología actual, empeñada, aproximadamente desde el último cuarto del siglo pasado, en responder a los desafíos planteados por la creciente extensión y heterogeneidad de su objeto de investigación, y también por su propio crecimiento como disciplina académica, con el consiguiente multiplicarse de puntos vista diferentes: la disminución del peso específico del que había sido su campo principal, la historia de la música europea, se traduce en el cuestionamiento de la relevancia de la historia de la música para una disciplina que está llamada a ocuparse de una experiencia musical que no parece dejarse reconducir sin más a las coordenadas de la sola narración histórica. Cuestión ampliamente debatida, fuera de España, y que seguramente seguirá debatiéndose, puesto que –con independencia de estos planteamientos estrictamente contemporáneos– las relaciones entre las diferentes áreas de la musicología son necesariamente problemáticas. Si acaso, la diferencia substancial se registra en que a principios del siglo XX las respuestas teóricas y prácticas señalaban el saber histórico como eje vertebrador de la disciplina.
Los términos de la cuestión han sido retomados no hace mucho tiempo en la polémica que ha enfrentado, en las páginas de Il saggiatore musicale, a los responsables de la Enciclopedia musicale Einaudi con el autor de una muy crítica recensión en la misma revista, Paolo Gozza.3 En una obra radicalmente innovadora, los primeros pretenden precisamente construir la imagen de un universo musical contemporáneo complejo y problemático, descartando el planteamiento historicista de la musicología del siglo XX y, más en general, colocando el discurso histórico en un lugar subordinado respecto a otros nuevos saberes musicales ligados a la antropología, la psicología o la biología: de forma que un posible eje vertebrador de la disciplina en su conjunto sería un estudio tipológico, con base bio-antropológica, destinado a cartografiar, por encima de las diferencias entre culturas, esos «universales» ligados a la universalmente humana facultad para la música.
La larga serie de críticas que Gozza dedica a la Enciclopedia della musica a partir de la lectura de sus capítulos teóricos y metodológicos se puede reconducir a un denominador común: la ruptura, abiertamente reivindicada, con la tradición de la disciplina basada precisamente en la percepción de la radical novedad de la situación actual.4 Pero las preguntas a las que la enciclopedia pretende responder en el fondo no son diferentes, según Gozza, de aquellas planteadas por la antigua filosofía de la música o –en el nuevo cuadro histórico abierto por la modernidad– por la historia, la estética y la crítica o, más tarde, por las diferentes ramas de la musicología. En formas diversas en diversos cuadros históricos, la musicología se desarrolla como parte de la tradición filosófica y humanista europea, en la cual la memoria histórica –por tanto la historia en sí– es a su vez parte del proceso, no algo añadido desde fuera a posteriori. Si en la segunda mitad del siglo XVIII surge la historia de la música tal y como la entendemos no es, por tanto, solo por influjo del pensamiento historicista ilustrado, sino por la conciencia que la música europea tiene de la pertinencia de su propia historia para su autocomprensión.5 Marginar la dimensión histórica –después de reducirla polémicamente dentro de los angostos límites del historicismo– implica no solo distanciarse de las demás disciplinas humanísticas, sino romper un vínculo esencial entre vida y pensamiento musical.
Ciertamente no es este el lugar para buscar posibles terrenos de mediación entre posiciones tan encontradas, algo de lo que los propios protagonistas del debate se confiesan incapaces.6 Desde luego, más allá de la cuestión del equilibrio recíproco entre las diferentes facetas de la musicología, las reflexiones de Gozza defienden con pasión la necesidad –al menos en el caso de la música europea–no solo de la historia de la música, sino del enjuiciamiento histórico-crítico de la propia disciplina: como subraya Juan José Carreras en su ensayo introductorio para este volumen, si, por un lado, la perspectiva histórica garantiza la continuidad de la música clásica, desde el punto de vista epistemológico «establece estructuras o marcos interpretativos generales que representan consensos más o menos estables de la disciplina y que tienen una importante función en la formación académica de los musicólogos». Cuando, además de esto, subraya la escasa propensión de la musicología española para este tipo de reflexión, y menos en relación con análogos estudios realizados fuera del país, el propio Carreras aclara el sentido y la necesidad de este libro.
***
Los siete ensayos que aquí se proponen componen una valiosa visión de conjunto de la historiografía musical europea entre aproximadamente 1870 y 1936, es decir, el momento de su consolidación como disciplina científica (en algunos casos, también universitaria), en cuatro países de la Europa occidental: Alemania, España, Francia e Italia. Cada contribución gira en torno a un personaje destacado de las diferentes tradiciones nacionales, de manera que las cuestiones y los debates que caracterizaron esta época fundacional son abordados no en abstracto, sino a partir de las preocupaciones y los planteamientos de algunos de sus protagonistas –y también, más en concreto, a partir de los escritos que se recogen en la segunda parte del volumen, en los que esas preocupaciones y planteamientos encuentran una formulación.7
La pujanza de la musicología en lengua alemana –con una centenaria tradición de estudios imbricada en una vida musical sin paragón en Europa, y a punto de implantarse sólidamente en un eficiente sistema universitario–, así como la precisión y el refinamiento de sus planteamientos metodológicos, junto con la solidez de sus resultados, la convirtieron en referente ineludible para los investigadores de todo el continente europeo. La centralidad de la Musikwissenschaft aumenta el interés de la contribución de Anselm Gerhard. El cual arranca precisamente de la constatación de esa primacía para reconocer, en una disciplina aparentemente monolítica, el influjo de cuatro paradigmas –filológico, teológico, teleológico y aislacionista– que condicionan, para bien y para mal, el desarrollo de la musicología del área alemana hasta la década de 1980. No siempre formulados de manera explícita en una reflexión teórica, estos sistemas de pensamiento determinan la metodología (sobre todo el primero y el último) y, más aún, la propia agenda musicológica, donde inciden en la selección de temas de investigación –induciendo una preferencia por el estudio de partituras frente a acontecimientos musicales; o por compositores protestantes frente a católicos; o bien por repertorios identificados como cumplida expresión de la Historia frente a otros heterogéneos–; y también influencian los conceptos interpretativos, como en el caso, por ejemplo, del mayor aprecio por rasgos que denoten pureza/profundidad frente a sensualidad/superficialidad. El católico Peter Wagner (1865-1931), figura central de la investigación del canto litúrgico y primer musicólogo elegido como rector de una universidad (la de Friburgo, en Suiza), es la figura que Gerhard hace destacar –aprovechando las referencias históricas y metodológicas en su discurso de investidura– en medio de una larga galería de otros eminentes investigadores, en un ensayo fundado en una rica prosopografía.
En el artículo de Remy Campos y Philippe Vendrix, al contrario, el centro de la escena está ocupado por un solo personaje: Jules Combarieu (1859-1916), cuya trayectoria se sigue desde sus estudios en la Sorbona –completados en Berlín con Philipp Spitta–hasta sus últimas publicaciones justo antes de la Primera Guerra Mundial. De esta forma, Campos y Vendrix dan cuenta de la relevante actividad –fundación de la pionera revista Revue musicale (1900), enseñanza en el Collège de France y en la École des Hautes Études Sociales, concepción de ambiciosos proyectos editoriales–de un personaje comprometido, además, con la crítica y la pedagogía. Y, al mismo tiempo, de los bandazos metodológicos de una personalidad tentada igualmente por el método historicista alemán y la filología benedictina de Solesmes, por las sugestiones de las ciencias sociales francesas y por los modelos evolucionistas de procedencia inglesa, y preocupado, además, por diferenciarse con respecto a una musicografía tradicional ligada más al entretenimiento mundano que a la investigación científica. La larga cita con que concluye el artículo, en la que Combarieu evoca una conversación con Pierre Aubry (1874-1910), es reveladora de lo que el método histórico-filológico significó, en términos de confianza, en el propio método y certeza de los resultados, frente al cultivo de otras inquietudes, emprendido con mayor eclecticismo y casi con cierta ingenuidad.
La búsqueda de la objetividad garantizada por un positivismo de método (y no filosófico) caracteriza asimismo el trabajo del musicólogo italiano Oscar Chilesotti (1848-1916), propuesto como representante de la generación activa inmediatamente después de la unificación italiana en la contribución de Ivano Cavallini. Como otros coetáneos, y en sintonía con la historiografía literaria, Chilesotti concibe casi una historia natural de la música, reconducible a una evolución –en términos biológicos– de diferentes géneros musicales. Una metodología dirigida a evitar que la narración histórica quedara reducida a la yuxtaposición de retratos de grandes compositores en un museo imaginario, pero también una respuesta en la que el cientifismo es el medio para distanciarse del subjetivismo de la anterior musicografía romántica por parte de una disciplina aún en ciernes, que se había dotado de un órgano de debate público –la Rivista Musicale Italiana, publicada en tres periodos entre 1894 y 1955–, pero que tenía escasos o nulos reconocimientos institucionales o académicos. La percibida necesidad de construir una identidad nacional, tras la reciente proclamación del Reino de Italia (1861), también condicionaría el trabajo de los primeros musicólogos italianos, comprometidos en la tarea de instituir una unidad algo artificial en los datos ofrecidos por una documentación histórico-musical que, al igual que en el caso de la literatura, apuntaba más bien hacia marcadas diferencias regionales.
No menos sugerentes resultan los cuatro ensayos dedicados a figuras y momentos de la musicología española. Para abordar a los dos historiadores que toma en consideración –Rafael Mitjana (1869-1921) y José Subirá (1882-1980)–, Pilar Ramos comienza reflexionando sobre algunos mitos historiográficos característicos de la musicología española: la idea esencialista de una pureza de la música del Siglo de Oro, enjuiciada críticamente bajo el sello del misticismo; la convicción de que una «invasión italiana» habría dado al traste con esa pureza entre los siglos XVIII y XIX, y, finalmente, el lugar común según el cual las grandes narraciones de la historiografía musical europea habrían «olvidado la música española». La excentricidad de Mitjana y, sobre todo, de Subirá respecto a la línea de desarrollo que une los trabajos pioneros de Saldoni, Barbieri y Pedrell con los de Anglés sería el factor que los llevó a distanciarse significativamente de estos mitos en sus trabajos eruditos, y en modo particular en sus obras historiográficas, que destacan en un paisaje donde la monografía (a veces ni siquiera) erudita tiende a prevalecer sobre la síntesis narrativa.
Charles Bordes, Resurrección M.ª de Azkue y Nemesio Otaño son los personajes a través de los cuales Carmen Rodríguez Suso pone en escena, en un fascinante ensayo, la génesis de otro mito –completamente a-histórico en este caso–: el de los comunes orígenes del canto popular (vasco en primera aproximación, más tarde, por extensión, español) y del gregoriano, entre los que existiría, por consiguiente, una secreta afinidad. Concretamente identifica al francés como responsable de reconocer y formular rigurosamente esa íntima correspondencia entre dos repertorios objeto, ambos, entonces, de intentos de conservación y recuperación práctica. Las formulaciones de Bordes hacen converger esta creencia con la idealización de la vida rural del País Vasco –amenazada por el incipiente desarrollo industrial– y, sobre todo, con concretas propuestas organizativas suportadas por la experiencia de los Chanteurs de Saint-Gervais y de la Schola Cantorum: por ello acabaron convirtiéndose en un programa de acción que Otaño asumiría y propagaría con entusiasmo, aplicándolo de forma rigurosamente intransigente en época franquista, con consecuencias aún apreciables hoy en día.
El ensayo dedicado a Vicente Ripollés se aleja, en cierta medida, de las preocupaciones más estrictamente historiográficas de los demás, para acercarse a la biografía de un personaje menor en el panorama de la musicología de su tiempo, pero de gran influencia en ámbito local, y representativo, en todo caso, de una generación de católicos, en su mayoría eclesiásticos, que se identificaron sin fisuras con el programa del movimiento ceciliano europeo. La investigación de archivo que Ripollés realizó a lo largo de su carrera es funcional precisamente al empeño por revivir el canto litúrgico y la polifonía renacentista no solo en la interpretación, sino también en la composición, en línea con las teorizaciones y los productos del cecilianismo alemán. Un planteamiento generador de insalvables contradicciones, inherentes a la pretensión de dotar de valor estético absoluto los principios funcionales de la música litúrgica, y de que esta se constituyera como arte al mismo tiempo objetivo y personal, capaz de competir en su mismo terreno con la música de concierto: a la pretensión, en otras palabras, de simultanear en el objeto artístico musical lo antiguo y lo moderno.
Tras una parte inicial dedicada a la reflexión teórica y metodológica, Juan José Carreras corona su contribución proponiendo como case study sobre historiografía musical española la indagación de los años formativos y de iniciación en la investigación de Higinio Anglés, en particular a la luz de sus dos contribuciones tempranas más emblemáticas: la edición del Códex musical Las Huelgas y la monografía La música a Catalunya fins al segle XIII. Los logros y, sobre todo, los límites de unas publicaciones que se cuentan entre los primeros monumentos de la musicología española pueden reconducirse solo parcialmente a la asimilación del método histórico-filológico en los bien conocidos encuentros con Friedrich Ludwig (1872-1930) y pagan, en cambio, un tributo muy significativo a la historiografía medievalista catalana –tanto o más importante que los contactos alemanes no solo por la influencia metodológica e ideológica (en particular por una concepción esencialista del pueblo catalán), sino también porque las relaciones de Anglés con este prestigioso e influyente entorno propiciaron la precoz institucionalización de la disciplina en la Sección de Música de la Biblioteca de Catalunya–. La conocida reticencia de Anglés para ordenar en una narración histórica coherente la variedad de datos y noticias resultantes de la investigación erudita –reticencia verbalizada proclamando la necesidad de agotar previamente el estudio y edición de fondos documentales y musicales, y transmitida por Anglés a sus discípulos en el CSIC– derivaría en gran medida precisamente de actitudes compartidas en el ámbito del medievalismo catalán.
***
El prevalecer del método histórico-filológico –dominante, entre siglos, en las ciencias humanas–, que se asumió en gran medida para dar fundamento científico a una disciplina necesitada de crearse un espacio propio en la academia, distanciándose de la subjetividad y el psicologismo de otros discursos sobre la música; o el nacionalismo, junto con un inevitable eurocentrismo –en la definición de los conceptos críticos, antes aún que en la identificación de los objetos de estudio–, son algunos previsibles denominadores comunes que emergen de la lectura de los ensayos aquí reunidos. Pero el cruce de la información le permitirá al lector reconocer otros, menos previsibles, algunos de los cuales podrían ser el influjo confesional en la selección y lectura de fuentes y obras, asumido como descontado y característico de una tradición con fuerte componente eclesiástico como la española y relevante, sin embargo, también en el caso alemán. Análogamente, el manejo del concepto de misticismo para clasificar a autores o repertorios heterogéneos respecto a tendencias características de determinadas épocas, promovido a descriptor de una diferencia racial en el ámbito hispano, tuvo sin embargo su primera definición en la historiografía alemana, para caracterizar el estilo de un compositor como Ockeghem. Y también la mitificación del canto popular como expresión de una esencia nacional a través de los siglos es común a España e Italia, dos tradiciones musicológicas que comparten además una común dificultad para la síntesis narrativa de los datos obtenidos por la investigación erudita.
Más allá de los datos comunes, sin embargo, al acercar la mirada para conocer a las personas que protagonizaron una fase decisiva en la historia de la disciplina, la aparente unidad de esta última se revela rica en matices, mucho más compleja de lo que una visión manualística puede inducir a pensar: el carácter y la formación de los investigadores, sus intereses, su inserción en concretos entornos musicales, académicos –en sentido más amplio, culturales–; al límite las propias lenguas nacionales que emplearon, determinan –aun dentro de un paradigma compartido– una variedad de acentos y resultados que es cifra de la riqueza de este terreno de estudios. Lo cual nos trae de vuelta a un presente en el cual el espejo de la Historia que devolvía una imagen unitaria y ordenada de la música en el mundo quizá esté roto de forma irremediable, pero cuya diversidad de aproximaciones y métodos –incluso dentro del solo campo historiográfico– no puede oponerse de forma radical a un pasado supuestamente indiferenciado: resultado no secundario del trabajo historiográfico.
1.«Nel ’900, la musica d’arte di nuova invenzione contende a fatica il proprio spazio alla musica d’arte del passato da un lato, alle musiche etniche, d’intrattenimento, funzionali, “giovanili” dall’altro lato. L’universo che ne risulta è in sé un novum nella storia della musica». L. Bianconi, F. Lorenzo, A. Gallo y G. La Face: «Tesi del Convegno», en La Storia della musica, prospettive del secolo XXI. Convegno internazionale di studi, Bologna, 17-18 novembre 2000 (=Il Saggiatore MusicaleVIII/1, 2001), pp. 13-14: 14.
2.«ritagliarsi un territorio circoscritto in base all’idea che la musica di certi ceti meriti a priori più considerazione di quella d’altri»; ibíd. Respecto a la situación en el momento del congreso, otro elemento multiplicador de esta tendencia es la disponibilidad inmediata y simultánea de materiales audiovisuales en la red, fenómeno entonces apenas en ciernes, que afecta a la propia experiencia musical –reducida al hic et nunc bidimensional de la pantalla–, y que de por sí no parece destinado precisamente a reforzar la conciencia histórica de un mercado global de consumidores. Las potencialidades positivas de la nueva situación son consideradas desde un punto de vista más amplio que el musicológico en A. Pons: El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas, Madrid, Siglo XXI, 2013.
3.Véase P. Gozza: «Il miele del musicologo e le rovine del mondo storico. In margine all’“Enciclopedia della musica” Einaudi», Il Saggiatore MusicaleXIV/2, 2007, pp. 132-151.
4.Aspecto matizado por Mario Baroni en su contribución a la respuesta a la recensión. Véase Jean-Jacques Nattiez, Margaret Bent, Rossana Dalmonte y Mario Baroni (2008: «Il cimento del pluralismo e dell’ottimismo. Ancora in margine all’“Enciclopedia della musica” Einaudi», Il Saggiatore MusicaleXV/1), pp. 295-311: 310-311.
5.Al respecto véase, en español, J. J. Carreras: «La historiografía artística: la música», Teoría/Crítica 1, 1994, pp. 277-306.
6.Un libro en español que asume como central la dialéctica entre las diferentes partes de la musicología –y de la disciplina con el resto de la vida musical– es el de C. Rodríguez Suso: Prontuario de Musicología. Música, sonido, sociedad, Barcelona, Clivis, 2002.
7.Esta configuración de los materiales reproduce la que se ofreció en 2005 en un curso de historiografía musical titulado «Vicente Ripollés y la historiografía musical de su tiempo», organizado por el Institut Valencià de la Música de la Generalitat en colaboración con la asociación Pro Historia Musicae: los textos originales que ahora se ofrecen al público son, obviamente, diferentes de los que se propusieron en su momento, tras las revisiones –en algunos casos reelaboraciones, por no decir reescrituras–y puesta al día bibliográfica por parte de sus autores. A todos ellos va el más sincero agradecimiento por la amable paciencia y disponibilidad y, sobre todo, por haber mantenido su valioso apoyo a este proyecto.
IESTUDIOS
PROBLEMAS DE LA HISTORIOGRAFÍA MUSICALEl caso de Higinio Anglés y el medievalismo
Juan José CarrerasUniversidad de Zaragoza
¿Por qué interesarse por la historiografía musical? ¿No es ya la propia música un campo de estudio suficientemente amplio y complejo como para interrogarnos además sobre las razones, modos y funciones que supone la escritura de su historia? Son estas, sin duda, preguntas perfectamente legítimas que habrán asaltado a más de una persona interesada en la musicología. La exposición que sigue pretende aportar argumentos que ayuden a contestar estos interrogantes. Para ello propongo un itinerario en tres etapas: me centraré, primero, en algunas reflexiones introductorias sobre la actual relevancia musicológica de la historiografía, en sus dos campos de Histórica (entendida como estudio sistemático de la investigación histórica) y de Historia de la historiografía (como estudio histórico de la práctica historiográfica).1 Pasaré, en segundo lugar, a esbozar la situación general de la musicología histórica en España en torno a 1930, un momento en el que el influjo del modelo académico de la musicología alemana es todavía escaso. Finalmente, pasaré a estudiar en detalle algunas de las decisivas aportaciones historiográficas en la década de los treinta de Higinio Anglés (1888-1969), uno de nuestros musicólogos de mayor prestigio. Intentaré mostrar que las cuestiones que suscita la historiografía de Anglés van bastante más allá de una consideración que afecte meramente a los diversos campos a los que dedicó su investigación, entre los que destacan, en primer lugar, los estudios medievales. Plantearé, por el contrario, que las implicaciones metodológicas –historiográficas en el más amplio sentido del término– de lo que se fraguó en las decisivas publicaciones de esos años afectan todavía a la práctica general de la musicología en España de forma sustancial. Solo por eso valdría ya la pena dedicar un tiempo a una relectura crítica de la obra de Anglés. Es evidente que ello solo podrá ser llevado a cabo desde una perspectiva transversal, generosa y curiosa, alejada de los dogmatismos de una tradición mal entendida y de las habituales rigideces académicas: es decir, todo lo contrario de una musicología que confunda la especialización con la miopía y que persista en su incapacidad de reflexionar críticamente acerca del significado de una obra como la de Anglés, que excede a una mera contabilidad de aciertos y fallos, de limitaciones y grandes aportaciones.2
Para acercarnos con provecho al primer y esencial periodo de la historiografía de Higinio Anglés, es decir, hasta 1936, será necesario tanto esbozar el rico contexto cultural y político catalán de la época, como comentar la propia obra musicológica como producto de la imaginación histórica de su tiempo. Ello requerirá citar los textos y analizar los discursos desde una perspectiva interpretativa que forzosamente, si quiere llegar a algún resultado, será parcial (para empezar en la propia selección y montaje de citas). Por esta misma razón, resulta necesario declarar los particulares intereses que guían estas líneas: se trata no tanto de reconstruir ideologías y señalar aportaciones, sino de mostrar sobre todo cómo se articula y expresa una narrativa histórica en términos de lo que llamamos una representación del pasado musical, todo ello con el fin preciso de interrogarnos acerca de los fundamentos de una visión historiográfica. También en el caso de Anglés, interesan aquí –como afirma igualmente Laurenz Lütteken a propósito de una figura tan ligada al musicólogo catalán como lo fue el musicólogo alemán Heinrich Besseler– no las correcciones de detalle o las revisiones de contenidos y hechos de su investigación, sino la aclaración de las premisas metodológicas de su historiografía.3 Estas no se agotan, ni mucho menos, en la necesaria crítica ideológica del nacionalismo franquista, ni tienen que ver directamente con el evidente oportunismo y mandarinato ejercido por Anglés en los años terribles de la posguerra, de los que, por otra parte, resulta natural distanciarse éticamente. Tampoco encaramos con seriedad el problema de la historiografía resultante de la recepción española de la musicología científica alemana, conformándonos con repetir el lugar común y simple de la obsolescencia del llamado positivismo que ejerció Anglés y del que trataré más tarde, matizando una cuestión clave e irrenunciable del método histórico como es la de las fuentes.
«Quien intente captar la sustancia de la historia prescindiendo de los sistemas de comprensión [Begriffssysteme] –que la exploran, pero también la distorsionan– deja de ser historiador para convertirse en un místico», escribía Carl Dahlhaus en uno de los capítulos más luminosos de su reflexión histórica a propósito de la relación crucial entre la categoría de «hecho histórico-musical» y forma narrativa (Dahlhaus, 1997: 54). En nuestro caso, será necesario reflexionar sobre el aludido sistema de conceptos o de comprensión de un musicólogo como Anglés, sin excluir sus emociones y vivencias ligadas a la sociabilidad práctica de sus diversos mundos de vida (el seminario, las excursiones por la campiña catalana, la política y la vida musical barcelonesa, los viajes por archivos y bibliotecas, por citar solo algunos). Vivencias que tanto tienen que ver con las representaciones de lo que puede ser «música» y que, a su vez, fundamentan una determinada práctica científica. No debe ocultársenos, por supuesto, que los resultados de este trabajo en torno a Anglés no pueden ser más que una primera aproximación a una temática muy poco trabajada en España, tanto en lo que se refiere a la cuestión general del desarrollo disciplinar de la musicología, como en el asunto particular de Anglés, compleja personalidad de indudable trascendencia y de múltiples significados sugeridos por una obra amplia y contradictoria, diversa y dispersa.4
Como sabemos, la trayectoria científica de Anglés significó un primer y crucial paso hacia una identidad profesional de la musicología española. Ello ocurrió en un contexto histórico tan crítico y conflictivo ideológicamente como lo fue el de los años treinta, una década marcada en Europa por las catástrofes finales de la Guerra Civil española y la sucesiva Guerra Mundial, pero también, en lo que se refiere a España, por un extraordinario y esperanzado florecimiento cultural: en el caso de Anglés, de la lengua y cultura catalanas.5 La historiografía que vamos a analizar ejemplifica, además, otra diferencia significativa que quiero subrayar aquí: la que se produce entre el músico-historiador y el historiador-músico, entre los músicos eclesiásticos con intereses históricos, como lo fue a su manera Vicente Ripollés, así como los nuevos clérigos musicólogos con fuertes compromisos con la política musical católica, como fue el caso de Anglés.6
1. ACTUALIDAD DE LA HISTORIOGRAFÍA MUSICAL
Si la historiografía se ocupa de la escritura de historias –en particular, historias de la música–, no parece que sea esta una actividad pujante entre nosotros. Como botón de muestra, baste comprobar que entre la última Historia de la música española que se publicó en la editorial Alianza y la que está viendo la luz a cargo del Fondo de Cultura Económica median más de veinte años. Por otra parte, las historias universales de la música (o, más precisamente, europeas) son ya hace tiempo terreno abandonado en España a las traducciones más o menos afortunadas, principalmente de manuales angloamericanos. Un somero vistazo a cualquier librería nos enseñará enseguida que lo que se produce para el comercio hoy en día son fundamentalmente introducciones a la música (todavía sobre todo a través del disco compacto, del que florece como subgénero el que se refiere a la «discoteca ideal») y biografías de grandes compositores. Desde este punto de vista, podríamos pensar que la idea de dedicar la investigación a la historiografía no es demasiado buena. Sin embargo, aunque esta apreciación se fundamente en una realidad como la española poco receptiva a la práctica y reflexión historiográfica, no es del todo acertada como diagnóstico general.
Dos tipos de argumentos: el social y el científico
Hay al menos dos tipos de argumentación que es posible aducir en defensa de la historiografía de la música, ambos interrelacionados: uno se refiere a lo que podríamos denominar función social o uso público de la historia, hoy relacionada con la memoria; el otro vindica su necesidad científica.
La ausencia significativa de obras de historia de la música en España choca con la constatación general de la creciente acentuación del carácter histórico en todas las manifestaciones relacionadas con lo que comúnmente llamamos «música clásica». Las series discográficas dedicadas a los grandes compositores, el movimiento de la música antigua, los ciclos, programaciones y la propia ordenación secuencial de las obras en los conciertos remiten con énfasis a una ordenación histórica. Un orden expresado en la sucesión de estilos de los periodos artísticos europeos, en los contextos pasados de las obras y autores, evocados por una iconografía artística eficazmente utilizada por el diseño gráfico y por la autoridad de textos de todo tipo que utilizan de forma prominente términos histórico-culturales como Renacimiento, Siglo de Oro o Barroco, o las asociaciones metonímicas con los periodos áureos de las monarquías del pasado. El carácter museal de la música clásica (que engloba igualmente la creación contemporánea en cuanto participa de esta perspectiva histórica y de sus prácticas de difusión y audición) es –nos guste o no–un hecho que define nuestro tiempo (Botstein, 2004). En este sentido, la necesidad de la perspectiva histórica para garantizar la continuidad de esta parte de la cultura que es la música clásica está fuera de toda duda y fundamenta los argumentos en torno a la función de la musicología en general.7
Por otro lado, desde un punto de vista epistemológico, la historiografía se entiende como práctica y como reflexión crítica acerca de esa misma práctica (es decir, como práctica histórica y como práctica historiográfica). En este segundo sentido, la historiografía que reflexiona sobre métodos y resultados de la musicología histórica ha sido en el caso de la musicología alemana o americana, por citar dos ejemplos importantes y relacionados, ocasión de reorientaciones críticas significativas en momentos de crisis o cambios profundos en las disciplinas científicas y humanísticas. Así, la discusión en los años setenta en torno a los planteamientos de Eggebrecht, Dahlhaus o Knepler en Alemania, o los de Treitler en Estados Unidos (que enlazan más tarde con las preocupaciones de la ahora ya añeja New Musicology), se extendió en mayor o menor medida a la cuestión de la relevancia y funciones de la musicología en una realidad cultural y social en plena transformación.8 Un tiempo que se sentía distinto y cada vez más alejado de ese «mundo del ayer», propio de personalidades como Guido Adler o Hugo Riemann, en el que se habían formulado los programas fundacionales de la moderna musicología. La crítica de la historiografía musical coincidía así con la necesidad de la revisión profunda de una disciplina que había mantenido en gran medida sus planteamientos anteriores a 1945 (Potter, 1998; Gerhard, 2000).
Desde el punto de vista comunicativo, la historia de la música sirve de orientación al lector general (al músico, al oyente aficionado, al lector culto); desde el epistemológico, establece estructuras o marcos interpretativos generales que representan consensos más o menos estables de la disciplina y que tienen una importante función en la formación académica de los musicólogos. Leo Treitler (1999: 359) resume muy adecuadamente la importancia actual de la historiografía cuando observa que
el estudio histórico de la escritura de la historia [es] absolutamente esencial como objeto de investigación y de pedagogía. Ello comprende el estudio de los valores e intereses, de los modos literarios, y de las funciones sociales según los cuales se han escrito a lo largo del tiempo las historias, y del análisis de las historias resultantes en términos de la influencia de estos factores en ellas.
Los estudios sobre historiografía pueden concebirse desde distintos puntos de vista, que van desde la historia de la propia disciplina de la musicología histórica a lo que sería una historia más amplia, de tipo cultural o intelectual. Este tipo de trabajos ayudan a contrarrestar la llamativa tendencia de la propia musicología a ignorar su participación en la cultura musical, presa de un anticuado prejuicio de objetividad científica. Así, una historia cultural de la música en los siglos XIX y XX, pero también, por ejemplo, una historia de la interpretación musical, debiera tener en cuenta la influencia del discurso historiográfico en esas mismas prácticas.9 En este sentido, por citar un caso cercano, resulta sintomático que de una personalidad como Felipe Pedrell tengamos no solo distintos estudios de su significado como compositor, sino que se hayan además estrenado, editado y grabado algunas de sus composiciones, y, sin embargo, sigamos sin tener una biografía intelectual que haga justicia a su decisivo papel como publicista y erudito, ni tengamos tampoco una edición crítica de sus escritos, que fueron –con mucho–lo más influyente y significativo de su obra.
2. HISTORIOGRAFÍA Y MUSICOLOGÍA EN ESPAÑA
En el caso español, podemos constatar sin demasiado esfuerzo la llamativa debilidad entre nosotros de la historiografía, tanto como práctica como en lo que se refiere a la reflexión crítica sobre esa práctica. Un somero examen de lo producido en forma de artículos y publicaciones diversas de la musicología española de los últimos años muestra que la edición de obras del pasado más o menos remoto, la edición de documentación de todo tipo y las catalogaciones de autores o de fondos de archivos institucionales forman el grueso de la producción científica. Se echa en falta la interpretación histórica y, en general, los trabajos que vayan más allá de una catalogación o edición.
De igual forma, la ausencia casi total de formulaciones programáticas de la musicología en España es sorprendente: no las plantearon en el siglo XIX ni Barbieri, ni Pedrell. Hasta Anglés, la recepción de la musicología alemana (piedra de toque para todas las historiografías musicales europeas) fue escasa. Es significativa su ausencia en los discursos de la madrileña Academia de San Fernando, incluso hasta bien entrado el siglo XX, a pesar de que la cuestión de la Historia de la Música española figurase de forma destacada en distintos textos. Un compositor germanófilo como Conrado del Campo, en su discurso de ingreso de 1932 titulado Importancia social de la música y necesidad de intensificar su cultivo en España, nombra todavía la musicología de pasada, acentuando su carácter de inalcanzable arcano:
La prodigiosa labor profesional se desenvuelve [en Alemania], prácticamente en los Conservatorios, albergados en edificios suntuosos ampliamente dotados de elementos modernos de enseñanza, bibliotecas y museos instrumentales y magníficas salas de audiciones, y, teóricamente, en las Universidades, donde existen cátedras de Historia y Estética de la Música (Musik Wissenschaften) consagradas con austero celo a los más hondos y complejos estudios de investigación sobre los oscuros problemas del pasado (del Campo, 1932: 15).
La ausencia de recepción de la musicología alemana tenía que ver no solo con las limitaciones de la historiografía española de la época, sino también con la falta de un público interesado y del correspondiente mercado editorial. Es revelador que de los numerosos catecismos o manuales didácticos que publicase Hugo Riemann, muchos de ellos en los años veinte y treinta para la editorial barcelonesa Labor, uno de los pocos que no se tradujo al español fue precisamente el dedicado a la musicología, el Grundriss der Musikwissenschaft (Leipzig, 1908), del que se hicieron otras dos ediciones, la de 1914, segunda edición revisada y aumentada, y la de 1918. Tampoco se tradujo al español ninguna de las grandes obras de Riemann, como el Handbuch der Musikgeschichte en cinco volúmenes. El notable director de orquesta, wagneriano de pro, Antonio Ribera Maneja (1873-1956), que fue el responsable desde 1929 de las ediciones musicales de la editorial Labor, había estudiado un tiempo con el propio Riemann en Leipzig durante los años de su formación alemana (1899-1901).10 Antes, en 1914, Enrique Ovejero y Maury había traducido Die Elemente der musikalischen Ästhetik (Berlín-Stuttgart, 1900) de Riemann, en la Biblioteca Científico-Filosófica de la madrileña editorial Daniel Jorro. Para completar este apresurado esbozo de la recepción española de Riemann, habría que añadir la importante adaptación del Musiklexikon de Riemann, realizada por Higinio Anglés y Joaquín Pena en 1954 para la propia Labor. El patrón de la influencia de Riemann en España parece volver a repetirse en circunstancias distintas en la actualidad, si observamos las vicisitudes de las traducciones de Dahlhaus, de quien, hasta la fecha, se han publicado en España únicamente títulos de pequeña extensión en un abanico que va desde la traducción inservible de los Fundamentos de la historia de la música (Barcelona, 1997) a versiones notables como la de Ramón Barce La idea de la música absoluta (Barcelona, 1999).11
3. HIGINIO ANGLÉS: FILOLOGÍA, NACIONALISMO Y RELIGIÓN
No ha sido hasta muy recientemente cuando ha comenzado a publicarse en nuestro país sobre la musicología en su conjunto.12 En consonancia con ello, también la reflexión metodológica ha sido entre nosotros hasta ahora escasa y fragmentaria. Si observamos la situación de la musicología española en los años veinte y treinta, es fácil darse cuenta de que la tarea era entonces difícil, tanto por la escasez de lo producido (evidente si echamos un vistazo, por ejemplo, al listado bibliográfico –incompleto pero representativo–de Anglés para la Historia de la Música de Wolf de 1934), como por la falta de institucionalización de los estudios de musicología.13 Tampoco existía una revista específicamente musicológica, como sería en los años cuarenta el Anuario Musical (apéndice 2).
En este contexto, resulta admirable la edición del Códice de Las Huelgas en 1931 del propio Anglés, su primera gran contribución al medievalismo –tenía entonces cuarenta y tres años– de otras que seguirían. Nadie hasta entonces había sido capaz de concebir una edición de esta ambición y nivel. La publicación de los monumentos del pasado tenía antecesores ilustres, como, por poner dos ejemplos relevantes, la del Cancionero Musical de Palacio por Barbieri de 1890, o la de las obras completas de Victoria por Pedrell, realizada entre 1902 y 1912. Sin embargo, la diferencia de la edición de Anglés del extraordinario códice medieval castellano es, como veremos, la de su plena inserción en el desarrollo de la musicología internacional de su tiempo, representado en el salto cualitativo que va de la anterior dedicación amateur al ejercicio científico y profesional de la musicología. Un cambio que se producía en el marco de una línea editorial ya consolidada como era la representada por Publicacions del Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya, que muestra de forma elocuente la transformación de las empresas editoriales privadas de Eslava o Pedrell en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos ahora ante una primera serie dedicada al patrimonio histórico-musical respaldada por una institución pública (en este caso catalana), que entre 1921 y 1929 patrocinó cinco volúmenes dedicados bien a la edición monumental de música catalana y valenciana (Brudieu, Cabanilles, Pujol), bien a otros trabajos como el catálogo de los manuscritos musicales de la colección de Pedrell o un «estudio histórico-crítico» del canto mozárabe, realizado por los monjes del monasterio castellano de Silos Casiano Rojo y Germán Prado.14 Esta inserción en el discurso internacional de la musicología puede observarse ya desde las primeras páginas de la edición de Las Huelgas, en un texto representativo como es la Introducció que abre la obra. En ella se traza con maestría un cuadro de las contribuciones historiográficas en torno a la cuestión de la polifonía medieval europea desde la Ilustración hasta su culminación en la obra de Friedrich Ludwig (con el que había estudiado Anglés unos meses en Gotinga) (apéndice 1).
Medievalismo y catalanismo
Sin embargo, antes de pasar a considerar la influencia de la musicología alemana (fundamental en configurar el definitivo perfil musicológico internacional de Anglés) conviene detenerse en la década que va de 1912 a 1922, marcada no solo por la figura simbólica pero habitualmente sobredimensionada de Pedrell, sino además por dos poderosas corrientes de la Cataluña del fin de siglo: en primer lugar, la escuela filológica catalana, de la que Anglés hereda, además del uso del catalán en sus escritos científicos, el rigor del método histórico y la visión europea; en segundo lugar, está el poderoso movimiento de renovación o reacción religiosa a las grandes transformaciones sociales, políticas y científicas del siglo XIX. La filología catalana de filiación romántica se inserta a principios del siglo XX en la modernización historiográfica que supone el noucentisme, que en palabras de Pla supone «el moment àlgid de l’europeisme en aquel país [Cataluña] i, per tant, el punt més baix del tradicionalisme peninsular, ja molt en baixa, pero encara persistent».15 Por su parte, la restauración histórica del canto gregoriano y de su contexto intelectual,16 tan importantes ambos para Anglés, estará ligada a acontecimientos tan significativos como lo fueron en su momento el Congrés litúrgic de Montserrat, celebrado en el verano de 1915, o la posterior fundación de la Associació Gregorianista. Un ambiente en el que destacan personalidades como la del benedictino Gregori Sunyol (formado en Solesmes), cuya primera edición en catalán de su Introducció a la Paleografia Musical Gregoriana (Abadía de Montserrat, 1925) marca un hito musicológico en la investigación en torno a la recuperación histórica y práctica del canto gregoriano que se produce a la vera del motu proprio de 1903.
Estas tradiciones de la filología y de la erudición litúrgica aparecen dibujadas con claridad en una reconstrucción de la biografía colectiva de los primeros contactos profesionales de Anglés. Si nos tomáramos la molestia de identificar, por ejemplo, a las personas nombradas en los agradecimientos que figuran en las distintas introducciones de sus obras, obtendríamos un material prosopográfico relevante desde el punto de vista del desarrollo de un proyecto científico como fue el de la musicología catalana de la época. En el caso de la Introducció, estas menciones ilustran el dinamismo del medievalismo catalán, en relación con el que se citan dos instituciones capitales de la cultura catalana del siglo XX como son la Biblioteca de Cataluña y el Institut d’Estudis Catalans.17 Las dos nacidas gracias a la iniciativa de una personalidad clave del nacionalismo como lo fue Enric Prat de la Riba, impulsor de un proyecto que defendía la modernización del catalanismo a través de grandes proyectos integradores que construyeran la memoria cultural catalana del siglo XX. En este imaginario nacionalista, el medievalismo seguía desempeñando un papel crucial.18 No es de extrañar que para Anglés la relación de estas instituciones con la musicología (y con su propia carrera) fuera fundamental: la Biblioteca y el Institut «econòmicament i esperitualment són, des dies, els impulsors de la Musicologia a Catalunya i a tota la península»(Anglès, 1931: 3). Las personas que Anglés nombra a continuación permiten hacerse una idea del contexto en el que se desarrolla esta etapa de la obra de Anglés: el nombre más significativo de la lista es, sin duda, Jordi Rubió i Balaguer, un año mayor que Anglés y miembro de una ilustre saga familiar de literatos, filólogos e historiadores. Precisamente la siguiente monografía de Anglés, publicada también por la Biblioteca de Cataluña en 1935, La Música a Catalunya fins el segle XIII, la dedicó Anglés al padre de Jordi Rubió, Antoni Rubió i Lluch (a su vez uno de los grandes discípulos de Milà i Fontanals), caracterizándolo, como veremos más adelante con toda razón, como «iniciador de les recerques diplomàtiques sobre la cultura medieval catalana». Jordi Rubió dirigía desde 1913 la Biblioteca de Cataluña, que abriría sus puertas un año después. Sería él también el responsable de la fundación en 1917 de la sección de música de esa misma biblioteca, a cuya cabeza se colocaría al propio Anglés. Los nombres restantes se encuadran también en el rico ámbito de la erudición catalana del tiempo: Francesc Martorell i Trabal fue un discípulo de Rubió i Lluch muy ligado al institut, mientras que el eclesiástico Josep Maria Llovera i Tomàs, autor del Tratado de sociología cristiana (1909), activo militante demócrata cristiano, destacó como incansable traductor del latín al catalán. Finalmente, el reputado filólogo Pere Bohigas i Balaguer dirigió la sección de Manuscritos y Raros de la Biblioteca de Catalunya y colaboró también en el Cançoner Popular de Catalunya junto con Anglés y Josep Barberà, su antiguo profesor de armonía y composición. Con Barberà, y sobre todo con Pedrell, compartía Anglés la pasión por la música de tradición oral, considerada como esencia de la música culta.
Son numerosos los testimonios de Anglés acerca de la importancia musical de sus tempranas experiencias como folclorista. Como botón de muestra sirvan las frases iniciales de su edición de las Cantigas:
Desde mi juventud dos clases de melodías cautivaron mi espíritu y mi vocación musical: el canto gregoriano de la liturgia romana conservado por la tradición medieval escrita, y la canción popular conservada por tradición oral en los diversos países del mundo. Poco podía imaginar que aquellas canciones populares, que yo con tanto afán recogía por los diversos pueblos de Cataluña –empezando por aquellas que a petición mía me cantaba mi madre cuando yo contaba catorce o quince años de edad–, con el tiempo pudieran ser para mí tan preciosas, puesto que me ayudaron a mejor conocer y apreciar el valor del canto romano y de la lírica cortesana del Medioevo.19
La edición del códice de Las Huelgas (1931)
Más allá de la primera influencia de Pedrell, catalizador de la fascinación de Anglés por la música del pasado, su referencia decisiva en el campo de la musicología medieval fue Friedrich Ludwig, como el propio Anglés no se cansaría de repetir, oscureciendo así para la musicología posterior la fundamental influencia del medievalismo de Rubió i Lluch. Con Ludwig trabajó Anglés, en sendas breves, pero intensas, visitas, durante los años 1924 y 1928, y a él dedicó póstumamente su edición del códice de Las Huelgas, «en reconeixença del seu alt mestratge» (Ludwig había muerto poco antes, el 3 de octubre de 1930). El sensacional descubrimiento del códice se había producido en octubre de 1926 en un viaje conjunto por Castilla con el musicólogo alemán Peter Wagner. Al año siguiente, en julio de 1927, se realizó el facsímil fotográfico en el monasterio burgalés y en marzo del mismo año daba a conocer Anglés su hallazgo en la breve comunicación «Die mehrstimmige Musik in Spanien vor dem 15. Jahrhundert» (básicamente un austero listado de nuevas fuentes localizadas), presentada en el congreso vienés de 1927 conmemorativo de la muerte de Beethoven.20 Siendo Ludwig la autoridad indiscutida en el terreno de la polifonía de la escuela de Notre Dame, la segunda visita de Anglés a Gotinga en 1928 estuvo relacionada con la preparación de la edición del códice Las Huelgas.21 Una anécdota que, sin duda, habría suscitado el proverbial sentido del humor del recio protestante Ludwig es la identificación de este estudioso con un cierto «fray Ludwig», presente en uno de los innumerables artículos biográficos de Anglés.22
Ya en el prólogo («Al lector»), toma Anglés distancias respecto a las teorías rítmicas del monasterio francés de Solesmes (y en particular, aunque no lo nombre, de André Mocquereau), dejando clara su preferencia por la musicología germana: «En la transcripció rítmica d’algunes d’aquestes proses ens fou major guiatge el consell de Friedrich Ludwig i de Peter Wagner –dissortadamente ja traspassats–, que no el gust dels bons amics els monjos de Solesmes i llurs seguidors» (p.IX). A principios de los años treinta, observa Anglés en la Introducció y a propósito del medievalismo, «Alemanya esdevenia la directora i la definidora en aquesta branca de la música històrica». Es revelador el repetido énfasis puesto en el carácter científico de la aportación alemana: Ludwig es el «creador i l’ordenador de la ciència moderna sobre la polifonia antiga». Un campo cuya investigación, en efecto, tal y como señala Anglés, se encontraba en esos años en una «fase àlgida». En otro lugar del mismo volumen afirmará que algunos de los trabajos de Ludwig «són el monument més gran que hom pogués aixecar en lloança de la polifonia medieval» (p. 211). Ciertamente, a través de los espectaculares descubrimientos de Ludwig, patentes desde la publicación del célebre Repertorium organorum de 1910, que sistematizaban las fuentes polifónicas en notación cuadrada, Gotinga se había transformado en un lugar único para conocer de primera mano la compleja investigación en torno a la composición polifónica medieval.23
La Introducció, precedida de una amplia bibliografía de 18 páginas, presenta un esbozo del estado de la cuestión de la polifonía medieval, que sirve de pórtico a una minuciosa acumulación de fuentes y testimonios musicales desde el siglo VI al XIV (pp. 4-57); le siguen un catálogo de los manuscritos entonces conocidos con polifonía del Ars Antiqua (pp. 58-95) y un estudio pormenorizado del códice dividido por géneros y tipos de piezas. Todo ello forma el primer volumen, al que se añade un facsímil fotográfico en blanco y negro (segundo volumen) y una transcripción en notación moderna (tercer volumen). Quien conozca lo que se venía escribiendo en España a propósito de la musicología (medieval o no) sabrá apreciar inmediatamente la sustancial diferencia de esta introducción. Nada hay aquí de la grandilocuencia de los discursos académicos que mezclaban –vinieran o no a cuento– las referencias a Wagner y Hanslick, o las alusiones engoladas y siempre de segunda mano a la Musikwissenschaft germana, por no mentar la lamentable costumbre de estar de vuelta sin haber ido, penosa hoja de parra con la que tapar las vergüenzas de la propia ignorancia.
Con Anglés se introduce en la musicología hispana un recurso discursivo y tipográfico de limitada presencia hasta entonces y que marca con claridad el importante cambio que supone su investigación respecto a todo lo anterior. Me refiero al uso (y ocasional abuso) de la nota al pie de página.24 La amplitud y precisión de las formidables y abrumadoras notas de Anglés son legendarias. En ellas se exponen frecuentemente las opiniones, matices y discusiones que fundamentan una narración que bajo su austeridad y ocasional aridez esconde la pasión de una erudición vívida. A diferencia de la autorreferencialidad de tanta investigación española posterior, Anglés incorporó a su discurso una amplia bibliografía en las lenguas europeas más importantes que responde a las ya mencionadas corrientes principales de su investigación, es decir, junto a la musicología europea, la historiografía medieval, la filología y los estudios litúrgicos. Por ello, es de lamentar que la siguiente contribución historiográfica de Anglés abandonara el marco europeo y el diálogo con las distintas disciplinas, enfilando caminos muy diferentes a los que se adivinaban en la monografía sobre Las Huelgas. Así, en el suplemento redactado para la edición española de la Historia de la Música de Johannes Wolf (elogiosamente citado también por sus contribuciones a la paleografía musical en la edición del códice castellano),25 enlaza Anglés con una tradición que no dudo en juzgar nefasta. Si en la Introducció la contribución española se inserta junto a las demás, en un común ideal de la investigación y el conocimiento, en el caso del apéndice a la historia de Wolf, se justifica a priori su necesidad como respuesta a un supuesto secular desprecio del que serían responsables «los manuales extranjeros de la historia de la música, en los cuales se prescinde, generalmente, de exponer la parte más o menos activa que España tomó en la evolución de la música europea». Llama aquí la atención la radical oposición entre un «ellos» y un «nosotros», sustanciado en el carácter apodíctico del citado diagnóstico de Anglés (que enlaza aquí con toda una tradición chauvinista de la historiografía nacionalista española desde finales del siglo XVIII). Todo ello sin entrar en matices ni valoraciones de las distintas historiografías, ni tampoco valorar las dificultades que suponía para todos («extranjeros» y nacionales) la concepción de una historia de la música europea (apéndice 2).
Técnicas narrativas
Como ya he señalado, un año después del suplemento de la historia de Wolf, Anglés publicaría lo que sería su aportación más significativa a la historiografía medieval propiamente dicha, La Música a Catalunya fins al segle XIII, un imponente libro de casi 450 páginas.26 Se abría el volumen, dedicado a «aquells segles de la nostra grandesa», con el significativo dilema entre la conveniencia de publicar sobre todo fuentes («monuments de la música Catalana i peninsular», empresa calificada como «relativament fàcil») o dedicar el mayor esfuerzo a la historia («estudis crítico-històrics»). Esta oposición monumentos/documentos queda solucionada aparentemente en un salomónico equilibrio editorial entre ambas categorías: «En un poble com el nostre, que tingué el seu esplendor precisament a l’Edat mitjana, i en el qual els arxius de tots els temps ofrenen tanta riquesa de dades documentals per força havíem d’optar per l’alternança: editar música i estudiar ensems el fet històric» (Anglès, 1935: XIII). Sin embargo, pese a este propósito declarado de equilibrar historiografía y crítica con la publicación de monumentos, es evidente que la ingente labor de Anglés a lo largo de toda una vida se decantó con claridad por estos últimos. De hecho, su aportación historiográfica más relevante fue, sin duda, La Música a Catalunya, libro único en su producción,27 que tampoco se presentaba como una historia, sino más bien como una panorámica provisional:
A mesura que el lector fullegi aquest volum, es donarà compte que, malgrat el títol que duu, no ens hem proposat pas escriure una història de la música catalana medieval. El temps no és arribat encara per fer-ho, i tal com tenim els estudis històrics al nostre país, hauria estat una temeritat sols d’intentar-ho. Això vol dir que, en escriure aquest llibre, hem mirat només d’aportar i recollir dades que amb els anys serviran per escriure la història de la música medieval que ens manca. Hem intentat únicament de donar un conspectus general del paper més o menys important que en aquells segles va a jugar la música a casa nostra. Exposada així aquesta mirada general, el lector ja veurà com, cada una de les qüestions que tractem, donarà matèria per a escriure amb els dies una sèrie de monografies ben interessants. Les dades que ofrenem són d’altra banda de força preu per poder situar la cultura musical i litúrgica de la Catalunya medieval en relaçió amb la dels altres països d’Europa (Anglés, 1935: XIV).
Es evidente que el procedimiento clásico del método histórico, aplicado con rigor por Anglés, de separar la recogida de fuentes de su interpretación tuvo como inevitable consecuencia el aplazar sine die el momento de su elaboración histórica. El temor a la síntesis característico de tanta historiografía de fin de siglo, ocupada sobre todo en establecer lo que se pensaba era una documentación sistemática y definitiva, fue también un peso paralizante en la propia obra de Anglés. El monumental acarreo de datos y referencias quedaba a la postre reducido a una serie de notas o aportaciones a un incierto proyecto historiográfico, en este caso «el [del] hecho musical de aquella Cataluña medieval», cuyo desarrollo apropiado se relegó constantemente. De momento, lo que se ofrecía era un engarce con la historia europea y un esbozo de futuras monografías que realizar sobre la documentación reunida. Se seguía en esto último la ordenación piramidal de las tareas del historiador propia del historicismo clásico, en la que a la heurística y crítica de fuentes seguía la síntesis por campos específicos en forma de monografías. Estas, a su vez, permitían en su momento la corona de la síntesis histórica general. Así, de nuevo al comienzo del capítulo tercero (y ello es representativo de muchos otros trabajos de Anglés), nos encontramos con la enunciación programática de esta estrategia de la acumulación de materiales cuyo empleo definitivo se aplaza para un futuro indeterminado: «Una vegada fets els tals estudis de recerca, ens trobem ben compensats de tant treball, al sol pensament que les notes que avui presentem al lector serviran, temps a venir, per a esclarir d’una vegada el fet musical d’aquella Catalunya medieval» (Anglés, 1935: 40).
Examinando esta historia de Anglés, que ha quedado como un clásico del medievalismo musicológico hispano, salta a la vista el principal problema de su planteamiento, que no es otro que el de la dificultad de combinar investigación (en su caso, fuentes y documentos) con narración.28 Ludwig había resuelto la cuestión en dos pasos: primero, centrándose siempre en una cuestión determinada (la génesis del motete medieval, pongamos por caso); segundo, observando la separación textual entre, por un lado, descripción y clasificación de fuentes (el primer volumen del mencionado Repertorium es modélico en ese sentido) y, por otro, narración histórica de un determinado proceso. Una narración que, en su caso, venía determinada por una construcción teleológica que guiaba la reconstrucción de la polifonía medieval como antecedente de Palestrina, en el sentido de un encadenamiento de progresos técnicos sucesivos.29 En el caso de la obra que nos ocupa, la problemática relación entre historia y erudición fue resuelta por Anglés de distintas formas. Algunos capítulos nos muestran al historiador en su mejor faceta, como sucede en el segundo, dedicado a la implantación de la liturgia romana y, a la vez, a la implícita constitución de Cataluña como sujeto histórico, o en el décimo, con una sugerente discusión de la propia perspectiva medieval acerca de las funciones sociales de la música de la mano de Grocheo. Estos capítulos forman sin embargo una confusa amalgama con otros en los que predominan largas listas de fichas catalográficas de manuscritos musicales y descripciones que transcriben directamente las referencias del fichero del investigador, como ocurre, por ejemplo, en el capítulo séptimo, que agrupa 74 fichas de otros tantos manuscritos catalanes y aragoneses. Por otra parte, la sistemática separación de datos históricos indirectos acerca de la actividad musical y fuentes musicales o repertorio hace inevitables las repeticiones y solapamientos de la exposición de fuentes y documentos entre distintos capítulos: entre, por ejemplo, los dedicados a los músicos y teóricos, o trovadores y juglares, y la respectiva música conservada. Un problema, justo es recordarlo, inherente a la historiografía musical en tanto en cuanto parte de la oposición categorial entre «historia» y «música».
La técnica expositiva predilecta de Anglés es la del mosaico documental. Esta le permite acumular las citas acerca de un tema determinado, como puedan ser las menciones documentales de libros de canto (capítulo sexto) o de cantores y teóricos (capítulos tercero y cuarto). Este procedimiento discursivo, abierto por su propia naturaleza acumulativa, hace posible desvincular la exposición de una narración secuencial y acercarla a la de la panorámica estructural. Un recurso útil aunque tan objetivo o arriesgado como el de cualquier otra narración, ya que su selección se basa en un implícito acto interpretativo, del que su autor no siempre es consciente. El énfasis de esta historiografía anticuaria en la piadosa preservación de todo vestigio del pasado se resume tropológicamente, como señala Hayden White (1992: 335), en «la historia concebida en el modo de la sinécdoque, de continuidades y unificaciones, de relaciones entre todo lo que ha existido alguna vez y todo lo que existe en el presente».
Positivismo y nacionalismo
Si la narración histórica es una interpretación en la que por fuerza actúan la imaginación política y la construcción de una memoria cultural, en el caso de la obra que nos ocupa el paso del modo narrativo distanciado y expositivo de un remoto y silencioso pasado al modo de la interpelación y de la efusión emocional resulta particularmente revelador, como muestran las dos citas siguientes. En ellas la escrupulosa recogida de datos de los cantores medievales catalanes o de los códices ligados a una remota práctica musical viene justificada con inequívocos argumentos patrióticos que muestran una significativa mezcla entre recuerdo, documento e ideología:
Com el bon record dels cantors humils i d’aquells altres de més fama que amb llurs cants enjoiaren les festes religioses de la Catalunya dels segles IX-XIII





























