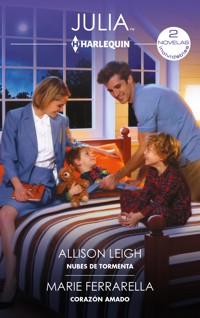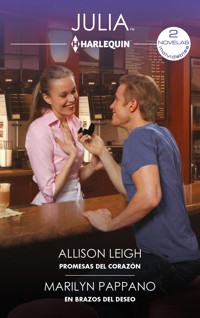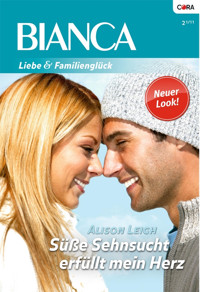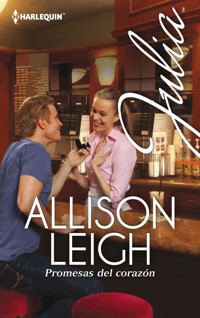
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Tenía que curar las heridas de una mujer hermosa, y empezaría por las del corazón… Cuando Isabella Lockhart dejó Nueva York y se fue a vivir a Weaver, Wyoming, tenía una promesa que mantener: darle un hogar al hijo de su difunto prometido, lejos de los peligros de la gran ciudad. Pero "peligro" era el segundo nombre del pequeño Murphy y sus locuras no tardarían en meterla en un delicioso aprieto con el apuesto Erik Clay. Sin embargo, el auténtico problema para Erik iba a ser esa atracción instantánea que sentía por la misteriosa forastera...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Allison Lee Johnson
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Promesas del corazón, n.º 2013 - marzo 2014
Título original: A Weaver Vow
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4135-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Fueron los gritos lo que llamó su atención.
Murphy. Era tan fácil reconocer su voz... sobre todo cuando gritaba para reventar tímpanos.
Isabella Lockhart sintió que el estómago se le caía a los pies, como una pesada losa. Dejó el trapo de limpiar sobre la barra del Ruby’s Café y corrió hacia la puerta.
Cerrada.
¿Cómo no iba a estarlo? La había cerrado ella misma treinta minutos antes. Regresó para buscar las llaves que le había dejado Tabby Taggart. Estaban sobre la mesa de acero inoxidable de la cocina, donde las había dejado tras haber cerrado la puerta de atrás.
Regresó corriendo a la entrada principal y tras pelearse con el cerrojo durante unos segundos, finalmente logró salir. Los gritos seguían, y sonaban cada vez más estridentes.
Todo estaba ocurriendo en mitad de Main Street, justo delante del café. Había una camioneta azul enorme aparcada junto a la acera.
«Murphy, por favor, no te metas en más líos».
La súplica silenciosa ya empezaba a repetirse demasiado. Se suponía que todo iba a cambiar en Weaver.
Corrió hacia la camioneta, hacia el sitio de donde provenían los gritos. Un chico muy delgado le plantaba cara a un tipo alto y grandullón.
Lo que más le preocupaba, no obstante, era el bate de béisbol que Murphy asía con fuerza. Tenía los nudillos blancos.
—¡Claro que sabías lo que estabas haciendo! —la voz del hombre sonaba violenta, amenazante.
—¡Fue un accidente! —gritó Murphy—. ¡Te lo he dicho mil veces!
—¡Murphy! —Isabella se interpuso entre los dos hombres.
Agarró el bate en el momento en que Murphy lo alzaba en el aire. Tenía solo once años, pero ya medía más de un metro cincuenta. Aún le sacaba unos centímetros, pero solo porque llevaba cuñas. Tiró del bate con fuerza, apretando la mano contra su pecho. El niño, sin embargo, no lo soltaba.
—¡Suelta!
Sus ojos marrones, irreverentes, iguales que los de su padre, la atravesaron. Los nudillos se ponían cada vez más blancos alrededor de la madera.
—¡No!
Oyó mascullar algo al hombre que tenía detrás y entonces sintió una mano enorme que se cerraba sobre la suya.
—Dame eso antes de que le hagas daño a alguien —dijo el individuo, quitándoles el bate de golpe.
Lo echó dentro de la camioneta y cerró la puerta.
Murphy comenzó a decir palabrotas que la avergonzaban.
—¡Tío! Es mi bate. ¡No puedes llevarte mi bate!
—Pues acabo de hacerlo, tío —agarró al chico del hombro y lo apartó de Isabella—. Quédate quieto —añadió.
Isabella le miró con atención por primera vez. Llevaba una gorra marrón muy vieja y unas gafas de aviador que escondían sus ojos.
—¡Quítale las manos de encima!
Independientemente de lo que hubiera pasado, ese hombre no tenía derecho a ponerle las manos encima.
—¿Quién se cree que es?
—El hombre al que su hijo ha estado a punto de dar con una pelota de béisbol —su mandíbula afilada estaba escondida bajo una barba de un par de días.
—¡Yo no he hecho eso! —le gritó Murphy al oído.
Isabella hizo una mueca y le fulminó con la mirada.
—Ve y siéntate —señaló el banco de madera que estaba en la acera, delante del café. La cabeza le iba a estallar.
¿Cómo se le había ocurrido pensar que podía ejercer de madre con Murphy? El chico necesitaba algo más que una mujer a la que no soportaba. Necesitaba a una figura masculina, a su padre, pero solo se tenían el uno al otro.
—Vete.
Furioso y rebelde, Murphy se soltó del hombre con un movimiento brusco y fue hacia el banco.
Isabella miró al hombre.
—No sé qué ha pasado aquí...
—Pero... ¿cómo se le ha ocurrido meterse delante de él cuando tenía ese bate en las manos?
Isabella se tragó el temperamento. No era buena idea dejarse llevar por el calor del momento.
—Murphy no me hubiera hecho daño —respiró hondo y se volvió hacia la brisa, ese viento que acariciaba y que nunca parecía acabarse en Weaver, Wyoming—. Soy Isabella Lockhart.
—Sé quién es.
Isabella guardó silencio un momento. Solo llevaba unas semanas en Weaver, pero sí debía de ser un pueblo pequeño si la gente la conocía, aunque ella no los conociera a ellos. Lucy se lo había dicho. Se lo había advertido. Weaver no tenía nada que ver con Nueva York, y era ahí donde residía su esperanza con respecto a Murphy. A lo mejor esa era la solución para sus problemas, siempre y cuando fuera capaz de meterle en cintura.
Se fijó en el rostro del individuo, en lo que podía ver por debajo de la gorra y de las gafas.
—Seguro que podemos resolver lo que ha pasado, sea lo que sea —dijo, en ese tono que solía usar con primeras bailarinas furiosas—. Pero ¿podríamos hablar en un sitio que no sea Main Street, señor...?
—Erik Clay. No hay tráfico, así que no sé qué le preocupa. Pero sí que siento mucha curiosidad por conocer la forma en que vamos a resolver esto.
Normalmente era un hombre tranquilo, pero teniendo en cuenta todo lo que había pasado, Erik tenía ganas de agarrar el bate y destrozar unas cuantas cosas con él.
Fijarse en la mujer que tenía delante era mucho más seguro que mirar a ese demonio de pelo negro espatarrado en el banco. De repente se sujetó un mechón de pelo, tan rubio que casi era blanco, detrás de la oreja. Debía de aclarárselo. Esos ojos marrón oscuro, casi negros, no parecían casar de forma natural con un pelo tan claro. La forastera de Weaver no dejaba indiferente.
—Lo siento —le estaba diciendo ella—. Sea lo que sea lo que ha pasado, seguro que puedo compensarle.
—¿En serio? —extendió el brazo en dirección a la parte de atrás de la camioneta, invitándola a mirar—. ¿Cómo?
Ella le miró con ojos inquietos. Su incomodidad era evidente. Fue hacia el vehículo y miró detrás.
—Oh... Dios —susurró.
Erik recogió una pelota de béisbol de entre el montón de cristales de colores, rotos en mil pedazos. La iglesia de Weaver se había quedado sin su vidriera.
—Su chico ha tirado la pelota a propósito.
—¡Yo no he hecho eso! —gritó Murphy, cargando contra Erik de nuevo—. Y no soy su... —masculló una palabrota que salía de su boca con facilidad.
Erik levantó una mano y apartó a Isabella del camino. El chico se paró en seco.
—¡Murphy! —Isabella se soltó con violencia y agarró al niño del brazo. Le llevó de vuelta al banco a regañadientes—. Te he dicho que te sientes —se inclinó hacia él y le susurró algo que Erik no pudo oír.
El mensaje surtió efecto, no obstante. El chico se calmó de inmediato. Cruzó los brazos y se puso a la defensiva.
Isabella se alisó la falda rosa del uniforme de camarera y se puso erguida. Dio media vuelta y echó a andar hacia Erik. Este recorrió la curva de su trasero con la mirada y siguió subiendo.
—Parece que era algo muy valioso —dijo ella, mirando la vidriera rota una vez más.
La vidriera con un paisaje de Weaver pintado era un regalo, inesperado y no deseado. Y seguramente estaba mal por su parte, pero para él el valor de la pieza no se podía calcular en dólares, sobre todo porque la artista que lo había pintado era una mujer a la que ya no veía, alguien que seguramente le daría con la puerta en las narices cuando le pidiera una réplica. Pero no le quedaba más remedio que hacerlo. Exhibir la obra en un viejo rancho no tenía mucho sentido, así que la había donado a la iglesia y ya contaban con ella.
—Lo era.
La mujer suspiró. Sus pechos subieron y bajaron, apretándose contra la tela del uniforme durante una fracción de segundo.
—Si me dice cuánto dinero ha perdido, puedo pagárselo.
Erik apartó la vista de esos ojos casi negros llenos de sinceridad. La rabia empezaba a remitir.
—No fue usted quien tiró la pelota. Fue él —señaló al chico—. En mis tiempos, cuando hacíamos una de esas, terminábamos en la comisaría con el sheriff.
La mujer se quedó blanca como la leche. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, le agarró del brazo, como si creyera que iba a ir a la comisaría directamente.
—Por favor, no vaya a la policía.
—¿Y por qué no?
—No quería causar ningún daño.
Erik resopló. Era una pena que unos ojos tan bonitos mostraran tanto pánico.
—¿En serio? Levantó el bate y apuntó directamente hacia mi camioneta. Lo vi con mis propios ojos.
—Solo es un chico. ¿Nunca cometió ningún error cuando era niño?
Erik sintió un calor que le subía por el brazo. Comenzaba justo donde ella le clavaba los dedos.
—Tranquila —miró al chico.
El muchacho le devolvió la mirada con rebeldía.
—Él puede trabajar para reparar el daño.
A lo mejor esa iba a ser su cruz. Le había roto el corazón a una buena mujer que le había endosado una vidriera que nunca había querido, y a cambio tendría que cargar con un pequeño demonio.
—En mi casa.
Isabella no mostró signo alguno de relajación.
—¿En su casa? ¿En qué está pensando exactamente?
—Cielo, esto no es una gran ciudad llena de pervertidos. Tengo un rancho. El Rocking-C. El chico puede trabajar para mí.
—El chico tiene nombre.
—Murphy puede echar el abono, cargar alpacas de heno, limpiar los establos. Podría venir todos los sábados por la mañana hasta el final del verano.
—Ni hablar —Murphy se puso en pie—. No voy a malgastar el sábado para ir a ayudarle.
Isabella estaba perdiendo la paciencia.
—Siéntate, Murphy. Lo digo en serio —esperó a que le obedeciera y entonces miró al hombre de nuevo—. Señor Clay, yo...
—No hay necesidad de tanto formalismo, cielo. Llámame Erik.
—Muy bien.
Era evidente que llamaba «cielo» a todas las mujeres con las que se encontraba, e Isabella quería sacarle el lado vejatorio al apelativo, sobre todo porque nunca le había gustado que la llamaran «nena», aunque hubiera amado al hombre que la llamaba así. Sin embargo...
—Te agradezco tu buena disposición. De verdad que sí.
El tal señor Clay no sabía lo importante que era que Murphy no tuviera más problemas con la ley.
—Pero es que no te conocemos de nada. Me da igual si es gente de ciudad o de pueblo. No puedo mandar a Murphy a la casa de un perfecto descono...
—Habla con Lucy —le sugirió él. No parecía molesto, pero su tono de voz tampoco era amistoso.
Su rostro se había relajado un poco, no obstante. Isabella se fijó en el hoyuelo que se le formaba en la barbilla.
—Ella te dará buenas referencias.
—¿Lucy Ventura? —Isabella cruzó los brazos y le miró con ojos pensativos.
Era alto, más alto que Jimmy, que medía más de un metro ochenta. Tenía las espaldas muy anchas, pero tampoco tenía por qué fijarse en esas cosas. Solo habían pasado nueve meses desde...
—¿La conoces?
—Digamos que sí. Es mi prima.
—Oh —Isabella bajó los brazos y se apartó el pelo de la cara. Saber que era pariente de Lucy abría un nuevo camino esperanzador. El problema se podría solucionar.
Lucy y ella habían trabajado juntas en Nueva York y habían compartido piso. Pero todo eso había sido antes de que Jimmy Bartholomew apareciera en su vida.
—Toma —Erik le dio la pelota sucia.
Claramente era de Murphy. Reconocía el garabato de su firma. Había escrito su nombre en ella cuando Jimmy se la había regalado. Quería hacerse el importante ante sus amigos gamberros.
Isabella tomó la pelota y deslizó la yema del pulgar sobre las costuras. Recordaba muy bien el día en que Jimmy se la había dado. Era como si hubiera sido el día anterior.
Una oleada de desesperación amenazó con engullirla.
Para ella Jimmy había sido un vendaval. La había hecho perder el juicio con todos esos ramos de flores y excentricidades románticas. Se le había declarado delante de todo el retén de bomberos, pero la boda nunca había llegado a celebrarse.
Tres meses más tarde estaba muerto.
Miró a Murphy. Con la muerte de su padre, se había quedado huérfano. Y solo la tenía a ella. Le habían concedido la tutela provisionalmente.
—Gracias —susurró. Levantó la pelota de béisbol—. Esta pelota significa mucho para Murphy.
—Entonces no debería tirarla contra los coches que pasan.
También podía echarse la culpa por eso. Había sido ella quien había mandado fuera a Murphy, pensando que así terminaría de cerrar el restaurante más rápido, sin tener que soportar sus quejas continuas y su impaciencia por irse a casa.
Quería creer que no lo había hecho a propósito, pero la experiencia le decía otra cosa. Miró a lo largo de la calle. Había muchos coches aparcados junto a la acera, delante de los muchos negocios que había en Main Street. Pero no había pasado ni un solo vehículo desde que había salido fuera. Quería un sitio distinto a la ciudad, y lo tenía. En Weaver no había esas cafeterías modernas que sirven en vasos de papel, sino cafés acogedores y tradicionales, como Ruby’s.
Señaló la puerta de entrada.
—¿Quieres pasar dentro? Podemos concretar los detalles. Lo menos que puedo hacer es ofrecerte una taza de café —logró esbozar una sonrisa, aunque lo que realmente quería hacer era esconder la cabeza entre las piernas y llorar.
—Bueno, me tomaría un trozo de tarta, si tienes —él rodeó la camioneta y se dirigió hacia la puerta del conductor—. Y hablamos. Pero primero tengo que quitar el coche de en medio de la calle.
Murphy se levantó del banco cuando arrancó.
—¿Y qué pasa con mi bate?
Isabella le mandó callar.
—No te preocupes por tu bate —se guardó la pelota en el bolsillo y le agarró de los hombros. Le hizo girar hacia la puerta de entrada de la cafetería—. Tienes suerte de que no llame a la policía.
Una vez dentro, señaló la mesa donde estaban sus libros del colegio.
—Siéntate y haz los deberes.
Al profesor de sexto, el señor Rasmussen, le encantaban los deberes. Murphy llevaba muchos a casa cada día.
—Ya he terminado con los deberes, ¿recuerdas? —Murphy puso los ojos en blanco y se fue hacia un rincón.
¿Cómo iba a olvidarlo? Era por eso por lo que quería irse a casa. Pero ella todavía tenía cosas que hacer en el café, y no podía dejarle solo.
—Entonces hazlos de nuevo —le dijo. Nunca se había sentido tan cansada en toda su vida—. Siéntate ahí y estate tranquilo mientras intento arreglar todo este desorden.
—No estaba haciendo nada malo.
—¿En serio? —Isabella le fulminó con la mirada—. ¿Y tampoco estabas haciendo nada malo cuando te pillaron con las manos en la masa, destrozando una casa del vecindario?
Murphy se sentó, ignorándola.
Isabella suspiró y se metió detrás de la barra para poner en marcha la cafetera. Después fue a la nevera y sacó la tarta de manzana. Cortó un trozo grande y lo metió en el microondas para calentarlo un poco. Si iba a intentar sobornarle con un trozo de tarta y un café, era mejor no escatimar. Justo cuando iba a ponerle una enorme bola de helado de vainilla encima de la tarta, Erik entró por la puerta. Era tan grande que durante una fracción de segundo tapó el sol de la mañana. Se quitó la gorra y se pasó una mano por la cabeza.
Tenía el pelo rubio, oscuro y copioso. Lo llevaba muy corto. Isabella tragó en seco, bajó la vista y siguió con lo que estaba haciendo.
—¿Puedo tomar un trozo de eso? —le preguntó Murphy cuando la vio poner el plato encima de la barra.
Isabella asintió y se volvió hacia la nevera.
—Por favor —al oír la voz grave de Erik se detuvo y miró atrás.
Pero él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a Murphy.
—Por favor —repitió.
Murphy hizo una mueca.
—No eres mi padre —masculló.
—Vaya —dijo Erik sin más—. Si lo fuera, utilizarías las palabras «por favor» cuando debes usarlas, y no dirías palabrotas delante de una señorita.
Se hizo el silencio durante unos segundos. Isabella estaba a punto de decir algo, pero Murphy tiró la toalla.
—Por favor, ¿puedo tomarme un trozo de tarta? —dijo. Su tono de voz era sarcástico.
Isabella empujó el plato que había preparado para Erik.
—El helado se está derritiendo —le puso una servilleta de papel y cubiertos y entonces le sirvió una taza de café—. ¿Azúcar o crema?
—Nada. Gracias —miró a Murphy por última vez y se sentó en el taburete—. Así está bien. Gracias.
Abrió la servilleta y se la puso sobre el regazo.
Tenía la gorra manchada y parecía tener lodo en los vaqueros. Su camisa de manga corta estaba empapada en sudor, y olía a heno. O eso le pareció a ella...
Isabella cortó un trozo de tarta para Murphy, lo calentó unos segundos y añadió el helado. Ni siquiera consideró la posibilidad de decirle que fuera a por ella. No quería que se acercara mucho a Erik, así que se la llevó a la mesa, junto con un vaso de leche.
—Tienes que comerte la cena.
Murphy no contestó, pero sí la miró un instante.
—Gracias —murmuró y comenzó a comer.
Isabella metió la mano en el bolsillo del uniforme y empezó a juguetear con la pelota de béisbol. El vestido rosa de camarera era sencillo y estaba limpio. Estaba contenta de llevarlo porque tenía trabajo. Con eso y con las clases que daba en el estudio de baile de Lucy mantenía un techo, aunque a duras penas, sobre sus cabezas.
—De nada —volvió a ponerse detrás de la barra.
Era más seguro tenerle al otro lado.
—Muy bien —añadió con un suspiro—. ¿De cuántos sábados y de cuántas horas estamos hablando exactamente?
A Murphy aún le quedaban algunos meses de colegio antes de las vacaciones de verano, y si sus notas seguían siendo tan malas tendría que ir a clases de apoyo en el verano, si las había. De lo contrario, no le quedaría más remedio que pagarle un profesor particular. Y también tenía que ver a la psicóloga todos los meses. Esa había sido la condición que le habían impuesto los tribunales antes de darle la tutela. Pero todo eso podía acabar siete semanas después, cuando la agente de los Servicios Sociales hiciera su evaluación final.
Isabella bloqueó ese pensamiento. Lo último que necesitaba en ese momento era otra preocupación más.
—Bueno, es una pregunta justa —Erik golpeó la superficie del plato con el tenedor un par de veces y dejó de comer.
Se quitó las gafas de sol lentamente y la miró a los ojos.
Violeta. Tenía los ojos de color violeta, violeta como Elizabeth Taylor.
—Lo traes el próximo sábado —dijo—. Esta semana no. Estoy moviendo muebles con mi tío. Pero la semana que viene empezamos. Cuatro horas. Veremos qué tal va la cosa. Si trabaja duro, a lo mejor no tendrá que deleitarme con su agradable presencia durante toda la primavera y el verano. A lo mejor podemos dejarlo dentro de unos pocos meses. Si no... —se encogió de hombros y agarró el tenedor de nuevo.
Isabella se mordió el labio por dentro. Estaban a finales de marzo. Solo podía esperar que Murphy siguiera a su lado al final del verano.
—Pero, si trabaja duro, ¿darás por saldada la deuda? ¿Incluso al final del curso?
Él no dejó de mirarla ni un segundo.
—No voy a llamar al sheriff, si eso es lo que te preocupa.
—Sí. Es eso —quería apartar la mirada de él, pero no podía.
—¿Tienes un bolígrafo?
Isabella se sacó un bolígrafo del bolsillo y se lo dio de forma automática. Él se inclinó sobre la barra y sacó una servilleta. Sin pestañear ni una vez, volvió a sentarse en el taburete y escribió algo.
Sintiendo un escalofrío, Isabella se dio la vuelta y fingió estar ocupada con la cafetera. Rehuyendo su mirada, agarró el trapo de limpiar y comenzó a pasarlo sobre los asientos de vinilo de los taburetes. Cuando llegó al de Erik se detuvo y leyó lo que había escrito.
Cuatro horas todos los sábados hasta el final del curso o del verano por haber roto una vidriera.
Lo había firmado y le había puesto la fecha.
—¿Quieres que lo firme yo también?
Él sacudió la cabeza y señaló a Murphy con el bolígrafo.
—Pero él sí.
Capítulo 2
Te has dejado engatusar por unos ojos bonitos y un cuerpazo, ¿no? —Casey, el primo de Erik, le miró con unos ojos que hablaban por sí solos.
Apuntó con el palo de billar y todas las bolas salieron rodando. Dos de ellas entraron. Se puso erguido y rodeó la mesa, estudiando las distintas opciones.
—De lo contrario, le habrías llevado el niño a Max directamente.
Max era el marido de su prima Sarah. Y también era el sheriff de la zona.
—Se me pasó por la cabeza —admitió Erik. Tomó la tiza del borde de la mesa.
Era viernes por la noche. Había pasado casi toda la semana moviendo ganado del Double-C con su tío Matthew.
Esa noche jugaban en su casa porque Case llevaba un tiempo sin querer ir al bar donde solían jugar habitualmente. Colbys tenía muchas mesas de billar, y también tenían una cerveza y unas hamburguesas muy ricas, pero arrastrar a Case hasta allí se había convertido en una misión imposible. Prefería conducir durante cuarenta minutos para llegar a casa de Erik.
El asunto era todo un misterio sin resolver, pero Erik tenía otras prioridades en ese momento. Pensó en su encuentro con esa mujer que se apellidaba Lockhart.
—Ni siquiera me fijé en sus ojos, ni en ninguna otra cosa. Me acordé de todas las veces en que podría haber terminado en la oficina del sheriff por una trastada —empolvó el taco aunque no fuera a jugar inmediatamente. Case parecía estar en racha—. Igual que tú.
Case sonrió.
—Sí, pero entonces era Sawyer el sheriff. No hubiera tenido mucha mano dura con nosotros.
Erik resopló.
Sawyer era su tío, un Clay de los pies a la cabeza para el que la familia era lo primero, excepto ante la ley.
—Nos hubiera arrancado la piel a tiras solo para darnos una lección.
—O a lo mejor nos hubiera entregado a Squire —Case seguía sonriendo—. Para que el viejo nos diera alguna lección que otra.
Squire era su abuelo. Y la cabezonería la habían sacado de él.
—Papá me dijo el otro día que se está ablandando con la edad.
Al oír eso, Case falló el tiro.
—Ya. Y tú no te fijaste en los ojos de la señorita Lockhart.
Erik ignoró el comentario y se dispuso a jugar.
—¿Entonces va a traer al chico aquí mañana?
—Sí —coló una bola y se movió hacia el final de la mesa para apuntar de nuevo.
—¿Y qué le vas a poner a hacer?
—Va a mover estiércol con la pala durante unas horas. Maldita sea... No lo sé. Recoger las piedras en esa parcela que todavía no he limpiado.
Pensar en ello le hizo fallar el tiro.
Case sonrió.
—Ya puedes saldar tu deuda —le dijo Case, disponiéndose a tirar.
Erik hizo una mueca y puso un billete de diez dólaressobre el borde de la mesa. Colocó el palo en el enganche de la pared y se fue a la barra que había construido un par de veranos antes, con la ayuda de Case y de su padre. Sacó un botellín de cerveza de la nevera que estaba debajo.
Case recogió la mesa de billar en un momento.
—Quiero una cerveza de verdad, y no eso que bebes tú.
Erik sacó una botella de tercio y la hizo deslizarse sobre la barra.
—No te burles de mi cerveza sin alcohol. Esta la pedí por Internet y viene de alguna parte de Colorado —levantó el botellín, de color marrón oscuro, y sonrió—. Está hecha en casa y es suave como el terciopelo. La señora que la prepara es tan vieja como Squire. Si no fuera por eso creo que me enamoraría de ella.
Case puso los ojos en blanco. Agarró su cerveza y empezó a subir las escaleras. Erik fue tras él. Terminaron en la cocina. El chili se estaba haciendo al fuego. No era un gran cocinero, pero un hombre de treinta y un años de edad que conducía durante cuarenta minutos para llegar al restaurante más próximo tenía que saber preparar unas cuantas cosas. Con eso y con la comida congelada que le llevaban su madre, sus tías y sus primas, nunca le faltaba de nada.
Se sirvieron dos boles y fueron a sentarse en el porche.