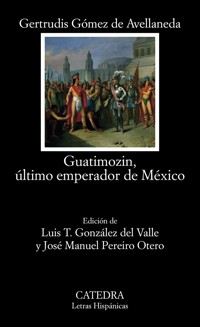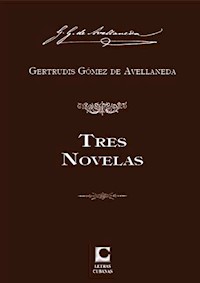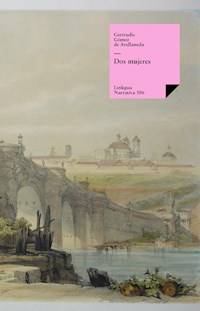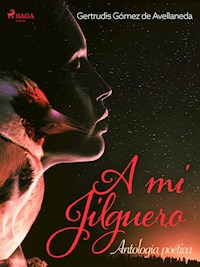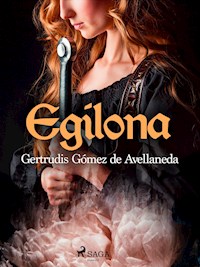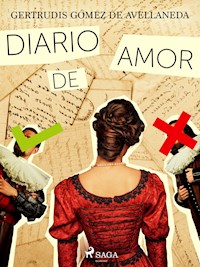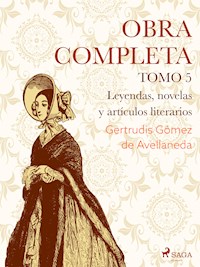Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Sab» (1941) es una novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda ambientada en Cuba. Sab, un esclavo mestizo, se enamora de la hija de su amo, Carlota, quien está prometida a un codicioso comerciante. Esta obra está considerada como la primera novela antiesclavista en lengua española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Sab
Saga
Sab
Copyright © 1841, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679632
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Dos palabras al lector
Por distraerse de momentos de ocio y melancolía han sido escritas estas páginas. La autora no tenía entonces la intención de someterlas al terrible tribunal del público.
Tres años ha dormido esta novelita casi olvidada en el fondo de su papelera; leída por algunas personas inteligentes que la han juzgado con benevolencia y habiéndose interesado muchos amigos de la autora en poseer un ejemplar de ella, se determina a imprimirla, creyéndose dispensada de hacer una manifestación del pensamiento, plan y desempeño de la obra, al declarar que la publica sin ningún género de pretensiones.
Acaso si esta novelita se escribiese en el día, la autora, cuyas ideas han sido modificadas, haría en ella algunas variaciones, pero sea por pereza, sea por la repugnancia que sentimos en alterar lo que hemos escrito con una verdadera convicción, (aun cuando esta llegue a vacilar), la autora no ha hecho ninguna mudanza en sus borradores primitivos, y espera que si las personas sensatas encuentran algunos errores esparcidos en estas páginas, no olvidarán que han sido dictadas por los sentimientos algunas veces exagerados pero siempre generosos de la primera juventud.
Primera parte
Capítulo I
Veinte años hace, poco más o menos, que al declinar una tarde del mes de junio un joven de hermosa presencia atravesaba a caballo los campos pintorescos que riega el Tínima, y dirigía a paso corto su brioso alazán por la senda conocida en el país con el nombre de camino de Cubitas, por conducir a las aldeas de este nombre, llamadas también tierras rojas. Hallábase el joven de quien hablamos a distancia de cuatro leguas de Cubitas, de donde al parecer venía, y a tres de la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la provincia central de la isla de Cuba en aquella época, como al presente, pero que hacía entonces muy pocos años había dejado su humilde dictado de villa.
Fuese efecto de poco conocimiento del camino que seguía, fuese por complacencia de contemplar detenidamente los paisajes que se ofrecían a su vista, el viajero acortaba cada vez más el paso de su caballo y le paraba a trechos como para examinar los sitios por donde pasaba. A la verdad, era harto probable que sus repetidas detenciones sólo tuvieran por objeto admirar más a su sabor los campos fertilísimos de aquel país privilegiado, y que debían tener mayor atractivo para él si como lo indicaban su tez blanca y sonrosada, sus ojos azules, y su cabello de oro había venido al mundo en una región del Norte.
El sol terrible de la zona tórrida se acercaba a su ocaso entre ondeantes nubes de púrpura y de plata, y sus últimos rayos, ya tibios y pálidos, vestían de un colorido melancólico los campos vírgenes de aquella joven naturaleza, cuya vigorosa y lozana vegetación parecía acoger con regocijo la brisa apacible de la tarde, que comenzaba a agitar las copas frondosas de los árboles agostados por el calor del día. Bandadas de golondrinas se cruzaban en todas direcciones buscando su albergue nocturno, y el verde papagayo con sus franjas de oro y de grana, el cao de un negro nítido y brillante, el carpintero real de férrea lengua y matizado plumaje, la alegre guacamalla, el ligero tomeguín, la tornasolada mariposa y otra infinidad de aves indígenas, posaban en las ramas del tamarindo y del mango aromático, rizando sus variadas plumas como para recoger en ellas el soplo consolador del aura.
El viajero después de haber atravesado sabanas inmensas donde la vista se pierde en los dos horizontes que forman el cielo y la tierra, y prados coronados de palmas y gigantescas ceibas, tocaba por fin en un cercado, anuncio de propiedad. En efecto, divisábase a lo lejos la fachada blanca de una casa de campo, y al momento el joven dirigió su caballo hacia ella; pero lo detuvo repentinamente y apostándole a la vereda del camino pareció dispuesto a esperar a un paisano del campo que se adelantaba a pie hacia aquel sitio, con mesurado paso, y cantando una canción del país cuya última estrofa pudo entender perfectamente el viajero:
El campesino estaba ya a tres pasos del extranjero y viéndole en actitud de aguardarle detúvose frente a él y ambos se miraron un momento antes de hablar. Acaso la notable hermosura del extranjero causó cierta suspensión al campesino, el cual por su parte atrajo indudablemente las miradas de aquél.
Era el recién llegado un joven de alta estatura y regulares proporciones, pero de una fisonomía particular. No parecía un criollo blanco, tampoco era negro ni podía creérsele descendiente de los primeros habitadores de las Antillas. Su rostro presentaba un compuesto singular en que se descubría el cruzamiento de dos razas diversas, y en que se amalgamaban, por decirlo así, los rasgos de la casta africana con los de la europea, sin ser no obstante un mulato perfecto.
Era su color de un blanco amarillento con cierto fondo oscuro; su ancha frente se veía medio cubierta con mechones desiguales de un pelo negro y lustroso como las alas del cuervo; su nariz era aguileña pero sus labios gruesos y amoratados denotaban su procedencia africana. Tenía la barba un poco prominente y triangular, los ojos negros, grandes, rasgados, bajo cejas horizontales, brillando en ellos el fuego de la primera juventud, no obstante que surcaban su rostro algunas ligeras arrugas. El conjunto de estos rasgos formaba una fisonomía característica; una de aquellas fisonomías que fijan las miradas a primera vista y que jamás se olvidan cuando se han visto una vez.
El traje de este hombre no se separaba en nada del que usan generalmente los labriegos en toda la provincia de Puerto Príncipe, que se reduce a un pantalón de cotín de anchas rayas azules, y una camisa de hilo, también listada, ceñida a la cintura por una correa de la que pende un ancho machete, y cubierta la cabeza con un sombrero de Yarey bastante alicaído: traje demasiado ligero pero cómodo y casi necesario en un clima abrasador.
El extranjero rompió el silencio y hablando en castellano con una pureza y facilidad que parecían desmentir su fisonomía septentrional, dijo al labriego:
-Buen amigo, tendrá Vd. la bondad de decirme si la casa que desde aquí se divisa es la del Ingenio de Bellavista, perteneciente a don Carlos de B...
El campesino hizo una reverencia y contestó:
-Sí señor, todas las tierras que se ven allá abajo, pertenecen al señor don Carlos.
-Sin duda es Vd. vecino de ese caballero y podrá decirme si ha llegado ya a su ingenio con su familia.
-Desde esta mañana están aquí los dueños, y puedo servir a Vd. de guía si quiere visitarlos.
El extranjero manifestó con un movimiento de cabeza que aceptaba el ofrecimiento, y sin aguardar otra respuesta el labriego se volvió en ademán de querer conducirle a la casa, ya vecina. Pero tal vez no deseaba llegar tan pronto el extranjero, pues haciendo andar muy despacio a su caballo volvió a entablar con su guía la conversación, mientras examinaba con miradas curiosas el sitio en que se encontraba.
-¿Dice Vd. que pertenecen al señor de B... todas estas tierras?
-Sí señor.
-Parecen muy feraces.
-Lo son en efecto.
-Esta finca debe producir mucho a su dueño.
-Tiempos ha habido, según he llegado a entender -dijo el labriego deteniéndose para echar una ojeada hacia las tierras objeto de la conversación-, en que este ingenio daba a su dueño doce mil arrobas de azúcar cada año, porque entonces más de cien negros trabajaban en sus cañaverales; pero los tiempos han variado y el propietario actual de Bellavista no tiene en él sino cincuenta negros, ni excede su Zafra de seis mil panes de azúcar.
-Vida muy fatigosa deben de tener los esclavos en estas fincas -observó el extranjero-, y no me admira se disminuya tan considerablemente su número.
-Es una vida terrible a la verdad -respondió el labrador arrojando a su interlocutor una mirada de simpatía-: bajo este cielo de fuego el esclavo casi desnudo trabaja toda la mañana sin descanso, y a la hora terrible del mediodía jadeando, abrumado bajo el peso de la leña y de la caña que conduce sobre sus espaldas, y abrasado por los rayos del sol que tuesta su cutis, llega el infeliz a gozar todos los placeres que tiene para él la vida: dos horas de sueño y una escasa ración. Cuando la noche viene con sus brisas y sus sombras a consolar a la tierra abrasada, y toda la naturaleza descansa, el esclavo va a regar con su sudor y con sus lágrimas al recinto donde la noche no tiene sombras, ni la brisa frescura: porque allí el fuego de la leña ha sustituido al fuego del sol, y el infeliz negro girando sin cesar en torno de la máquina que arranca a la caña su dulce jugo, y de las calderas de metal en las que este jugo se convierte en miel a la acción del fuego, ve pasar horas tras horas, y el sol que torna le encuentra todavía allí... ¡Ah!, sí; es un cruel espectáculo la vista de la humanidad degradada, de hombres convertidos en brutos, que llevan en su frente la marca de la esclavitud y en su alma la desesperación del infierno.
El labriego se detuvo de repente como si echase de ver que había hablado demasiado, y bajando los ojos, y dejando asomar a sus labios una sonrisa melancólica, añadió con prontitud:
-Pero no es la muerte de los esclavos causa principal de la decadencia del Ingenio de Bellavista: se han vendido muchos, como también tierras, y sin embargo aún es una finca de bastante valor.
Dichas estas palabras tornó a andar con dirección a la casa, pero detúvose a pocos pasos notando que el extranjero no le seguía, y al volverse hacia él, sorprendió una mirada fija en su rostro con notable expresión de sorpresa. En efecto, el aire de aquel labriego parecía revelar algo de grande y noble que llamaba la atención, y lo que acababa de oírle el extranjero, en un lenguaje y con una expresión que no correspondían a la clase que denotaba su traje pertenecer, acrecentó su admiración y curiosidad. Habíase aproximado el joven campesino al caballo de nuestro viajero con el semblante de un hombre que espera una pregunta que adivina se le va a dirigir, y no se engañaba, pues el extranjero no pudiendo reprimir su curiosidad le dijo:
-Presumo que tengo el gusto de estar hablando con algún distinguido propietario de estas cercanías. No ignoro que los criollos cuando están en sus haciendas de campo, gustan vestirse como simples labriegos, y sentiría ignorar por más tiempo el nombre del sujeto que con tanta cortesía se ha ofrecido a guiarme. Si no me engaño es usted amigo y vecino de D. Carlos de B...
El rostro de aquel a quien se dirigían estas palabras no mostró al oírlas la menor extrañeza, pero fijó en el que hablaba una mirada penetrante: luego, como si la dulce y graciosa fisonomía del extranjero dejase satisfecha su mirada indagadora, respondió bajando los ojos:
-No soy propietario, señor forastero, y aunque sienta latir en mi pecho un corazón pronto siempre a sacrificarse por D. Carlos no puedo llamarme amigo suyo. Pertenezco -prosiguió con sonrisa amarga-, a aquella raza desventurada sin derechos de hombres... soy mulato y esclavo.
-¿Conque eres mulato? -dijo el extranjero tomando, oída la declaración de su interlocutor, el tono de despreciativa familiaridad que se usa con los esclavos-: bien lo sospeché al principio; pero tienes un aire tan poco común en tu clase, que luego mudé de pensamiento.
El esclavo continuaba sonriéndose; pero su sonrisa era cada vez más melancólica y en aquel momento tenía también algo de desdeñosa.
-Es -dijo volviendo a fijar los ojos en el extranjero-, que a veces es libre y noble el alma, aunque el cuerpo sea esclavo y villano. Pero ya es de noche y voy a conducir a su merced al ingenio ya próximo.
La observación del mulato era exacta. El sol, como arrancado violentamente del hermoso cielo de Cuba, había cesado de alumbrar aquel país que ama, aunque sus altares estén ya destruídos, y la luna pálida y melancólica se acercaba lentamente a tomar posesión de sus dominios.
El extranjero siguió a su guía sin interrumpir la conversación:
-¿Conque eres esclavo de don Carlos?
-Tengo el honor de ser su mayoral en este ingenio.
-¿Cómo te llamas?
-Mi nombre de bautismo es Bernabé, mi madre me llamó siempre Sab, y así me han llamado luego mis amos.
-¿Tu madre era negra, o mulata como tú?
-Mi madre vino al mundo en un país donde su color no era un signo de esclavitud: mi madre -repitió con cierto orgullo-, nació libre y princesa. Bien lo saben todos aquellos que fueron como ella conducidos aquí de las costas del Congo por los traficantes de carne humana. Pero princesa en su país fue vendida en éste como esclava.
El caballero sonrió con disimulo al oír el título de princesa que Sab daba a su madre, pero como al parecer le interesase la conversación de aquel esclavo, quiso prolongarla:
-Tu padre sería blanco indudablemente.
-¡Mi padre!... yo no le he conocido jamás. Salía mi madre apenas de la infancia cuando fue vendida al señor don Félix de B... padre de mi amo actual, y de otros cuatro hijos. Dos años gimió inconsolable la infeliz sin poder resignarse a la horrible mudanza de su suerte; pero un trastorno repentino se verificó en ella pasado este tiempo, y de nuevo cobró amor a la vida porque mi madre amó. Una pasión absoluta se encendió con toda su actividad en aquel corazón africano. A pesar de su color era mi madre hermosa, y sin duda tuvo correspondencia su pasión pues salí al mundo por entonces. El nombre de mi padre fue un secreto que jamás quiso revelar.
-Tu suerte, Sab, será menos digna de lástima que la de los otros esclavos, pues el cargo que desempeñas en Bellavista prueba la estimación y afecto que te dispensa tu amo.
-Sí, señor, jamás he sufrido el trato duro que se da generalmente a los negros, ni he sido condenado a largos y fatigosos trabajos. Tenía solamente tres años cuando murió mi protector don Luis el más joven de los hijos del difunto don Félix de B... pero dos horas antes de dejar este mundo aquel excelente joven tuvo una larga y secreta conferencia con su hermano don Carlos, y según se conoció después, me dejó recomendado a su bondad. Así hallé en mi amo actual el corazón bueno y piadoso del amable protector que había perdido. Casose algún tiempo después con una mujer... ¡un ángel! y me llevó consigo. Seis años tenía yo cuando mecía la cuna de la señorita Carlota, fruto primero de aquel feliz matrimonio. Más tarde fui el compañero de sus juegos y estudios, porque hija única por espacio de cinco años, su inocente corazón no medía la distancia que nos separaba y me concedía el cariño de un hermano. Con ella aprendí a leer y a escribir, porque nunca quiso recibir lección alguna sin que estuviese a su lado su pobre mulato Sab. Por ella cobré afición a la lectura, sus libros y aun los de su padre han estado siempre a mi disposición, han sido mi recreo en estos páramos, aunque también muchas veces han suscitado en mi alma ideas aflictivas y amargas cavilaciones.
Interrumpíase el esclavo no pudiendo ocultar la profunda emoción que a pesar suyo revelaba su voz. Mas hízose al momento señor de sí mismo; pasose la mano por la frente, sacudió ligeramente la cabeza, y añadió con más serenidad:
-Por mi propia elección fui algunos años calesero, luego quise dedicarme al campo, y hace dos que asisto en este ingenio.
El extranjero sonreía con malicia desde que Sab habló de la conferencia secreta que tuviera el difunto don Luis con su hermano, y cuando el mulato cesó de hablar le dijo:
-Es extraño que no seas libre, pues habiéndote querido tanto don Luis de B... parece natural te otorgase su padre la libertad, o te la diese posteriormente don Carlos.
-¡Mi libertad!... sin duda es cosa muy dulce la libertad... pero yo nací esclavo: era esclavo desde el vientre de mi madre, y ya...
-Estás acostumbrado a la esclavitud -interrumpió el extranjero, muy satisfecho con acabar de expresar el pensamiento que suponía al mulato-.
No le contradijo éste; pero se sonrió con amargura, y añadió a media voz y como si se recrease con las palabras que profería lentamente:
-Desde mi infancia fui escriturado a la señorita Carlota: soy esclavo suyo, y quiero vivir y morir en su servicio.
El extranjero picó un poco con la espuela a su caballo: Sab andaba delante apresurando el paso a proporción que caminaba más de prisa el hermoso alazán de raza normanda en que iba su interlocutor.
-Ese afecto y buena ley te honran mucho, Sab, pero Carlota de B... va a casarse y acaso la dependencia de un amo no te será tan grata como la de tu joven señorita.
El esclavo se paró de repente, y volvió sus ojos negros y penetrantes hacia el extranjero que prosiguió, deteniendo también un momento su caballo:
-Siendo un sirviente que gozas la confianza de tus dueños, no ignorarás que Carlota tiene tratado su casamiento con Enrique Otway, hijo único de uno de los más ricos comerciantes de Puerto Príncipe.
Siguiose a estas palabras un momento de silencio, durante el cual es indudable que se verificó en el alma del esclavo un incomprensible trastorno. Cubriose su frente de arrugas verticales, lanzaron sus ojos un resplandor siniestro, como la luz del relámpago que brilla entre nubes oscuras, y como si una idea repentina aclarase sus dudas, exclamó después de un instante de reflexión:
-¡Enrique Otway! Ese nombre lo mismo que vuestra fisonomía indican un origen extranjero... ¡Vos sois pues, sin duda el futuro esposo de la señorita de B...!
-No te engañas, joven, yo soy en efecto Enrique Otway, futuro esposo de Carlota, y el mismo que procurará no sea un mal para ti su unión con tu señorita: lo mismo que ella, te prometo hacer menos dura tu triste condición de esclavo. Pero he aquí la taranquela: ya no necesito guía. A Dios, Sab, puedes continuar tu camino.
Enrique metió espuelas a su caballo, que atravesando la taranquela partió a galope. El esclavo le siguió con la vista hasta que le vio llegar delante de la puerta de la casa blanca. Entonces clavó los ojos en el cielo, dio un profundo gemido, y se dejó caer sobre un ribazo.
Capítulo II
-¡Qué hermosa noche! Acércate, Teresa, ¿no te encanta respirar una brisa tan refrigerante?
-Para ti debe ser más hermosa la noche y las brisas más puras: para ti que eres feliz. Desde esta ventana ves a tu buen padre adornar por sí mismo con ramas y flores las ventanas de esta casa: este día en que tanto has llorado debe ser para ti de placer y regocijo. Hija adorada, ama querida, esposa futura del amante de tu elección, ¿qué puede afligirte, Carlota? Tú ves en esta noche tan bella la precursora de un día más bello aún: del día en que verás aquí a tu Enrique. ¿Cómo lloras pues?... Hermosa, rica, querida... no eres tú la que debes llorar.
-Es cierto que soy dichosa, amiga mía, pero ¿cómo pudiera volver a ver sin profunda melancolía estos sitios que encierran para mí tantos recuerdos? La última vez que habitamos en este ingenio gozaba yo la compañía de la más tierna de las madres. También era madre tuya, Teresa, pues como tal te amaba: ¡aquella alma era toda ternura!... cuatro años han corrido después de que habitó con nosotras esta casa. Aquí lucieron para ella los últimos días de felicidad y de vida. Pocos transcurrieron desde que dejamos esta hacienda y volvimos a la ciudad, cuando la atacó la mortal dolencia que la condujo prematuramente al sepulcro. ¿Cómo fuera posible que al volver a estos sitios, que no había visto desde entonces, no sintiese el influjo de memorias tan caras?
-Tienes razón, Carlota, ambas debemos llorar eternamente una pérdida que nos privó, a ti de la mejor de las madres, a mí, pobre huérfana desvalida, de mi única protectora.
Un largo intervalo de silencio sucedió a este corto diálogo, y nos aprovecharemos de él para dar a conocer a nuestros lectores las dos señoritas cuya conversación acabamos de referir con escrupulosa exactitud, y el local en que se verificara la mencionada conversación.
Era una pequeña sala baja y cuadrada, que se comunicaba por una puerta de madera pintada de verde oscuro, con la sala principal de la casa. Tenía además una ventana rasgada casi desde el nivel del suelo, que se elevaba hasta la altura de un hombre, con antepecho de madera formando una media luna hacia fuera, y compuertas también de madera, pero que a la sazón estaban abiertas para que refrescase la estancia la brisa apacible de la noche.
Los muebles que adornaban esta habitación eran muy sencillos pero elegantes, y veíanse hacia el fondo, uno junto a otro, dos catres de lienzo de los que se usan comúnmente en todos los pueblos de la isla de Cuba durante los meses más calurosos. Una especie de lecho flotante, conocido con el nombre de hamaca, pendía oblicuamente de una esquina a la otra de la estancia, convidando con sus blandas undulaciones al adormecimiento que produce el calor excesivo.
Ninguna luz artificial se veía en la habitación alumbrada únicamente por la claridad de la luna que penetraba por la ventana. Junto a ésta y frente una de otra estaban las dos señoritas sentadas en dos anchas poltronas, conocidas con el nombre de butacas. Nuestros lectores hubieran conocido desde luego a la tierna Carlota en las dulces lágrimas que tributaba todavía a la memoria de su madre muerta hacía cuatro años. Su hermosa y pura frente descansaba en una de sus manos, apoyando el brazo en el antepecho de la ventana; y sus cabellos castaños divididos en dos mitades iguales, caían formando multitud de rizos en torno de un rostro de diez y siete años. Examinado escrupulosamente a la luz del día aquel rostro, acaso no hubiera presentado un modelo de perfección; pero el conjunto de sus delicadas facciones, y la mirada llena de alma de dos grandes y hermosos ojos pardos, daban a su fisonomía, alumbrada por la luna, un no sé qué de angélico y penetrante imposible de describir. Aumentaba lo ideal de aquella linda figura un vestido blanquísimo que señalaba los contornos de su talle esbelto y gracioso, y no obstante hallarse sentada, echábase de ver que era de elevada estatura y admirables proporciones.
La figura que se notaba frente a ella presentaba un cierto contraste. Joven todavía, pero privada de las gracias de la juventud, Teresa tenía una de aquellas fisonomías insignificantes que nada dicen al corazón. Sus facciones nada ofrecían de repugnante, pero tampoco nada de atractivo. Nadie la llamaría fea después de examinarla; nadie empero la creería hermosa al verla por primera vez, y aquel rostro sin expresión, parecía tan impropio para inspirar el odio como el amor. Sus ojos de un verde oscuro bajo dos cejas rectas y compactas, tenían un mirar frío y seco que carecía igualmente del encanto de la tristeza y de la gracia de la alegría. Bien riese Teresa, bien llorase, aquellos ojos eran siempre los mismos. Su risa y llanto parecían un efecto del arte en una máquina, y ninguna de sus facciones participaba de aquella conmoción. Sin embargo, tal vez cuando una gran pasión o un fuerte sacudimiento hacía salir de su letargo a aquella alma apática, entonces era pasmosa la expresión repentina de los ojos de Teresa. Rápida era su mirada, fugitiva su expresión pero viva, enérgica, elocuente: y cuando volvían aquellos ojos a su habitual nulidad, admirábase el que los veía de que fuesen capaces de un lenguaje tan terrible.
Hija natural de un pariente lejano de la esposa de D. Carlos, perdió a su madre al nacer, y había vivido con su padre, hombre libertino que la abandonó enteramente al orgullo y la dureza de una madrastra que la aborrecía. Así fue desde su nacimiento oprimida con el peso de la desventura, y cuando por muerte de su padre fue recogida por la señora de B... y su esposo, ni el cariño que halló en esta feliz pareja, ni la tierna amistad que la dispensó Carlota fueron ya suficientes a despojar a su carácter de la rigidez y austeridad que en la desgracia había adquirido. Su altivez natural constantemente herida por su nacimiento, y escasa fortuna que la constituía en una eterna dependencia, habían agriado insensiblemente su alma, y a fuerza de ejercitar su sensibilidad parecía haberla agotado. Ocho años hacía, en la época en que comienza nuestra historia, que se hallaba Teresa bajo la protección del señor de B..., único pariente en quien había encontrado afecto y compasión, y aunque fuese este tiempo el que pudiera señalar por el más dichoso de su vida, no había estado exento para ella de grandes mortificaciones. El destino parecía haberla colocado junto a Carlota para hacerla conocer por medio de un triste cotejo, toda la inferioridad y desgracia de su posición. Al lado de una joven bella, rica, feliz, que gozaba el cariño de unos padres idólatras, que era el orgullo de toda una familia, y que se veía sin cesar rodeada de obsequios y alabanzas, Teresa humillada, y devorando en silencio su mortificación, había aprendido a disimular, haciéndose cada vez más fría y reservada. Al verla siempre seria e impasible se podía creer que su alma imprimía sobre su rostro aquella helada tranquilidad, que a veces se asemeja a la estupidez, y sin embargo aquella alma no era incapaz de grandes pasiones, mejor diré, era formada para sentirlas. Pero, ¿cuáles son los ojos bastante perspicaces para leer en una alma, cubierta con la dura corteza que forman las largas desventuras? En un rostro frío y severo muchas veces descubrimos la señal de la insensibilidad, y casi nunca adivinamos que es la máscara que cubre al infortunio.
Carlota amaba a Teresa como a una hermana, y acostumbrada ya a la sequedad y reserva de su carácter, no se ofendió nunca de no ver correspondida dignamente su afectuosa amistad. Viva, ingenua e impresionable apenas podía comprender aquel carácter triste y profundo de Teresa, su energía en el sufrimiento y su constancia en la apatía. Carlota, aunque dotada de maravilloso talento, había concluido por creer, como todos, que su amiga era uno de aquellos seres buenos y pacíficos, fríos y apáticos, incapaces de crímenes como de grandes virtudes, y a los cuales no debe pedírseles más de aquello que dan, porque es escaso el tesoro de su corazón.
Inmóvil Teresa enfrente de su amiga estremeciose de repente con un movimiento convulsivo.
-Oigo -dijo- el galope de un caballo: sin duda es tu Enrique.
Levantó su linda cabeza Carlota de B... y un leve matiz de rosa se extendió por sus mejillas.
-En efecto -dijo-, oigo galopar; pero Enrique no debe llegar hasta mañana: mañana fue el día señalado para su vuelta de Guanaja. Sin embargo, puede haber querido anticiparlo... ¡Ah, sí, él es!... ya oigo su voz que saluda a papá. Teresa, tienes razón -añadió echando su brazo izquierdo al cuello de su prima mientras enjugaba con la otra la última lágrima que se deslizaba por su mejilla-; tienes razón en decirlo... ¡soy muy dichosa!
Teresa, que se había puesto en pie y miraba atentamente por la ventana, volvió a sentarse con lentitud: su rostro recobró su helada y casi estúpida inmovilidad, y pronunció entre dientes:
-¡Sí, eres muy dichosa!
No lloraba ya Carlota: los penetrantes recuerdos de una madre querida se desvanecieron a la presencia de un amante adorado. Junto a Enrique nada ve más que a él. El universo entero es para ella aquel reducido espacio donde mira a su amante: porque ama Carlota con todas las ilusiones de un primer amor, con la confianza y abandono de la primera juventud y con la vehemencia de un corazón formado bajo el cielo de los Trópicos.
Tres meses habían corrido desde que se trató su casamiento con Enrique Otway, y en ellos diariamente habían sido pronunciados los juramentos de un eterno cariño: juramentos que eran para su corazón tierno y virginal tan santos e inviolables como si hubiesen sido consagrados por las más augustas ceremonias. Ninguna duda, ningún asomo de desconfianza había emponzoñado un afecto tan puro, porque cuando amamos por primera vez hacemos un Dios del objeto que nos cautiva. La imaginación le prodiga ideales perfecciones, el corazón se entrega sin temor y no sospechamos ni remotamente que el ídolo que adoramos puede convertirse en el ser real y positivo que la experiencia y el desengaño nos presenta, con harta prontitud, desnudo del brillante ropaje de nuestras ilusiones.
Aún no había llegado para la sensible Isleña esta época dolorosa de una primera desilusión: aún veía a su amante por el encantado prisma de la inocencia y del amor, y todo en él era bello, grande y sublime.
¿Merecía Enrique Otway una pasión tan hermosa? ¿Participaba de aquel divino entusiasmo que hace soñar un cielo en la tierra? ¿Comprendía su alma a aquella alma apasionada de la que era señor?... Lo ignoramos: los acontecimientos nos lo dirán en breve y fijarán en este punto la opinión de nuestros lectores. No queriendo anticiparles nada nos limitaremos por ahora a darles algún conocimiento de las personas que figuran en esta historia, y de los acontecimientos que precedieron a la época en que comenzamos a referirla.
Capítulo III
Sabido es que las riquezas de Cuba atraen en todo tiempo innumerables extranjeros, que con mediana industria y actividad no tardan en enriquecerse de una manera asombrosa para los indolentes isleños, que satisfechos con la fertilidad de su suelo, y con la facilidad con que se vive en un país de abundancia, se adormecen por decirlo así, bajo su sol de fuego, y abandonan a la codicia y actividad de los europeos todos los ramos de agricultura, comercio, e industria, con los cuales se levantan en corto número de años innumerables familias.
Jorge Otway fue uno de los muchos hombres que se le elevan de la nada en poco tiempo a favor de las riquezas en aquel país nuevo y fecundo. Era inglés: había sido buhonero algunos años en los Estados Unidos de la América del norte, después en la ciudad de La Habana, y últimamente llegó a Puerto Príncipe traficando con lienzos, cuando contaba más de treinta años, trayendo consigo un hijo de seis, único fruto que le quedara de su matrimonio.