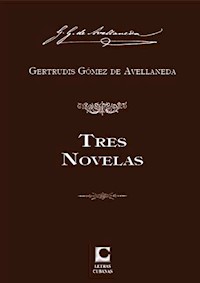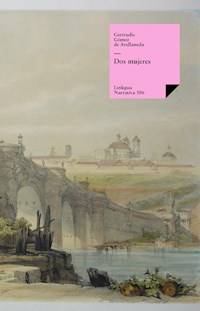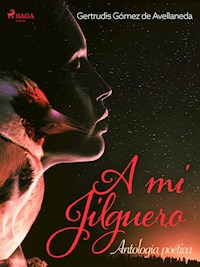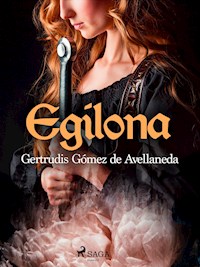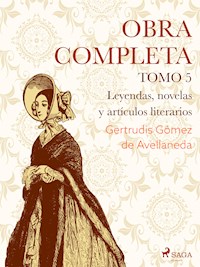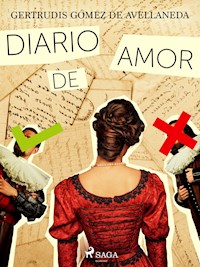
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Diario de amor» (1907) es una obra que recoge una autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda, inspirada en «Corinne» de madame de Staël, y veintiuna cartas dirigidas a Ignacio de Cepeda, el primer y gran amor de la escritora. Los textos se publicaron tras la muerte de Cepeda, por voluntad de su viuda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Diario de amor
Saga
Diario de amor
Copyright © 1840, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679731
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CONFESIÓN
Amigo mío:
La confesión, que la supersticiosa y tímida conciencia arranca a un alma arrepentida a los pies de un ministro del cielo, no fue nunca más sincera, más franca, que la que yo estoy dispuesta a hacer a usted. Después de leer este cuadernillo, me conocerá usted tan bien o acaso mejor que a sí mismo. Pero exijo dos cosas. Primera: que el fuego devore este papel inmediatamente que sea leído. Segunda: que nadie más que usted en el mundo tenga noticias de que ha existido.
Usted sabe que he nacido en una ciudad del centro de la Isla de Cuba, a la cual fue empleado mi padre el año de nueve, y en la cual casó, algún tiempo después, con mi madre, hija del país.
No siendo indispensables extensos detalles sobre mi nacimiento para la parte, de mi historia, que pueda interesar a usted, no le enfadaré con inútiles pormenores, pero no suprimirá tampoco algunos que puedan contribuir a dar a usted más exacta idea de hechos posteriores.
Cuando comencé a tener uso de razón, comprendí, que había nacido en una posición social ventajosa: que mi familia materna ocupaba uno de los primeros rangos del país, que mi padre era un caballero y gozaba de toda la estimación que merecía por sus talentos y virtudes, y todo aquel prestigio que en una ciudad naciente y pequeña gozan los empleados de cierta clase. Nadie tuvo este prestigio en tal grado: ni sus antecesores, ni sus sucesores en el destino de los comandantes de los puertos, que ocupó en el centro de la isla; mi padre daba brillo a su empleo con sus talentos distinguidos, y había sabido proporcionarse las relaciones más honoríficas en Cuba y aun en España.
Pronto cumplirán diez y seis años, de su muerte; mas estoy cierta, muy cierta, que aún vive su memoria en Puerto Príncipe y que no se pronuncia su nombre sin elogios y bendiciones; a nadie hizo mal, y ejecutó todo el bien que pudo. En su vida pública y en su vida privada, siempre fue el mismo: noble, intrépido, veraz, generoso e incorruptible.
Sin embargo, mamá no fue dichosa como él; acaso porque no puede haber dicha en una unión forzosa, acaso porque siendo demasiado joven y mi padre más maduro no pudieron tener simpatías. Mas, siendo desgraciados, ambos fueron por lo menos irreprochables. Ella fue la más fiel y virtuosa de las esposas, y jamás pudo quejarse del menor ultraje a su dignidad de mujer y de madre.
Disimule usted estos elogios: es un tributo que debo rendir a los autores de mis días, y tengo cierto orgullo cuando al recordar las virtudes, que hicieron tan estimado a mi padre, puedo decir: soy su hija.
Aún no tenía nueve años cuando le perdí. De cinco hermanos que éramos sólo quedábamos a su muerte dos: Manuel y yo; así es que éramos tiernamente queridos, con alguna preferencia por parte de mamá hacia Manolito y de papá hacia mí. Acaso por esto, y por ser mayor que él cerca de tres años, mi dolor en la muerte de papá fue más vivo que el de mi hermano. Sin embargo, ¡cuán lejos estaba entonces de conocer toda la extensión de mi pérdida!
Algunos años hacía que mi padre proyectaba volver a España y establecerse en Sevilla; en los últimos meses de su vida esta idea fue en él más fija y dominante. Quejose de no dejar sus huesos en la tierra nativa, y pronosticando a Cuba una suerte igual la de otra isla vecina, presa de los negros, rogó a mamá se viniese a España con sus hijos. Ningún sacrificio de intereses, decía, es demasiado: nunca se comprará cara la ventaja de establecerte en España. Estos fueron sus últimos votos, y cuando más tarde los supe deseé realizarlos. Acaso éste ha sido el motivo de mi afición a estos países y del anhelo con que a veces he deseado abandonar mi patria para venir a este antiguo mundo.
Quedó mamá joven aún, viuda, rica, hermosa (pues lo ha sido en alto grado) y es de suponer no lo faltarían amantes, que aspirasen a su mano. Entre ellos, Escalada, teniente coronel del regimiento que entonces guarnecía a Puerto Príncipe, joven también, no mal parecido, y atractivo, por sus dulces modales y cultivado espíritu. Mamá le amó acaso con sobrada ligereza, y antes de los diez meses de haber quedado huérfanos, tuvimos un padrastro. Mi abuelo, mis tíos y toda la familia, llevó muy a mal este matrimonio; pero mi mamá tuvo para esto una firmeza de carácter, que no había manifestado antes, ni ha vuelto a tener después. Aunque tan niña, sentí herido por este golpe mi corazón; sin embargo, no eran consideraciones mezquinas de intereses las que me hicieron tan sensible a este casamiento: era el dolor de ver tan presto ocupado el lecho de mi padre y un presentimiento de las consecuencias de esta unión precipitada.
Afortunadamente sólo un año estuvimos con mi padrastro, pues, aunque una Real orden inicua y arbitraria nos obligaba a permanecer bajo su tutela, la suerte nos separó. Su regimiento fue mandado a otra ciudad, y mamá no se resolvió a dejar su país y sus intereses para seguirle.
Ocho años duró esta separación; sólo dos o tres meses cada año iba Escalada a Puerto Príncipe con licencia, y se portaba entonces muy bien con mamá y con nosotros. ¡Por tanto, éramos felices! Aunque tenía mamá otros hijos de sus segundas nupcias, su cariño para con nosotros era el mismo. A Manuel, sobre todo, siempre le ha querido con una especie de idolatría, y a mí lo bastante para no poder formar la menor queja. Dábaseme la más brillante educación que el país proporcionaba, era celebrada, mimada, complacida hasta en mis caprichos, y nada experimenté que se asemejase a los pesares en aquella aurora apacible de mi vida.
Sin embargo, nunca fui alegre y atolondrada, como lo son regularmente los niños.
Mostré desde mis primeros años afición al estudio y una tendencia a la melancolía. No hallaba simpatías en las niñas de mi edad; tres solamente, vecinas mías, hijas de un emigrado de Santo Domingo, merecieron mi amistad. Eran tres lindas criaturas de un talento natural despejadísimo. La mayor de ellas tenía dos años más que yo, y la más chica dos años menos. Pero esta última era mi predilecta, porque me parecía, aunque más joven, más juiciosa, y discreta que las otras. Las Carmonas (que éste era su apellido) se conformaban fácilmente con mis gustos y los participaban. Nuestros juegos eran representar comedias, hacer cuentos, rivalizando a quien los hacía más bonitos, adivinar charadas y dibujar en competencia flores y pajaritos. Nunca nos mezclábamos en los bulliciosos juegos de las otras chicas con quienes nos reuníamos.
Más tarde, la lectura de novelas, poesías y comedias, llegó a ser nuestra pasión dominante.
Mamá nos reñía algunas veces porque, siendo ya grandecitas, descuidáramos tanto nuestros adornos, y huyéramos de la sociedad como salvajes. Porque nuestro mayor
placer era estar encerradas en el cuarto de los libros, leyendo nuestras novelas favoritas y llorando las desgracias de aquellos héroes imaginarios, a quienes tanto queríamos.
De esto modo cumplí trece años. ¡Días felices que pasaron para no tornar!...
25 por la mañana
Mi familia me trató casamiento con un caballero del país, pariente lejano de nosotros.
Era un hombre de buen aspecto personal, y se le reputaba el mejor partido del país.
Cuando se me dijo que estaba destinada a ser su esposa, nada vi en este proyecto que no me fuese lisonjero. En aquella época, comenzaba a presentarme en los bailes, paseos y tertulias, y se despertaba en mí la vanidad de mujer. Casarme con el soltero más rico de Puerto Príncipe, que muchas deseaban, tener una casa suntuosa, magníficos carruajes, ricos aderezos, etcétera, era una idea que me lisonjeaba. Por otra parte, yo no conocía el amor, sino en las novelas que leía, y me persuadí desde luego que amaba locamente a mi futuro. Como apenas le trataba, y no le conocía casi nada, estaba a mi elección darle el carácter que más me acomodase. Por descontado me persuadí, que el suyo era noble, grande, generoso y sublime. Prodigole mi fecunda imaginación ideales perfecciones, y vi en él reunidas todas las cualidades de los héroes de mis novelas favoritas: el valor de un Oroondates, el ingenio y la sensibilidad apasionada de un Saint-Preux, las gracias de un Lindor y las virtudes de un Grandisón. Me enamoré de este ser completo, que veía yo en la persona de mi novio. Por desgracia, no fue de larga duración mi encantadora quimera; a pesar de mi preocupación, no dejó de conocer harto pronto, que aquel hombre no era grande y amable sino en mi imaginación; que su talento, era muy limitado, su sensibilidad muy común, sus virtudes muy problemáticas. Comencé a entristecerme y a considerar mi matrimonio bajo un punto de vista menos lisonjero. En aquella época, mi futuro tuvo precisión de ir a la Habana, y su ausencia, que duró diez meses, me proporcionó la ventaja de poder olvidar mis compromisos. Como no veía a mi novio, ni casi se me hablaba de él, apenas, rara vez, me acordaba vagamente que existía en el mundo. La Amistad ocupaba entonces toda mi alma.
Adquirí una nueva amiga en una prima, que, educada en un convento, comenzó entonces a presentarse en sociedad. Era una criatura adorable; yo, que no amaba a ninguna de mis otras primas, me incliné a ella desde el primer momento en que la vi.
He notado en el curso de mi vida, que si bien alguna vez se ha engañado mi corazón, más frecuentemente ha tenido un instinto feliz y prodigioso en sus primeros impulsos.
Rara vez he encontrado simpatías en aquellas personas que, a primera vista, me han chocado, y en muchas he adivinado en dicha primera vista el objeto de mi futuro afecto.
Mi prima obtuvo desde luego mi simpatía, y no tardó en ocupar un lugar distinguido en mi amistad. Únicamente Rosa Carmona la rivalizaba, pues ninguna de las otras dos Carmonas fueron por mí tan queridas como ella. Cuando estábamos todas reunidas, hablábamos de modas, de bailes, de novelas, de poesías, de amor y de amistad. Cuando Rosa, mi prima, y yo estábamos solas, solíamos ocuparnos de objetos más serios y superiores a nuestra inteligencia. Muchas veces nuestras conversaciones tenían por objeto los cultos, la muerte y la inmortalidad. Rosa tenía mucho juicio en cuanto decía, y yo admiraba siempre la exactitud de sus raciocinios; en cuanto a mi prima, era como yo, una mezcla de profundidad y ligereza, de tristeza y alegría, de entusiasmo y desaliento; como yo, reunía la debilidad de mujer y la frivolidad de niña con la elevación y profundidad de sentimientos, que sólo son propios de los caracteres fuertes y varoniles. ¡Yo no he encontrado en nadie mayores simpatías!
Siendo las cinco jóvenes, no feas, y gozando reputación de talento, fuimos bien pronto las señoritas de moda en Puerto Príncipe. Nuestra tertulia, que se formó en mi casa, era brillantísima para el país; en ella se reunía la flor de la juventud del otro sexo y las jóvenes más sobresalientes. Todos los forasteros de distinción que llegaban a Puerto Príncipe solicitaban ser introducidos en nuestra sociedad, y nos llevábamos todas las atenciones en los paseos y bailes.
Atrajimos la envidia de las mujeres; pero gozábamos la preferencia de los hombres, y esto nos lisonjeaba.
Volvió en eso mi novio; pero yo no le vi sin una especie de horror; desnudo del brillante ropaje de mis ilusiones, pareciome un hombre odioso y despreciable. Mi gran defecto es no poder colocarme en el medio y tocar siempre en los extremos. Yo, aborrecía a mi novio tanto como antes creí amarlo. Él no pudo apercibir mi mudanza, porque jamás habíale yo mostrado mi afecto. Mis ilusiones nacieron y acabaron allá en el secreto de mi corazón, porque, tan tímida como apasionada, no concebía yo entonces que se pudiera, sin morir de vergüenza, decir a un hombre: yo te amo. Como no debía casarme hasta los diez y ocho años, y sólo tenía quince, y como mi novio me visitaba muy poco, aquel matrimonio me ocupaba menos de lo que debía.
Mirábalo remoto, gozaba lo presente y no interrogaba al porvenir.
Lola (la segunda de las Carmonas) y mi prima, entablaron relaciones de amor casi al mismo tiempo, y esta circunstancia, al parecer sencilla para mí, tuvo, no obstante, una notable influencia; ellas amaban y gran amadas con entusiasmo: yo era la confidente de ambas. Entonces se operó en mí una mudanza repentina y extraña. Híceme huraña y caprichosa; las diversiones y el estudio dejaron de tener atractivos para mí. Huía de la sociedad y aun de mis amigas; buscaba la soledad para llorar sin saber por qué, y sentía un abismo en mi corazón. Yo no era ya el objeto más amado de dos de mis amigas; ellas gozaban en otro sentimiento una felicidad que yo no conocía. ¡Yo sentía celos y envidia! Pensando en aquella ventura, que mi imaginación engrandecía, invocaba al objeto que podía dármela: ¡aquel objeto ideal que formó en los primeros sueños de mi entusiasmo! Creía verle en el Sol y en la Luna, en el verde de los campos y en el azul del cielo; las brisas de la noche me traían su aliento, los sonidos de la música el eco de su voz. Yo le veía en todo lo que hay de grande y hermoso en la naturaleza. ¡Deliraba como con una calentura!
Sin embargo, aquella situación no estaba destituida de encantos. Yo gozaba llorando, y esperaba realizar algún día los sueños de mi corazón. ¡Cuánto me engañaba!... ¿Dónde existe el hombre que pueda llenar los votos d esta sensibilidad tan fogosa como delicada? ¡En vano le he buscado nueve años! ¡En vano! He encontrado ¡hombres!, hombres todos parecidos entre sí; ninguno ante el cual pudiera yo postrarme con respeto y decirle con entusiasmo: tú serás mi Dios sobre la tierra, tú el dueño absoluto de esta alma apasionada. Mis afecciones han sido por esta causa débiles y pasajeras. Yo buscaba un bien que no encontraba y que acaso no existe sobre la tierra. Ahora ya no le busco, no le espero, no le deseo; por eso estoy más tranquila.
Esta tarde o mañana continuaré escribiendo. Adiós.
Por la tarde
Fue introducido en nuestra tertulia un joven, que apenas conocía. Una antigua enemistad, transmitida de padres a hijos, dividía las dos familias de Loynaz y Arteaga.
El joven pertenecía a la primera y mamá a la segunda; por consiguiente, ninguna relación existió hasta entonces entre nosotros. Un primo mío había sido el primero que rompiera la valla, uniéndose en amistad con un Loynaz. Las familias, que en un principio llevaron muy a mal dicha amistad, por fin se desentendieron, y Loynaz, prevaliéndose de ella, solicitó visitarme. Mamá, lo rehusó algún tiempo; pero, tanto instó mi primo, tanto ridiculicé yo aquella enemistad rancia y pueril, que al fin cedió, y Loynaz tuvo entrada en casa. No tardó en granjearse la benevolencia de mamá y en ser el más deseado de la tertulia. Aunque muy joven, su talento era distinguido, su figura bellísima y sus modales atractivos.
Mis compromisos y la enemistad de nuestras familias eran dos motivos poderosos para alejar de él toda esperanza respecto a mí; pero sin tomar el aire de un amante, él supo mostrarme una preferencia que me lisonjeaba. Nuestras relaciones eran meramente amistosas, y toda la tertulia las consideraba así. En cuanto a mí, no me detenía en examinar la naturaleza de mis sentimientos; leía con Loynaz poesías, cantaba dúos al piano con él, hacíamos traducciones y no tenía yo tiempo para pensar en nada, sino en la dicha que era para mí la adquisición de un tal amigo.
Por el verano nos fuimos al campo, a una posesión próxima a la ciudad, y llevé conmigo a Rosa Carmona, que, desde que mi prima tenía amante, había llegado a ser mi amiga predilecta.
Loynaz, mis primos y muchos amigos de ambos sexos, iban a visitarnos con frecuencia.
¡Tuve días deliciosos! Sin embargo, entonces mismo se me ofrecieron motivos de inquietud y de penas.
Yo estaba encantada con Loynaz; pero me hallaba muy lejos de creerle el hombre según mi corazón. Encontrábale más talento que sensibilidad, y en su carácter un fondo de ligereza que me disgustaba. Como amante, no llenaba él mis votos, mas le miraba como amigo y me había aficionado infinito a su trato. Rosa me hizo entrar en aprensión.
Empeñose en persuadirme que nuestra pretendida amistad no era más que un amor disfrazado, y por lo mismo más peligroso. Recordábame sin cesar mis compromisos, y hacía de mi novio elogios que hasta entonces no le había yo oído. Ponderando las ventajas de aquel matrimonio, me intimidaba al mismo tiempo con suponerlo inevitable, porque sólo con escándalo y afligiendo a mi familia, decía ella, podría yo romper un empeño tan serio y tan antiguo.