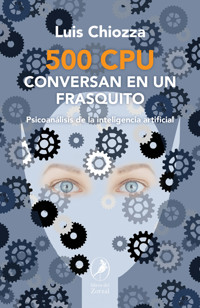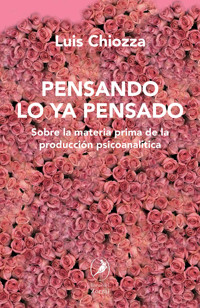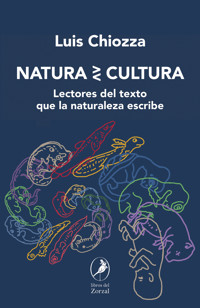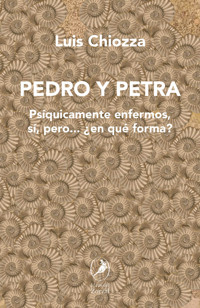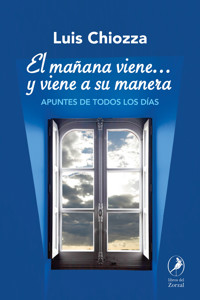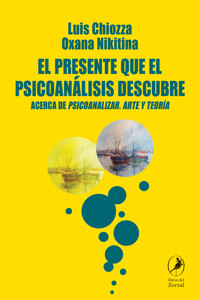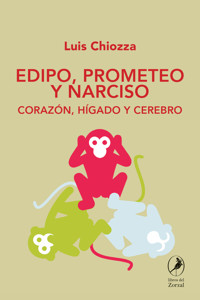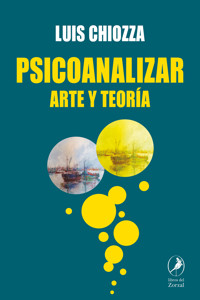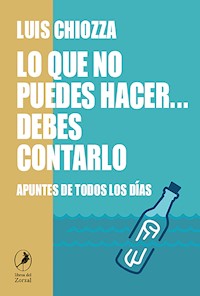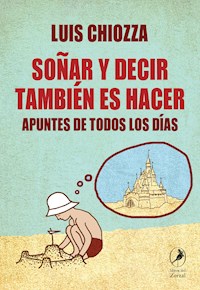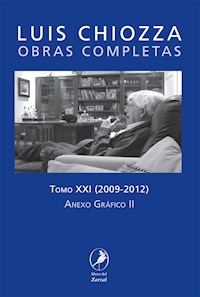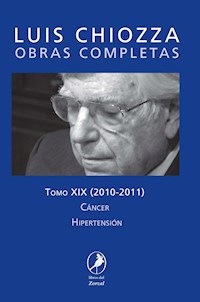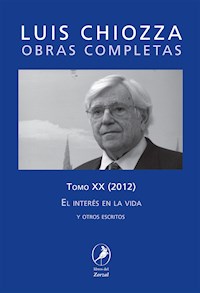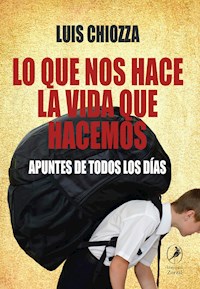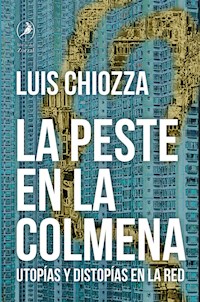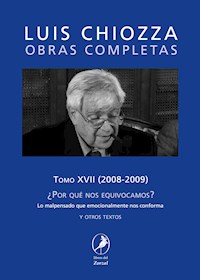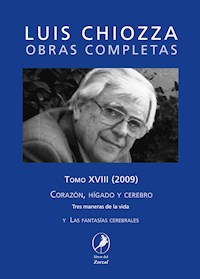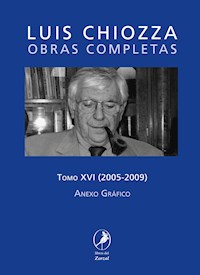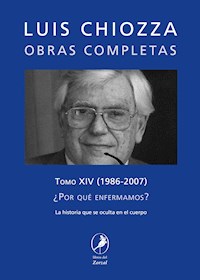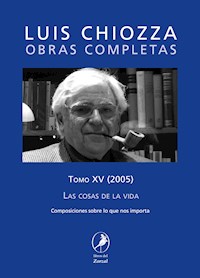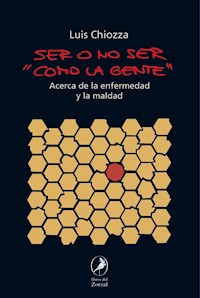
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué significa ser "como la gente"? ¿Qué tiene que ver eso con la "normalidad"? ¿Cómo se relacionan la enfermedad, el crimen y la maldad? ¿De dónde proviene la culpa? ¿Cómo asumimos una propia falta que afecta a quienes amamos? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros seres queridos nos hieren, con o sin intención? Estos interrogantes son apenas algunos de los tantos que este libro intenta explorar. Desde una perspectiva psicoanalítica, aunque abordando certeramente otras disciplinas, Luis Chiozza continúa un periplo que comenzó hace treinta años con la publicación de ¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo, y que hoy en día sigue siendo unos de los focos relevantes de su interés. Así, puede decirse que el estudio de lo que está mal en el cuerpo y el estudio de lo que está mal en el alma se complementan y se enriquecen mutuamente. Eso conduce, de manera natural, a que en estas páginas el autor se ocupe de la enfermedad y de la maldad, para desembocar en un tema que se revela enorme. Si lo que está bien o está mal es algo que se hace, y si tenemos en cuenta que el proceder va de la mano del ser, nos estamos acercando, sin querer, a la contemplación de lo que nos "convierte" en ser buenas o malas personas que continuamos "viviendo", bien o mal, en todos aquellos que nos conocieron. Con extraordinaria lucidez, Ser o no ser "como la gente". Acerca de la enfermedad y la maldad nos hace reflexionar sobre la crueldad, el odio y la traición que imperan en nuestras vidas, pero también sobre la belleza, la limpieza y la bondad, esos logros que, como el "pan nuestro de cada día", debemos procurar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Luis Chiozza
Ser o no ser “como la gente”
Acerca de la enfermedad y la maldad
Chiozza, Luis
Ser o no ser como la gente : acerca de la enfermedad y la maldad / Luis Chiozza. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2019.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-599-586-4
1. Psicoanálisis. 2. Conciencia Moral. 3. Crimen. I. Título.
CDD 150.195
Diseño de tapa: Silvana Chiozza.
© Libros del Zorzal, 2019
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a: <[email protected]>.
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com>.
Índice
Prólogo
I. La enfermedad y el crimen
El diagnóstico y la indagación policial | 12
El complejo nodular de las neurosis | 15
La oscura huella de la antigua culpa | 17
Entre la satisfacción y la condena | 23
II. Los principios morales
El origen racional de la moral | 26
Acerca de lo que es debido | 31
El valor del afecto | 34
III. El camino que el psicoanálisis inicia
La encrucijada de los caminos de Tebas | 38
El horror al incesto y los efectos de un malentendido | 41
El pecado original en el jardín del Edén | 44
Los poderes del diablo | 48
La creatividad | 51
IV. La desmoralización colectiva
Sobre lo que nos hace falta | 54
Los sustitutos espurios | 59
La maldad se contagia | 63
La razón de la sinrazón colectiva | 65
V. Las brujas no existen, pero que las hay… las hay
La realidad del centauro | 70
La realidad de la historia | 72
La identidad “individual” | 74
VI. Menos mal
La crueldad, el odio, y la traición | 79
Malos, sucios y feos | 84
Deber, poder y querer | 87
Es aquí y es ahora | 89
Epílogo
Bibliografía
Para Nico y para Nati,que viven instalándose en un mundo nuevo.
“¿Qué se hizo de la eterna primaverade un tiempo en que sentíaque, más allá de lo que hiciera,siempre, en el fondo, me querían?”
Tú y yo. ¿Debemos, podemos, queremos?,agosto de 2010.
“Es necesario y saludableque, más tarde o más temprano, admitamos, pacíficamente,la idea de que somos, y hemos sido siempre,como una gota de aguaque afirma su existencia entre las otrasy contempla, embelesada, ¡creyendo que son propias!,las luces que refleja;mientras se dirige,saltarina, hacia la inmensidad del mar”.
El interés en la vida. Sólo se puede ser siendo con otros, diciembre de 2011.
Prólogo
Este libro acerca de la enfermedad y la maldad lleva también sobre la tapa, como si hubiera sido una anotación manuscrita de último momento, que procura indicar su contenido, la frase Ser o no ser “como la gente”. Con el título, alude a una expresión habitual del lenguaje. Para señalar una buena manera de ser, correcta o atinada, se suele decir de una casa, de un trabajo o de un durazno que son “como la gente”.
En Las cosas de la vida. Composiciones sobre lo que nos importa, decía:
Un día mi consciencia humana […] adquirió la posibilidad de diferenciar entre mi madre y yo. Ella nació [para mí] como persona en el mismo proceso en que nació, en mi consciencia, el dibujo de una frontera y junto con esa frontera limitante nació “el nene” que más tarde aprendería a llamar “yo”. Junto conmigo nació entonces, en mi vida, ella. Y en ese proceso de mi vida un día aprendí que yo existía para ella como ella para mí y que ambos, semejantes, éramos para cada “uno” de nos-otros un “otro” similar, lo que se llama un alter ego.
[…] Mi mundo, entonces, no sólo se fue llenando de objetos como el sonajero, el plato y la cuchara, sino también con otros, con la vida de otros que […] he terminado por considerarlos semejantes, aunque no idénticos a mí. […] un conjunto de otros con los cuales ahora tengo que alternar, […] que son amigos o enemigos con los cuales convivo en distintas condiciones y distancias.
[…] ese mundo de amigos y enemigos adquiere en mi vida una significancia extrema, […] porque [ellos participan] en la forma en que siento mi vivir, […] [otorgándome] identidad y pertenencia.
[…] hay otros que no personalizo, los cuales, como señala Ortega, llegaron a constituir “la gente”, porque los reuní con ese nombre precisamente para referirme a todos, pero a ninguno de ellos en particular. Cuando digo “se dice” o “se piensa”, aludo con la palabra “se” a un conjunto de algunos, ninguno en particular, que, en realidad, siendo casi todos, no es alguien, sino que es, como persona, nadie.
La sociedad (de la cual hemos dicho que constituye un residuo de las convivencias pasadas que persiste como una normativa que rige nuestra vida actual) se presenta en mi vida representada por la gente. Cuando alguien […] se transforma en el brazo ejecutor de una prescripción social, si lo hace sanamente (exento de cualquier goce perverso) sentirá que su acción no proviene de sus propias ganas, ya que casi siempre ignora cuál es el sentido de la costumbre que defiende, de la costumbre que, como una opinión vigente […] adquirió como un contagio. Sentirá, muy por el contrario, que su acción proviene de lo que le dicta su deber. A esto se refieren los ingleses cuando, mientras aplican una multa, piensan o dicen: nothing personal.
[…] No es lo mismo decir “gente como uno” con el significado de “toda la gente”, mala o buena, que decirlo con el significado de “sólo la gente como uno es gente”. Tampoco es lo mismo que decirlo dándole a la palabra “gente” el significado de “sólo algunos son gente”. Son tres experiencias diferentes, y cada una de ellas puede ser despreciable o valiosa. En la primera uno piensa, de manera justa o injusta, que todos los seres humanos son ligeras variantes de lo que uno es; en la segunda uno desprecia, con razón o sin ella, lo que se diferencia de uno, y en la tercera uno reconoce entre los otros, sea de verdad o apoyado en apreciaciones erróneas, algunos semejantes. Sin esta última experiencia, uno no podría referirse a uno, se encontraría trágicamente limitado a tener que decir siempre “yo”. [Y nada de lo que pueda decir] encontraría jamás destinatario.
Si bien no cabe duda de que la gente (no siempre “toda”, pero siempre alguna) adquiere en mi vida una significancia extrema, dado que participa en la forma en que siento mi vivir, otorgándole sentido, identidad y pertenencia, tampoco cabe duda de que la historia está llena de evidencias de que “la gente” puede cometer, queriendo o sin querer, desatinos o maldades enfrentándonos, una y otra vez, con la pregunta “¿es así, o soy yo?”. Cuando, por ejemplo, contemplamos hoy la alternativa, entre el ostracismo y la cicuta, que se le impuso a Sócrates, o las circunstancias que condujeron a que Galileo exclamara, luego de adjurar frente a la Santa Inquisición, eppur si muove, ¿qué podemos pensar?
De manera que el título Ser o no ser “como la gente” alude a tres referentes principales íntimamente vinculados. El primero convoca la idea del dilema contenido en el To be or not to be, de Shakespeare, y su variante, vernácula y sanmartiniana, serás lo que debas ser o serás nada. El segundo remite (mediante el uso de la expresión “como la gente”) a la disyuntiva entre proceder según lo que “se” considera bien o, por el contrario, mal. El tercero contiene “el corazón” de lo que en este libro abordamos: dado que esa “gente” que, desde nuestras entrañas, otorga a nuestra vida pertenencia y “sentido” puede ser la misma que se ha equivocado en muchas ocasiones, ¿cómo saber, a veces (asumiendo el alto precio que, con frecuencia, la decisión alcanza), si se debe o no se debe concordar con ella?
Dado que no soy economista, ni sociólogo, ni politólogo, ni filósofo, y que no intento asumir la presunta tarea de un “profesor de moral”, lo que escribo en este libro acerca de lo que está bien y de lo que está mal es lo que puede explorar, desde su campo de trabajo, un psicoanalista que se apoya en la idea de que psiquis y soma son dos organizaciones del conocimiento, en la consciencia, que, derivando de un mismo “sustrato” inconsciente, evolucionan juntas.
El estudio de lo que está mal en el cuerpo y el estudio de lo que está mal en el alma se complementan y se enriquecen mutuamente. Eso conduce, de manera natural, a que en las páginas que siguen nos ocupemos de la enfermedad y de la maldad, para desembocar, inesperadamente, en un tema que se revela enorme, porque si lo que está bien o está mal es algo que se hace, y si tenemos en cuenta que el proceder va de la mano del ser, nos estamos acercando, sin querer, a la contemplación de lo que nos “convierte” en ser buenas o malas personas que continuamos “viviendo”, bien o mal, en todos aquellos que nos conocieron.
Para colmo, lo que uno hace, sea lo que sea, pero sobre todo cuando es importante, aunque puede ser bueno para muchos, siempre, con razón o sin ella, será malo para otros, que muchas veces son personas que amamos. Además, dado que mientras vivimos siempre hacemos algo, se puede llegar al extremo de no poder evitar que haya quienes sientan (nuevamente, con razón o sin ella) que sólo por el hecho de existir los estamos dañando.
Este libro continúa un periplo que comenzó hace unos treinta años con ¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo, prosiguió luego con Las cosas de la vida. Composiciones sobre lo que nos importa; ¿Por qué nos equivocamos? Lo malpensado que emocionalmente nos conforma; El interés en la vida. Sólo se puede ser siendo con otros; Intimidad, sexo y dinero. ¿Alguien sabe quién soy?, y ¿Para qué y para quién vivimos? El camino de los sueños.
Llegamos así a que la enfermedad y la maldad vienen a ser dos caras de un mismo proceso y, desde el panorama que desde allí se vislumbra, podemos contemplar una “nueva” realidad. Surge, entonces, la idea de que la belleza, la limpieza y la bondad no son regalos imperdibles que recibimos, en cuerpo y alma, como dones heredados, son logros que, como “el pan nuestro de cada día”, debemos pro-curar.
I. La enfermedad y el crimen
El diagnóstico y la indagación policial
Samuel Butler, filósofo y novelista inglés con un gran sentido del humor, del cual se ha dicho que tuvo una significativa influencia sobre Herbert George Wells, George Orwell y George Bernard Shaw, publicó en 1872 uno de sus libros más destacados, Erewhon, anagrama de Nowhere, cuyo significado “ningún lugar” coincide con lo que denota el origen etimológico de la palabra “utopía”. En Erewhon, Butler describe un país imaginario en donde ocurre, entre otras características notables, que los delincuentes van al hospital y a los enfermos se los recluye en una cárcel.
Suele oírse con frecuencia que los delincuentes son personas enfermas, y también que hay personas que se enferman como consecuencia del vicio y la inmoralidad. La historia de la medicina, tal como lo podemos constatar en el excelente y erudito libro que sobre el tema ha escrito Pedro Laín Entralgo (Historia de la medicina), nos muestra que la enfermedad siempre se ha considerado en una íntima relación con el pecado. Sin embargo, mientras para la antigua Babilonia, por ejemplo, el enfermo es, ante todo, un pecador, para la medicina de Galeno el pecador es, ante todo, un enfermo.
Definir la enfermedad no es un asunto sencillo, ya que tampoco es fácil definir la salud. Reparemos en que el término “normal” compromete dos significados: un estado ideal, inalcanzable, y lo que se puede observar (de acuerdo con la campana de Gauss) como un promedio. Reparemos también en que, implícitamente, no solemos aceptar el primer criterio, dado que, cuando alguien usa anteojos para compensar un vicio de refracción óptica, nadie diría que está enfermo. En el intento de definir la enfermedad, nos encontramos con algo parecido a lo que San Agustín expresó diciendo: si no me lo preguntan, sé lo que es el tiempo, pero, si me lo preguntan, no lo sé. No cabe duda de que, si nos conformamos con una descripción que se acerque a lo que “sentimos” (acorde, por otro lado, con la palabra “enfermo”, que por su origen latino significa endeble, carente de firmeza), podríamos decir que hablamos de enfermedad cuando una alteración del funcionamiento o de la forma de nuestro organismo introduce una perturbación que dificulta de un modo evidente la prosecución habitual de la vida.
Tampoco es sencillo definir la maldad. La palabra “crimen” se asocia, en primera instancia, con un homicidio culposo e intencional. Su significado, sin embargo, es más amplio, ya que designa al conjunto entero de los actos que, sea por acción o por omisión, trasgreden los preceptos de la ley o de lo que establece el conjunto de “buenas costumbres” que constituye la moral. Así la usamos cuando decimos, por ejemplo, “desperdiciar la comida es un crimen”, y es ese sentido amplio, que incluye todas las formas de la inmoralidad, el que convocamos cuando nos referimos a la relación que es posible establecer entre la enfermedad y el crimen.
Cri, en su origen, significa cernere, que corresponde a la palabra castellana “cernir”, que, como en el caso de “cribar”, equivale a separar distintas partículas pasándolas por una criba o un cedazo. Men, en cambio, es un término latino que equivale a lo que designamos como un “medio”, un instrumento. Así interviene en palabras como “dictamen”, “certamen” o “espécimen”.
La palabra “crimen” evoca, por lo tanto, la idea de algo particularmente discernido (a través de un juicio), como se evidencia cuando se incluye en otros vocablos, como es el caso de los términos “incriminado” o “discriminado”. La indagación etimológica nos ilumina el hecho de que la “imputación” de un crimen es un acontecimiento lo suficientemente difícil y complejo como para que haya conducido, en una evolución que duró siglos, al establecimiento de tribunales en los cuales, convocando a testigos, acusadores, defensores y jueces de la persona que se intenta incriminar, sustancien, en distintas instancias que permiten apelar, el proceso judicial.
Volviendo sobre lo que hemos dicho acerca de lo que nos aporta la historia de la medicina, cabe agregar que el psicoanálisis nos descubre nuevos puntos de vista sobre los vínculos que existen entre la enfermedad y el crimen, que introduciremos, en algunos puntos esenciales, en los siguientes apartados.
Comencemos, mientras tanto, por decir que, así como el curador babilónico centraba su labor en la adivinación del pecado al que se atribuía el trastorno, tanto el médico que explora racionalmente las alteraciones anatómicas o fisiológicas como el psicoanalista que indaga en el alma han descripto su tarea, repetidamente, como la investigación de un enigma que se ha comparado muchas veces con una pesquisa policial.
Recordemos que Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, describió los métodos de su célebre detective, sobre el modelo de la capacidad de observación y deducción que había aprendido, siendo estudiante, con su recordado maestro de clínica médica. El “elemental Watson”, que Sherlock suele repetir, podría entonces corresponder muy bien a un “elemental Doyle” pronunciado por aquel maestro.