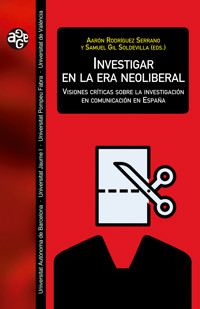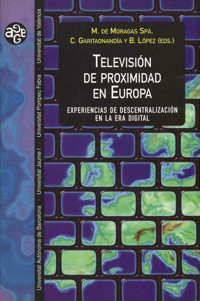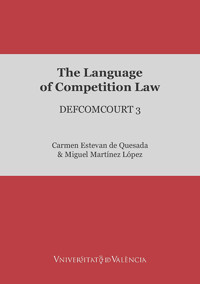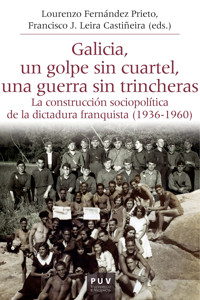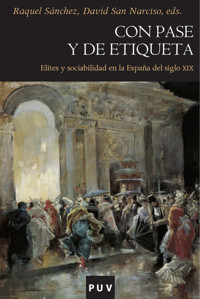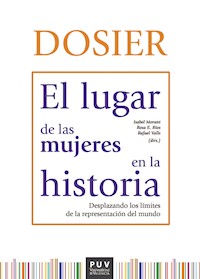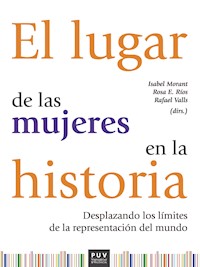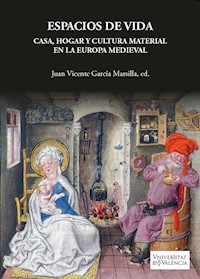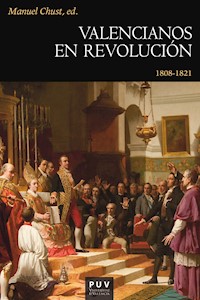
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
El año 1808 fue el acontecimiento que precipitó el derrumbe del Antiguo Régimen español. El proceso incluyó el levantamiento de las clases populares urbanas y campesinas, en una explosión antifeudal y en contra el ejército de ocupación francés. Fue también una guerra que transformó el viejo ejército borbónico en los orígenes de un ejército nacional, que elevó a bandoleros, estudiantes, campesinos o curas a héroes populares. Finalmente, el levantamiento y la guerra dieron lugar a una revolución liberal-burguesa, que se plasmó especialmente en el liberalismo ideológico y político simbolizado por la Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Más allá del modelo ideologizado de la «guerra de la independencia», esta obra reúne contribuciones historiográficamente renovadoras de un complejo proceso donde los protagonistas valencianos tuvieron un papel no siempre reconocido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Los autores, 2015© Universitat de València, 2015www.uv.es/[email protected]
Maquetación: Inmaculada MesaCorrección: Pau Viciano
Ilustración de la cubierta: José Casado del Alisal,El juramento de las Cortes de Cádiz de 1810
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-9878-4
Así, durante la situación revolucionaria que culmina en 1812 lo que impida su transformación en revolución burguesa, lo que la frustre en 1814, no será la capacidad revolucionaria –las condiciones subjetivas– de los diputados doceañistas. Aunque generen su praxis en una situación revolucionaria, ésta habrá adquirido tal magnitud que les rebasará en 1814. Porque es la primera situación revolucionaria burguesa que alcanza resonancias mundiales: desde Cádiz a Moscú, desde Valencia a Buenos Aires y México. (…) Atribuir el fenómeno a las bayonetas de Napoleón sería un genuino mecanicismo.
ENRIC SEBASTIÀ, 1971
Estos primeros días del alzamiento contra los franceses estuvieron fuertemente marcados por un sentido patriótico, religioso y xenófobo, pero sin siquiera un mínimo contenido revolucionario. De hecho tuvo lugar una toma de poder por las clases populares, pero esta fue más bien consecuencia de los acontecimientos que de una decisión política. Se produjo una situación revolucionaria, pero sin contenido ideológico, aunque éste, como veremos, no tardaría en aparecer.
MANUEL ARDIT, 1974
ÍNDICE
LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCIÓN
Manuel Chust
LAS JUNTAS PROVINCIALES Y LA ARTICULACIÓN NACIONAL DURANTE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-1809)
Josep Ramon Segarra Estarelles
EL REGLAMENTO DE LA JUNTA CONGRESO DE VALENCIA
José Antonio Pérez Juan
LA PRESENCIA VALENCIANA EN LAS CORTES DE CÁDIZ: NUEVAS APORTACIONES Y VIEJAS AUSENCIAS
Germán Ramírez Aledón
EL PRIMER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALENCIA
María Pilar Hernando Serra
LA PRIMERA EXPERIENCIA CONSTITUCIONAL EN CASTELLÓ
Sergio Villamarín
TIEMPOS DE GUERRA Y CONSTITUCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1808-1814)
Pilar García Trobat
LOS DIPUTADOS VALENCIANOS EN EL DEBATE SOBRE LA INQUISICIÓN EN LAS CORTES DE CÁDIZ
Fernando Peña
VALENCIANOS CONTRA CÁDIZ
María Pilar Hernando Serra
VICENTE SANCHO Y LA REPRESENTACIÓN AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO
Ivana Frasquet
LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCIÓN, 1808-1814
Manuel Chust
Universitat Jaume I de Castelló
El conde de Toreno, protagonista directo de la revolución liberal-burguesa desde 1808 hasta su triunfo en 1844, intituló este periodo en sus Memorias, convencionalmente conocido como Guerra de la Independencia, como Levantamiento, Guerra y Revolución. Trilogía que sintetizaba de una forma categórica la experiencia revolucionaria abortada tras el golpe de estado fernandino en mayo de 1814.
Levantamiento de las clases populares, urbanas y campesinas, en una explosión de rabia antifeudal, canalizada en ocasiones por el elemento religioso contra el ateo gabacho o, simplemente, en rebeldía abierta contra un ejército de ocupación francés que exprimía con sus impuestos de guerra, más si cabe, a la esquilmada ya de por sí población española.
1808 fue la chispa coyuntural del largo derrumbe estructural que padecía el Antiguo Régimen español. Término, el de Levantamiento, que quizá dejó de utilizarse por una parte de la historiografía española, justamente liberal y demócrata, por recordar ominosamente el «otro» levantamiento, el del 18 de julio de 1936. Si bien, éste no fue popular sino militar contra un régimen democrático.
Guerra que transformó las señas de identidad nobiliarias del ejército borbónico en los orígenes de un ejército nacional, que elevó a bandoleros, estudiantes, campesinos o curas de parroquia a héroes populares. Que movilizó ideológica y políticamente a sectores sociales populares y que, si por una parte propició un cuestionamiento del orden establecido desde las armas, también obtuvo un reforzamiento de éste desde el púlpito y el crucifijo, dando ocasión para expandir una guerra con tintes santos y xenófobos. Tras esta guerra, nada fue igual en ninguno de los territorios de la monarquía española, ni la peninsular ni la ultraoceánica. Contienda sin concesiones, sin piedad, sin tregua, que agravó aún más si cabe, las depauperadas condiciones del campo español.
Levantamiento y Guerra que devinieron en Revolución liberal-burguesa, en especial por la plasmación del liberalismo, ideológico y político en una pluralidad de decretos y en una Constitución, tanto en las Cortes de San Fernando como en las de Cádiz y de Madrid. Obra parlamentaria que acabó jurídicamente con la mayor parte de los cimientos de un Antiguo Régimen que, hay que recordarlo e insistir, era imperial. Una tribuna revolucionaria, parlamentaria y constitucional, que abarcó a la mayor parte de los territorios, los peninsulares, los americanos y el filipino. Una Revolución, por tanto, también ultraoceánica.
Pedro Rújula e Ignacio Peiró han realizado magníficos estudios del tratamiento histórico, historiográfico, ideológico y político de este periodo. A ellos, sin dudarlo, nos remitimos en este preámbulo.
No obstante, algunas consideraciones. En plena dictadura franquista, este periodo de la historia fue asumido como un tema histórico atractivo. Las razones son conocidas. La ominosidad que presidía la vida política y social, lo hacía también en la académica y universitaria. Toda la propaganda ultracatólica y ultranacionalista españolista se volcó en la construcción de una Historia Oficial de España.
1808 significó, para esta Historia Oficial, la exaltación de los valores nacionales españoles, la «rebelión» –se utilizó tendenciosamente «levantamiento»– del pueblo español frente a los «invasores» gabachos bonapartistas. Así, la «nación» española, preexistente, se «levantó» contra el opresor extranjero, y el «pueblo» explotó, no se rebeló contra la opresión señorial sino contra las ideas extranjerizantes y antirreligiosas. La visión maniquea se impuso. Buenos españoles –patriotas– frente a malos y traidores españoles –afrancesados. Con esta visión, la Historia Oficial franquista trasladó su interpretación de la guerra civil a la guerra de independencia.
Así, la explicación de la «guerra de independencia» se concretó en la «traición» de Napoleón, la pusilanimidad y debilidad de Carlos IV, la «ambición» del lujurioso Godoy y la invasión del ejército francés anticatólico y heredero de la Revolución francesa. El calificativo de guerra de independencia se asentó. Si bien, nunca la monarquía española «dependió» de la francesa. Es notable cómo algunos de estos elementos interpretativos se reprodujeron en las celebraciones, las conmemoraciones, las exposiciones y en ciertas publicaciones de su bicentenario en 2008. Una «explicación» que sigue siendo la hegemónica, al menos popularmente.
Así, para esta historiografía dominante, 1808-1814 fue una guerra nacional, entre la nación española y el ejército nacional francés. El foco del nacionalcatolicismo segó cualquier interpretación social, omitió cualquier conflicto que no fuera el inter-nacional, la falacia explicativa de la «invasión» –agresión– triunfó.
Sabemos que esta tesis empezó a ser cuestionada a fines de los años sesenta y principios de los setenta. Los estudios de Miguel Artola, Josep Fontana, Alberto Gil Novales, entre otros, comenzaron a rescatar aspectos laminados por la historiografía franquista. Las interpretaciones históricas se complejizaron. Si el franquismo político y social se resquebrajaba, otro tanto pasaba en la historiografía y en la universidad.
La llegada, clandestina, en las trastiendas de las librerías, de lecturas novedosas fue un hecho desde fines de los sesenta. La desprestigiada historia política de estos momentos, empezó a dar paso a una atractiva historia económica y social. Las lecturas de autores del materialismo histórico, desde los clásicos hasta los coetáneos, fueron notables. Y, entre ellos, un libro –de difícil y complicada lectura– sobresalió: La transición del feudalismo al capitalismo de los Dobb, Sweezy, Takahashi, Hill, Hilton, etc. No nos prodigaremos en este tema, por otra parte, ya reseñado.
Pero esta «revolución historiográfica» no se produjo únicamente en los centros universitarios de Madrid y Barcelona. La Universitat de València se convirtió también en uno de los epicentros de la renovación historiográfica. Sin duda 1971 fue una fecha histórica, en cuanto a eclosión cuantitativa y cualitativa de la renovación historiográfica. Fecha en la que se celebró el I Congrés d’Història del País Valencià –primero y último. Para ello, solo hace falta repasar la nómina de sus participantes y su devenir posterior.
Pero también en cuanto a la lectura de tesis doctorales estos principios de los años setenta fueron pródigos. En especial, dos de ellas, relacionadas con la temática de este libro, cobraron suma importancia y trascendencia historiográfica en cuanto a los planteamientos de una revolución burguesa y/o liberal en España, desde el caso valenciano, así como su periodización. Sin desmerecer a las demás tesis doctorales y a sus autores, los nombres de Enric Sebastià, cuya tesis se leyó en noviembre de 1971, y de Manuel Ardit, en noviembre de 1974, son representativas de esta renovación historiográfica, significativa de los ecos de un auténtico 68 historiográfico valenciano.
Y no fue fácil en los años sesenta y setenta estudiar, investigar, hablar de revolución, rebeliones o revueltas, campesinas o urbanas, de liberalismo, elecciones, constituciones o debates parlamentarios, de decretos abolicionistas de la tortura o de la Inquisición, aunque todos ellos se situaran en el siglo XIX. Todos podían resultar temas inequívocamente atractivos, pero no exentos de problemáticas, en un sentido amplio, durante el franquismo. Las razones son obvias. A la altura de principios de los setenta, si bien se podría desear por la mayoría, más que adivinar, nadie sabía el desenlace que iba a acontecer unos años después. Otra cosa es la dulcificación interpretativa de estos momentos trasladada a posteriori a finales de los años setenta.
Desde aquí, in memoriam, nuestro pequeño homenaje a ambos. Y a tod@s aquell@s que, de forma más o menos anónima, contribuyeron desde su esfuerzo y lucha desde la historia a rescatar la democracia en los años setenta y ochenta.
DESPUÉS DEL «FIN DEL MUNDO»
En los últimos años, antes de las celebraciones y conmemoraciones que comenzaron desde 2008, el estudio de este periodo, desde diversos ángulos y temas ha tenido unos nombres propios. Éstos son los que siguen estando vigentes después de pasadas las conmemoraciones. Los otros pueden verse ahora dedicados a «sus» estudios de «siempre» o a los temas de las siguientes conmemoraciones, tanto en sus manifestaciones académicas, como en las divulgativas, como en las literarias como en las históricas-literarias.
Es por ello que este libro ha salido, deliberadamente, descontextualizado de la catarata de publicaciones que se sumaron con mejor o peor suerte al torrente de fritos, refritos y lugares comunes y ajenos, de las miles de páginas publicadas desde 2008. Y lo hace porque sus autores, así como otros colegas fácilmente reconocibles por la homogeneidad temática de sus currícula vitae antes y después de 2008, han dedicado sus líneas de investigación a temas vinculados al periodo, o al periodo mismo. Es fácilmente demostrable. De esta forma, no estamos ante un estudio de aluvión, sino ante un libro de especialistas en esta temática.
Así, Josep Ramon Segarra se adentra en uno de los capítulos más interesantes de este periodo como es la formación de las juntas entre 1808 y 1809, en especial de la Junta de Valencia. Esta crucial temática ha sufrido un considerable olvido desde los estudios, en la década de los setenta y ochenta, de Miguel Artola, Antonio Moliner o Manuel Ardit para el caso valenciano. Solo rescatada en la obra, más reciente, de Richard Hocquellet y del propio Segarra. Éste profundiza en dos vertientes muy atractivas. Novedosas. Por una parte contrasta la diferencia entre el discurso esgrimido y lo acontecido en la realidad histórica. Para ello, Segarra, pone como ejemplo el importante y nodal concepto de Nación. Así lo analiza de una forma dinámica, en construcción, en evolución y alejada del estatismo que quizá ha presidido su análisis en los discursos de los debates de las Cortes en Cádiz, desconectados, muchos de ellos, del manejo del concepto en el legado del bienio juntero. Este es, quizá, el elemento más novedoso de su estudio. En segundo lugar, junto al análisis de las relaciones dialécticas Junta Central-Juntas Provinciales, destaca la investigación de las importantes relaciones bilaterales de dos de las juntas más importantes en la península, la de Sevilla y la de Valencia. Por último, Segarra no rehúye el abordaje de uno de los temas más controvertidos historiográficamente como es el surgimiento desde el movimiento juntero de las propuestas, sin mencionarlas, de planteamientos federales, en contraste y en pugna, con el liberalismo centralista de buena parte de diputados liberales peninsulares en las Cortes en San Fernando, Cádiz y Madrid.
Como complemento al anterior estudio está la investigación de José Antonio Pérez Juan sobre la Junta Congreso de Valencia en 1810. Esta institución, un tanto desconocida más allá de la composición de sus miembros, surgió de la motivación del comandante general Bassecourt para instalar una en el Reino de Valencia a imitación de la de Cataluña. De esta forma, Pérez Juan bucea en la documentación del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Histórico Provincial de Cádiz para aportar información neurálgica sobre las relaciones de la Junta Congreso de Valencia y las demás juntas. Muy interesante es no solo señalar sino también indagar, tal y como lo hace Pérez Juan, en el surgimiento de esta Junta Congreso en el mismo momento de instalación de las Cortes en San Fernando, aunque ésta siempre mantuvo un respeto por la cámara gaditana. Sin duda, el eje central del trabajo lo constituye el análisis del reglamento de la Junta Congreso, en especial para poder comprender mejor el funcionamiento de la misma y sus atribuciones.
El tercer capítulo, firmado por Germán Ramírez Aledón, evalúa histórica e historiográficamente la producción de los diversos bicentenarios en tierras valencianas. Y para ello, el autor lo divide en dos partes. En la primera hace un recorrido, muy pertinente, por las distintas actividades de celebración y conmemoración de los diversos bicentenarios en 2008, 2010 y, especialmente, en 2012 tanto en actos, congresos como en publicaciones y exposiciones. El balance de Ramírez Aledón es concluyente. El tratamiento de estos bicentenarios fue muy desigual. Bicentenarios que estuvieron prácticamente monopolizados, incluso mediante una ley de la Generalitat Valenciana –más efectista que efectiva– por el bicentenario de la Constitución de 1812. Con todo, es muy notable la ausencia conmemorativa de instituciones públicas que debieron estar implicadas, en especial porque su acta de nacimiento radica en los artículos constitucionales, como es sabido…o ¿no tanto? Recorrido conmemorativo que sirve a Ramírez Aledón para hacer un necesario repaso de la historiografía especializada desde los años sesenta, en donde, tal y como otros autores también señalan, la obra de referencia es la tesis doctoral de Manuel Ardit, hasta la actualidad.
En la segunda parte de su trabajo, buen conocedor de la historiografía, de la bibliografía y de las fuentes relativas a los diputados valencianos, este historiador desglosa una interesante agenda de investigación sobre los aspectos y temas que a su buen entender quedan por investigar de este periodo y de los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz, y de Madrid en particular.
Los dos siguientes capítulos están dedicados al nacimiento y evolución del ayuntamiento constitucional, a partir de los casos de la ciudad de Valencia y la de Castellón. El primer caso es abordado por Pilar Hernando, especialista consumada tanto en el periodo como en el tema municipal valenciano. Hernando se preocupa en señalar las características y competencias del ayuntamiento a partir del articulado de la Constitución de 1812. Plantea, además, la singularidad del caso valenciano, su problemática, la decidida actuación del consistorio en sancionar y publicar la Carta doceañista y en darla a conocer a los valencianos, las penurias económicas de las primeras corporaciones, sus primeras medidas y acciones y, en especial, su actuación contra aquellos colaboradores del régimen napoleónico. Es evidente que todo el estudio está enmarcado en la etapa final de la guerra contra el ejército francés, que aunque en retirada, sin duda mediatizará el nacimiento del consistorio municipal.
Por su parte, Sergio Villamarín plantea sucintamente un estado de la cuestión de los estudios que se han realizado en la ciudad de Castellón de fines de siglo XVIII hasta la guerra de la independencia. Villamarín realiza un inédito recorrido de los avatares de la ciudad durante la guerra hasta el establecimiento del primer ayuntamiento constitucional, tras la salida de las tropas francesas. En este sentido, se ocupa de su composición, de sus primeras medidas, de sus contradicciones así como del desenlace y vuelta a un ayuntamiento de antiguo régimen tras el decreto de 4 de mayo de 1814.
Es notable señalar que, en estos años de actos bicentenarios, ninguno de los dos consistorios haya sido capaz de señalar en su agenda conmemorativa –es decir, de recordar y valorar y no necesariamente celebrar– su acta de nacimiento, su surgimiento como ayuntamiento de un estado liberal.
Es sabido, tal y como ambos estudios plantean, que los artículos constitucionales relativos a los ayuntamientos provocaron toda una revolución municipal. Las viejas corporaciones locales del absolutismo dejaron paso a la creación de nuevos ayuntamientos en función de la población y no del derecho privilegiado que se le otorgaba en el Antiguo Régimen al monarca para crearlos. Así, tras la proclamación constitucional de la Carta de 1812, la ruptura con el Antiguo Régimen en el caso de los cabildos fue evidente. Por lo tanto, asistimos al alumbramiento de los orígenes del ayuntamiento actual. Y otro tanto podríamos decir de las diputaciones provinciales. En una coyuntura de deterioro de la credibilidad de las instituciones democráticas, desgraciadamente, hubiera sido un buen momento para reivindicar este origen, esta conquista de la ciudadanía desde «abajo», desde el municipio. ¿Sabrán sus representantes municipales?, es decir, nuestros representantes, ¿cuándo surgió, cómo nació la institución en la que ocupan su cargo? ¿quiénes fueron sus antecesores, qué problemas tuvieron? Ahora, en este libro, tienen una buena ocasión para ello. Si les interesa, claro.
Y tras la creación de instituciones tan importantes como los ayuntamientos, Pilar García Trobat se adentra en otra institución clave en la revolución liberal valenciana en este sexenio, como fue la Universidad de Valencia. Así realiza un excelente repaso de toda la situación revolucionaria liberal desde 1808 hasta 1814, a través de la evolución y composición de esta institución tan relevante. Y en ella, sus profesores y estudiantes van a ser muy activos en el devenir de los acontecimientos que afectaron a la ciudad, incorporándose a su milicia en la defensa de la urbe, participando en la creación de la Junta Congreso y teniendo mucha presencia en la proclamación de la Constitución de 1812, tras la salida de las tropas francesas en el otoño de 1813. Y qué duda cabe que en esta actuación destaca un nombre propio como Nicolás María Garelly. Éste fue uno de los protagonistas políticos del momento, a la vez que prestigioso académico por ser, entre otros méritos, quien creó la cátedra de enseñanza de la Constitución hasta su abrogación tras el decreto fernandino de 4 de mayo de 1814. Esto es, los orígenes del derecho constitucional.
Y de una institución creada por el Antiguo Régimen y revolucionada por el Estado liberal, a otra, la Inquisición, que será abolida. Así, Fernando Peña se adentra en el estudio de la participación de los diputados valencianos en el debate de las Cortes acerca del decreto de abolición de la Inquisición. Esta propuesta de decreto abolicionista fue el vértice del encono cada vez más agudizado, en especial tras la sanción de la constitución, entre los diputados «serviles» y los liberales. Y en esas posiciones y en ese debate, dos diputados valencianos sobresalieron. Por una parte, Francisco José Borrull, partidario de su mantenimiento y, por otra, Joaquín Lorenzo Villanueva, una de las voces más distinguidas del liberalismo doceañista y de la abolición de la Inquisición.
Pero la revolución generó también la contrarrevolución. Así se gestó una oposición contra el liberalismo que se desarrolló en las Cortes, en la prensa, en el ejército, en grupos privilegiados, en el púlpito y entre sectores populares que acabó canalizándose y triunfando en un golpe militar en 1814. Contrarrevolución, inherente a la revolución, que estudia Pilar Hernando a partir de las raíces intelectuales de fines del siglo XVIII desarrolladas en el seno parlamentario de las Cortes en Cádiz y que supo trascender a las capas populares. Con todo, el caso valenciano, para Hernando, no fue singular del resto de provincias peninsulares, si bien albergó ilustres figuras de la reacción.
Y tras el triunfo de la reacción en 1814, la vuelta al liberalismo en 1820. De este modo, esta obra se cierra con el estudio que realiza Ivana Frasquet acerca de las Cortes en Madrid de los años veinte. Qué duda cabe que la situación revolucionaria liberal-burguesa de 1820-1823 tuvo otro escenario distinto a la década anterior. La coyuntura de guerra dio paso al triunfo de la cruzada absolutista del Congreso de Viena. En este caso, Frasquet se adentra en el estudio de la importante actuación que tuvo el diputado valenciano Vicente Sancho en cuanto a impedir que los diputados suplentes americanos pudieran permanecer en las Cortes una vez estuvieran presentes los propietarios. El tema no era baladí, pues suponía una de las cuestiones clave sobre el derecho a la representación de los americanos, que se arrastraba desde las Cortes de 1810. Y además, en 1820, con buena parte de los territorios americanos insurreccionados o ya independizados, este decreto afectaba directamente a los representantes de los dos grandes virreinatos como Nueva España y Perú.
Por todo ello, este trabajo compila buena parte de las investigaciones actuales sobre algunos de los protagonistas valencianos y los hechos más relevantes que acontecieron en las dos primeras décadas del Ochocientos en torno a ellos. Es también una deuda con los maestros cuyas citas encabezan estas páginas. A ellos dedicamos no sólo las páginas que siguen sino nuestro recuerdo y admiración por iniciar un camino que, cuatro décadas después, sigue abriendo sendas para recorrer.
Nota: Este libro es fruto de los Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2009-08049 y del Plan de Promoción a la Investigación de la UJI P11B2009-02.
LAS JUNTAS PROVINCIALES Y LA ARTICULACIÓN NACIONAL DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1809)
Josep Ramon Segarra Estarelles
Universitat de València
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS JUNTAS PROVINCIALES?
En la historiografía sobre la Guerra de la Independencia las juntas provinciales han arrastrado cierta invisibilidad. Se podrían aducir diversas razones que ayudarían a comprender esta aparente mediocridad y que son rigurosamente contemporáneas a los acontecimientos. Por un lado, las juntas fueron unas instituciones improvisadas en la primavera de 1808 en un momento de vacío de poder, en cierto modo nacidas por accidente y, además, en general tuvieron una trayectoria conflictiva y discontinua. Por otro lado, desde una perspectiva liberal, a partir de 1811 la actuación de estas corporaciones quedaba oculta detrás del protagonismo de las Cortes y del debate político que tuvo lugar en su seno. Más allá del valor patriótico otorgado a la presunta espontaneidad de los primeros momentos del alzamiento, las juntas podían ser vistas, en el mejor de los casos, como unas dignas predecesoras de las Cortes o, en el peor, como obstáculos «provincianos» al avance de las grandes ideas de emancipación y libertad.1
En cierto modo, la historiografía no ha escapado del todo a la lógica de estas visiones. Más allá de trabajos muy meritorios de carácter erudito, las juntas no han sido objeto preferente de los historiadores.2 En las obras de carácter general sobre la crisis de la monarquía, la referencia a las juntas provinciales ha sido habitualmente un elemento clave para evidenciar las características del alzamiento patriota de mayo de 1808 y, como mucho, para explicar la articulación de la Junta Central en septiembre de ese mismo año. Pero, a partir de este punto, el protagonismo se desplaza a los debates políticos en el seno de la Central y, después, a los debates parlamentarios en las Cortes de Cádiz, y el resto se confunde en un ruido de fondo, unas «agitaciones de las provincias» más bien incoherentes sin valor político propio.
En este sentido, ha sido enormemente influyente el paradigma interpretativo que deriva de la obra clásica de Miguel Artola, una obra fundamental en la medida que puso de manifiesto la trascendencia del liberalismo en la articulación del proyecto de nación española. Pero, probablemente por eso, es una obra que tiende a ver en el liberalismo la manifestación del descubrimiento de una nueva sociedad (y de una nueva época) y en el patriotismo liberal la realización del «viejo sueño» de una nación, la española, que parece explicarse a sí misma. En el análisis que deriva de este paradigma se acaba confiriendo todo el peso de la argumentación al resultado final del proceso: si de las Cortes de Cádiz se siguió un proyecto de nación soberana concebido en términos unitarios, entonces el «momento provincial» de 1808 a 1811 puede ser acotado y minimizado. Así, por ejemplo, el debate sobre un presunto «federalismo» en la actuación de las juntas provinciales o el tipo de reivindicaciones –nacionales y regionales a la vez– de algunos diputados son descartadas como «históricamente» incoherentes e irrelevantes.3 En la medida que serían planteamientos lógicamente incompatibles entre sí, se excluye aquel que no coincide con el resultado final del proceso. No se trata de discutir aquí un punto que parece claro: la concepción unitaria de nación era, en efecto, característica del primer liberalismo español. De lo que se trata más bien es de señalar que una perspectiva historiográfica que asume de manera acrítica esa nación liberal como eje teleológico del análisis renuncia a dotar de significado fenómenos –aparentemente–contradictorios. Como es sabido, la obra de Miguel Artola respondía en los años cincuenta del siglo XX, a una historiografía reaccionaria que, precisamente, encontraba en las regiones un fondo de tradiciones extrañas al liberalismo (pero no a cierta idea nacionalcatólica de España o de las Españas), pero eso no quita que la perspectiva «liberal» que asumía este historiador arrastrase importantes adherencias de un relato nacional con raíces en el mismo patriotismo decimonónico.4
Respecto a esta visión, la historia social desarrollada a partir de los años setenta supuso una renovación importante, en la medida que centró el análisis en los conflictos sociales haciendo especial énfasis en las luchas «antifeudales» y la relevancia de los intereses materiales que, en cierto modo, el lenguaje patriótico estaría encubriendo. A este respecto, la obra, todavía imprescindible, de Manuel Ardit resulta ejemplar por la lectura social de la revolución y por su capacidad para perturbar el relato clásico elaborado por los propios liberales decimonónicos.5 Una de las aportaciones más enriquecedoras de la historia social de la Guerra de la Independencia ha sido, en nuestra opinión, poner de manifiesto la discrepancia entre el proyecto nacional de la elite política y el patriotismo popular de orientación local y limitado territorialmente. Esta apreciación fue planteada por Pierre Vilar en un artículo extraordinariamente sugerente por su matizado análisis del vocabulario patriótico y por las cuestiones que dejaba abiertas.6 En efecto, tomar en consideración la diversidad de patriotismos de 1808, y en cualquier otro momento histórico, es cada vez más un requisito para el análisis de los procesos de nacionalización, como ya han planteado numerosos estudios internacionales.7 Sin embargo, en nuestro ámbito historiográfico la historia social no se ha caracterizado precisamente por explorar esta línea de investigación. Al desplazar el foco del análisis a la «realidad» social y al juego de los intereses, se ha tendido a perder de vista la importancia de los discursos políticos y patrióticos y, especialmente, el discurso de nación española.
Ahora bien, a pesar de lo que pueda parecer, dejar de lado el análisis de la retórica patriótica en el estudio de la Guerra de la Independencia o de otros fenómenos contemporáneos no es garantía de que el trabajo del historiador quede al margen de las implicaciones nacionales o identitarias. Sin ir más lejos, como ha dicho Ferran Archilés, la obra más importante de Pierre Vilar, Cataluña dentro de la España moderna, no dejaba de abordar la construcción de la identidad (nacional) catalana y, con ello, implícita o explícitamente, avalaba una determinada lectura (pesimista) sobre la articulación de la identidad (nacional) española.8 No en balde, muchas de las aportaciones de la historia social han podido servir de fundamento para estudios sobre la construcción de la identidad nacional española durante el siglo XIX que tienden a ignorar la importancia del discurso liberal de nación, reduciéndolo a la ilusión ingenua de unas «élites modernizadoras» aisladas del pueblo.9 Esta lectura no solo ignora la historia misma del principal discurso de nación en la España del siglo XIX sino que, además, ve en el protagonismo popular la manifestación de prejuicios religiosos y «localistas».
Parece claro que deshacerse de las implicaciones nacionalistas cuando se trata de historiar el acontecimiento al cual nos referimos no es fácil y, claro está, no es una cuestión que dependa del objeto de estudio sino del marco metanarrativo que sirve al relato de los historiadores. Pero si nos planteamos seriamente la responsabilidad intelectual del trabajo del historiador no deberíamos desentendernos del problema, y la cuestión de fondo es la centralidad del discurso de nación en los paradigmas que empleamos en nuestra disciplina. En nuestra opinión, si estudiamos el proceso político que se abre en 1808 no podemos ignorar el discurso liberal de nación española (que se comenzó a articular entonces) sin mutilar un contexto histórico extraordinariamente complejo. Como ha planteado Ferran Archilés, el reto consiste más bien en descentrar el discurso de nación no en ignorarlo.10
El punto de partida imprescindible es no desentenderse del discurso de nación pero tampoco considerarlo como un conjunto de conceptos o ideas autosuficientes, entre otras razones porque ningún discurso es significativo en sí mismo al margen de cierto contexto comunicativo. A nuestro modo de ver, el análisis histórico no consiste en salvar el vacío entre «discurso» y «realidad», sino en analizar cómo los actores históricos configuran los mundos que heredan, habitan y conforman.11 Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, es importante considerar de qué tipo de fenómeno hablamos. En nuestra opinión, la característica más general de la coyuntura de 1808-1812 y que manifiestan las fuentes de manera reiterada es la extrema contingencia de aquel momento histórico en cual se improvisaron y se activaron distintos discursos de legitimación (entre otros el de nación soberana). Asimismo, habría que subrayar que esta contingencia radical se expresó en un miedo a la desintegración de la monarquía, a la disolución de la patria, por decirlo así, se manifestó en un vértigo territorial.
En este sentido, centrar nuestro análisis en el estudio de las juntas provinciales para comprender como se articuló el proyecto liberal de nación española supone abordar el discurso de nación como un discurso estratégico. Las juntas eran, desde el principio, parte de un proceso saturado de patriotismo español y, al mismo tiempo, actuaron como catalizadoras de otros patriotismos territoriales o locales que no eran contradictorios con la lealtad al marco político español definido por la monarquía. Además, las juntas se convirtieron, también desde el principio, en uno de los problemas básicos que determinadas versiones del patriotismo nacional trataban de resolver a medida que se desarrollaba la crisis. Para tratar de entender este proceso, lleno de ambivalencias, tenemos que partir de una idea clave: la nación liberal no estaba predefinida (ni por un «viejo sueño» ancestral, ni por los intereses de la burguesía) sino que se fue definiendo a lo largo de la crisis como un recurso para dar respuesta a los desafíos que fueron surgiendo. Por eso, el discurso de nación durante la Guerra de la Independencia no se puede analizar al margen de la complejidad del contexto territorial producido por la quiebra de la monarquía.
En el presente texto, sin embargo, no pretendemos agotar este tema, sino que nos centraremos, concretamente, en lo que podríamos llamar el «momento de las provincias» de la crisis de la monarquía en 1808 y 1809. Lo haremos analizando el papel de las juntas provinciales en la creación de la Junta Central, en 1808, y en el debate abierto en 1809 sobre la convocatoria de Cortes. Asimismo, prestaremos atención al proceso concreto mediante el cual de las «provincias» de 1808 fue emergiendo un ámbito nacional definido a escala española peninsular. Fundamentalmente nos ocuparemos de la peripecia de dos de las juntas más activas: la Junta de Sevilla y, especialmente, la Junta de Valencia, las cuales, como se verá, hicieron suya en aquella coyuntura la voz de las «provincias» y con ello crearon un campo de tensiones en el que lo que estaba en juego era la voz de la «nación».
«¿Y QUÉ DERECHO TIENE UNA PROVINCIA A ALZARSE CON LA SOBERANÍA?»
La presencia de poderes territoriales a través de las juntas provinciales a partir de 1808 constituyó una «federación» de hecho de la monarquía española. Una circunstancia que condicionó profundamente todo el proceso político, como mínimo, hasta la reunión de las Cortes. Es importante precisar, sin embargo, que como en cualquier revolución esta situación fue el efecto de una toma del poder gracias a circunstancias excepcionales y no el resultado de un programa de federación del Estado. José María Portillo ha señalado que en el establecimiento de las juntas, en rigor, no intervino una voluntad revolucionaria de asumir la soberanía en nombre de la nación sino que, más bien, la toma del poder se justificaba por el carácter ilegitimo de la deposición de Fernando VII. En opinión de este historiador, se trataba, más exactamente, de asumir la soberanía «en depósito» hasta que el monarca legítimo fuese restablecido en el trono. Se trata de una precisión necesaria para no perder de vista como concebían sus actos muchos de los protagonistas de aquellos acontecimientos. Expresiones como «revolución de las provincias» o «federalización» de la monarquía eran categorías post facto para designar acontecimientos que ya habían tenido lugar de manera abrupta y sin que interviniese una elección conscientemente revolucionaria por parte de la mayoría de los actores que las habían protagonizado.12
Teniendo en cuenta esta precisión, se entiende mejor la complejidad de la situación creada en la primavera y el verano de 1808. La naturaleza eminentemente local y regional de los alzamientos patrióticos generó espacios provinciales autónomos y propició la fragmentación del «depósito» de la soberanía o, mejor dicho, el «depósito» nació fracturado y el problema sería componer una soberanía unitaria a partir de un punto de partida como este. En una situación de vacío de poder como la de 1808, la visión tradicional de la monarquía como un agregado de cuerpos ofrecía un marco de comprensión difícil de obviar a la hora de dotar de significado al protagonismo de los «pueblos» en plural. El uso de un lenguaje corporativo no desentonaba demasiado en unas juntas en las que las autoridades tradicionales continuaban ocupando los lugares preferentes.13 En un contexto como este no es extraño que el lenguaje de las juntas estuviese impregnado de un corporativismo provincial del que se pueden encontrar raíces doctrinales clásicas, probablemente en una cultura juridicoteológica escolástica.14 Ahora bien, eso no nos debería de llevar a perder de vista que en el lenguaje corporativo del alzamiento del 1808 se mezclaba una voluntad reformista y que todo ello era una respuesta a problemas relativamente nuevos, en concreto a la situación creada por el patrimonialismo dinástico que identificó al régimen de Godoy y, por cierto, también al de José Bonaparte; como ha señalado Jesús Millán, regímenes «modernizantes» y sin embargo caracterizados por una nítida segregación de la sociedad respecto a la esfera de decisiones políticas. Por eso, siguiendo a este historiador, podemos decir que el corporativismo provincial de las juntas no debería de valorarse como expresión de un orden tradicional fijo, como un síntoma de una especie de atavismo colectivo, sino que más bien habría que verlo como un contexto que generaba su propia dinámica e incluía interpretaciones divergentes.15
En este sentido, desde nuestro punto de vista, el factor decisivo no es la composición social de las juntas sino el modo como se formaron. En efecto, las juntas estaban integradas en la mayoría de los casos, por las autoridades tradicionales codo a codo con sujetos del patriciado local. Pero lo decisivo es que, allí donde las autoridades tradicionales no se vieron depuestas –en algunos casos violentamente– se vieron más o menos forzadas a encabezar los alzamientos por la presión tumultuaria popular o ante el temor a que se produjesen insurrecciones incontrolables.16 Eso no significa, claro está, que las juntas fuesen la expresión de la voluntad popular tout court, pero sí que implica que estas corporaciones estaban forzadas a ganarse la legitimidad ante un público plebeyo movilizado localmente o bien a imponerse reprimiendo esta movilización, y no faltan ejemplos de cada una de estas opciones, incluso en una misma junta.
El caso valenciano representa probablemente el ejemplo más claro de la creación de una junta en un contexto local extraordinariamente volátil. Como mostraron los trabajos de Manuel Ardit, en las semanas posteriores al alzamiento contra el «gobierno intruso», el 23 de mayo de 1808, la ciudad de Valencia vivió una serie de tumultos populares que obligaron al capitán general y al resto de autoridades a formar una junta de gobierno, forzadas también por la capacidad de iniciativa de clan de los Bertrán de Lis. La formación de la junta debía servir al patriciado local para contener la efervescencia popular que se había saldado con la muerte violenta del barón de Albalat el 27 de mayo. Pero la situación devino caótica con la matanza de centenares de franceses durante los primeros días de junio, una oleada de violencia que se extendió por diversos puntos del reino. La insurrección violenta de los días 5, 6 y 7 de junio, capitaneada por el canónigo Baltasar Calvo, fue un desafío en toda regla a la Junta a la que se quería depurar de «traidores». Por si todo esto no fuese suficiente, las autoridades militares habían dado claros síntomas de descomposición durante la incursión del mariscal Moncey, aunque la ciudad había resistido el breve sitio a que había sido sometida por las tropas francesas el 28 de junio de 1808.17 Resulta claro, pues, que si como parece había grupos de patricios decididos a precipitar los acontecimientos, como el grupo de los Bertrán de Lis, lo cierto es que perdieron el control de la situación; testimonios como el del padre Juan Rico manifiesta, además de una clara animadversión hacia la nobleza, la imagen de un caos violento que nadie era capaz de controlar.18
Si tenemos en cuenta esta dinámica, no nos debería de extrañar que, probablemente, los más intimidados por el carácter insólito de los acontecimientos fueron algunos de sus protagonistas. Para muchos de los miembros de las juntas, en la situación de acefalia de la Corona en que se encontraban lo más urgente era reubicar las diferentes «clases» y corporaciones de la sociedad para que el cuerpo de la monarquía recuperase el vigor perdido y la dinámica política escapase al influjo de las pasiones populares. Por eso, una vez establecidas las juntas, los pasos se dirigieron rápidamente a la reconstrucción urgente de un orden de jerarquías que ocupase el vacío de poder en que se habían desarrollado los acontecimientos. El debate sobre la formación de un «gobierno supremo» durante el verano de 1808 hay que entenderlo, por tanto, no solo a partir de las circunstancias generales de organización de la monarquía sino, también, en función de las necesidades locales de legitimación de las juntas.
La creación de un órgano de poder central fue una iniciativa de la Junta de Murcia que hizo la propuesta en una circular del 11 de junio de 1808. La junta valenciana se adhirió rápidamente a la idea en el oficio del 16 de julio en el cual reiteraba los argumentos ya apuntados por Murcia. El documento de Valencia partía de un axioma básico: los cuerpos de gobierno de la monarquía «no pueden estar divididos sin formar un cuerpo monstruoso sin cabeza». A partir de este principio básico se ponía énfasis en lo que era un sentir generalizado en los papeles de las juntas, en el caso de
quedar cada provincia aislada y sujeta á su propio gobierno. La España no sería ya un reino, sino un conjunto de gobiernos separados, expuestos a las convulsiones y desórdenes que trae consigo la influencia popular.
Los miembros de la Junta valenciana no osaban poner en duda el patriotismo que animaba a los distintos alzamientos contra el ocupante y, por tanto, a la formación de las juntas, pero se sentían obligados a advertir sobre «el efecto de las pasiones á que está sujeta la humanidad», lo que provocaría que
[a]l entusiasmo justo que hoy anima á todos, podrían suceder los celos, la envidia, la diferencia de opiniones y la falta de acuerdo, que podrían destruir la buena armonía de las provincias, á que no dejará de contribuir el diferente carácter de sus habitantes: verdad que no puede ocultarse á ninguno de nuestros nacionales.
La circular de la Junta de Valencia, además, manifestaba su viva preocupación por la compleja territorialidad de la monarquía que, recordémoslo, se extendía a ambos lados del océano, una circunstancia que aumentaba el vértigo territorial con el que se afrontaba la situación abierta en 1808:
Pero hay un punto sumamente esencial, que debe fijar nuestra atención, y es la conservación de nuestras Américas y demás posesiones ultramarinas. ¿A qué autoridad obedecerían? ¿Cuál de las provincias dirigiría a aquellos países las órdenes y disposiciones necesarias para su gobierno, para el nombramiento y dirección de sus empleados y demás puntos indispensables para mantener su dependencia? No dependiendo desde luego directamente de autoridad alguna, cada colonia establecerá su gobierno independiente, como se ha hecho en España; su distancia, su situación, sus riquezas y la natural inclinación a la independencia les podría conducir a ella, roto por decirlo así, el nudo que las unía a la madre patria.19
Nos parece sumamente significativo que la circular de la junta valenciana considerase esencial para mantener la unidad de la «madre patria» con sus «colonias» que en estas no se reprodujese el establecimiento de «gobiernos independientes», precisamente «como se hecho en España», lo cual nos da una idea de las prevenciones con que la dinámica juntista era vista por sus protagonistas. De alguna manera, los autores de estas circulares clamaban para que los salvasen de ellos mismos, si se nos permite la expresión. Y ciertamente podemos decir que esa era una descripción bastante realista de la situación en que se hallaban.
En el caso valenciano el énfasis puesto en la necesidad de formar un centro de autoridad cumplía un papel clave en la consolidación del precario poder del grupo dominante en la Junta. Este grupo, cuyas cabezas visibles eran el capitán general, conde de la Conquista, y el intendente-corregidor Francisco Xavier de Azpíroz, puso todo su empeño en minimizar la ruptura con la legalidad tradicional, lo que los hacía sospechosos de «traición» a los ojos del «pueblo patriota». Por eso, la apuesta de la Junta valenciana por la formación de un «gobierno supremo» evitaba cuidadosamente poner en duda la legitimidad jurídica que acreditaba a los altos tribunales de la monarquía con sede en la Corte. El documento del 16 de julio de 1808 era muy ambiguo respecto a la autoridad que pudiese conservar el Consejo de Castilla, a pesar de que todos los indicios apuntaban que el Consejo había adoptado una actitud colaboracionista con los mandos franceses.20 El conde de la Conquista había hecho constar en la sesión de la Junta que aprobó la circular que era «urgente el reunir la dirección de las fuerzas creando una Junta Suprema de Gobierno provisorio (…) hasta que Madrid esté libre».21 Por eso, la circular al mismo tiempo decía dar apoyo al establecimiento «de una Autoridad Suprema y una Representación Nacional», añadía:
Si estuviera libre la capital, no parece dudable que el primer tribunal de la nación, que contribuyó con tanto celo para salvar la inocencia de Fernando Séptimo y ponerle sobre el trono convocaría las Córtes, á pesar de las reflexiones de los que han inspirado a la nación la desconfianza de aquellos magistrados, y que si hubiesen persuadido a todos, habrían logrado preparar para cuando llegase aquel momento (tal vez por falta de datos) la semilla del desorden y de la disolución del reino.22
Como ha puesto de manifiesto la historiografía, en el seno de la Junta de Valencia había puntos de vista encontrados sobre la legitimidad del Consejo, pero no sobre la necesidad de un «gobierno supremo».23 Esta actitud calculadamente ambigua fue acogida con incredulidad por otros agentes del proceso, especialmente por la Junta de Sevilla, que decía no comprender que se esperase del Consejo una serie de iniciativas que no había tenido nunca; pero, sobre todo, lo que no podía obviarse era que el alto tribunal «ha facilitado á los enemigos todos los medios de usurpar el Señorío de España».24 Para la Junta sevillana la realidad no ofrecía lugar a dudas, «[e]l reyno se halló repentinamente sin Rey y sin gobierno» y ante esa situación «verdaderamente desconocida en nuestra historia y en nuestras leyes», había sido «el pueblo» el que había asumido «legalmente el poder de crear un gobierno» y ese gobierno no era otro que el de las junas supremas de las provincias.25 Lo que venía a decirse desde Sevilla era que no existía ninguna ficción legal que pudiese servir de coartada a las juntas para no asumir la responsabilidad ante la que se encontraban. Por eso apostaba de manera decidida por la formación de una Junta Central creada por las provinciales, asistidas como estaban por la legitimidad «popular».
Como ha mostrado Manuel Moreno Alonso, la posición de la Junta de Sevilla era el resultado de una dinámica local no menos crítica que la valenciana y por su composición la sevillana no puede considerarse una junta más revolucionaria que otras.26 Pero desde la capital andaluza las cosas podían ser vistas de otra manera. En primer lugar, esta ciudad había conseguido capitalizar a su favor el alzamiento en un dilatado espacio: consiguió que la mayoría de las capitales andaluzas, Badajoz e incluso Canarias reconociesen su supremacía y, además, se apresuró a enviar emisarios a América –no en vano se autoproclamó Junta Suprema de España e Indias.27 En segundo lugar, porque en este territorio se contaba con cuerpos de ejército profesionales e intactos, en especial el que estaba bajo el mando del general Castaños. Y, sobre todo, porque la victoria de Bailén, el 19 de julio, sumada a la amplia representación que ostentaba la junta de la capital andaluza le dio una capacidad de influencia decisiva en la formación de un ejecutivo central. En estas circunstancias, poner énfasis en la excepcionalidad de la situación iniciada en mayo de 1808 y apelar a la legitimidad «popular» formaba parte de una estrategia para asegurarse el control sobre el órgano de gobierno central frente a las pretensiones del Consejo de Castilla una vez evacuada la capital por los imperiales.
Las juntas provinciales eran actores fundamentales del proceso que desembocó en la formación de la Junta Central, pero no eran los únicos agentes implicados. La publicística del verano de 1808 sobre este asunto es inmensa y aquí no tenemos espacio para analizar las diferentes posturas que se expresaron en aquel debate. Sin embargo, vale la pena prestar atención a como se abordó esta cuestión desde las páginas del Semanario Patriótico. Como es sabido, el discurso de los redactores de esta publicación constituye la primera formulación de un proyecto político liberal que apostaba claramente por introducir reformas de alcance constitucional.28 Pero, hay que precisarlo, en las páginas de los primeros números del Semanario este argumento político era difícilmente separable de la preocupación ante la dinámica juntista, aparentemente incontrolable. En el primer número de la publicación, los redactores reflexionaban detenidamente sobre «los males que pudiera acarrear á esta Monarquía la desunión de sus Provincias» advirtiendo contra «ciertas funestas voces» que sostenían
que alguna otra provincia intenta hacerse independiente. ¡Delirio extraño! Que solo ha podido tener origen ó en la ignorancia mas crasa, ó en la malignidad mas insidiosa.
En el trasfondo de estos temores, lo que se encuentra son las juntas provinciales y su significado equívoco. «¿Y qué derecho tiene una provincia para alzarse con la soberanía?», se preguntaban los redactores del Semanario, esta era una manera de proceder que, si podía considerarse un recurso necesario para la autoconservación en circunstancias de ocupación de la capital y de vacío de poder, tenía que cesar una vez Madrid fue liberado temporalmente en agosto de 1808, puesto que convertir en permanentes «estos Gobiernos parciales» sería «defraudar de sus justos derechos á la nación entera». Además, nadie podía desconocer «las fatales conseqüencias (sic) que trae consigo la subdivision del poder». Si el poder supremo era retenido por estas juntas, «[c]ada una se consideraría suprema, y de aquí resultaría una rivalidad odiosa», sobre todo porque «los pueblos tomarian parte en estas contiendas y cavilaciones» y, como consecuencia, «se abandonaria la causa comun». Por todo ello, concluían,
es absolutamente necesario y urgentísimo un Gobierno supremo, único executivo, á quien confie la Nacion entera sus facultades, un Gobierno sólido y permanente que disipe los rezelos.29
Llama la atención hasta qué punto la apelación cívica al patriotismo tomaba sentido en las perentoriedades del verano de 1808, cuando, como veíamos, el vértigo territorial no era la última de las preocupaciones. El patriotismo aparecía como el reclamo universal de la nación que exigía, además de la salvaguarda de la libertad, la construcción de un centro de autoridad que superase las divisiones que la misma crisis había generado. A mediados de septiembre de 1808, Manuel José Quintana denunciaba que
todavía no está organizado el Gobierno único á que toda España aspira; ¿y os atreveis á pasar el tiempo en competencias odiosas? (…) reconstruid el Estado sobre la base de unas leyes moderadas libremente discutidas y consentidas; dadnos una Patria.
Pero, no puede haber propiamente «patria» en el sentido político del término sin Constitución, por eso el autor del artículo reclamaba la necesidad de una Carta Magna «que haga de todas las Provincias que componen esta vasta Monarquía una Nación verdaderamente una». Una verdadera constitución que, al tiempo que haga posible que «todos sean iguales» en derechos y obligaciones,
[c]on ella deben cesar á los ojos de la ley las distinciones de Valencianos, Aragoneses, Castellanos, Vizcainos: todos deben ser Españoles (…). Con ella, en fin, se destruyen las semillas de la división.30
La invocación de una legitimidad nacional emergía en 1808 de un conjunto de circunstancias extraordinariamente fluidas y cambiantes que giraban alrededor de dos hechos fundamentales: la situación bélica derivada de una ocupación extranjera y el ejercicio de la soberanía por parte de cuerpos de gobierno de carácter territorial. De este contexto se derivaba la necesidad imperiosa de un «gobierno supremo» en la justificación del cual, como hemos visto, se ponían en juego diversos discursos con implicaciones ideológicas divergentes. En cierto modo, la misma guerra imponía la lógica de una contienda de nación a nación, un tipo de conflicto introducido por la Revolución francesa en el que el protagonista era el pueblo.31 El discurso liberal de nación española del Seminario Patriótico ya se encuentra definido en 1808 y, como acabamos de ver, podía ofrecer una respuesta eficaz al desafío que suponía tanto una «guerra nacional» como la fragmentación de la soberanía. Ahora bien, entonces no se podía predecir el triunfo del liberalismo. De hecho, no sería descabellado plantear que en septiembre de 1808, con los ejércitos napoleónicos en retirada, todavía podía haber quien pensase que la situación era reversible. Fue necesario que llegase la derrota total del verano de 1809 para que el liberalismo nacional emergiese como la respuesta que la salvación de la monarquía como comunidad política necesitaba.
«…CONTEMPORIZAR DE ALGÚN MODO CON LAS PROVINCIAS»
Como es sabido, la Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno se constituyó el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, pero con eso no se consiguió la deseada sutura territorial. La continuidad de las juntas provinciales cuando ya se había formado la Central introdujo un elemento incontrolado que inevitablemente contaminaba la naturaleza de todo el entramado institucional improvisado a partir de 1808. Las juntas superiores de las provincias –según la nueva denominación– podían servir tanto para mantener el orden y la obediencia de la multitud como para canalizar un proceso revolucionario en nombre del pueblo (o de los pueblos). Esta situación de excepción habría podido ser clausurada si la Junta Central hubiese sido el gobierno central que aspiraba a ser, si efectivamente la Suprema hubiese superado la «federación» del depósito de soberanía. Pero eso no sucedió.
La legalidad de la Junta Central era problemática. Si se la considera dotada de una representación nacional –extremo que sólo una minoría de centrales estaba dispuesta a asumir–, de alguna manera se estaba reconociendo una legitimidad popular en las juntas provinciales. Pero si la Junta Central no era eso, entonces sería una especie de gobierno provisional colegiado, más parecido a un consejo de regencia que a un congreso de representantes de las provincias. Esta segunda posibilidad fue la que sugirió Jovellanos y la que, en principio, parecía imponerse bajo la presidencia del conde de Floridablanca.32 Por eso, sus primeros pasos se dirigieron a asegurar la autonomía del nuevo órgano de gobierno «sin limitación alguna», es decir, capacitados para ejercer la soberanía en ausencia del monarca. En segundo lugar, se enviaron comisionados a las provincias dotados de poderes para presidir y controlar las juntas y, paralelamente, la Central aprobó una serie de reglamentos que limitaban y uniformizaban las facultades de las provinciales. Ahora bien, aun así el gobierno de la Suprema no estaba fundamentado en las leyes históricas de la monarquía, y por eso se apelaba continuamente a una futura reunión de las Cortes o al establecimiento formal de una regencia. Dadas estas condiciones de interinidad, el protagonismo de los territorios a través de las juntas provinciales no solo no desapareció sino que a lo largo de 1809 aumentó (propiciado también por la marcha negativa de la guerra), y así condicionó profundamente todo el proceso que desembocó en las Cortes.
La aprobación del reglamento sobre facultades de las juntas provinciales, publicado el primero de enero de 1809, despertó una serie de conflictos que pusieron de manifiesto, no solo la precariedad del poder de la Central sino también la existencia de interpretaciones de la crisis alternativa en las cuales comenzaba a verse una lectura «federal» de la situación creada en 1808. El primer episodio de esta controversia lo protagonizó la Junta de Sevilla, que protestó airadamente por la limitación de las facultades de las provinciales. Como hemos visto, la junta sevillana había asumido durante la crisis un papel preponderante y había sido la principal valedora de la Central.33 Por eso se mostró especialmente agraviada por la «degradación» a que el reglamento aprobado sometía a las provinciales igualándolas como a meros cuerpos subordinados, limitados a «observar y proponer» y privados de jurisdicción, lo que en la práctica suponía restablecer la capacidad de acción de los tribunales con sede en las ciudades no ocupadas; además, se limitaba drásticamente la remoción de los vocales de la Central (sólo en caso de fallecimiento), hurtando así a las provinciales el principal mecanismo de control sobre sus representantes.34
Entre enero y abril de 1809 el conflicto más acerbo fue sustanciado por la Junta de Sevilla, aunque la promulgación de reglamento provocó protestas de las juntas de Extremadura, de Jaén, de Granada y de Córdoba, en estos casos en connivencia con Sevilla; el turno de Valencia vendría después.35 Desde nuestro punto de vista, los conflictos entre la Central y las provinciales de 1809, evidencian que los debates del verano anterior no solo habían servido para legitimar la creación del «gobierno supremo», sino también para poner de manifiesto el fuerte sentido de agencia política que implicó la formación de algunas juntas, una capacidad política que legitimaba la autonomía de determinados espacios urbanos y territoriales respecto a unas autoridades supremas cada vez más desautorizadas por las derrotas militares.
En este sentido, nos parece significativo que el argumento de la Junta de Sevilla en 1809 fuese el mismo que había empleado parar avalar, en agosto de 1808, la formación de la Junta Central. Ante el colapso de las instituciones de la monarquía «el pueblo reasumió sus derechos, e incontestable autoridad, y creó las Juntas en quienes delegó todo su poder soberano»; por eso, todo el poder de la Suprema tenía su origen en la legitimidad de las provinciales, que no podían ser postergadas sin privar al nuevo gobierno de su único apoyo. Como decía la de Sevilla, «[e]stablecida la Suprema Central por las Juntas de las Provincias toca á ellas sostenerla con una obligación sagrada para que subsista la Nacion».36 Desde esta perspectiva provincial, la soberanía de la Junta Central existía en la medida que una miríada de pueblos se encontraban representados en ella a través de sus juntas; por tanto, se trataba de una soberanía delegada, más débil que la de las provinciales. Desde este punto de vista, si el reglamento privaba a las provinciales de su derecho a remover a sus representantes en la Central podría colegirse que esta estaría perpetrando una usurpación despótica de la soberanía que sólo podía corresponder en última instancia a los pueblos.37 Por eso la Junta de Sevilla en su representación hablaba abiertamente del «resentimiento de las Juntas Superiores» y del «influxo y conexión que tiene cada una en su Provincia», lo que hacía realmente temerario «disgustar asi a los apasionados de las Juntas salvadoras de la Patria». Insinuando así una amenaza de subversión, concluía pesimista: «¡Y será posible que la guerra civil haya de ser el fruto de tantos sacrificios y de tanta sangre derramada!».38
La Junta Central trató de encajar algunas reclamaciones aceptando excepciones en la aplicación del Reglamento y, finalmente, procediendo a la reforma de algunos artículos.39 Pero lo que la Central no estaba dispuesta a tomar en consideración era la «supremacía» que algunas juntas provinciales reclamaban para sí.40 Es importante subrayar, sin embargo, que una parte fundamental de la respuesta de la Central a estos conflictos fue la aprobación del decreto de 22 de mayo que abría el camino para la reunión de las Cortes. No se trata de establecer una causalidad eficiente entre el desafío juntista y la convocatoria de las Cortes, ni de ignorar la trascendencia de las dinámicas internas de la Suprema a este respecto. Pero tampoco se puede desconocer que, a partir de entonces, el anuncio de las Cortes fue el argumento empleado para disipar las sospechas que despertaba el tipo de autoridad que la Central se había atribuido.41 Sin ir más lejos, ante las acusaciones de la ofendida junta sevillana, la Central, en su respuesta del 20 de junio, podía ostentar
el desprendimiento y moderacion de la Suprema Junta tan marcado en el Real Decreto en que se señala la epoca en que deberan convocarse las Cortes para establecer y fixar con el voto Nacional las bases del Gobierno que ha de regir la Monarquia.42
Como es sabido, después de meses de dilaciones, a mediados de abril Lorenzo Calvo de Rozas rescató le grande affaire de las Cortes. La moción del vocal de la Junta de Aragón apuntaba claramente a la necesidad de iniciar una reforma constitucional en un proceso que tendría que culminar con la reunión de la «representación nacional». Este programa de acción política, según la minoría liberal de la Suprema, era la mejor manera de contrarrestar las promesas reformistas del gobierno de José I y, especialmente, de comprometer en la movilización patriótica al conjunto de la sociedad. Por lo que aquí nos interesa, lo más importante es que para sostener su propuesta Calvo de Rozas concluyó:
trabajemos, en fin, por este medio aquel robustecimiento que todavía falta á la autoridad de la Junta Central, trayendo á su apoyo todas las clases del Estado y la voluntad general.43
El discurso patriótico del Semanario Patriótico se convertía en una propuesta política, precisamente en el contexto de mediados de 1809.
La propuesta de Calvo de Rozas solo salió adelante de manera parcial en el decreto del 22 de mayo gracias a una transacción con los elementos más conservadores de la Junta Central.44 Es significativo que Jovellanos, el principal garante de aquel acuerdo de mínimos, considerase que ante «el espíritu de independencia y aun de contradicción» de algunas juntas provinciales, el mayor problema de la Central era que su autoridad «no tiene apoyo en las leyes ni en una voluntad nacional expresada conforme a ella», sino solo en voluntades «manifestadas en porciones discretas y en la imperfecta forma en que las circunstancias permitieron». Para escapar de esa accidentalidad «el mejor apoyo de la autoridad y poder de V. M. es la opinión nacional». Lo que Jovellanos sugería no era exactamente apelar a la nación soberana sino, más bien, buscar la confianza de lo que llamaba «cuerpo y individuos de la nación».45 Era una vía políticamente ambigua porque en realidad el asturiano esperaba que aquella aspiración encontrara garantías en «la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes».46 No por casualidad, los redactores del Semanario Patriótico acogieron la noticia con escepticismo.47