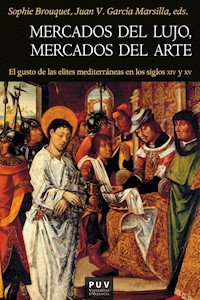Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Parnaseo
- Sprache: Spanisch
Entre la Edad Media y el siglo XVII, los primeros viajeros europeos que abrieron caminos hacia los horizontes ignotos de Asia y China, empezando por Marco Polo, relatan sus fascinantes periplos dentro de una tradición bien consolidada: el libro de viajes. Comerciantes, embajadores, peregrinos o misioneros -curiosos empiristas 'avant la lettre' muchos de ellos- nos hacen partícipes del tesoro de sus peripecias a través de relatos precisos, rudos y magnéticos. Los viajeros dibujan al fresco sus hallazgos y a la vez pugnan por interpretar, en clave occidental, los nuevos mundos de un Oriente -para ellos y aún para nosotros- imprevisible e inabarcable. Los trabajos de este volumen plantean aproximaciones trasversales a lo que pudo suponer la aventura de escritura de estos libros de viajes -documentos ricos e inapreciables-, abordando temas que atañen a la historia de la literatura y a la historia social y de las mentalidades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIAJEROS EN CHINAY LIBROS DE VIAJES A ORIENTE(SIGLOS XIV-XVII)
COLECCIÓN PARNASEO35
Colección dirigida porJosé Luis Canet
Coordinación
Julio Alonso AsenjoRafael BeltránMarta Haro CortésNel Diago Moncholí Evangelina Rodríguez
VIAJEROS EN CHINAY LIBROS DE VIAJES A ORIENTE(Siglos XIV-XVII)
Rafael Beltrán (ed.)
©De esta edición:Publicacions de la Universitat de València,Rafael BeltránLos autores
Julio de 2019I.S.B.N.: 978-84-9134-511-4
Diseño de la cubierta:J. L. Canet
Imagen de la cubierta:Detalle del emperador de China, The Universal Traveller, Thomas Salmon(1750) Wikimedia Commons
Maquetación:J. L. Canet
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Parnaseohttp://parnaseo.uv.es
Este volumen se incluye dentro del Proyecto de Investigación Parnaseo (Servidor web de Literatura Española) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, referencia FFI2017-82588-P (AEI/FEDER, UE)
Viajeros en China y libros de viajes a Oriente (siglos XVI-XVII) / Rafael Beltrán Llavador (ed. lit.)
Valencia : Universitat de València, Publicacions de la Universitat de València, 2019 360 p. ; 17 × 23,5 cm — (Parnaseo ; 35)ISBN: 978-84-9134-486-5
Bibliografía
1. Llibres de viatges. Crítica i interpretació. I. Beltrán, Rafael, (ed. lit.). II. Publicacions de la Universitat de València82-992
ÍNDICE GENERAL
PRESENTATIÓN
BELTRÁN, Rafael, «Peripecia y retórica del libro de viajes a Oriente»
I. LENGUAS, COMERCIO, DESCUBRIMIENTOS Y UTOPÍAS
ALBURQUERQUE-GARCÍA, Luis, «El empirismo avant la lettre en II Milione de Marco Polo»
RUBIO TOVAR, Joaquín, «Los viajeros medievales y las lenguas»
JACQUELARD, Clotilde, «’Las grandes y estupendas cosas del Mar Océano’: Antonio Pigafetta en el corazón de la epopeya de los descubrimientos renacentistas»
DE LAMA, Victor, «El último reino del Preste Juan: la utopía de Luis de Urreta en su Historia eclesiástica, política, natural y moral de los grandes y remotos reynos de la Etiopía»
II. MISIONEROS Y PEREGRINOS: ENCUENTROS, IMPACTOS, PERCEPCIONES
BÉGUELIN-ARGIMÓN, Victoria, «Alimentación y retórica de la alteridad en los relatos de viajeros españoles a China en el siglo XVI»
BUSQUETS, Anna, «Los viajes de un misionero cosmopolita: Fernandez de Navarrete en México, Filipinas y China»
CASTRO HERNÁNDEZ, Pablo, «Comidas, especias y prácticas alimentarias en los viajes medievales a Oriente (ss. XIII-XV)»
FOLCH, Dolors, «A trancas y barrancas: la expedición franciscana a China de 1579»
HAN, Fang, «El viajero Matteo Ricci y el choque cultural con la China del siglo XVI»
ROUMIER, Julia, «Relatos de viajes y peregrinaciones (ss. XV y XVI): cuestionar la frontera de género a partir del tema de la religión y de la fe»
III. MAPAS, TESOROS, MITOS E IMAGINARIOS ACTUALES
RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes, «Una desconocida traducción castellana del Itinerarium Sacrae Scripturae de Heinrich Bünting (Ms. BNE 17806): apuntes para su estudio y edición»
PÉREZ RÓDENAS, Sandra, «Las hormigas guardianas de tesoros que encontraron los viajeros de Oriente: desde Heródoto hasta el siglo XIV»
CARRIZO RUEDA, Sofía M., «Mitos orientales e instituciones medievales en el imaginario de las expediciones al Río de la Plata (siglo XVI)»
ZYGMUNT, Karolina, «Viajes a Oriente, ayer y hoy: la Embajada a Tamorlán en el imaginario viajero actual»
PRESENTATIÓN
Peripecia y retórica del libro de viajes a Oriente
Rafael BeltránUniversitat de València
El presente monográfico, Viajeros en China y libros de viajes a Oriente (siglos XIV-XVII), parte del interés académico por el tema de la literatura de viajes en el mundo hispánico y románico. Los relatos de viajes comparten sin duda en la Edad Media una especificidad que los singulariza como género, pero tanto la visión del mundo que reflejan sus autores como la retórica —dura y magnética— con la que se expresan en sus escritos se prolongan muchas veces hasta el siglo XVII.
Con los estudios recogidos en este volumen, tratamos de seguir consolidando y ampliando unas líneas de investigación que vienen fructificando desde hace décadas en los estudios románicos sobre literatura viajera. Desde una transversalidad obligatoria —inherente a cualquier perspectiva con la que desde el pasado siglo se aborda el tema—, los distintos artículos plantean aproximaciones que atañen a las expresiones lingüísticas y literarias (retórica, autoría, materialidad de los textos, vías de trasmisión, recepción), a la historia social (comercio, diplomacia y políticas de expansión), a la historia de las mentalidades (descubrimientos, evolución de la subjetividad y de las apreciaciones sensitivas) y de las ideologías (eurocentrismo, religión, orientalismo, alteridad…). Se parte siempre del trabajo filológico más depurado, con el manejo de fuentes primarias manuscritas, incunables o impresos (hoy, afortunadamente, con menores problemas de accesibilidad que hasta hace pocos años), y de la preparación de transcripciones y ediciones fieles, así como de la contextualización histórica, entendida en el sentido amplio de entronque en la historia cultural.
Los presupuestos iniciales y resultados finales de este volumen enlazan, en ese sentido, con los de otro publicado hace ya algunos años por esta misma universidad, Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico (Valencia, PUV, 2002), en el que ya colaboraron dos especialistas a quien hemos de agradecer que vuelvan a participar aquí (Carrizo Rueda, Rubio Tovar). Sus aportes son la guía maestra que se consolida con los de otros buenos expertos en la materia viajera medieval (Alburquerque-García, Béguelin-Argimón, Castro Hernández, De Lama, Rodríguez Temperley, Roumier). Pero se amplían, además, a una geografía más lejana, la de China, en la Ruta de la Seda, dando entrada a nuevas colaboradoras, excelentes conocedoras de la historia de los encuentros occidentales con el mundo asiático, específicamente chino y filipino (Folch, Busquets, Jacquelard) y facilitando la incorporación de jóvenes investigadoras (Han, Pérez Ródenas, Zygmunt). De este modo, aunque nuestros viajeros medievales hispánicos más ilustres no pudieran seguir —ni contar— más allá de los límites de Samarcanda, seguimos ampliando, sin embargo, el abanico de miradas, tanto diacrónica como geográficamente, en la línea marcada por importantes reuniones científicas realizadas durante los últimos años, en distintas universidades europeas (Francia, Suiza, España), que certificaron la coherencia de este ensanchamiento del campo de trabajo.1
Teniendo en cuenta que íbamos a dar cabida a estudios sobre relatos de comerciantes y embajadores, de misioneros y peregrinos en la Ruta de la Seda (entre la Edad Media y el siglo XVII), pero también sobre sus repercusiones en los imaginarios de los descubridores del «Otro» Nuevo Mundo, o incluso sobre la actual literatura de viajes, hemos optado por dividir el volumen en tres bloques: «Lenguas, comercio, descubrimientos y utopías», «Misioneros y peregrinos: encuentros, impactos, percepciones» y «Mapas, tesoros, mitos e imaginarios actuales».
Dentro del primero de estos bloques, Luis Alburquerque-García, en «El empirismo avant la lettre en II Milione de Marco Polo», plantea una serie de premisas teóricas esenciales, que luego aplica a un texto —realmente el texto— fundador de lo que entendemos por literatura de viajes medieval europea: el relato de Marco Polo. Alburquerque-García estudia, en un primer apartado, cómo la marca de ficción, predominante en los libros de viajes, ha condicionado la interpretación del género desde sus mismos comienzos y de algún modo ha empañado también la correcta lectura de los «relatos de viaje» medievales. La mezcolanza entre lo verdadero y lo fantástico en estos relatos es un hecho innegable, pero es preciso señalar —explica— que apuntan en una dirección distinta de otros textos de la época que incluyen viajes en su trama, pero cuyo molde genérico es distinto. La manera en que estos «relatos de viaje» presentan la realidad y su visión de las cosas preludian en ocasiones un cambio de perspectiva —de paradigma— que cristalizará tiempo después en planteamientos filosóficos vinculados con las corrientes empiristas. El libro de Marco Polo, Il Milione, se podría considerar para Alburquerque-García emblemático dentro del género de los «relatos de viaje», al preconizar en cierto modo los avances del pensamiento occidental moderno (el «empirismo avant la lettre» del título de su trabajo). Como teórico de la literatura, Alburquerque-García presenta, además, en el último apartado de su trabajo, y partiendo de la noción de «cronotopía» bajtiniana, las bases de desarrollo del concepto de «sinestopía», y lo propone como herramienta útil para ponderar la importancia que los sentidos adquieren en los relatos de viaje, según las diferentes épocas en que se inscriban.
Joaquín Rubio Tovar, en «Los viajeros medievales y las lenguas», enfoca directamente su mirada hacia el interés que recurrentemente mostraron viajeros y enciclopedistas medievales y del Renacimiento por plasmar las diferencias entre lenguas, e incluso interrogarse, especular y teorizar incipientemente en torno a ellas. Los viajeros medievales y del XVI constataron la existencia de lenguas y de escrituras, y algunas de sus notas y observaciones pasaron después a tratados científicos y a obras literarias. Los viajeros —ya desde su gabinete o en ruta— tradujeron vocablos, explicaron etimologías, identificaron lenguas con pueblos, describieron lenguajes gestuales e incluso aportaron una serie de rudimentarios vocabularios, pero también alfabetos básicos de algunas de las lenguas que pudieron escuchar y leer, tanto europeas como asiáticas o africanas (luego, amerindias). Entre esos alfabetos y vocabularios, Rubio Tovar se centra en los de dos alemanes que viajan al filo del siglo XVI, Arnaldo von Harff, lingüista y etnógrafo, y Bernardo de Breidenbach, autor de una obra muy ambiciosa y difundidísima —a su popularidad contribuyeron sin duda las hermosas xilografías que enriquecían el texto—, la Peregrinatio in Terram Sanctam (1486), que se versionaría pronto, entre otras lenguas, al castellano (1498).
Por su parte, las enciclopedias, aunque estrictamente dejaran de redactarse en el primer tercio del siglo XIV, refundían materiales existentes. Y no sólo reconocemos en ellas los temas de los libros de viajes, insertos en un nuevo «marco», sino que algún libro de viajes, ya sea real (Pordenone), ya ficticio (Mandeville), incluye secciones librescas o enciclopédicas, compendios geográficos o descriptiones mundi. La última parte del artículo de Rubio Tovar se reserva para simplemente bosquejar —pero ese bosquejo ya resulta enormemente iluminador— la constatación de cómo en el siglo XVI advertimos una síntesis y evolución de los acercamientos medievales, cuando leemos las aportaciones de los humanistas que se dedican al estudio de las lenguas antiguas y modernas, incluso lenguas lejanas o descubiertas recientemente. La obra de Conrad Gessner, Mithridates (1555), sería esencial y ejemplar en ese sentido. El erudito renacentista dedica, por orden alfabético, un apartado a cada lengua, empezando por la Abasinorum lingua, la de los Abgazares, la Aegyptiaca lingua, etc. Gessner manejó múltiples fuentes y, entre ellas, específicamente relatos de viajes: desde Marco Polo hasta obras más recientes de Pedro Mártir de Anglería o Paolo Giovio. En conclusión, desde Marco Polo hasta los periplos de von Harff y Breidenbach nos encontramos con informaciones que provienen del universo libresco y que trascienden la experiencia personal. A la vez, de manera recíproca, sus expresiones de contacto con la realidad serán ahora aceptadas por nuevos enciclopedistas como Gessner, en el camino hacia las teorías y prácticas modernas de aprendizaje y modelos de eñsenanza de lenguas, de traducción y de interpretación.
Clotilde Jacquelard, en «˝Las grandes y estupendas cosas del Mar Océano˝: Antonio Pigafetta en el corazón de la epopeya de los descubrimientos renacentistas», al centrarse en los trayectos marítimos y de descubrimiento de pleno Renacimiento, abre el universo de los relatos de viajes a unas dimensiones mucho más amplias —y con repercusiones hasta el presente—, en concreto las de la colonización histórica moderna, para las que los presupuestos ideológicos de las narrativas medievales examinadas en los dos artículos anteriores (los de Alburquerque-García y Rubio Tovar) se diría que semejan simples cimientos o esbozos. De hecho, Jacquelard aborda su acercamiento a la apertura que plantea el relato de Pigafetta —con su «epopeya» del viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano— con unas interesantes preguntas que resulta casi obligatorio plantearse hoy mismo. Así, se interroga en torno al fondo de los sentidos de conceptos como «exotismo» y escritura «exótica»: «¿Podemos seguir hablando de “exotismo” en plena mundialización sin hacer sonreír, sin evocar la publicidad de una agencia de viajes o la tienda de recuerdos turísticos? Vaciado de su sustancia evocadora de apertura hacia un espacio lejano, nuevo, extraño, ideal, tal como triunfó en el siglo XIX […], nos parece haberse convertido en un concepto desgastado y no desprovisto de miras neocoloniales. Estaríamos viviendo pues el fin de un largo proceso de cinco siglos que nos ha conducido de un mundo mediterráneo cerrado a un mundo abierto a las dimensiones del planeta; cinco siglos de descubrimientos, exploraciones, asimilación, dominación colonial diversa y otras tantas rebeliones emancipadoras». Justamente por esa razón, Jacquelard plantea acudir a los orígenes de la modernidad, a partir de estos primeros relatos de los descubrimientos ultramarinos de comienzos del siglo XVI. La autora se sirve del relato de Antonio Pigafetta, uno de los contados supervivientes de la primera vuelta al mundo de la expedición magallánica (1519-1522), que cumple estos años quinto centenario, como laboratorio de observación y análisis ideal para reflexionar sobre la captación que el cronista italiano logra reflejar de la diversidad de mundos visitados y de la multitud de experiencias vividas y comentadas. Puesto que el relato de Pigafetta fue una pieza clave en la constitución del inmenso inventario renacentista de la naturaleza y de la humanidad, Jacquelard trata de identificar algunos de los resortes mentales que funcionan tras los mecanismos de descripción e información del autor.
Si tratamos de enlazar con algún sentido el trabajo que sigue con el artículo precedente de Jacquelard, y puesto que Victor de Lama nos va a hablar de delirios utópicos, podríamos recordar que en las tres principales utopías renacentistas publicadas en Europa los tres narradores, si bien ficticios, son marineros, como Pigafetta lo fue en la realidad histórica: el viajero y explorador Hitlodeo, que se presenta como acompañante de Américo Vespucio, en la Utopía (1516) de Tomás Moro; el navegante genovés que dialoga con el caballero de la orden de Malta en la Ciudad del Sol (1606) de Tomás Campanella; y el sabio con conocimientos de marinería que toma la primera persona en La Nueva Atlántida (1626) de Francis Bacon. Porque Victor de Lama precisamente plantea, en «El último reino del Preste Juan: la utopía de Luis de Urreta en su Historia eclesiástica, politíca, natural y moral de los grandes y remotos reynos de la Etiopía», un pormenorizado acercamiento a una de las obras europeas que más ilustrativas parecen a la hora de entender la todavía ambigua perspectiva renacentista sobre la veracidad histórica y, a la vez, los procesos de creación de las grandes utopías de los siglos XVI y XVII.
Durante unos cuatrocientos años el personaje fabuloso del Preste Juan fue considerado por los europeos como un rey y sacerdote cristiano a la vez, en quien cabía depositar muchas de las esperanzas para combatir a los musulmanes desde las mismas eñtranas de Oriente, empezando por la reconquista de los Santos Lugares de Palestina. La del Preste Juan se forjó como una de las leyendas más extraordinarias de la Edad Media. Umberto Eco, por cierto, aprovecharía su leyenda —a partir de la composición insensata pero bien calculada de las cartas que originaron el mito del Preste Juan— en su magnifíca novela Baudolino (2000), narrando y reflexionando desde la postmodernidad sobre las posibilidades, manipulaciones, delirios y logros efectivos de los resortes de la fabulación, no sólo medieval sino de cualquier tiempo. Utopia y distopía se funden y confunden, en ese sentido, en la propia fábula de la novela del semiótico italiano. Pues bien, en Valencia, en 1610, apareció publicada la Historia eclesiástica, política, natural y moral, obra escrita por el dominico valenciano Luis de Urreta, en la que se describía a largo de sus más de 700 páginas, y con prodigioso detalle, la historia, la geografía, la organización politíca y religiosa de la Etiopía donde se suponía que se sucedían desde tiempo inmemorial los herederos del Preste Juan, fieles a la doctrina de Roma. La obra de Urreta era el resultado de la imaginación desbocada de su autor, disfrazada de historia magnifícamente documentada, de manera académica y erudita, buscando nada menos que conseguir la preeminencia ante Roma en la tarea de cristianizar las nuevas áreas geográficas descubiertas y, en este caso concreto, la evangelización de Etiopía. De Lama examina, con profusión de citas ejemplificadoras, a cual más interesante y sorprendente, algunos de los puntales de un edificio de concepción y construcción tan singular como fue la Historia eclesiástica. De Lama incluye, finalmente, algunos de los inmediatos ataques a las patrañas de la obra, pero también aporta, en valioso contraste, algunos de los fragmentos apologéticos que igualmente surgieron en defensa del asombroso relato de Urrea.
El bloque más extenso del volumen —la sección segunda, que lleva como título genérico «Misioneros y peregrinos: encuentros, impactos, percepciones»— lo componen seis trabajos que incluyen en casi todos los casos el examen de textos —a partir de fuentes primarias, en ocasiones de archivo, o bien inéditas, o bien desconocidas o muy poco conocidas— que hablan de viajes relacionados con misiones y peregrinaciones. Textos referidos, en el caso de las misiones, casi todos a China (o China y Filipinas).2
Dolors Folch, en «A trancas y barrancas: la expedición franciscana a China de 1579», parte de los antecedentes en 1575, cuando los primeros misioneros, Martín de Rada y Miguel de Loarca, consiguieron entrar en China, dejando sendas relaciones explicativas de su viaje y estancia, y proporcionando de este modo la primera información extensa que conocemos sobre China. Esta expedición animó a otros frailes de distintas órdenes, sobre todo franciscanos, a emprender la misma aventura. La que resume Folch —con persuasiva y potente retórica narrativa— cuenta con todos los ingredientes épicos de las mejores crónicas de Indias, desde el mismo momento en que relata cómo los misioneros ponen proa a Zhangzhou, cuyo puerto, Haicheng, era el único a la sazón autorizado para el comercio marítimo exterior. En un barco pequeño zarparon del norte de Manila cuatro frailes, tres soldados y un chino que sabía algo de castellano, más cuatro indios filipinos remeros. La mar estaba tan brava («ésta estaba tan picada que pensamos ser comidos de ella») que tuvieron que retroceder a tierra varias veces. Dos de los frailes, Alfaro y Tordesillas, y uno de los soldados, Dueñas, plasmarían las experiencias de ese viaje y de su estancia en China con todo tipo de pormenores, a los que Folch va dotando de sentido. Las descripciones y anotaciones de los tres se van complementando. Las coincidencias son muchas, empezando por la constatación de la alta densidad de población: «era tanta la gente que a esta sazón nos seguía que apenas podíamos andar»; «es tan innumerable como las arenas del mar» (Alfaro); «era tanta la gente que les hacían pedazos las puertas y ventanas [de los mesones en los que se alojaban los misioneros]» (Tordesillas).
Los frailes van verificando positivamente los logros de la agricultura intensiva, con el «buen gobierno» o almacenamiento de lo recolectado en graneros comunitarios (con servicio acumulado con cautela para abastecer también a los más pobres); las construcciones, sobre todo las de las famosas murallas interurbanas, potenciadas por la dinastía Ming; también las de los muros que rodean y se alzan en el interior de las ciudades; y las de algunos puentes que parecen megalíticos, como los de Fujian, construidos casi todos ellos durante la dinastía Song, entre los siglos XI y XIII (y conservados muchos hasta hoy). Marco Polo, viajero durante la dinastía Yuan, no pudo ver tantas murallas, más modernas, ni tantos edificios, aunque sí que describió el mismo bullicio comercial que los franciscanos recrean nuevamente, anotando que algunas de las calles de Cantón, Zhaoquing o Zhangzhou incluso superaban con creces la actividad de cualquiera en Flandes. Folch explica que mucho de lo que simplificadamente malinterpretamos nosotros como artesanía (en telas, cerámica, etc.) era producción de pequeñas industrias o factorías en cadena, estrictamente reglamentada. Además, los frailes retratan de manera excepcionalmente detallada el funcionamiento de la justicia, de la administración y del sistema educativo y militar. La justicia es por lo general juzgada más que benévolamente, destacando la honestidad de los jueces, por el hecho de estar bien pagados como funcionarios y no necesitar recurrir a sobornos. Los frailes viajeros explican la aplicación de la ley, con códigos estrictos, que incluyen muertes inclementes. Y se recrean en los hábitos en torno a la comida y la bebida, que examinan más a fondo los artículos de Béguelin-Argimón y Castro Hernández en este mismo volumen. Pese a esas descripciones tan ricas y muchas veces encomiásticas, el balance final de los frailes es de signo negativo, a la hora de plantear expectativas para una colonización de Asia, es decir, una imposición militar y religiosa por parte de Occidente. El denominado —como veremos en el trabajo de Han— «choque cultural» se impone. Las citas finales que aporta Folch son sobradamente reveladoras.
Casi en continuidad cronológica con el anterior artículo, Anna Busquets, en «Los viajes de un misionero cosmopolita: Fernández de Navarrete en México, Filipinas y China», nos presenta la obra de uno de los más destacados religiosos que viajaron a Filipinas y China en el siglo XVII. El dominico vallisoletano Domingo Fernández de Navarrete (1618-1686), autor de los Tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía de China (1676), deseoso de sumarse a las misiones de Oriente y contribuir así a la evangelización de los nuevos territorios, se presentó voluntario para unirse al grupo misionero de otro dominico. Navarrete hace revivir, con su relato, los avatares de navegación (peligros, carencia de vituallas, rezos, supersticiones, diversiones como la improvisada corrída de «toros» en cubierta —que se diría un verdadero paso de Lope de Rueda en la nave). El viaje se hizo a través de México, donde tuvieron que esperar casi dos años, rumbo a Manila. Los sufrimientos, a partir del momento de desembarco en una isla cuatro días lejana de Manila, tuvieron que ser incontables. Pero una vez instalados en la misión, Navarrete incluirá los pormenores de su regla diaria como misionero, especialmente en Mindoro. Más adelante, al cabo de dos anos, anotará su intento frustrado de regreso a España, esta vez por la vía de la India, para evitar el penoso trayecto del Pacífico y Atlántico. Tendrá que permanecer en China, en Macao, lo que permitirá que guardemos como legado su pormenorizada descripción de China. Sin entrar en la perspectiva y retórica de esa descripción, perfectamente analizada por Busquets, la conclusión de la investigadora es meridiana: «Fernández de Navarrete quedó completamente cautivado por China y en su mirada de la otredad cultural se filtra el alto grado de civilización que otorga a la sociedad china. Para el dominico es totalmente erróneo e injustificado considerar que los chinos, y ni tan siquiera los manchúes, pudieran ser considerados bárbaros, sino todo lo contrario».
Los dos artículos siguientes, de Béguelin-Argimón y Castro Hernández, abordan de manera complementaria temas de alimentación, absolutamente vitales a la hora de entender no sólo las culturas gastronómicas del país de origen y el de llegada, sino sus economías, los gestos y actitudes sociológicos de tratamiento y cortesía en torno a esa gastronomía, y los enfoques de estos fenómenos desde la alteridad. Victoria Béguelin-Argimón parte de un corpus bien representativo de relaciones de viajes a China y de tratados sobre este territorio redactados en español en el último cuarto del siglo XVI: las relaciones del agustino Martín de Rada (1575) y del encomendero Miguel de Loarca (1575); la relación del alférez Francisco de Dueñas (1580); tres relaciones del jesuita Alonso Sánchez (1583, 1585 y 1588); y la relación del también jesuita Alessandro Valignano (1584). A partir de ese amplio corpus ofrece, en la primera parte de su artículo, «Alimentación y retórica de la alteridad en los relatos de viajeros españoles a China en el siglo XVI», un análisis —si bien sistemático, nada frío, sino muy agudo y sensible— de la información que brindan estos textos acerca de la alimentación y de las prácticas alimenticias de los naturales, examinando tanto los aspectos que despiertan el interés de los españoles como la imagen que transmiten sobre el mundo recorrido en relación con este tema. En la segunda parte, se presentan algunos de los recursos retóricos empleados por los redactores para fabricar una determinada imagen de la alteridad, mediante la verbalización de la alimentación —distinta y diversa— de los naturales, así como de los rituales y valores ligados a esta.
En cuanto a Pablo Castro Hernández, «Comidas, especias y prácticas alimentarias en los viajes medievales a Oriente (ss. XIII-XV)», analiza la percepción que trasladan al papel los viajeros occidentales en torno a las comidas, especias y prácticas alimentarias presentes en las culturas orientales durante estas tres centurias bajomedievales. En primer lugar, examina la historia de la alimentación desde una perspectiva historiográfica y cultural. Posteriormente, estudia la presencia de las comidas, bebidas y especias en la narrativa de los viajes medievales, revisando las percepciones, discursos e imaginarios que articulan los viajeros para describir la otredad oriental. De manera que analiza el tema alimentario en una doble vertiente: la riqueza material en cuanto a costumbres y prácticas de alimentación de los pueblos asiáticos y, por otra parte, las sensaciones, gustos y experiencias de los viajeros con las comidas extranjeras. Su artículo complementa perfectamente, como hemos comentado, el anterior de este mismo volumen, de Béguelin-Argimón, dotando de continuidad y ampliando el tema de las percepciones y sensaciones de los viajeros, es decir, la «sinestopía» o ponderación de los sentidos que ya proponía Alburquerque-García en el primer artículo del libro.
Fang Han, en «El viajero Matteo Ricci y el choque cultural con la China del siglo XVI», explora e interpreta desde una perspectiva novedosa algunas facetas de la bien estudiada vida del misionero, matemático y cartógrafo italiano. El 10 de septiembre de 1582 Matteo Ricci llegó a Macao y aquí empezarían sus veintisiete años de vida en China. La biografña y obra del jesuita son conocidas y seguirán siendo sin duda escrutadas, pero Han aporta, como principal novedad a interpretaciones anteriores sobre la visión del mundo chino que refleja el misionero, el concepto de «choque cultural» («cultural shock»), desarrollado en los años 50 y 60 del pasado siglo por el antropólogo Kalervo Oberg y aplicado posteriormente en numerosos trabajos, en especial sociológicos. El impacto cultural o «choque cultural» consiste en el conjunto de reacciones emocionales que se producen como consecuencia del estrés y de la ansiedad que provoca en cualquier emigrante el contacto con una nueva cultura, unido a las sensaciones de impotencia y pérdida de símbolos, normas sociales y referentes familiares de la cultura de origen. Esa nueva perspectiva permitiría, en opinión de Han, entender algunas de las posturas de filia y fobia en principio contradictorias en un humanista casi «cartesiano» como Ricci. Los saltos bruscos en su línea cronológica continua de adaptación al nuevo mundo chino —verdaderos «choques culturales»— provocarían, a juicio de Han, esa posible falta de coherencia a la hora de asumir plenamente el papel de «comunicador intercultural» que sin duda tuvo y que hoy se le reconoce en todo el mundo.
El artículo de Julia Roumier, «Relatos de viajes y de peregrinaciones (siglos XV y XVI): cuestionar la borrosa frontera genérica a partir del tema de la religión y de la fe», se articula sobre la premisa inicial de que en nuestra cultura los conceptos de fe y creencia se suelen entender como contrarios de los de razón y desconfianza; de igual modo, jugando con esa misma ecuación, solemos contraponer relatos de viajes y relatos de peregrinaciones, dos géneros de textos que supuestamente serían, en el primer caso productos de la curiosidad profana, y en el segundo productos de la fe y la práctica religiosa. ¿Cómo estas nociones antitéticas se pueden conciliar y combinar, si es que lo hacen, según el proyecto propio de cada autor, a la hora de describir el mundo descubierto? Para apuntar a esta diversidad de tratamiento del tema religioso, Roumier propone una lectura comparada entre relatos redactados en castellano en un amplio siglo XV —es decir, en el mismo periodo en el que se abren los textos a la curiosidad, con una mayor presencia de lo profano—, sumándoles las dos peregrinaciones que inician la vuelta a este tipo de texto en los albores del XVI. Esto le permite considerar la porosidad genérica en cuanto al tema de lo religioso y los distintos usos que hacen de este tema los autores. ¿Cómo se habla o se escribe con fe y sobre fe en el viaje y se crea esta difícil alianza con la curiosidad profana para mejor abarcar la experiencia de lo extranjero? En los relatos de viajes, por laicos o profanos que sean los viajeros, las referencias religiosas sin duda servirán, como poco, para organizar el reparto geográfico —o incluso simbólico— del mundo, o también para llamar a la lucha contra los infieles. Pero, por otro lado, confirmaremos que también los relatos de peregrinaciones experimentan una apertura a la curiosidad profana, a través de los innegables intercambios con poblaciones infieles, que son escrutadas desde la distancia, pero también respetadas.
El último apartado, «Mapas, tesoros, mitos e imaginarios actuales», consta de cuatro artículos. María Mercedes Rodríguez Temperley, en «Una desconocida traducción castellana del Itinerarium Sacrae Scripturae de Heinrich Bünting (Ms. BNE 17806): apuntes para su estudio y edición», nos presenta y avanza —anuncio de la edición crítica que prepara de este importante texto por ella identificado— el contenido y orígenes del inédito ms. 17806 de la BNE, el titulado Descriptíon y destrución de la ciudad y templo de Jerusalem. Los viajes y caminos que hizieron los Santos Patriarcas, Profetas, Reyes y otros mencionados en la Sagrada Escritura… La autora descubre que este manuscrito (localizado sin datos de autor, fecha ni otros que permitieran ningún tipo de filiación) es en realidad un eslabón dentro de una larga cadena de traducciones que conduce finalmente a la importante obra del teólogo luterano Heinrich Bünting (1545-1606), Itinerarium Sacrae Scripturae, escrita y publicada originalmente en alemán (1581) y luego traducida, entre otras lenguas europeas, al latín. Guía de viajes «de escritorio», o geografia sacra, la obra fue compuesta por Bünting en el marco del denominado «Humanismo bíblico», que buscaba un retorno a las fuentes de la Antigüedad y de la Biblia en aras de una mejor comprensión de los acontecimientos, nombres y lugares, cuando se efectuaba la lectura profunda y contrastada de los textos sagrados. Las más de 60 ediciones en distintas lenguas, entre 1581 y 1757, delatan la relevancia del texto de Bünting. Rodríguez Temperley presenta aquí como primicia algunos importantes resultados en el curso del trabajo de edición y anotación que está llevando a cabo. Sin pretender siquiera resumir sus importantísimas aportaciones, me limito a subrayar que la traducción podría ser un texto expurgado (la supresión de menciones a Lutero son más que explícitas) de una fuente no latina del texto, sino inglesa, teniendo en cuenta las razones contundentes que, tras los cotejos pertinentes, esgrime la investigadora y editora. Pero no es sólo eso. Estaríamos ante la única versión —que se conozca— del Itinerarium Sacrae Scripturae en cualquier lengua romance y ante una obra especialmente representativa, por sus características —por la adopción de criterios muy originales a la hora de versionar el texto fuente— para los estudiosos de la historia de las traducciones.
Sandra Pérez Ródenas, en «Las hormigas guardianas de tesoros que encontraron los viajeros de Oriente: desde Heródoto hasta el siglo XIV», parte de la premisa, común a la Edad Media, de que misioneros, conquistadores y otros viajeros que recorrieron el mundo, se vieron impelidos a mencionar —aunque evidentemente no los vieran— aquellos prodigios que se supone que habían de encontrar, puesto que los citaban autoridades de prestigio, en lugares ignotos hasta entonces. La sed de aventuras del hombre medieval lo llevó a idealizar estos remotos lares y, así, se empezó a fraguar el mito de Oriente como espacio inmenso, exótico y repleto tanto de tesoros como de peligros, encarnados a veces en monstruos o seres fantásticos. De entre las múltiples historias plagadas de elementos sobrenaturales recurrentes en la literatura de viajes, Pérez Ródenas se centra en las leyendas sobre las hormigas guardianas del oro. La autora detalla el recorrido que ha seguido este mito a lo largo de la historia, gracias al testimonio de autores antiguos como Heródoto, Estrabón, Pausanias o Heliodoro, hasta llegar a la Edad Media, donde destacan las menciones del anónimo Libro del conosçimiento y del difundido Libro de las maravillas del mundo de Mandeville. De esta manera, a través de citas puntuales, rotundas y expresivas, rigurosamente aportadas y luego traducidas de sus lenguas clásicas originales, seremos testigos de la importancia de las leyendas clásicas en la literatura medieval de viajes. Leyendas que no sólo servían para enmarcar la narración en un espacio mítico, sino que también tenían una utilidad didáctica, pues permitían al lector reconocer e identificar el extraordinario pasado mitológico del que otrora habían hablado los autores antiguos; confirmar y ratificar, en suma, la validez de esas autoridades.
Sofía Carrizo Rueda, en «Mitos orientales e instituciones medievales en el imaginario de las expediciones al Río de la Plata (siglo XVI)», parte del hecho de que las temáticas relacionadas con «los horizontes oníricos» de la Edad Media conducen a una irreductible plurivocidad. Por ejemplo, no se trató solo del Océano Índico, sino también de sus cruces con la Biblia, con documentos de geógrafos musulmanes y con varias mitologías. A lo largo de dieciocho siglos estos «horizontes» fueron objeto de aserción, dudas y discursos ambiguos para diferir la aceptación y rechazos. Cuando fueron relocalizados y adaptados en América, las nuevas sociedades los incorporaron a una nueva plurivocidad que provenía de causas varias. Pero, fundamentalmente, provenía de distintos «objetos del deseo», como la búsqueda de paraísos en la tierra, la adquisición de riquezas y la utopía de una sociedad genuinamente cristiana. Los choques con la realidad resultaron frecuentemente muy duros. Así ocurrió con la expedición al Río de la Plata, que fundó por primera vez la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, dos imaginarios nuevos y distintos de los precedentes, el del «caudillo» y el del «desengaño», comenzaron a surgir y a afianzarse hasta el día de hoy. En el trabajo de Carrizo Rueda se da cuenta de este proceso y de la influencia que tuvieron en la implantación de esos imaginarios determinadas instituciones de la España medieval.
Finalmente, Karolina Zygmunt, en «Viajes a Oriente, ayer y hoy: la Embajada a Tamorlán en el imaginario viajero actual», analiza la pervivencia del viaje de la Embajada a Tamorlán en el imaginario de los viajeros-escritores contempo-ráneos y aplica sus comentarios al uso de lo medieval en la narrativa de viajes reciente. Para ello se centra en dos textos de Miquel Silvestre, La emoción del nó-mada (2013) y Nómada en Samarcanda (2016), y en el relato de viajes de Patricia Almarcegui, Una viajera por Asia Central (2016). El análisis de las menciones a Embajada a Tamorlán en estas obras permite ver cómo, pese a manejar el mismo texto como fuente, los intereses y la visión del viaje que manifiestan ambos autores, así como la manera de acercarse al original medieval y el sentido que le otorgan tanto al texto como al mundo tan distante, se muestran como manifiestamente distintos.
Hemos de agradecer efusivamente a las colaboradoras y colaboradores de este libro sus inestimables aportaciones. Agradecer, cómo no, al profesor José Luis Canet, director de la Colección Parnaseo de la Universitat de València, no sólo la acogida del libro en su Colección, sino las horas dedicadas a su revisión profunda. Y agradecer el apoyo a la iniciativa del libro a la profesora Marta Haro, investigadora principal del Proyecto de Investigación Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española), FFI2017-82588-P (AEI/FEDER, UE), concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, bajo cuyos auspicios se publica. Ambos animaron la elaboración de este monográfico, desde sus inicios, y facilitaron al máximo el itinerario viajero que ha conducido hasta su publicación.
1.- Me refiero, en concreto, a la Journée d'Étude «L'écriture du voyage en péninsule Ibérique (XIIe-XVe siècles)», Burdeos, MSHA. Univ. Bordaux Montaigne, Pessac / Instituto Cervantes, 16-17 febrero 2015, organizada por Julia Roumier; Jornada de Estudios «Relatos de viajes a Oriente en el mundo hispánico (siglos XV-XVI)», Lausana, Université de Lausanne, 7-8 marzo 2016, organizada por Victoria Béguelin-Argimón; Jornada de Estudios «Libros de viajes a oriente (siglos XIV-XVII): relatos de viajeros en la Ruta de la Seda», Valencia, Univ. de Valencia, 27 de abril de 2018, organizada por Rafael Beltrán y Victoria Béguelin-Argimón. Esta última Jornada, en la que presentaron ponencias —esbozos de sus artículos de ahora— L. Alburquerque-García, V Béguelin-Argimón, A. Busquets, F. Han, S. Pérez Ródenas y J. Rubio Tovar, contò con el apoyo institucional y económico del Màster y Programa de Doctorado de Estudios Hispánicos Avanzados del Departamento de Filologia Espanola; de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació; y del Instituto Confucio (que estuvo representado por su director, Vicent Andreu), todos ellos órganos o centros de la Universitat de València.
2.- En este sentido, hay que destacar el material accesible a través de la página web del Proyecto de Investigación «La China en Espana. Elaboración de un corpus digitalizado de documentos espafioles sobre China de 1555 a 1900», proyecto dirigido por la profesora Dolors Folch, en el que ha participado activamente Anna Busquets. Ese importante corpus es utilizado por las tres primeras autoras de esta sección.
ILENGUAS, COMERCIO, DESCUBRIMIENTOS Y UTOPÍAS
El empirismo avant la lettre en Il Milione de Marco Polo1
Luis Alburquerque-GarcíaInstituto de Lengua, Literatura y Antropología. CSIC
1. «Relato de viaje» versus libro de viaje
En trabajos previos he dedicado mi atención a distinguir entre «relato de viaje» y libros de viaje o literatura de viaje en general. Los «relatos de viaje» se asientan en algunos principios que creo pueden ayudarnos a delimitar la naturaleza del género. Distingo fundamentalmente su carácter factual, rasgo a mi entender radical, que va a condicionar la estructura del texto y de su paratextualidad (prólogos, epílogos, íncipits, ilustraciones, mapas, cartularios, dibujos, etc.).
La factualidad afecta a la instancia del narrador, que se hace presente en todo momento como proyección del autor mismo: Marco Polo habla unas veces en primera y otras en tercera persona (sombra alargada, quizá, de la figura vicaria de Rusticello da Pisa), aunque a partir del capítulo 19, referido a la provincia de Armenia, predomina la primera persona que refuerza su mirada como protagonista de los hechos narrados.2
Otro rasgo importante es el carácter descriptivo de estos textos, que se impone de manera contundente al carácter narrativo que sigue presente, aun perdiendo su función dominante, como aval que da sentido a la condición del texto como «relato». Como han señalado las profesoras Popeanga (1991: 25) y Carrizo Rueda (1997: 8), la información variada de estos textos se estructura en forma de descripción y se convierte en un elemento modélico dentro del género literario. La función descriptiva absorbe a la función narrativa suspendiendo las situaciones de «riesgo narrativo» (Regales Serna, 1983: 80), que avivan las expectativas del lector conduciéndolo al desenlace como algo natural. Por el contrario, la descripción se «remansa» en la lectura para ofrecernos informaciones, reflexionar sobre ellas y disfrutar del asombro o del placer de cada una de las «escenas». En rigor, el rasgo de la descripción permite distinguir estos textos de «todas aquellas obras que narran un desarrollo de un conflicto vital a lo largo de un viaje» (Carrizo Rueda, 1997: 14).
El carácter testimonial sería otro de los rasgos distintivos del género que actuaría como correlato de la factualidad ya señalada. El narrador aparece en primera persona contando unos hechos por él vividos que se esfuerza en transmitir verazmente. En el capítulo 1 Rusticello da Pisa se esfuerza por subrayar que los acontecimientos narrados han sido vividos (vistos y oídos) directamente por el protagonista:
Es lo que os referirá este libro tal como micer Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, lo relata aquí según él mismo lo vio. Hay algunas cosas que él no vio, pero que sí oyó de boca de personas dignas de toda fe; por eso, lo visto lo presentará como visto, y lo oído como oído, para que en este nuestro libro resplandezca la verdad y no haya sombra de mentira. (p. 91)
Se sirve Rusticello en su prólogo de las convenciones retóricas, procedentes del ámbito jurídico, para subrayar la objetividad de lo narrado al mismo tiempo que la testimonialidad —«según él mismo lo vio»— y, cuando el testimonio no sea directo, en terceras personas «dignas de toda fe». En suma, la vista y el oído como los dos sentidos privilegiados para apuntalar la verdad de lo contado. El testimonio directo proyectado en la primera persona y en los hechos por él mismo vistos y oídos, muestra la íntima relación entre el modo de narrar y la verdad de lo narrado.
Factualidad frente a ficcionalidad, descripción frente a narración y objetividad (testimonialidad) frente a subjetividad, forman tres pilares sobre los que se asienta la índole del género «relato de viaje». Habría también que añadir la intertextualidad y la paratextualidad ya citada como dos características más que ayudan a delimitar el género frente a otros géneros limítrofes, tales como el que he denominado en otras ocasiones «novelas de viaje», en los que la ficcionalidad se convierte en el rasgo dominante.
Esta distinción permite diferenciar obras como la Odisea de Homero, por ejemplo, y El libro de las maravillas de Marco Polo, cuyo origen —el de este último— hay que buscar más bien en el ámbito historiográfico que en el literario propiamente dicho. La Historia de Heródoto (recordemos que el verbo griego «isorien», vinculado con el «videre» latino, suena como «ver», que remite al testigo ocular que narra los hechos) y la Anábasis de Jenofonte serían las fuentes clásicas más conocidas en las que se injertaría el género. De ahí que algunos autores hablen del carácter bifronte de estos textos en los que la indiscutible función poética (su voluntad de estilo es innegable) y la función representativa (historiográfica) actuarían como la cara y la cruz de la moneda del género.
Sigo pensando que la distinción entre «relato de viaje» y «novela de viaje» es pertinente, ya que facilita la discriminación entre obras que, aun compartiendo los mismos recursos textuales (la descripción y, sobre todo, la narración en primera persona), cuentan con una naturaleza genérica diversa. Esta diferencia permite no confundir los «relatos de viaje» con la «épica de viaje» de la época clásica, como la Odisea de Homero, la Argonáutica de Apolonio de Rodas (siglo III a.C.) o la Eneida de Virgilio (siglo I a.C.). Ni con la «novela de viaje», representada en la época clásica por las obras del período helenístico, como las de Yambulo y sus viajes fantásticos por la isla del Sol y la de Antonio Diógenes, las Maravillas de más allá de Tule, cuyas noticias se nos han transmitido gracias a los testimonios del historiador Diodoro y del patriarca Focio, respectivamente.
El máximo exponente de este género «novela de viaje» o, más bien, del sub-género «aventura fantástica», que adelanta en buena medida los escenarios de la futura ciencia ficción (García Gual, 2002: XIX), es Luciano de Samósata (siglo II d.C.), cuyos Relatos verídicos (según la traducción del título griego) o Verdadera historia (a partir del título latino), alcanza la cima del género a la vez que provoca su decadencia. El carácter satírico y su inequívoca intención paródica adelantan el procedimiento del que curiosamente se servirá muchos siglos después Cervantes en el Quijote para acabar con un género, la literatura caballeresca, precisamente escribiendo un libro de caballerías o, más bien, su parodia. El disparatado humor con que se describen las idas y venidas de los protagonistas por espacios remotos lo convierten en precursor de los viajes fantásticos modernos de Julio Verne o de H.G. Wells, aunque sin la inclusión de las innovaciones científicas y los inventos ingeniosos característicos de estos relatos modernos.
En realidad, Luciano estaba denunciando tanto los relatos de aventuras fantásticas como aquellos textos que, bajo la apariencia de historia o de tratados geográficos, se decantaban descaradamente por la incorporación de toda clase de fantasías y extravagancias. La mala fama de las obras de Ctesias de Nido (siglo IV a.C.) fue denunciada ya por Aristóteles y parodiada por Luciano. En cierto sentido, la obra de Ctesias se puede comparar por su difusión y coincidencia en algunos de los lugares descritos con el famoso relato medieval de Mandeville titulado Libro de las maravillas del mundo (siglo XIV). No consta que Ctesias viajara nunca por la India ni que Mandeville lo hiciera por el interior de Asia ni China.
En esta misma tradición podemos situar La vida y hazañas de Alejandro de Macedonia (siglo III d.C.), obra atribuida a Calístenes, en la que los elementos ficticios que se deslizan en numerosas ocasiones hacia lo fantástico, la alejan del supuesto carácter histórico de la biografía.
No es raro que, a lo largo de la historia, se hayan asimilado dentro del mismo marbete conceptual obras de viaje que pertenecen a estirpes genéricas distintas. Esta indefinición ha llevado a algunos estudiosos de los libros de viaje a confundir estas «novelas de viaje» (de aventuras fantásticas) con los «relatos de viaje» propiamente dichos. Cuando Luciano parodia estas novelas de aventuras fantásticas está denunciando un tipo de literatura que no son «relatos de viaje», aunque sus autores se sirvieran de la lejanía de los lugares imaginados para embutir en el texto una sarta de fábulas inverosímiles. El propio Luciano deja claro a los lectores cuál es su objetivo y quiénes conforman el blanco de su sátira al comienzo de los Relatos verídicos:
No sólo les atraerá lo novedoso del argumento, ni lo gracioso de su plan, ni el hecho de que contamos mentiras de todos los colores de modo convincente y verosímil, sino además el que cada historia apunta, no exenta de comicidad, a alguno de los antiguos poetas, historiadores y filósofos, que escribieron muchos relatos prodigiosos y legendarios; los habría citado por su nombre, si no se desprendiera de la lectura […].Pues bien, después de tomar contacto con todos esos autores, llegué a no reprocharles demasiado que engañen al público, al notar que ello es práctica habitual, incluso, entre los consagrados a la filosofía. Me sorprendió en ellos, sin embargo, que creyeran escribir relatos inverosímiles sin quedar en evidencia. Por ello mi personal vanidad me impulsó a dejar algo a la posteridad, a fin de no ser el único privado de licencia para narrar historias; y, como nada verídico podía referir, por no haber vivido hecho alguno digno de mencionarse, me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento. Y así, creo librarme de la acusación del público al reconocer yo mismo que no digo ni una verdad. Escribo, por tanto, sobre cosas que jamás vi, traté o aprendí de otros, que no existen en absoluto ni por principio pueden existir. Por ello, mis lectores no deberán prestarles fe alguna. (García Gual, ed., 2002: 52-53)
No cabe duda de que Luciano dirige su diatriba contra los autores de ficción y, sobre todo, contra la novela de aventuras. Tampoco salen bien librados los filósofos (tal vez haya que leer entre líneas a Platón), ni los escritores de leyendas épicas (Homero es citado explícitamente), ni siquiera algunos historiadores como el mismo Heródoto porque, algunos más que otros, se dejaron llevar en algún momento por la introducción de ápista o elementos maravillosos.
La acusación de mentirosos, de la que no se librarán los autores de «relatos de viaje» medievales y mucho menos Marco Polo, se arrastra ya, como vemos, desde la tradición clásica. Luciano arremete contra los mitos y leyendas a los que dio carta de naturaleza incluso el propio Heródoto, a pesar del método racional, crítico y escéptico con que asimila las noticias que le proporcionaban los precursores en el género, los llamados logógrafos preherodotianos. En rigor, el de Halicarnaso no asumió como propias muchas de las fábulas que todavía en tiempos de Marco Polo formaban parte del imaginario colectivo. Gómez Espelosín enfatiza este aspecto crucial de la obra de Heródoto:
Es muy posible que Heródoto utilizara la obra del navegante cario [Escílax de Carianda, siglo VI a.C.] como fuente de información principal sobre estas regiones, pero destiló tan solo aquellas noticias que se ajustaban al marco de su propia narración y dejó de lado las historias de carácter más fantástico que podían poner en entredicho la validez general de su relato.Heródoto siguió este mismo procedimiento aparentemente también con el poema de Aristeas de Proconeso a la hora de extractar sus noticias sobre las regiones del norte. Heródoto no admitía la veracidad de las historias que hablaban de seres con un solo ojo (los arimaspos, que daban nombre al poema de Aristeas) y con el resto del cuerpo igual al de los demás hombres. Tampoco parece que concediera demasiado crédito, aunque no lo declara de forma explícita, a la historia de la lucha entre estos seres y los grifos que custodiaban el oro. (2000: 184-185)
Sorprende, insisto, ver que muchos de estos elementos de carácter fabuloso que circularon durante toda la Edad Media tuvieran su origen en estos textos clásicos griegos. Estos mirabilia podían incluso aparecer en obras de carácter «aparentemente» histórico o biográfico, como en la Vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato (siglo III), según señala Gómez Espelosín:
En una alusión aparentemente crítica a los escritos de Escílax (xungraphai) se dice que en ellos hacían su aparición pueblos de unas características fabulosas como los pigmeos que habitan bajo tierra más allá del Ganges, los hombres que se hacen sombra con sus propios pies (esciápodos), o aquellos otros que poseen una cabeza alargada (macrocéfalos). Da la impresión de que se trata tan solo de una muestra más o menos significativa extraída a modo de ejemplo de un catálogo que quizá era mucho más amplio en la obra original. Dicha impresión podría verse confirmada con otro pasaje, procedente esta vez del historiador bizantino Tzetzés. A los ya citados esciápodos se suman en esta ocasión los de grandes orejas (otolicnos), los de un solo ojo (monophthalmoi), los que engendran una sola vez (ektrapéloi). Toda una galería de seres fabulosos que poblaban en la imaginación mítica los confines del mundo. (2000: 92-93)
Historiadores y teóricos a lo largo del tiempo han hecho hincapié en el contenido falaz y mentiroso de los libros de viaje sin atender a la distinción señalada. Curiosamente, los «relatos de viaje» como el de Marco Polo quedaron a salvo de la tacha de mentirosos (a juicio sobre todo de filósofos empiristas como Locke o Hume), que solía atribuirse a los libros de viaje que yo denomino «novelas de viaje» y que incluye tanto la «épica de viaje» como la «novela de aventuras». Como hemos podido ver, la historia tampoco fue inmune a la incorporación de lo fantástico y tanto las «historias noveladas» (ficción histórica) como las «biografías noveladas» (ficción biográfica) lastraron el componente histórico en favor de la ficción.
En suma, la ascendencia literaria del libro de Marco Polo hay que buscarla en el género historiográfico clásico instaurado por Heródoto, al que pertenecen también Tucídides y Jenofonte. En la Historia de Heródoto, la primera obra historiográfica del mundo occidental, encontramos in nuce algunos de los prin-cipios de larga tradición que sustentarán la base de los «relatos de viaje»:
1) la constatación testimonial de los acontecimientos que, aun no siendo testimonios de primera mano, se procuran a través de testigos directos o indirectos. En el caso de Jenofonte, los acontecimientos de la Anábasis responden a un testimonio directo de los hechos relatados. Hay claramente un afán investigador. Marco Polo dirá, por boca de Rusticello, que «hay algunas cosas que él no vio, pero que sí que oyó de boca de personas dignas de toda fe» (p. 9).
2) La transmisión de conocimientos geográficos, sobre todo de carácter corográfico,3 de saberes etnográficos (naturaleza y carácter de los pueblos indígenas) y de informaciones relativas a la flora, la fauna y los recursos materiales de los lugares descritos, forman parte de la tradición que hereda, recoge y sistematiza magistralmente Heródoto. Aunque gran parte de esta tradición literaria preherodotea se ha perdido nos queda constancia de aportaciones como la de Anaximandro (siglo VI a.C.), que elaboró el primer mapamundi, o la de Hecateo, de cuyas dos obras Periégesis y Contorno de la Tierra, apenas nos han llegado documentos y, además, los que hay son de carácter fragmentario y disperso.
En cualquier caso, ambas características condensan el afán investigador y el afán explorador que ha motivado la permanencia de los viajes y sus relatos a lo largo de la historia y que quedan fijados en la obra herodotiana. Como dice Schrader:
Este es precisamente el peldaño que separaba a la logografía de la historia y que fue ascendido por Heródoto, quien, en realidad, no es sino el último escalón de una larga tradición, pues en su obra aparecen relatos genealógicos, narraciones fundacionales, noticias de periplos, especulaciones geográficas y relatos etnográficos. Pero, por otra parte, Heródoto es el principio de algo nuevo con respecto a sus precursores: con él la época mítica dejará de considerarse historia y pasará a ser la prehistoria del pueblo griego. (2000: XV-XVI)
Se puede considerar el Libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, al igual que otros «relatos de viaje» medievales y posteriores, como perteneciente a esta rama de la historiografía. El «relato de viaje» parte de una experiencia personal (el viaje) que se ofrece como testimonio de las cosas trasmitidas. El carácter testimonial apunta hacia lo objetivo de lo relatado a través de la descripción y, a la vez, procura la carga subjetiva propia de lo vivido en primera persona. El testimonio implica una cierta tensión entre lo objetivo (la descripción despunta sobre la narración) y, a la vez, ofrece una visión propia por ser testimonial, que dota de singularidad al relato y en este punto lo aleja de lo estrictamente historiográfico. Rusticello de Pisa remite al punto de vista del autor no tanto como instancia garante de la verdad, sino como autoridad testimonial: «Es lo que os referirá este libro tal como micer Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, lo relata aquí según él mismo lo vio» (p. 91).
Aunque la mano de Rusticello, escritor de oficio y autor y recopilador de libros de caballerías, se serviría de los procedimientos y técnicas de la literatura de ficción, el relato se apoya en el recorrido y las vivencias durante casi veinticinco años del mercader Marco Polo por tierras de Asia, lo que lo condiciona de manera determinante y lo decanta hacia el terreno del «relato de viaje». Aunque los procedimientos usados en uno y otro género coinciden en lo esencial, difieren en el punto de partida (factual para el «relato de viaje») y en el objetivo distinto que persiguen (mostrar una realidad vivida digna de darse a conocer por sus singularidades).
2. Il Milione como «relato de viaje»
No cabe duda tampoco de la similitud entre algunos procedimientos narrativos de los «relatos de viaje» y las crónicas medievales. López Estrada puso de manifiesto la coincidencia entre algunos procedimientos narrativos de la Embajada a Tamorlán4 y la Crónica de Juan II: la sucesión cronológica con apunte de día de la semana, seguido del mes y del año, así como la anotación de los topónimos de los lugares recorridos actúa como patrón narrativo en ambos textos (1984: 133-134).
El relato de Marco Polo participa de los procedimientos de las crónicas y de la literatura ficcional de la época como corresponde a su condición de «relato de viaje». La sucesión cronológica, por ejemplo, en jornadas y la relación topo-nímica de reinos, regiones y ciudades es uno de los pilares en que se asienta el relato poliano. Su vinculación con la literatura ficcional viene de la mano de Rusticello, a quien se debe con toda probabilidad la inserción de expresiones que evocan las utilizadas frecuentemente en los libros de caballerías. Como recuerda Rubio Tovar:
La invocación inicial en la que el autor se dirige a los espectadores, reyes, caballeros, duques y marqueses, y a todos cuantos quisieran conocer la variedad de las regiones del mundo, es una fórmula literaria muy cercana a la que puede leerse en prosas de ficción contemporáneas. El prólogo parece transformar a veces a los tres venecianos en héroes de un roman. Si consideramos el texto sin dejarnos condicionar por la idea de que vamos a leer un libro de viajes, nos llevaremos más de una sorpresa. En los primeros párrafos se nos da noticia de que tras haber permanecido micer Nicolo y micer Maffeo en Soldadía (establecimiento comercial veneciano en Crimea, junto al mar Negro) «que nada tenían que esperar en aquella ciudad (…) se pusieron en camino. Cabalgaron mucho, sin encontrar aventura digna de mención». Poco después deciden rodear el reino de Berca «por un itinerario desconocido». Esta clase de expresiones, presentes en la versiones más antiguas del relato, nos hacen pensar en una historia de caballeros errantes […] Aunque el tono caballeresco se pierde en las partes más geográficas o descriptivas del libro, reaparece en las batallas entre los kanes, que recuerdan a los combates entre los caballeros de Irlanda y Cornualles. (2005: XXV)
Conviene precisar que la transmisión del texto de Marco Polo está cargada de problemas de difícil resolución. Dependiendo de la versión manejada el texto contendrá más o menos adiciones, supresiones o reducciones sufridas a lo largo de su convulsa historia textual. El título del libro, incluso, reflejaba los intereses de cada editor. Carrera Díaz lo resume del siguiente modo:
La versión franco-italiana lo denomina Le devisament dou monde («La descripción del mundo»). Algunos manuscritos tempranos se refieren a él con el título de Livre des meruevilles du monde («Libro de las maravillas del mundo»). En la tradición italiana se afirmó el de Il Milione («El Millón») en referencia al apelativo de la familia, reforzado por el atractivo eco altamente cuantificador que tal denominación sugería. G.B. Ramusio, al incluirlo en su compilación de viajes, necesariamente hubo de denominarlo Dei viaggi de messer Marco Polo («Los viajes de Micer Marco Polo»). Y con todos estos títulos, según las preferencias de cada editor, se ha venido publicando el libro hasta los tiempos modernos. (2008: 50)
Las diferencias entre unas copias y otras respondían básicamente a las elecciones de cada copista según el tipo de lector al que iban dirigidas. Parece, por ejemplo, que la traducción toscana reflejaba los intereses de la clase burguesa mercantil y, por tanto, se decantaba por los datos comerciales en detrimento de la narración más detallada de las batallas y los combates o las abundantes descripciones de la naturaleza. Esta traducción abreviaba y resumía en numerosos lugares el texto original. Sensu contrario, la edición de Giovanni Battista Ramusio de 1559, incluida dentro de la compilación Delle navigationi et viaggi, ampliaba y detallaba considerablemente en numerosos pasajes la información contenida en manuscritos anteriores con el propósito de ensalzar la figura de Marco Polo. En cambio, en la traducción al latín de 1320 del franciscano Francesco Pipino de Bologna se observan importantes cambios: «El carácter artificial, el latín empleado, así como la pérdida de la retórica caballeresca de Rusticello, apartan el texto de Marco Polo del romance y dan al relato un tono más insípido y, en cierto sentido, más abstracto y culto, que recuerda a las obras escritas para hombres instruidos» (Rubio Tovar: XXX).
Cabría distinguir, por tanto, tres posibilidades en la transmisión del texto: la más austera (la toscana), la más ampliada (la de Ramusio) y la intermedia (la latina de Pipino de Bologna), que reflejan tres posibles estadios en la evolución y desarrollo del texto a través de las copias, ediciones y traducciones.
A la mano de Rusticello se deben, sin duda, las fórmulas y procedimientos narrativos propios de las novelas de caballerías con las que estaría familiarizado —consta como autor de una compilación en prosa de aventuras arturianas con el título de Meliadus—. Tampoco se vería libre el texto poliano de los tópicos y estereotipos de este género literario caballeresco como veíamos anteriormente.
En el Libro de las maravillas de Marco Polo se advierte una considerable traza literaria que se debe a la presencia de procedimientos narrativos —fórmulas estereotipadas, expresiones y paralelismos sintácticos propios del género—, que han sido oportunamente señalados por Rubio Tovar (2005: XXV).
Resulta especialmente significativa en este contexto la justificación de Carrera Díaz para escoger la versión toscana en su edición, ya que salta a la vista la apreciable diferencia entre las numerosas versiones de la misma obra: