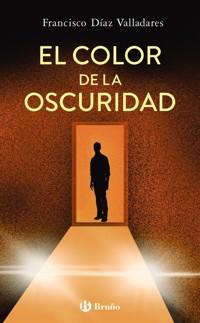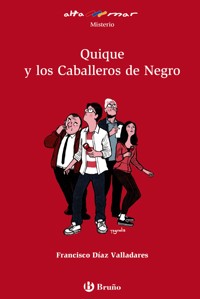Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una nueva incursión de Francisco Díaz Valladares en una de las zonas calientes del narcotráfico en España: el Estrecho de Gibraltar. En esta ocasión, viviremos la historia de Kiko, un joven pescador del Campo de Gibraltar que, a través de un amigo, entra en contacto con una red de narcotráfico. Su vida dará un giro de ciento ochenta grados y se verá en vuelto en una espiral de crímenes sin norte ni esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Díaz Valladares
A orillas del mal
Saga
A orillas del mal
Copyright © 2010, 2021 Francisco Díaz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726886474
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
María observaba en silencio la discusión entre Salvari y Kiko cuando la lluvia arreció golpeando con fuerza el techo de uralita. La eterna gotera hizo su aparición matizando el aire pesado de la estancia y María, envuelta en un suspiro, se levantó de la silla. Al entrar en la cocina, reparó en el abuelo. Estaba sentado con la barbilla apoyada en el bastón y la mirada vacía.
—¿Por qué no te vienes al salón? —le preguntó.
—Hay demasiada gente —respondió el anciano.
María hizo un mohín, sacó una palangana de plástico de debajo del fregadero y volvió al salón con ella en la mano. A su regreso, Salvari se había puesto en pie y se movía con preocupación y nerviosismo por el pequeño espacio.
—¡Joder, Kiko! Espabila tío. Ya tienen que ser más de las once —voceó enojado.
—Tranqui Salvari, tranqui —repuso Kiko a la vez que se agachaba para atarse los cordones de las zapatillas de deporte.
—¿Cómo que tranqui, tranqui? ¡Cojones! El moro te estará esperando a la una y todavía tenemos que llevar la zodiac a La Torre.
Después de colocar la palangana bajo la gotera, María volvió a sentarse en silencio. Su rostro angustiado y el temblor de las manos denotaban el miedo metido en la sangre. Le invadía un oscuro sentimiento de culpabilidad; no sólo Kiko se embarcaba en aquella historia sin saber aún cuáles serían los resultados, también estaba lo de Salvari. Días atrás, cuando Kiko se encontraba trabajando, Salvari había aparecido en un par de ocasiones para acosarla. Aunque tampoco era para tanto, total, un par de besos y algunos achuchones no daban para poner el grito en el cielo. Y por otro lado, a él le debían casi todo lo que tenían.
En los últimos meses, Salvari les había regalado un teléfono móvil, un televisor en color, el dormitorio de la niña, una pulsera de oro (aunque ella le dijo a Kiko que la había encontrado en la playa) y lo más importante: María ya no debía ni un duro en la tienda. Miró cómo las gotas caían cadenciosas sobre la palangana, clac, clac, clac. Ella también tenía derecho a tener una casa como la de la mujer de Salvari.
—Salvari —se atrevió a decir—, ¿con el agua que está cayendo no sería mejor dejarlo para otro día?
Una carcajada llenó la estancia.
—¡Pero qué tonta eres! ¿No te das cuenta de que la lluvia favorece?
—Está bien, pero tengo miedo —concluyó María.
—Miedo, miedo ¡qué miedo ni miedo! Anda que no he hecho yo veces este viaje.
Kiko, que trataba de cerrar la cremallera del anorak, levantó la vista y lo miró. Su sonrisa era tan oscura como las sombras que sus aspavientos dejaban sobre la pared. Luego giró la cabeza y posó los ojos en María; ella, su mujer, había cambiado. Ni su ropa ni su rostro eran los mismos. Ya no usaba los vestidos descoloridos y ajados de antes, y una espesa capa de desasosiego ocultaba ahora la limpieza de sus rasgos.
¿Su mujer? Trajo de nuevo la palabra a su mente como si le resultase extraña. María sólo tenía diecisiete años, dos menos que él. La había dejado embarazada hacía dos años y se había casado con ella precipitadamente. En su mundo las cosas funcionaban así. Sin embargo, en aquellos momentos le pareció una niña. Una niña que debería de estar jugando y no asumiendo el trago que se le venía encima.
La voz de Salvari lo sacó de sus pensamientos.
—Bueno, vamos a repasar esto otra vez no sea que te equivoques y te vayas a Tánger, que últimamente no andas tú... muy espabilado —solicitó Salvari realizando una extraña mueca mientras miraba a María.
Desdobló un papel sobre el mantel blanco de hule y comenzó la explicación señalando con un dedo índice cuya uña lucía negro zaino.
—Esto es Ceuta, cuando pases las luces de la frontera entre España y Marruecos, continúa siguiendo la costa hasta la Isla del Perejil, que es ésta —volvió a señalar—, enciendes la linterna una vez y esperas hasta que el moro te conteste con tres señales, luego...
Una cucaracha apareció renqueando por el blanco mantel y Salvari, sin dudarlo, levantó el puño y la aplastó.
—Mierda, no hay más que mierda en esta casa —farfulló a continuación, apartando los despojos de aquel bicho repugnante con el dorso de la mano.
La mirada de Kiko se desvió hacia la mancha oscura y pegajosa al tiempo que la voz del abuelo irrumpía en el salón desde la cocina:
—Cada vez hay más mierda y cada vez huele peor, Salvari, cada vez huele peor.
Salvari forzó una sonrisa, contrariado. La frase del abuelo le trajo durante un instante el recuerdo de cuando, el ahora anciano, le regalaba pescado para su madre al volver de la mar. Desde muy niño había admirado la condición de aquel hombre que, con aquella sentencia, había puesto al descubierto todas sus miserias, y comenzó a sentirse molesto.
—No le hagas caso al viejo —comentó María bajando la voz al notar el cambio de expresión en el rostro de Salvari.
—Bueno ya está bien de charla —intervino Kiko poniéndose en pie.
—Espera, hombre, espera —atajó Salvari.
Acto seguido introdujo una mano en el bolsillo interior de la cazadora, sacó un fajo de billetes atados con una goma elástica y lo dejó sobre la mesa.
—Esto diez mil “leuritos”. Cuando vuelvas, te daré la otra mitad.
El paquete ocultó la mancha del insecto.
—Está bien, vamos —concluyó Salvari tras regalar otra mirada a María.
Kiko se detuvo un instante frente a su mujer, le dio un beso en los labios y le acarició la cara.
—Guarda esto –dijo señalando el dinero—, dentro de unas horas estaré de vuelta.
Para salir, pasaron por la cocina, sin que el abuelo levantase la vista del suelo. Salvari trató de decir algo, pero la saliva se atravesó en su garganta y sólo pudo emitir un carraspeo en forma de despedida.
Por las angostas calles de la barriada anduvieron bajo la insistente lluvia hasta llegar al garaje, donde se encontraba el todoterreno con la zodiac enganchada. Kiko se detuvo un momento y la miró. Todo era oscuro: el coche, la lancha, la sonrisa de Salvari...
—¿Qué hora es? —preguntó Salvari.
—No sé, no tengo reloj.
—¡Serás mamón! ¡No me digas que aún no te has comprado un reloj!
—Yo no necesito reloj. ¿Y el tuyo?
—Lo perdí un día de borrachera ¡Vaya mierda!
En el mismo sitio y bajo el mismo árbol, el mismo grupo de siniestras sombras que colaboró a sacar el alijo de droga la semana pasada, esperaba inquieto su llegada.
Una figura ataviada de pantalón vaquero, chupa negra de cuero y anillo en la oreja abandonó el grupo y se acercó dando saltitos para salvar los charcos, exhalando vapor espeso por la boca.
—Oye tío, llevamos más de una hora esperando. —gritó, un poco antes de llegar a la altura del vehículo.
Salvari abrió la puerta de golpe y saltó del coche para, acto seguido, agarrarlo por el cuello y estamparlo contra el lateral del vehículo.
—Escucha tú, hijo de mala madre. Mientras sea yo el que pague tú te aguantas y haces lo que yo te diga. Y si tienes que esperar toda la noche te jodes. ¿Te enteras?
—Está bien, tío, está bien —contestó a duras penas, semiasfixiado por la presión de los dedos del mandamás.
Salvari, con la cara crispada, se montó en el coche, arrancó y el otro se fue dando tumbos y masajeándose la nuez con la mano derecha.
—Este hijo de su madre si no lo controlas se te echa encima. Seguro que ya se ha metido un par de rayas—comentó Salvari con respiración convulsa y ojos desencajados.
Kiko no contestó. Volvió la cara observando las gotas que, como lágrimas, resbalaban por el cristal lateral. Resonaron en sus oídos las palabras del abuelo: “cada vez huele peor en esta casa” y se encogió al sentirse como la cucaracha, con el puño de Salvari sobre su cabeza. Las gotas del cristal se posaron ahora en su frente, chorreándole cara abajo; notó en sus pies la humedad y sintió frío. Era una humedad distinta a la de los peces arracimados bajo el asiento de su barca, La Manuela, emitiendo destellos plateados en sus incesantes temblores agonizantes.
—Ya estamos.
La voz quebrada y angustiosa de Salvari le devolvió a la realidad bruscamente. Al otro se le había cambiado la cara. Iluminado por la tenue luz del salpicadero, su perfil era quijotesco, de pómulos acentuados, mentón adelantado y desapretados dientes que asomaban tras la sonrisa.
—Ya estamos —repitió adelantando la prominente barbilla para señalar una mancha oscura al frente.
Junto al embarrado camino, la arboleda empezó a tomar forma hasta tornarse definida. Entre los árboles, semiocultas, otras dos sombras; dos coches.
—Salvari, ahí hay más gente —comentó Kiko.
—Tranqui, son de los nuestros —repuso.
—¿No somos muchos para meter la zodiac en el agua?
—Tú a lo tuyo.
Salvari frenó a la altura del primero de los vehículos y la zodiac, empujada por la inercia, golpeó contra la parte trasera del coche dejando escapar un sonido metálico y seco. Bajó la ventanilla hasta la mitad y entraron algunas gotas de agua en el interior. El sonido de la hojarasca arrastrándose por el suelo precedió a su voz.
—Ahora vuelvo —gritó.
—Vale, no tardes, ya son más de las doce —respondió alguien desde el otro vehículo.
Tras un pequeño quiebro al patinar el coche por el lodazal, de nuevo se pusieron en marcha.
—Si no vienen a meter la zodiac ¿qué hacen ahí? —inquirió de nuevo Kiko.
—Ya te he dicho que tú a lo tuyo ¡Joder!
Kiko volvió de nuevo la cabeza hacia el cristal de su lado sintiéndose como un animal de tiro arreado por el dueño. El inmenso mar oscuro y salado se encontraba no muy lejos de él. No lo veía, pero percibía su presencia.
Al poco tiempo Salvari giró a la derecha enfilando un camino que conducía a la playa y paró en seco antes de llegar a la arena. De nuevo, la zodiac se hizo notar con el golpe metálico y seco.
Kiko salió del coche, anduvo unos pasos y se levantó con ambas manos el cuello del anorak. Luego, levantó la cabeza, dejó que unas cuantas gotas le humedecieran la cara y se perdió en la oscuridad.
El del pendiente en la oreja apareció, seguido del grupo que viajaba en el otro coche, mirando de reojo a Salvari. Como si de un salvamento se tratara, en pocos minutos tenían la embarcación en la orilla de la playa.
—¡Kiko! ¿Dónde estás? ¡Joder! —gritó Salvari tratando de ver dónde estaba.
—Meando —sonó la voz a lo lejos.
—¡Pero será gilipollas este tío! Pues no se va poner a mear ahora...
La sombra de Kiko se acercó con paso decidido en dirección a Salvari y paró a un metro escaso de él. Con respiración espasmódica y las bilis desparramadas por los intestinos, cerró los puños con fuerza y lo taladró con la mirada. El grupo permaneció en silencio.
—No me vuelvas a llamar gilipollas —advirtió Kiko poniéndole el dedo índice a escasos centímetros de la cara.
Salvari levantó las cejas en un gesto de asombro y temor.
—Venga Kiko, no te enfades, ¡Joder! ¡Coño! —resolvió finalmente, aflojando un apunte de sonrisa mientras le echaba el brazo por los hombros.
Kiko se deshizo del brazo con un ademán violento y se dirigió a la zodiac tratando de atar los nervios. Ni siquiera notó la frialdad del agua al chapotear para llegar a la embarcación preparada ya a unos metros de la orilla, mar adentro. En la oscuridad palpó la llave de contacto, arrancó el motor y a los pocos segundos la zodiac se adentró en la lóbrega inmensidad.
***
Terminados los trámites portuarios, el sargento Valdivieso ocupó el lugar del patrón, giró la llave de contacto y los dos motores MAN de seiscientos ochenta caballos rugieron al unísono. A los pocos minutos de navegación las casas del puerto se deshilachaban mezclándose con las luces de la costa, que se alejaba cada vez más.
Al costado de estribor, la luz intermitente que señalaba el final del espigón, parecía saludar a la patrullera de la Guardia Civil del Mar, que, como cada noche, iniciaba su ronda de vigilancia.
Unos minutos más tarde la lluvia hizo su aparición golpeando el techo de la patrullera.
—¡Lo que nos faltaba! Este repiqueteo será para animarnos la noche —se quejó el sargento Valdivieso a la vez que torcía el gesto.
Volvió la cabeza y miró a la tripulación que conversaba haciendo corrillo en la parte posterior de la cabina.
—¡Miguel!
—Sí, mi sargento.
—Comunica a la base que estamos frente a Punta Cires.
El cabo, sin más dilación, cogió el micrófono de la radio y obedeció la orden del sargento mientras éste miraba ceñudo el brumoso horizonte y aproaba el barco al oleaje.
A medida que transcurrían las horas, el sargento Valdivieso trataba de mantener el rumbo de la embarcación dejándose envolver por la oscura claridad que le rodeaba, a la vez que la resaca de la noche le traía los sueños anclados en el corazón con el paso de los años. El itinerario nostálgico arrancaba en su pueblo natal, donde se instalaría al retirarse con Lola, su mujer. Soñaba con cigarras y grillos, con el canto del gallo, con los trigales formando olas al pasar sobre sus espigas el solano, con las margaritas pavoneándose en las faldas de los senderos frente al fatigado caminante. Soñaba con encontrarse en la taberna, rodeado de sus amigos, tomando cervezas y contándoles, quizá, las mil historias que nadie hasta ahora había escuchado. Ni siquiera Lola. Eran sus historias, sus batallas, sus enigmas...
—Mi sargento.
—(...)
—Mi sargento.
—Dime Miguel —contestó al fin.
—¿Tiene sueño? ¿Quiere que lo releve?
—No, no tengo sueño. Estaba ido. De todas formas ponte aquí un rato. Voy a comer algo.
El cabo ocupó su lugar al timón y él se dirigió en busca del bocadillo que Lola le había preparado. Localizó en la penumbra de la cabina la bolsa y en su interior palpó la envoltura de papel de plata preguntándose de qué sería esta vez.
Dando tumbos, caminó hasta la popa del barco, salió a la bañera y acercó el plateado envoltorio a la nariz para olisquearlo.
—¡Otra vez tortilla de patatas! ¡Siempre igual! Ya podía tener algo más de imaginación —exclamó cabreado.
Miró al cielo. El temporal parecía amainar. Dejó que unas cuantas gotas le mojasen la cara mientras mordiscaba el bocadillo y se embelesó con las franjas de espuma que, como pinceles, los motores dibujaban en la espesa negrura.
Allí estaba él, navegando entre aquella senda blanquecina. Navegando y caminando, viviendo, dibujando franjas en su existencia, como los motores las dibujaban en el mar. Navegando por una vida que se le antojaba falsa, frustrante, vacía. No, no le gustaba tener que estar todas las noches haciendo de mosca cojonera entre los que trataban de saltarse la ley establecida, para que otros se apuntasen los tantos colgándose medallas a costa de su trabajo. Aunque de todas formas, no podría ser de otra manera. Nunca se está donde uno quiere, ni se es lo que se quiere ser, son las circunstancias las que llevan a ese lugar, a esa situación, a ese estado. Cuando era un niño soñaba con ser veterinario para poder curar a la perrita “Diamela” que murió; de adolescente quiso ser militar y, finalmente, acabó en la guardia civil.
Allí trató de encontrar una puerta abierta a sus aspiraciones, pero al poco se dio cuenta de que no todo era tan idílico como lo había soñado. El continuo ataque a la Institución, las críticas y la actitud de algunos compañeros, aplastados bajo la espesa capa de corrupción que afloraba por doquier, hicieron de aquel ideal un simple trabajo a veces lleno de sinsabores. A él también le habían tentado en ocasiones y nunca llegó a comprender por qué se resistió al dinero fácil. Tal vez en algún momento de su existencia firmó un contrato ineludible consigo mismo, aunque absurdo a la vista de los acontecimientos, que le obligaba a mantenerse íntegro ante las embestidas que recibía desde todos los rincones.
Uno de los componentes de la tripulación salió de la cabina dando al traste con sus elucubraciones.
—Mi sargento, llaman de la base.
—Voy —contestó con voz confusa, dejando escapar las palabras, entre los trozos de pan y tortilla.
Llegó hasta el puesto de mando de la embarcación dando vaivenes y tratando de tragar con premura lo que tenía entre dientes, se limpió la boca con el dorso de la mano y agarró el micro.
—Aquí el patrón de la cero, cero, uno. Cambio.
Al segundo siguiente, la voz chirriante de la radio se dejó oír por el habitáculo de la patrullera.
—Hemos recibido una llamada anónima, un chivatazo. Al parecer, una zodiac ha salido en dirección a Marruecos con la intención de recoger un alijo de droga.
Valdivieso titubeó un instante y luego apretó el botón de transmisión del micro.
—Base ¿se ha confirmado la llamada?
—Negativo cero, cero, uno. O es una broma o una venganza entre bandas rivales. De todas formas, estad atentos por si la localizáis en el radar.
—Enterado, base. Corto.
La noticia llegó como una puñalada alegre acelerándole el corazón y los sentidos. Los músculos se tensaron. Era el momento de su actuación, de su salida al escenario ¿Su público? La noche, el mar, y quizá, sus amigos los delfines. ¿Sus aplausos? Las olas, la lluvia y el trueno amortiguado que llegaba después del brillo del relámpago en el horizonte.
La tripulación se agolpó tras los asientos de la cabina de mando. El cabo radarista comenzó a manipular el Raytheon 48: ajustó la escala de distancia a cuatro millas y afinó al máximo el brillo, la intensidad de la pantalla, y el “tune”.
Precedida de un silencio casi absoluto, la lluvia crepitó sobre el techo de la patrullera a modo de redoble de tambor.
***
Con el corazón aún encendido por la discusión con Salvari y la idea de ese viaje de ida y vuelta que su mente había proyectado, dirigió la embarcación mar adentro y la proa de la zodiac comenzó a lanzar las primeras dentelladas a las olas hasta encontrarse fuera del rompiente.
No veía casi nada. La pertinaz llovizna que destilaban las nubes bajas chorreaba por su cara obligándole a cerrar los ojos con frecuencia y a navegar guiado por el instinto. Cuando creyó encontrarse lo bastante alejado del rompeolas, viró a estribor y siguió paralelo a la costa tratando de identificar las luces. Eran sus únicas referencias, las luces costeras de la ciudad. Las conocía al dedillo. Orientarse de noche por las luces de la ciudad y por las estrellas fueron las primeras enseñanzas del abuelo. Primero aparecían las del barrio de San Bernardo, esparcidas y titilantes; las de la gran avenida, adentradas en la ciudad como flecha clavada en el corazón; las del aeropuerto, salpicadas de parpadeantes rojiverdes; y al final, como marcando el límite entre lo mítico y lo real, estaría la del faro de Punta Europa.
Acomodó los riñones en la blanda goma de la borda. El motor rugía a su espalda, monótono y seguro, a la par que en el tapete de su memoria aparecían y desaparecían las escenas de la playa.
Al llegar a la altura del aeropuerto se adentró una milla para evitar las patrulleras inglesas y, al bordear el enhiesto faro, observó que la marea era de poniente. Ahora debía poner proa al oeste para dirigirse hacia Acebuche y luego atravesar el Estrecho aprovechando las corrientes del otro lado.
Las nubes, que se cernían bajo un cielo cada vez más cerrado y espeso, pronto tornaron la llovizna en un grueso aguacero. En unos segundos quedó envuelto por una oscuridad inquietante que le obligaba a aminorar la marcha de vez en cuando, para comprobar que tenía el viento de espaldas y asegurar el rumbo. Él, acostumbrado a trabajar en aquellas condiciones, ahora tenía el alma llena de incertidumbre, de desasosiego, de miedo... Aquel mundo, que en otro momento le resultara tan familiar se había convertido en otro distinto, hostil. De pronto se percató de su estado. Se encontraba encogido, casi embutido en el anorak y con el motor casi a ralentí.
En una actitud de rechazo hacia sí mismo, se estiró dando un respingo y aceleró el motor. Tenía que acabar con aquello. “Un hombre siempre debe acabar lo que empieza” —recordó la frase del abuelo—. Pero al regresar volvería a trabajar con Faustino el calafate. Él era viejo y no tenía familia. Quizá cuando muriese se podría hacer cargo del varadero, aunque habría que cambiar algunas cosas. Ya casi ningún barco se construía con madera, todo era fibra. Bueno, excepto las traíñas, y mientras hubiera traíñas necesitarían un calafate, así que trabajo no le faltaría. Aunque por otro lado no dejaba de pensar en los diez mil euros que Salvari había puesto sobre la mesa y en el que le pagaría al volver. Le parecía demasiado dinero, más de lo que él hubiese podido imaginar. Pero algo en su interior le hacía despreciar aquel trabajo, sobre todo, desde el asesinato en el que se había visto envuelto.
A medida que su pasión buceaba en el aire húmedo, jalonando los pensamientos para desviar la atención de la turbia historia que estaba viviendo, las gotas comenzaron a golpear con más fuerza sobre la goma de la zodiac y la noche acabó cerrándose por completo. Ni siquiera distinguía las señales de fondeo de los barcos de la bahía, pero eso no le arredró; viró a babor cuando creyó estar frente a Acebuche para recibir el viento por el costado izquierdo, y puso toda la atención en la proa intentando localizar las luces de Ceuta. Al cabo de unos minutos, entre la ventisca, un tímido resplandor apareció en el horizonte.
—¡Allí está! —gritó.
Sin perder de vista la señal luminosa, se dejó invadir por el relajo y abrió de nuevo la avenida de los sueños. Decididamente no volvería a trabajar para Salvari. Este sería su último viaje. La decisión le hizo sentirse eufórico. Ya no prestaba atención ni a la lluvia, ni a los bandazos que la zodiac iba dando al coger la mar de costado, ni siquiera al hecho de encontrarse sentado en un charco de agua. Con los otros diez mil euros que recibiría de Salvari al terminar el trabajo, le propondría a Faustino hacer una sociedad y mejorar el varadero. De paso arreglaría La Manuela y animaría al abuelo para que saliese a pescar los fines de semana con él.
La noche se llenó del estridente sonido de la sierra eléctrica al cortar la madera, de los golpes secos del mazo que poco a poco introducía la estopa entre las ranuras de las cuadernas, de los efluvios del alquitrán, del olor a pintura reciente...
***
El cursor del Raytheon 48 dibujaba círculos concéntricos pintando los rostros de verde aséptico bajo la atenta mirada del cabo radarista. A través del silencio, se destilaba un ambiente cargado de tensión, de gestos de impaciencia, de ansiedad.
Cuando la sombra del hastío comenzaba a asomar en la cara de los congregados, un grito entusiasta, vehemente y apasionado, salió de la garganta del cabo.
—¡Aquí!
Las miradas convergieron en el dedo índice que señalaba la pantalla.
—¡Aquí! —volvió a repetir dando un pequeño brinco—. Este eco es muy pequeño para ser un barco de pesca.
Los ojos de Valdivieso brillaron de lujuria visual.
—Pásame el micro —ordenó alargando el brazo.
—Base, aquí patrullera cero, cero, uno. Creo que hemos localizado la zodiac.
—Bien, déme la posición —contestó la base.
El sargento miró la pantalla del radar y luego apretó el botón del micro.
—Actualmente se encuentra a unas cuatro millas de Ceuta y navega con rumbo sudeste.
Hubo unos segundos de silencio hasta que, de nuevo, el sonido estridente y metálico de la radio se apoderó de la cabina.
—Quédense ahí y no hagan nada hasta que haya recogido la mercancía de la costa. Hemos comunicado la posición a la Golf, Charlie, May, cero, cero, dos, que en estos momentos se dirige hacia ahí. Usted actuará de presa y la cero, cero, dos de apoyo. ¡Suerte! Corto.
—¡Nos tocó! —exclamó Valdivieso— Luis, cierra las escotillas, tendremos meneo.
***
El resplandor del horizonte fue desapareciendo para dar paso a las cada vez más nítidas luces de la ciudad. Su corazón permanecía aún agitado por la trifulca de la playa y su mente en actitud de rechazo hacia el mundo que Salvari le ofrecía. Ese no era su mundo. Había entrado en él casi sin darse cuenta y ahora tenía que salir. Retumbaron en sus oídos las palabras del abuelo: “Kiko, no te dejes engatusar por el brillo. El mejor oro, con el tiempo oscurece”.
A una milla de la costa viró a estribor y bajó las revoluciones del motor sin perder de vista el rosario iluminado de la urbe. Era como un trozo de la noche atrapado en una red de miles de bombillas incandescentes, roto de vez en cuando por la estela rojiza de algún vehículo que irrumpía en aquellas horas clandestinas de la madrugada. Al final del espectáculo luminiscente, un espacio oscuro y la hilera de luces que señalaba la frontera entre España y Marruecos. Se arrimó a la costa y buscó la linterna en la bolsa.
—Esperemos que esté el moro —musitó al divisar lo que suponía era la Isla del Perejil.
Con cierta torpeza y ningún disimulo, comenzó a emitir señales con la linterna hasta que desde la orilla recibió contestación en forma de tres pequeños destellos. Puso rumbo hacia allí. No había hecho más que rechinar el fondo de la embarcación sobre la arena de la playa, cuando apareció entre los matorrales una figura oscura, sombría y volatinera, que echó a correr en dirección a la playa dando saltos y realizando aspavientos con los brazos. Lleno de incertidumbre, Kiko dirigió la linterna hacia él. Flaco en extremo, dejaba asomar por la desvencijada gabardina, un cuello pellejudo y una cabeza redonda, pequeña y flanqueada por grandes orejas. Rompía el rostro descarnado una fina hilera de negros pelillos a modo de bigote bajo la nariz; la boca, exageradamente abierta, mostraba las dos o tres piezas que aún le quedaban sobre las casi desiertas encías. El galgo corredor, deslumbrado por la linterna, dio un traspié y cayó rodando justo hasta donde se encontraba la barca. Kiko no pudo evitar reírse. Una vez repuesto del susto inicial, saltó a tierra y lo levantó de un tirón.
—Apaga la luz jai, apaga la luz que los siviles pueden vernos —pidió con urgencia el marroquí mientras intentaba recolocar la desaliñada gabardina, la cual se le había subido hasta las axilas tras la caída.
—Pero qué dices chalao. Venga, ¿dónde están los bultos? —replicó Kiko.
—Estás tonto tú, jai, estás tonto tú. Mira lo que ha pasado con mi gabardina —dijo señalando un par de sietes a ambos lado.
Kiko sintió compasión y pena por aquel hombre, a quien seguramente la necesidad le habría llevado a realizar un trabajo por el que le pagarían menos de lo que valdría su gabardina. Le echó un brazo por los hombros y con voz queda le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—Alí —respondió volviendo la cabeza hacia él.
—Está bien Alí, ya hablaré con don José para que te compre otra, ¿vale? Anda, vamos, que tengo prisa.
Alí, al escuchar aquel nombre, giró envuelto en pantomima trágica y comenzó a subir el promontorio profiriendo algún juramento en árabe, sin dejar de mirar los rotos de la gabardina. Llegó cerca de un camino donde, entre la lluvia, Kiko pudo distinguir un destartalado Peugeot 505.
—Aquí están —señaló parándose ante tres fardos envueltos en plástico.
***
Desde que la zodiac fue descubierta por el radar, la patrullera se convirtió en un hervidero. Presidido por un silencio casi absoluto, cada miembro de la tripulación ocupó un lugar determinado. Chalecos salvavidas, ropas de agua, visores nocturnos, prismáticos, bicheros de abordaje y otro sinfín de elementos fueron pasando de mano en mano hasta que todos quedaron equipados y listos para la acción. El ambiente estaba cargado, tenso, lleno de ansiedad contenida, de miradas cortas y fugaces.
—Ya la veo —comentó el que portaba el visor nocturno—. Ahí está. Ahora entra en la Isla del Perejil.
La adrenalina casi se podía palpar dentro del habitáculo.
—Base, aquí cero, cero, uno. La tenemos localizada. Acaba de entrar en la Isla del Perejil. Cambio —anunció Valdivieso dejando escapar cierto nerviosismo en su voz.
—Enterado cero, cero, uno. Dejad que se adentre en el Estrecho un par de millas y luego la abordáis. Lo comunicaré a la cero, cero, dos. Corto.
***
Kiko colocó los fardos en la proa de la zodiac y comenzó a dar atrás despacio. La quilla rechinó sobre la arena a modo de despedida y la figura triste de Alí se perdió en la oscuridad.
Mientras viraba, observó los paquetes que tenía delante y pensó de nuevo en los diez mil euros que Salvari le entregaría por ellos y en la persona que acababa de dejar en la playa. ¿Cuánto le pagarían al de la gabardina rota? Un sabor amargo le invadió el paladar. Seguía pareciéndole demasiado dinero por aquel trabajo. Esa cantidad no la ganaba él ni en dos años pescando. Otra vez las palabras del abuelo resonaron en sus oídos. “Kiko, no te dejes engatusar por el brillo. El mejor oro, con el tiempo oscurece”. Definitivamente ésta sería la primera y la última. Comenzaba a sentirse harto de los insultos de Salvari. Él no era el criado de nadie. El trabajo ya estaba hecho, pero no volvería a liarlo con otra historia como aquélla.