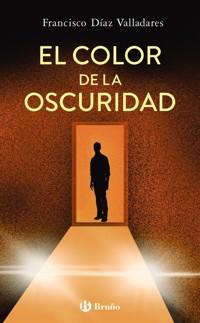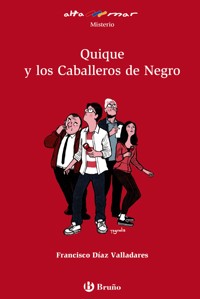
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bruño
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Castellano - A PARTIR DE 12 AÑOS - ALTAMAR
- Sprache: Spanisch
Tras la muerte de su abuelo, Regina encuentra unos extraños objetos y una carta que la urge a contactar con Gervasio Ramiro, un profesor universitario retirado. Este, acompañado por Quique, su nieto, y Mendoza, un fiel amigo, viaja hasta Cáceres para ayudar a Regina a desentrañar un misterio sembrado de acertijos que desafiará la inteligencia de todos los miembros del equipo, los llevará a conocer a los enigmáticos Caballeros de Negro y pondrá sus vidas en peligro...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Díaz Valladares
El autor
•Nació en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). Para escribir sus obras se refugia en la playa onubense de Matalascañas.
•Ha viajado por todo el mundo y ha conocido distintas culturas. Sus viajes son una fuente de inspiración para sus obras.
•Apasionado lector desde niño, empieza a dedicarse profesionalmente a la literatura con el novedoso proyecto Pasiones virtuales, novela escrita en internet con la autora Rosa M.ª González, a quien no conocía.
•En 2003 publica su primera novela en solitario, A orillas del mal, y desde entonces no ha parado de escribir para jóvenes lectores: La venganza de los museilines, Terror bajo los hielos o El último hacker.
Para ti…
Sin duda, esta es una novela de intriga y aventuras, porque sus protagonistas, Quique, Gervasio y Alejo Mendoza, son, ante todo, aventureros, como yo. A mí me apasionan la aventura, los secretos, los temas ocultos… Desde muy pequeño, cuando leía a Julio Verne (mi autor favorito en aquellos tiempos), soñaba con recorrer el mundo, conocer sitios exóticos, personas de distintas culturas, incluso viajar a la Luna. ¿Y sabes qué? Al final cuando se sueña algo, si persistes, se hace realidad. A ver, no he viajado a la Luna, pero he recorrido buena parte del mundo, he conocido muchos lugares exóticos y en mi agenda hay un buen número de amigos de distintos países.
Quizá el fruto de esas aventuras sean las novelas que escribo. Solo deseo que disfrutes con esta que te propongo.
P. D.: Un secreto: lo de viajar a la Luna me sigue dando vueltas por la cabeza…
A nuestros queridos amigos Alicia y Rosendo.
1
El misterioso legado del abuelo
EL reloj de la iglesia de San Juan estaba dando las ocho cuando Regina se paró frente a la mansión del abuelo. Estaba helada. A pesar de que la primavera comenzaba a anunciar la llegada del verano, aquella mañana cacereña de mediados de abril se había presentado fría y desapacible. Regina contempló la casa con cierta resignación. El edificio, sobrio, de balcones rectangulares, tenía aspecto de hospital de beneficencia. Una de las ventanas se encontraba entreabierta y dejaba escapar el visillo blanco, que ondeaba como bandera al viento. Nunca le había gustado aquella casa. Le parecía demasiado rancia, tétrica y trasnochada. El abuelo no había permitido mover ni un solo mueble desde que, hacía ya más de diez años, había decidido instalarse definitivamente en ella. Ni siquiera se había pintado la fachada, que ahora se mostraba mordisqueada por varios desconchones y rodales oscuros de verdín y suciedad.
Después de soltar un sonoro suspiro, cogió con la mano izquierda la carpeta llena de partituras que llevaba bajo el brazo derecho y sacó la enmohecida llave del bolsillo del pantalón vaquero. Luego se apresuró hasta la entrada y abrió las puertas de par en par para mitigar el pestilente tufo a humedad y barniz dieciochesco.
Se detuvo en el vestíbulo y observó atentamente las escaleras de mármol que se retorcían a ambos lados hacia el piso superior. Prestó atención. Le pareció oír los pasos del abuelo arrastrándose por el piso de arriba. «Ahora bajo, Regina, ve calentando los dedos en el piano y repasando la lección de ayer». Un escalofrío la sacudió de arriba abajo. Su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Al abuelo lo habían enterrado hacía dos semanas.
Tras plantearse un par de veces si echar a correr o seguir adelante, optó por lo segundo y se dirigió casi de puntillas hacia el salón. Tenía que practicar. La prueba para entrar en el conservatorio sería dentro de un par de semanas y, desde que el abuelo cayó enfermo, apenas había ensayado. El mejor regalo que podría hacerle tras su muerte era aprobar el examen que habían estado preparando entre los dos durante meses: incluso se había apartado por un tiempo del círculo de sus amistades. Repentinamente, tomó forma en su cabeza la imagen del abuelo tocando el piano junto a ella. Un frío vivo la atravesó de parte a parte; logró sacudirse el pánico tragando saliva y siguió adelante con paso acelerado. Atravesó una estancia amueblada con un aparador y un gran espejo y llegó al salón. Era acogedor: paredes forradas de madera y estanterías repletas de libros antiguos. Al fondo, había una chimenea flanqueada por dos sillones de piel de color oscuro, y cerca de la ventana, el viejo piano de cola en el que había aprendido y que había tocado cada día desde que tenía uso de razón: un Érard con la caja de resonancia de palisandro y más de un siglo de antigüedad; una más de las muchas reliquias que el abuelo atesoraba en aquella casa. A la derecha del piano se encontraban el tresillo de color granate y la mesita del teléfono. Sobre la chimenea, un imponente retrato de los antiguos dueños de la casa que el abuelo no había permitido que se quitase de allí: ella, sentada en una silla con las manos sobre el regazo, media sonrisa y la mirada tímida, dirigida al frente; él, de pie, a su lado, posaba la mano derecha sobre el respaldo, como reivindicando posesión sobre la que estaba sentada. Con los dedos de la mano izquierda parecía rebuscar algo en el bolsillo del chaleco y levantaba la barbilla con gesto orgulloso.
Súbitamente la sorprendió un nuevo ruido en el piso superior. Esta vez no había duda: algo había caído con gran estrépito. Casi sin respirar y con el corazón saltándole dentro del pecho como si estuviese conectado a un martillo neumático, volvió sobre sus pasos hasta el vestíbulo.
—María, ¿eres tú? –preguntó con un hilo de voz.
María era la mujer que había trabajado en la casa desde siempre y que con el tiempo había pasado a ser un miembro más de la familia. Sin embargo, según había oído comentar a sus padres, regresó con los suyos después de que ingresaran al abuelo y los médicos lo desahuciaran. Tal vez había vuelto para recoger algunas de sus pertenencias.
—¿María? –volvió a preguntar, esta vez con un tono de voz un poco más elevado, y comenzó a subir las escaleras refregando la espalda por la pared y sin quitar la vista del piso superior.
A la mitad del trayecto oyó un repentino ruido de carreras. Instintivamente soltó un grito y se agachó pegándose aún más a la pared. Enseguida aparecieron en la parte de arriba un par de individuos con pasamontañas. Uno de ellos esgrimía una pistola. Después de asomarse a la barandilla bajaron a todo correr por la escalera hasta que llegaron a donde se encontraba Regina. Ambos se detuvieron. El que llevaba la pistola la apuntó a la cabeza. Ella, paralizada, cerró los ojos, convencida de que iba a recibir un disparo; pero solo oyó pasos precipitados. Cuando los abrió, comprobó que los tipos ganaban la calle sorteando a algunos de los viandantes que habían acudido alarmados por el grito de Regina y se agolpaban en la entrada de la casa.
Casi no podía respirar. Se sentó en uno de los escalones tragando saliva con la sensación de que iba a desmayarse de un momento a otro. Estaba empapada en sudor. Trató de vomitar, pero no tenía nada en el estómago, así que se limitó a dar unas cuantas arcadas.
Al cabo de unos minutos consiguió reponerse un poco. ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Qué hacían en casa del abuelo?
Se incorporó agarrándose a la barandilla y bajó la escalera con cuidado para evitar que el temblor de las piernas le jugase una mala pasada. Algunas de las personas que se encontraban en la puerta se atrevieron a entrar en la casa. Un hombre y una mujer se acercaron corriendo hasta ella para ayudarla en los últimos peldaños.
—¿Se encuentra bien, señorita? –preguntó él.
Regina asintió moviendo la cabeza.
—¿Qué ha pasado, le han pegado? –preguntó ella.
—Por favor, llamen a la policía.
Diez minutos más tarde aparecieron varios coches de la Policía Nacional envueltos en un estridente ulular de sirenas. Una inspectora de sonrisa agradable le pidió que le relatara lo ocurrido. Luego, las dos recorrieron cada una de las habitaciones y rincones de la vivienda. En el piso superior estaba todo revuelto: cajones, ropa y cualquier objeto que se pudiera mover se encontraban en el suelo o desplazados de su sitio, pero a simple vista no faltaba nada. Incluso el reloj de oro del abuelo seguía en su estuche sobre la mesilla de noche.
—Creo que han entrado por aquí –comentó la inspectora señalando la ventana abierta de la habitación, por donde se escapaba el visillo blanco hacia la calle–. Seguramente han escalado la fachada apoyándose en la reja de la ventana del piso de abajo. Porque, cuando has entrado, la puerta de la calle estaba cerrada, ¿verdad?
Regina asintió y la inspectora continuó tratando de dibujar mentalmente un mapa de los hechos.
—Es raro, ni siquiera se han llevado el reloj de oro. ¿Estás segura de que llevaban una pistola?
Regina volvió a mover la cabeza en sentido afirmativo y la inspectora empezó a bajar hacia el piso inferior dando órdenes a los policías para que abandonaran la casa. Cuando llegaron abajo, se giró y la cogió por los hombros.
—Tu llegada ha sido providencial, hija –le comentó–. Deben de ser chorizos de poca monta. Seguramente han pensado que también estaban tus padres y han salido corriendo… Por cierto, ¿dónde están tus padres?
—De vacaciones en Cataluña. Mi padre ha pedido permiso en el trabajo para pasar la Semana Santa en Barcelona con mi tía. Yo me he quedado aquí porque tengo que estudiar.
—Bueno, no te preocupes, no creo que regresen. De todas formas, dejaré un coche patrullando por la zona y haremos algunas indagaciones. Aunque si no se han llevado nada… En fin, lo dicho, quédate tranquila, porque estos no van dos veces al mismo sitio. Te lo dicen diez años de experiencia.
Y antes de salir por la puerta, se giró y dijo:
—Cierra bien la ventana de arriba…, por si acaso.
A pesar de la seguridad de la inspectora, cuando Regina volvió a quedarse sola en la casa sintió pavor. Sin embargo, tenía claro que necesitaba ensayar, pues su entrada en el conservatorio para seguir con la carrera de piano dependía del examen que debía pasar después de Semana Santa. Para eso se había quedado sin vacaciones. Bueno, en realidad tampoco tenía muchas ganas de ir a Barcelona para comerse la consabida mona de Pascua en familia y pasear luego por La Rambla. Y estar una semana sin los inquisitivos controles paternos y sin el plasta de Luisito, su hermano de diez años, le apetecía sobremanera. Cerró las puertas de la habitación del piso superior y la de la entrada a cal y canto y revisó las demás. Luego echó a andar con paso decidido hacia el salón con la carpeta de partituras bajo el brazo. Al sentarse ante el piano observó las partituras que se encontraban sobre el atril. Nunca las había visto. Tampoco tenían título. ¿De quién serían?
Dejó la carpeta sobre la tapa del piano, tomó asiento y empezó a tocar. Era, sin duda, una hermosa melodía. Tenía fuerza y…
De repente, una nota no sonó. Como si hubieran quitado la cuerda y el martillo hubiese dado en el aire. Volvió a aporrear la tecla varias veces seguidas. Nada.
Se puso en pie y subió la tapa de la caja hasta arriba. Efectivamente, faltaba una de las cuerdas. Era uno de los bordones: sol. Le pareció imposible. Nunca había fallado una cuerda en aquel piano. Su abuelo lo mimaba como si fuera un niño pequeño. Él se encargaba de limpiarlo, de afinarlo, y hasta le colocaba debajo de la tabla armónica, sobre todo en verano, un barreño con agua para que la madera cogiera algo de humedad y no se resecara. Deslizó la vista desde el puente hasta el clavijero y entonces vio la cuerda. Estaba allí, enrollada. Con cuidado, la cogió con los dedos. Uno de los extremos estaba unido al clavijero. La desenrolló y tiró para colocar la otra punta en el bastidor, pero no llegaba. Volvió a tirar más fuerte y cedió unos centímetros. En ese preciso instante se oyó el deslizamiento de dos maderas, como un cajón que se abre, y algo cayó al suelo emitiendo un golpe seco. Regina dejó escapar un grito y dio un respingo hacia atrás. Al cabo de unos segundos se acercó al objeto y pudo comprobar que era una carpeta de color azul con gomas en las esquinas.
Durante unos instantes se quedó mirándola, como esperando otro sobresalto, pero como vio que no ocurría nada extraño, se acercó, la recogió del suelo con ojos asombrados y la abrió colocándola sobre el piano. Eran un puñado de extrañas partituras que, por el color y la textura del papel, parecían bastante antiguas y sobre todo raras, porque había signos en el pentagrama que desconocía, aunque era capaz de leerlos. También había unos números en la parte superior derecha de cada hoja: 1621. Después de echar un vistazo a alguna de ellas, se agachó bajo el piano para ver de dónde habían salido: una trampilla oscilaba en el lado izquierdo de la parte inferior de la caja de resonancia. Se incorporó de nuevo y observó atentamente la disposición de la cuerda que faltaba. En lugar de estar enganchada al clavijero, estaba unida por medio de un pasador a un pestillo. Cuando tiró de la cuerda para colocarla en su sitio, el pestillo se descorrió, se abrió la tapa y cayó la carpeta.
Permaneció pensativa un momento y volvió a la partitura que había empezado a interpretar. La recorrió con la vista, intrigada. Forzosamente habría tenido que pulsar aquella tecla en varias ocasiones y darse cuenta de que no sonaba. Alguien lo había preparado todo para que mirara en la caja, tirara de la cuerda y conseguir así que la misteriosa carpeta saliera del escondite secreto.
No podía ser otro que el abuelo.
De nuevo volvió a las partituras de la carpeta y, tras echarles otro vistazo, decidió colocarlas sobre el atril y empezar a interpretar la música. Sonaba fatal.
Daba la impresión de que la melodía estaba cortada. Más que una obra para piano parecía una canción tecno interpretada por un gato enfadado. Apartó aquella partitura y tomó otra, pero también esa composición se interrumpía y se hacía discordante.
Dejó de tocar y se dedicó a estudiarlas con detenimiento. Eran melodías cortas. Y cada una de ellas tenía escrita y subrayada con tinta una fecha al principio de la página. ¿Qué sería todo aquello? ¿Por qué habría querido el abuelo que ella encontrara aquellas misteriosas partituras?
De algo estaba segura: la destinataria de la carpeta con las partituras era ella. Solo ella y el abuelo tocaban aquel piano. Nadie más. Y cuando decía tocar se refería a la interpretación literal de la palabra. Ni siquiera María, la asistenta, se atrevía a acercarse para quitarle el polvo.
De nuevo empezó a repasar las partituras una a una sin encontrar nada que no fuesen aquellos enigmáticos números a principio de página. De cuando en cuando, interpretaba un fragmento aislado. El mismo tono, el mismo ritmo… Al llegar a la última, revisó con detenimiento la carpeta que las contenía sin encontrar nada. Finalmente, decidió cerrarla y empezar a estudiar la pieza que tendría que interpretar para pasar al curso siguiente en el conservatorio: un fragmento difícil de la Sonata para piano n.º 3 de Frederick Chopin.
Pero tras los primeros compases se dio cuenta de que le resultaba imposible seguir. Habían ocurrido demasiados acontecimientos en un corto espacio de tiempo como para poder concentrarse en interpretar y estudiar las partituras que tenía sobre el atril. Resignada, inspiró profundamente y puso de nuevo los ojos sobre la carpeta azul. ¿Qué mensaje habría en aquella carpeta? ¿Qué le estaba queriendo decir el abuelo? ¿Por qué no le había hablado con anterioridad de aquello? ¿No hubiese sido más fácil haberlo hecho en vida?
Se puso en pie y se agachó bajo el piano. La portezuela secreta seguía abierta. Por instinto, metió la mano donde había estado alojada la carpeta y tocó lo que parecía ser un sobre encajado en las esquinas del hueco. Rápidamente tiró de él y lo extrajo. Algo oscuro y metálico cayó y rebotó repetidas veces contra el mármol del suelo. Regina soltó el sobre como si le quemara, dio un grito y un brinco hacia atrás y permaneció con la vista puesta en lo que ahora yacía junto al sobre. Se colocó la mano en el pecho. El corazón repicaba desbocado dentro de la caja torácica. Poco a poco consiguió tranquilizarse y entonces observó que se trataba de una llave grande y antigua, parecida a aquella con la que había abierto la puerta de entrada. Se acercó gateando, la cogió del suelo con dos dedos, como si cogiera una salamanquesa, y la contempló un instante: era amarillenta, larga y tosca. Los dientes del paletón le recordaron el skyline de Nueva York y la anilla superior, en vez de ser redondeada, tenía forma de cruz. Al girarla entre los dedos, comprobó que había unos signos raros grabados en la tija: Κύριε Ελέησον, y los mismos números que rezaban al principio de las partituras. Aquello parecía griego, aunque podría ser cualquier otro idioma. Dejó la llave en el suelo y tomó el sobre. Sin levantarse, lo abrió con cierta reserva y sacó dos cartas escritas de puño y letra por el abuelo.
La primera era para ella y la segunda para un tal profesor Ramiro.
Querida Regina:
Si estás leyendo esta carta, habrás descubierto lo que te dejé escondido en el piano y seguramente yo ya habré pasado a mejor vida. Tal vez tendría que haberte hablado con anterioridad de esto, pero siempre he creído que antes de que llegara la hora final, aparecería alguien para hacerse cargo de lo que voy a entregarte: si no ha aparecido, quizá haya sido porque ya solo quedo yo.
Esta llave y las partituras que ahora te entrego custodian secretos guardados durante cientos de años por un grupo de hombres que han dado su vida para salvaguardarlos de otros que, si los tuviesen en sus manos, podrían poner en peligro incluso la estabilidad mundial. No quiero darte a ti esta responsabilidad porque no estás preparada para ello y porque no quiero que corras riesgos. Solo te pido que llames al teléfono que señalo abajo, te identifiques como mi nieta y preguntes por el profesor Gervasio Ramiro. Cuando consigas ponerte en contacto, ruégale que venga a Cáceres a recoger las partituras, la carta dirigida a él y la llave. ¡No le mandes nada por correo, bajo ningún concepto! Él sabrá, espero, lo que hay que hacer.
Un beso.
Por favor, no hables de esto con nadie. Ni con tus padres ni con la policía. Y pídele al profesor que tampoco él lo comente. Esto es muy importante, Regina: solo el profesor y tú debéis saber de la existencia de las cartas, las partituras y la llave que te entrego.
Un beso muy fuerte.
Regina leyó la carta de nuevo e inspeccionó el reverso del folio. Muy importante debía de ser lo que tenía en las manos como para que su abuelo no le hubiera dedicado unas letras que la ayudaran a mitigar el dolor que sentía tras su muerte.
Soltó un suspiro y se dirigió hacia el teléfono con los ojos pegados al nombre escrito al final del papel:
Profesor Gervasio Ramiro.
Teléfono: 91…
¿Quién sería aquel individuo a quien el abuelo iba a confiar algo tan importante?
* * *
El inspector Alejo Mendoza se levantó trabajosamente del sofá, giró el sillón que tenía enfrente y corrió hacia el teléfono en una suerte de ejercicio de cintura que le confirió, por un momento, aspecto de peonza metálica, porque Mendoza era bajo, regordete y casi calvo.
Al tercer timbrazo consiguió descolgar el aparato.
—¡Dígame! –exclamó medio asfixiado.
—Buenos días, soy la nieta de Abdón y…
—Claro, y yo el hijo del Capitán Trueno. Niña, es muy temprano para bromitas, así que…
—¿Quién es? –oyó Regina que preguntaba alguien más al otro lado del teléfono.
—Una graciosilla que pretende que yo le pregunte quién es Abdón para responderme…
—¿Abdón, Abdón el de Cáceres? Anda, dame el teléfono.
Mendoza miró con cara de extrañeza a su amigo, el profesor Gervasio Ramiro, y le entregó el auricular.
—¿Eres Abdón, el de Cáceres? –inquirió el profesor cuando se puso al teléfono.
—No, no. Yo soy Regina, su nieta.
—¿Su nieta? ¿Y tu abuelo, cómo está?
—Mi abuelo ha… ha muerto hace un par de semanas.
El rostro del viejo profesor se ensombreció mientras reunía los recuerdos que la anunciada muerte de su amigo le traían a la cabeza. Tras un largo silencio a ambos lados de la línea, Regina tomó de nuevo la palabra:
—Me ha dejado varias cosas para el profesor Gervasio Ramiro. Me pidió que lo llamara a este número de teléfono…
Gervasio respiró pesadamente y sacudió la cabeza, como si necesitara deshacerse de aquellos recuerdos en los que permanecía.
—Yo soy el profesor Gervasio Ramiro. Siento lo de tu abuelo, ya hace tiempo que no tenía noticias suyas. A pesar de todo, manteníamos una gran amistad y nos apreciábamos mucho.
—Así debe de ser, porque me ha dejado algunas cosas muy importantes para usted. –Regina dudó un momento si revelarle algo más–. Son…, bueno, creo que sería mejor que las viera usted mismo. En una carta le ruega que venga a recogerlas y…
—Sí, sí –la interrumpió Gervasio–, si él me lo ha pedido, no dudes de que iré a recogerlo. No te preocupes; en cuanto pueda, me pasaré por ahí. Hoy es miércoles –caviló el profesor Ramiro–, y el domingo empieza la Semana Santa, no estaría mal pasarla ahí. Ummm. Bien, con lo que decidamos, te llamaremos.
—¿Ha dicho «decidamos» y «te llamaremos», profesor? Mi abuelo ha insistido en que solo usted y yo debemos conocer la existencia de estas cosas…
—No te preocupes, vivo con mi nieto y un amigo, tu abuelo los conocía y sabía también que comparto con ellos todos mis secretos.
—No sé…, yo…
—Tranquilízate, Regina, todo irá bien; confía en mí, como confió tu abuelo. Esto…, bueno, imagino que me estás hablando desde Cáceres, ¿no?
—Sí, sí, estoy en Cáceres –se apresuró a responder Regina–. Mis padres se encuentran de vacaciones en Barcelona. Si viene, le estaré esperando en la estación.
—Muy bien. Regina, ¿tienes algún teléfono donde poder localizarte?
Gervasio apuntó el móvil de Regina en un bloc que había junto al teléfono, se despidió de ella y colgó. Luego arrancó la hoja y permaneció mirándola.
—¿Quién es la Regina esa? –preguntó Mendoza acercándose por detrás.
—Es la nieta de Abdón, un buen amigo –contestó Gervasio.
—No sé por qué has dicho que yo vivo aquí cuando no es así. Yo tengo mi casa y…
—Sí, ¿y no estás más tiempo aquí que allí?
Ambos llevaban razón: el inspector Mendoza tenía su propio piso en la zona de Lavapiés, aunque cada vez pasaba más tiempo en casa de su amigo.
El profesor Gervasio Ramiro y el inspector Alejo Mendoza se conocían desde hacía una eternidad. El primero era catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, y Mendoza, inspector de policía, con destino en el Grupo de Homicidios de la Comisaría General de Madrid. Varias décadas atrás, a Mendoza le habían encargado en Calatayud la investigación de unos huesos encontrados en una excavación arqueológica dirigida por Gervasio. El profesor lo ayudó bastante en la investigación y consiguieron resolver el caso. A partir de ahí, empezó una amistad que fue en aumento con los años.
El inspector achicó la mirada y contempló unos segundos a su amigo. Gervasio era alto y delgado, de estructura frágil y pelo canoso. El color macilento de la cara y las mejillas descolgadas aportaban un toque más de decadencia a su noble figura. Le vio dar unos pasos. El peso de sus sesenta y ocho años le había inclinado el cuerpo un poco hacia delante y le había cincelado bastantes arrugas en el rostro. Alejo Mendoza observó que se pellizcaba repetidas veces el labio inferior, signo inequívoco de la preocupación que le había producido la llamada.
Cuando Gervasio enviudó, se trasladó a Madrid para estar al lado de su única hija y del nieto que iba a nacer. Desde ese instante, Alejo Mendoza, que para entonces ya era un soltero empedernido, se convirtió en su sombra. La mayoría de los días comían juntos; por las tardes jugaban al ajedrez, paseaban, iban al fútbol o veían la televisión. Alejo incluso fue padrino de Quique, el nieto de Gervasio.
En ese instante el profesor se detuvo y levantó la cabeza, pero permaneció en silencio. Mendoza lo observaba con cara de pazguato.
—¿Me vas a decir algo más de ese Abdón y lo que te traes entre manos o me vas a tener todo el día sonsacándote? –preguntó el policía.
El profesor abrió la boca para responder, pero se lo impidió alguien que en ese momento introducía una llave en la cerradura de la puerta de entrada y unos segundos después irrumpía en el salón. Era Quique.
—¿Se puede saber qué hacéis los dos ahí en medio? –inquirió tras soltar una mochila con libros en uno de los sillones y derrumbarse en el otro.
Quique acababa de cumplir diecisiete años y llevaba dos viviendo con su abuelo durante el curso, desde que la empresa en la que trabajaban sus padres había decidido abrir una fábrica en Bielorrusia y los habían destinado a los dos allí.
Gervasio y Alejo se quedaron mirándolo como si fuera la primera vez que lo veían. Quique era de estatura mediana y complexión atlética. Llevaba unas gafas metálicas tras las que escondía unos ojos oscuros heredados de su padre y un flequillo negro como la noche, desfallecido continuamente sobre la frente. Su padrino decía que se parecía a Harry Potter.
—Ha muerto un amigo mío –respondió Gervasio en tono pesaroso–. Me ha llamado una chica que dice ser su nieta porque tiene que entregarme algo. El próximo fin de semana iremos a Cáceres tu padrino y yo.
Mendoza saltó como si le hubiesen soltado un muelle comprimido en el trasero:
—¿Cómo que iremos? ¿Acaso has contado conmigo?
—Pensaba decírtelo antes de que llegara Quique –se excusó Gervasio–. Pero, vamos, si no quieres acompañarme, iré solo.
Quique se incorporó rápidamente y se situó al lado del inspector.
—Conmigo tampoco ha contado, padrino, porque… imagino que yo también iré, ¿no? ¿O piensas dejarme tirado aquí?
Mendoza sonrió aliviado por la espontánea complicidad de su ahijado y se dirigió de nuevo al profesor:
—Está bien, dinos de qué va la cosa.
Gervasio tomó asiento en el sofá, se acarició la barbilla y empezó su relato: