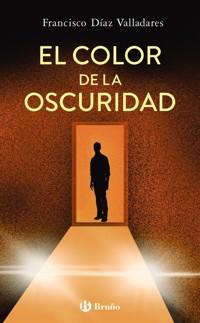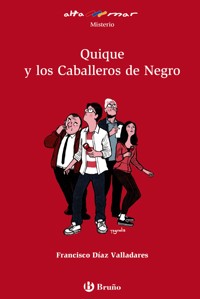Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bruño
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO
- Sprache: Spanisch
Un verano más el equipo olímpico español se desplaza a las montañas noruegas durante un mes para seguir con el entrenamiento anual. Vanesa y Diana, dos de las jóvenes promesas invitadas, vivirán unas semanas terroríficamente inolvidables. Salirse de pista en su primera bajada y disfrutar de la nieve virgen en un paraje inigualable les traerá graves consecuencias. Un camino sin aparente retorno y un secreto escondido bajo los hielos las unirá para siempre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Díaz Valladares
Terror bajo los hielos
Índice
Capítulo primero. Año 2010
Capítulo segundo. Año 2013
Capítulo tercero
Capítulo cuarto
Capítulo quinto
Capítulo sexto
Capítulo séptimo
Capítulo octavo
Capítulo noveno
Capítulo décimo
Capítulo undécimo
Capítulo duodécimo
Capítulo decimotercero
Capítulo decimocuarto
Capítulo decimoquinto
Capítulo decimosexto
Capítulo decimoséptimo
Capítulo decimoctavo
Capítulo decimonoveno
Capítulo vigésimo
Capítulo vigésimo primero
Capítulo vigésimo segundo
Capítulo vigésimo tercero
Capítulo vigésimo cuarto
Capítulo vigésimo quinto
Capítulo vigésimo sexto
Capítulo vigésimo séptimo
Créditos
A mis amigos Rosendo y Alicia
Capítulo primero
Año 2010
HACÍA frío y había mar de fondo. Sin embargo, el aire estaba en calma.
Del cielo caían unos copos casi ingrávidos que cubrían la isla de Simonszand con una capa blanca y esponjosa.
Dos marineros lanzaron sendos cabos a los postes laterales y tiraron con fuerza hasta que consiguieron pegar el costado del barco al pantalán de madera. Sobre la cubierta, custodiado por dos individuos armados, un muchacho sostenía una bolsa en una mano y miraba con desasosiego el embarcadero que se acercaba y se alejaba golpeando el costado de la embarcación.
–¡Salta! –vociferó uno de los guardianes.
Henry Müller dudó un momento.
–¡Maldita sea! ¡Salta! –gritó el otro y levantó el arma en ademán de golpearlo.
Ese amago bastó para que finalmente saltara. Cuando sus pies tocaron suelo firme, respiró momentáneamente aliviado.
El joven dejó la bolsa en el suelo, se masajeó un momento las sienes con los índices y se levantó el cuello del anorak que le habían proporcionado sus secuestradores. Se sentía mareado y aterrorizado ante las expectativas que tenía delante. Las piernas le flaquearon, pero mantuvo el tipo mientras sus guardianes se lanzaban al muelle de madera.
Para colmo de males, no soportaba el mar.
Apenas podía aguantar las ganas de vomitar a pesar de no tener nada en el estómago desde hacía varios días.
Después de palmearse los brazos y patalear el suelo para desentumecerse, miró a su alrededor. Aquello parecía desierto. De no ser por los rollos de alambre de púa que se perdían a lo largo del litoral, se podría decir que nadie había pisado aquel lugar solitario.
El terror volvió a atenazarle las tripas.
Un terror que arrastraba desde que aquellos dos individuos ataviados con gabardina y sombrero lo habían asaltado a la salida de la universidad y lo habían metido a la fuerza en una furgoneta de color negro.
Si los cálculos no le fallaban, habían transcurrido tres meses desde aquel fatídico día, tres interminables meses. Fue después de su cumpleaños, recién cumplidos los dieciocho. Sí, justo una semana después.
–Si te portas bien y colaboras con nosotros, en poco tiempo estarás de vuelta en tu casa –le había dicho un hombre bajo y grueso, con un elegante traje gris y un enorme anillo de oro en un dedo, cuando lo habían llevado ante él.
A partir de aquel momento, lo trasladaron de un sitio a otro con los ojos vendados, hasta acabar recluido en un sótano, rodeado de tubos de ensayo y probetas, donde un grupo de personas trabajaba en silencio purificando drogas. Pero a él no le permitieron tocar nada. Permanecía encadenado en una sala contigua, separada por una puerta de cristal.
–¿Qué quieren de mí? –le preguntaba al encapuchado que le traía la comida.
–Pronto lo sabrás –era su lacónica respuesta.
Durante el secuestro le habían proporcionado libros, agua y abundante comida de buena calidad. Tan solo hacía un par de días que lo habían sacado de allí y lo habían llevado de nuevo ante la presencia del hombre del anillo de oro.
–Dentro de poco volverás a casa –le aseguró antes de dar una gran chupada al puro que se estaba fumando–. Ahora te vamos a llevar a una isla de mi propiedad. Allí tendrás a tu disposición todos los medios que necesites para poner en marcha tu tesis.
–Pero si yo…
No le dieron tiempo a concluir la frase. Tras un gesto del jefe, lo sacaron de allí a empellones, le vendaron los ojos nuevamente, lo metieron en un coche y lo trasladaron hasta un lugar que, por los graznidos de las aves y por el penetrante olor a salitre, supuso que era un puerto de mar.
De noche lo embarcaron, y cuando ya estaban en alta mar, alguien le quitó la venda de los ojos.
Henry Müller era alto y delgado, con el cabello rojizo y el rostro lleno de pecas. Poseía una mente privilegiada. A los ocho años hablaba correctamente cuatro idiomas y a los trece había sido aceptado en la Universidad de Berlín. Tres años más tarde, se había licenciado en Física, y ahora, con dieciocho años, preparaba el doctorado en Física Nuclear.
Henry cerró los ojos, levantó la cara y dejó que algunos copos le cayeran sobre el rostro. Por muchas vueltas que le había dado, no acertaba a entender qué podían querer aquellos mafiosos de él: nada de lo que investigaba o diseñaba se adaptaba a las pretensiones del contrabando, la extorsión o el crimen organizado. ¿Qué querrían de él? ¿Qué…?
En ese momento, como por arte de magia, desfilaron por su cerebro algunos de los polémicos artículos que había publicado en la revista La ciencia hoy: «El control del deshielo es posible», «El mineral coltan puede revolucionar el mundo de la informática», «La diferencia entre campos magnéticos y gravitacionales»… Todo eran teorías que levantaban nubes de críticas, pero solo eso, teorías.
–No puede ser –musitó en tono de plegaria–. ¡Dios mío! ¡Que no sea verdad!
El ruido de un motor le hizo mirar al frente. Vio los faros de un vehículo que zigzagueaba entre la ventisca. Mientras se acercaba, pensó en su familia: en su padre, en su madre, en su hermana…, y en aquella maldita publicación.
El vehículo, derrapando sobre la nieve, frenó al llegar a su altura. El conductor descendió velozmente y soltó unas palabras en ruso que Henry no entendió, pero, por sus gestos y su actitud, parecía pedir disculpas por haber llegado tarde. Tras coger la bolsa que había en el suelo y echarla en la parte de atrás, volvió a ocupar el asiento del conductor.
El vehículo se perdió zigzagueando de nuevo hacia el interior de la isla.
Capítulo segundo
Año 2013
DIANA clavó los bastones en la nieve, echó el cuerpo hacia delante y se impulsó con fuerza.
–¡Vamos, sígueme! –gritó.
–¡Espera! –respondió Vanesa. Apretó el botón del cronómetro que llevaba colgado del cuello y se deslizó tras ella.
Mientras seguía el rastro que habían dejado los esquís de Diana, trataba de imitar su estilo. Le parecía impecable. Bajaba haciendo eses con la precisión de un reloj suizo, sin apenas desplazar el tronco. Con movimientos de cintura y pequeños saltos, asentaba los bordes de los esquís sobre la nieve con la suavidad y la elegancia de una bailarina de salón, no de una esquiadora de eslalon.
Vanesa se colocó los bastones bajo las axilas, se inclinó un poco más para aumentar la velocidad de deslizamiento y trató de darle alcance.
Era el primer día de entrenamiento. De vez en cuando, a principio de verano, el equipo olímpico español se desplazaba a Noruega, a Hemsedal, para continuar su preparación. Vanesa y Diana formaban parte de la media docena de jóvenes promesas invitadas esa temporada.
Cuando Vanesa llegó a la cantera del equipo olímpico nacional, Diana ya había cosechado varios triunfos y ahora estaba a punto de formar parte de la plantilla. Sin embargo, nunca le pareció orgullosa ni vanidosa. Diana era sencilla y dicharachera, aunque también, algo alocada; desbordaba vitalidad y no dudaba en prestar ayuda a quien se lo pidiera.
Vanesa levantó la vista y posó de nuevo la mirada en los movimientos de su amiga y compañera de equipo. Por debajo del gorro de lana asomaba una melena castaña que alborotaba el viento. ¡Cómo envidiaba aquella melena! Una vez intentó que le creciera su pelo color zanahoria para conseguir una melena como la que ahora ondeaba delante de ella y acabó con un amasijo de pelo estilo rasta, así que se lo cortó casi al cero.
Diana también tenía unos bonitos ojos negros, una nariz recta y unos labios que, sin ser exagerados, eran sensuales. Sin embargo, lo único que Vanesa creía que destacaba en su cara eran sus ojos de color azul intenso y unas cuantas pecas alrededor de la nariz que le gustaban a todo el mundo excepto a ella.
Poco antes de darle alcance, vio que Diana giraba hacia la derecha, realizaba un derrape levantando una nube de nieve en polvo y se detenía al borde de la pista. Ella hizo lo mismo, pero se pasó y tuvo que remontar unos metros subiendo en escalera.
–¿Se puede saber qué haces? ¿No quedamos en que íbamos a cronometrar los tiempos de bajada? –preguntó jadeante al llegar a su lado.
–¡Bah!, ya nos los cronometrará la Rottenmeyer. Tenemos un mes por delante. Mira –dijo señalando la ladera del monte que tenía enfrente.
A su derecha se extendía una pendiente de nieve virgen que se derramaba por la falda de la montaña como un manto blanco e inmaculado, perdiéndose a lo lejos entre hilachas de nubes bajas. Al fondo asomaban las copas de los árboles de un bosque de abetos y, a continuación, empezaba otra montaña cuyo pico se clavaba en un celaje algodonoso.
–¿Qué es lo que quieres que mire? –preguntó con aire cansino–. No me digas que a estas alturas aún te emocionan los paisajes nevados…
Diana se apoyó sobre los bastones como si fueran dos muletas y permaneció pensativa un momento. Luego, se enderezó y habló como para sí:
–Si bajamos por esta ladera y giramos al final hacia la izquierda, podremos encontrar de nuevo la pista.
–Un momento, un momento –protestó Vanesa–. No estarás pensando en salirte de las pistas, ¿verdad?
Se acercó un poco más a ella y Diana le dirigió una sonrisa.
–¡No! –exclamó Vanesa–. Esa sonrisa ya me la conozco yo. Dana, tía, no lo estarás pensando en serio…
Ambas se miraron.
–Lo estás pensando, lo estás pensando. Dana, por lo que más quieras, sabes que está prohibido abandonar la pista principal.
–Nieve virgen, Vanesa, inmaculada. Venga, vamos a estrenarla. Nadie se va a enterar. Mira, bajamos por aquí, esquiamos hasta el bosque y volvemos por detrás de la ladera hasta el final. Después tenemos que girar a la izquierda y entramos en la pista de nuevo, solo que un poco más abajo.
–A ti se te ha ido la pinza. En cuanto regresemos a España tienes que ir a un psiquiatra para que te ajuste los diodos cerebrales. Mira cómo está el cielo. Dentro de poco nevará…
Diana levantó la cabeza. Sobre ellas se apelotonaban las nubes formando una masa parecida al merengue. Soplaba un viento suave y la temperatura había subido un poco.
–Sí, parece que vamos a tener tormenta –respondió y continuó estudiando el paisaje.
Al cabo de unos segundos se giró hacia Vanesa e intervino de nuevo:
–Por eso hay que darse prisa –dijo y, acto seguido, se impulsó hacia delante clavando los bastones en la nieve.
Diana empezó a descender y Vanesa no daba crédito, aunque, por otro lado, tampoco le sorprendía tanto. Estaba acostumbrada a las locuras de su amiga. Ella era así: impredecible.
–Esta tía está loca –se dijo, y la siguió de mala gana después de pensarlo unos segundos–. Y yo más que ella por seguir sus pasos. ¡Danaaa!
Un poco más tarde, Vanesa reconocía para sus adentros que era un placer deslizarse por aquel manto de nieve virgen, pero seguía temerosa de que la entrenadora pudiera verlas desde algún sitio. La Rottenmeyer no se andaba con chiquitas; por una travesura como aquella, era capaz de dejarlas encerradas en su habitación durante una semana, además de obligarlas a entrenar en el gimnasio varias horas más al día. Incluso podía mandarlas de vuelta a casa. No sería la primera vez. Vanesa pensó que, de todas maneras, ya no había solución y trató de no preocuparse más por las consecuencias.
En ese momento vio cómo Diana tomaba un montículo de nieve y se elevaba de forma espectacular moviendo los esquís en el aire. Vanesa la perdió de vista, pero la siguió. Se deslizó hacia arriba por la falda de la loma y saltó; cuando estaba en el aire, se percató de que su amiga no seguía el itinerario previsto y esquiaba hacia el lado derecho. Horrorizada, descubrió el motivo: a unos veinte metros se elevaba una cordillera de pequeñas rocas ocultas por el montículo de nieve que había saltado. Flexionó un poco las rodillas para minimizar el impacto del aterrizaje y echó el cuerpo hacia la derecha todo lo que el equilibrio le permitió. Los esquís se acercaron a las rocas levantando surtidores de nieve en polvo, pero, afortunadamente, consiguió girar antes de estrellarse contra ellas. Unos segundos más tarde, jadeante, se detuvo. Su corazón galopaba como un caballo de carreras y estaba sudando. Cuando levantó la cabeza, Diana la observaba desde lo lejos.
–¡Tú estás loca! –gritó levantando uno de los bastones–, casi me mato.
Vanesa vio cómo su amiga sonreía y le instaba a que la siguiera con un movimiento del brazo.
–¡Ni lo sueñes! ¡Piérdete tú sola!
En ese momento comenzaron a caer densos copos de nieve. Vanesa volvió la cabeza para calibrar la posibilidad de regresar, pero remontar aquella pendiente era casi imposible. Cuando se giró de nuevo, observó con extrañeza que su amiga se deslizaba suavemente hacia el otro lado de la montaña. Entonces echó un vistazo a su alrededor: las piedras que sobresalían le impedían seguir hacia abajo, donde tenían pensado girar para regresar a la pista principal.
La volvió a seguir con desgana. No había otra salida: tenían que continuar por allí para encontrar un paso que les permitiera llegar al fondo del valle. Mientras clavaba con rabia los bastones en la nieve para darle alcance, se reprochaba haberle hecho caso. Diana era una magnífica amiga con la que compartía casi todo, pero eso no significaba que tuviera que ir siempre detrás de ella como un perrito faldero. Y eso era lo que ocurría con demasiada frecuencia.
Al llegar a su lado levantó uno de los bastones, amenazadora.
–¿Te das cuenta de que casi nos estrellamos contra las rocas?
–Venga, no dramatices. Esto nos ha ocurrido mil veces.
–Dana, tú no estás bien de la cabeza. En serio. Dime qué necesidad tenemos de todo esto, ¿eh?
Pero su amiga no le prestaba atención.
–Te estoy hablando, Dana. ¿Me quieres escuchar?
–Vane, tenemos un problema –respondió sin mirarla.
–¿Uno solo? Vaya, entonces estamos de suerte.
–Estas malditas rocas no se veían desde arriba. Ahora no podemos ni subir ni bajar. Tendremos que seguir hacia delante.
–No me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! No hemos hecho más que llegar y ya nos hemos metido en un lío. Te prometo que cuando salgamos de esta no…
–No prometas, que luego nunca lo cumples. Además, lo del problema era un decir. Tampoco pasa nada. Solo vamos a tener que esquiar un poco más. Mejor, ¿no? Y no te cabrees, que te salen granos.
Cuando Diana miró a su amiga, esta se había levantado las gafas y apretaba los dientes conteniendo el aire en los pulmones.
–Venga, mujer, no te enfades –trató de calmarla–. Lo siento, de verdad que lo siento. Desde arriba no se veían estas rocas. Pero… Vale, va. Vamos a tratar de encontrar un paso.
Vanesa soltó aire con un resoplido y relajó el gesto.
–Está bien –dijo–, pero yo iré delante.
Dicho esto, se bajó las gafas, se empujó con los bastones y se deslizó por la ladera de la montaña.
La fila de rocas parecía no tener fin. Sin embargo, al cabo de quince minutos, la altura descendió considerablemente.
–Por aquí. Vamos a pasar por aquí.
Las dos se quitaron los esquís, se los echaron al hombro y consiguieron atravesar al otro lado.
–Y ahora, ¿qué? –preguntó Vanesa mientras ajustaba de nuevo las botas a las fijaciones de las tablas.
Diana miró el entorno antes de responder. El bosque de abetos había quedado a su derecha. Frente a ellas se extendía una pequeña planicie y, a continuación, otra ladera de nieve impoluta, más pronunciada que la anterior, donde también se veían las copas de algunos árboles. A la izquierda, un grupo de rocas salteadas les cortaba otra vez el camino. Las pistas ya no se distinguían.
–Pues… tendremos que seguir en esa dirección –dijo señalando hacia el frente–. Puede que al otro lado de la falda veamos algo.
Vanesa se incorporó y miró a su amiga. Había perdido la sonrisa. Ya no parecía tan animada como antes.
–¿Vane, te ocurre algo?
–¿A mí? Nada. ¿Qué me va a ocurrir? Venga, sigamos que está empezando a nevar con más fuerza.
Vanesa simuló una presencia de ánimo que no sentía.
–Espera, espera. Yo voy delante.
Se deslizó por la explanada y enfiló la falda de la montaña. La nieve estaba blanda y era una gozada esquiar; no obstante, la visión se reducía paulatinamente conforme arreciaba la nevada. Tenía la sensación de que cada vez se alejaban más de las pistas. Clavó con rabia los bastones en la nieve. Quizá al otro lado de la loma hubiese un camino.
El silencio era sobrecogedor. Tan solo se oía el deslizamiento de los esquís, parecido al suave siseo de una lechuza: shiii, shiii. Los golpes de los bastones sobre la nieve: clock, clock. Sus jadeos…
De repente, un ruido formidable, un crujido descomunal, como si alguien estuviese rajando la tierra en dos mitades. El suelo tembló. Vanesa redujo la velocidad, frenó en cuña y volvió la cabeza hacia atrás, asustada. Diana se había detenido a unos metros de ella, se había levantado las gafas y miraba hacia arriba. Un instante después volvió la vista al frente y profirió un grito desgarrador:
–¡Un alud!
–¿Qué?
–Un alud, un alud. Sigue, vamos, sigue. Nuestros esquís están produciendo un alud. ¡Hacia los árboles, hacia los árboles!
Vanesa tuvo un momento de duda, pero enseguida empezó a mover los brazos tratando de impulsarse hacia delante lo más rápidamente posible, hasta que consiguió alcanzar la velocidad suficiente para levantar los bastones y echar el cuerpo hacia delante.
–¡Hacia los árboles, hacia los árboles! –oía gritar a Diana a su espalda.
Mientras se dirigía a toda velocidad hacia el bosque al otro lado de la montaña, comprendió lo que pasaba: sus esquís habían cortado la nieve de la falda y ahora esta se precipitaba hacia abajo lentamente, como la lava de un volcán.
Se oyó un estrépito enorme y, a continuación, un ruido característico, como si se estuviese deshaciendo la montaña. Vanesa flexionó un poco más las rodillas para tratar de aumentar la velocidad. Los primeros árboles estaban cerca. Notó que al deslizamiento hacia delante se sumaba otro desplazamiento hacia abajo.
–Tengo que llegar, tengo que llegar –se dijo tratando de mantener el equilibrio.
Primero les cayeron unos trozos pequeños, como si alguien les estuviese arrojando bolas de nieve; luego surgió un polvo fino y, finalmente, una avalancha asfixiante. En ese instante tuvo la sensación de que la arrastraba un tropel de gente que la empujaba sin contemplación y perdió el contacto con el suelo. Su cuerpo giró en el aire, envuelto en una nube blanca. Todo se volvió oscuro y lleno de sombras silenciosas que giraban con ella. Entonces le vino a la memoria la figura de su padre colocándole por primera vez los esquís en su Candanchú natal, su sonrisa, sus palabras de ánimo antes de la competición. También recordó viejos sueños de estar algún día en lo alto de un pódium, en unas olimpiadas. Aplausos, vítores, gritos, silbidos, felicitaciones, abrazos, sonrisas…, la medalla de oro colgada en el salón de casa. Su padre había dejado un espacio libre entre las que había conseguido en otras competiciones menores. «Este sitio es para la olímpica», repetía una y otra vez cuando alguien les visitaba y le mostraba los trofeos con orgullo…
También pensó en el sabor de los besos de Miguel, su primer instructor en las pistas. Aunque nunca le había besado, por las noches, cuando cerraba los ojos y se disponía a entregarse al sueño, sus labios besaban durante largo tiempo los del instructor. La vez que lo había tenido más cerca fue un día que se encontraron a solas en los vestuarios después de una competición. Ella se secaba la cara con una toalla mientras él enumeraba los fallos que había tenido en el descenso. Mientras hablaba, Vanesa percibía su olor corporal, las venas hinchadas de su cuello, sus manos grandes que gesticulaban frente a su cara. Nunca se había sentido tan enamorada de alguien y en su delirio creyó que la iba a abrazar, que la iba a estrujar contra él. Pero lo único que ocurrió fue que la castigó con dos horas más de entrenamiento diario durante un mes. A la mañana siguiente, cuando se levantó, decidió que era una estupidez seguir enamorada de un fantasma diez años mayor que ella. Y a partir de aquel día, sus pensamientos caminaron por otros derroteros.
La mirada ausente de su madre…
Capítulo tercero
VANESA chocó violentamente contra un árbol, cayó de golpe contra el suelo y se quedó con la espalda apoyada en el tronco. A su alrededor silbaban piedras y crujían ramas en medio de un estruendo ensordecedor. De pronto vio una enorme roca que se acercaba rodando a gran velocidad. La masa oscura se aproximaba dando botes y arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Le bastaron unas décimas de segundo para calcular que caería sobre ella en el próximo salto y la aplastaría sin remisión. Cerró los párpados, inspiró y se sintió absurdamente relajada y tranquila. Se oyó un golpe seco que hizo temblar el suelo. «Ya está», pensó, y los ojos se le abrieron solos.
Milagrosamente, la roca había pasado a escasos centímetros, sin tocarla. Trató de volver la cabeza para seguir su trayectoria, pero se le vino encima un río blanco que el peñasco arrastraba tras de sí. La nieve fue cubriéndola parcialmente y se quedó quieta mientras oía cómo el estrépito iba decreciendo poco a poco, hasta convertirse en un murmullo lejano. Miró hacia las rocas salteadas que habían quedado al descubierto tras la avalancha en lo alto del monte. La nieve seguía cayendo y llenaba el aire de pequeños copos etéreos que interponían un velo entre ella y el universo. Podía oír su propia respiración agitada y lejana, como si fuera la de otra persona, y notaba que un agradable sopor la invadía, invitándola a dormir. Su cabeza se fue inclinando lentamente hacia delante hasta que la barbilla le tocó el pecho. El frío, cada vez más intenso, parecía invitarla a sumirse en el sueño. De repente, dentro de su cabeza, sonó un grito que repitió en voz alta:
–¡Dana!
Rápidamente empezó a moverse. Presa de un mal presentimiento, empezó a quitarse con desesperación el manto helado que la cubría hasta que, por fin, se vio libre. Llena de angustia y temor se puso en pie, haciendo caso omiso al dolor que le torturaba la espalda, y giró sobre sí misma varias veces repitiendo el nombre de su amiga:
–Dana. Dana. ¡Danaaa!
Se dejó caer ladera abajo dando gritos como una posesa. De vez en cuando, le fallaban las piernas por la nieve suelta y rodaba unos metros.
–Dana. ¡Dios mío! Dana. Dana.
De pronto, a su derecha vio la punta de un bastón y se detuvo en seco.
–¡Dana! –exclamó en tono de plegaria, y se dirigió hacia allí.
Primero lentamente, como si no diese crédito a sus ojos, luego aceleró el paso. Al ver que no podía ir más de prisa, porque se hundía hasta las rodillas, se tumbó y empezó a reptar con tanta rapidez que parecía una lagartija.
Cuando llegó junto al bastón, tiró de él. Una, dos, tres veces.
–Está aquí, está aquí –se repetía mientras escarbaba desesperadamente siguiendo la dirección del bastón.
Como la nieve estaba suelta resultó fácil llegar al final y tocar la mano de su amiga. Dio un respingo y volvió a gritar:
–¡Diana!
Sin perder tiempo, siguió agrandando el hueco hasta que le tocó la cabeza. Le pareció que se movía bajo su mano.
–Dana –musitó y ahondó en dirección a la cara hasta que consiguió introducir el brazo y colocarle la palma de la mano sobre la nariz.
Notó el calor de su aliento.
¡Respiraba!
¡Estaba viva!
Con rapidez, sacó el brazo y comenzó a apartar frenéticamente la nieve que la rodeaba. Conforme iba avanzando y descubriendo parte del cuerpo, se percató de que Diana estaba en posición fetal, lo cual le había permitido crear un pequeño vacío alrededor de la boca. El suficiente como para poder respirar.
Cuando el agujero fue lo bastante grande, se introdujo en él y levantó la cabeza de su amiga. Con cuidado, le apartó los cabellos de la cara y le limpió la nieve que tenía alrededor de la boca. Su rostro estaba lívido y tenía los labios amoratados; sin embargo, la respiración parecía pausada y tranquila.
–Diana, vamos, despierta, ¡Dana! –dijo y le abofeteó la cara un par de veces.
Finalmente, su amiga abrió los ojos y la miró sin ver.
–¿Qué…? ¿Qué ha pasado? –preguntó casi sin voz.
–Dios mío, Dana –gimoteó Vanesa y le apretó la cabeza contra su pecho.
–¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?
Vanesa se separó de ella.
–¿Que qué ha pasado? Mira a tu alrededor…
Diana giró la cabeza a ambos lados y después la miró con ojos interrogantes.
–Nos ha arrollado un alud. Has estado enterrada. ¿No lo ves?
–Tengo frío. Quiero salir de aquí. Ayúdame, por favor.
La agarró de las muñecas y la ayudó a incorporarse. Ya en pie, le quitó los guantes, le dio un masaje en las manos, le abrió el anorak y se las colocó dentro, debajo de las axilas. Después le cerró como pudo los velcros, le sacudió la nieve que tenía pegada al cuerpo y le limpió la cara.
–¿Dónde estamos? –volvió a preguntar Diana.
El viento había arreciado y la nieve caía ahora con más intensidad.
–Y yo qué sé. El alud nos ha arrastrado ladera abajo y con esta tormenta es difícil orientarse.
–Pues si nos ha arrastrado hacia abajo, las pistas estarán seguramente a nuestra izquierda.
–Muévete –ordenó Vanesa mientras le sacudía la nieve de la espalda–. ¿Te duele algo?
–Estoy bien, estoy bien. Y deja ya de zarandearme, ¿quieres?
Vanesa se puso delante de ella con los puños crispados. Sus ojos echaban chispas.
–Pero…, pero… ¿te das cuenta de que podríamos habernos matado?
–Sí, pero estamos bien, ¿ves? –dijo abriendo los brazos–. Así tenemos algo que contar a los compis del equipo cuando lleguemos al hotel de Hemsedal. ¿Tienes el móvil?
Vanesa volvió a crisparse y pataleó el suelo con rabia.
–¿El móvil…, el móvil? ¿Ya no te acuerdas? –atipló la voz tratando de imitar la de su amiga–: «Para qué vas a coger el móvil, para qué vas a coger el móvil, si solo vamos a esquiar».
–¿Y quién iba a pensar que nos iba a pasar algo así?
–Eres increíble, Dana, increíble. ¿Es que nunca vas a cambiar?
–No.
–Pues te aseguro que a partir de hoy no me apunto contigo ni para coger billetes de quinientos euros.
–¡Ja! Y yo me lo creo…
–Ya está bien, Dana, jolín. ¿Te das cuenta del follón en que estamos metidas?
Diana abrió de nuevo los brazos y hundió la cabeza entre los hombros.
–¡Maldita sea! ¿Puedes tomarte en serio lo que te estoy diciendo?
–Está bien, ¿qué quieres que hagamos? Deberíamos estar contentas porque estamos bien y…
–¡Mira a tu alrededor!
–Miro.
–¿Qué ves?
–Nieve, mucha nieve.
–¿Y?
–Pues que estamos perdidas, Dana. ¿Te da igual?
–No. Pero no pretenderás que nos sentemos en el suelo y nos pongamos a llorar.
Vanesa permaneció contemplando a su amiga sin saber qué decir. Le parecía increíble que una persona que había estado a punto de morir sepultada bajo la nieve tuviese tales ánimos. Si ella se hubiese desvanecido tras el golpe, seguramente ahora estarían muertas las dos.
–Venga, no te amilanes, Vane –profirió al verla tan compungida–. Vamos a seguir hacia abajo. Por mucho que nos haya desplazado la avalancha, las pistas siguen estando a nuestra izquierda. Ya verás como damos con alguien o con algún camino que nos conduzca hasta el pueblo.