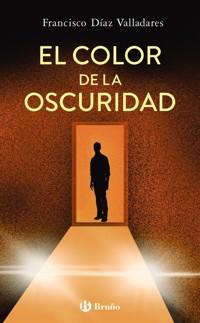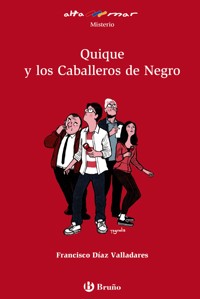Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una inolvidable historia de corte costumbrista en uno de los momentos más duros de la historia reciente de España. En Las Hurdes, a finales de los años cincuenta, campan el hambre, la tristeza y la desolación que ha engendrado la dictadura franquista. Nuestros personajes intentarán llevar la vida adelante a pesar del peso de los recuerdos y la esperanzas rotas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Díaz Valladares
La guerra del wolframio
Seudónimo: Thomas Alva Edison.
Saga
La guerra del wolframio
Copyright © 2020, 2021 Francisco Díaz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726886382
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1.— Las Hurdes 1959
Casi nadie del pueblo los había acompañado hasta la puerta del cementerio. Y los pocos que lo habían hecho, dieron el pésame y se despidieron antes de asistir al enterramiento. Frente al nicho permanecían compungidas la viuda y la hermana del difunto, ambas de luto riguroso y, un poco más atrás, María y su amigo Francisco. María vestía falda gris y camisa beige y, aunque se había negado a llevar ropa negra, después de la insistencia de su madre, aceptó colocarse encima una discreta rebeca azul marino. La chica contemplaba, colma de ansiedad, el trabajo del sepulturero. Con ladrillos y yeso iba cerrando la residencia definitiva del cuerpo de su padre. Desvió la mirada de aquella sinrazón. El cementerio, pequeño. Circundado por un muro de piedras irregulares erizado con una antigua verja de lanzas puntiagudas y herrumbrosas. Había una docena de tumbas en el suelo y medio centenar de nichos formando calles. En el centro, un peculiar sendero bordeado por eucaliptos, discurría desde la entrada hasta la pared del fondo. Repasó con la mirada las tumbas cercanas a la de su padre y tuvo la absurda idea de averiguar los nombres de los allí enterrados. Tal vez debería pasar luego por las lápidas para presentarlo: ˝Miren, el que acaban de enterrar es mi padre: José Verdugo Taboada. Les va acompañar a ustedes hasta la eternidad. Por favor, trátenle bien. Es muy bueno y ha muerto joven y…». Sacudió la cabeza. La falta de alimentos y de sueño en los últimos días le estaba pasando factura.
Un estruendo lejano hizo vibrar la atmósfera apacible. María levantó la cara. Una tormenta avanzaba impulsada por vientos del oeste ocultando el cielo detrás de abigarradas nubes color ceniza. Varios rayos agrietaron el horizonte cárdeno del atardecer y unos segundos después el aire se estremecía de nuevos.
—¿Nos vamos? —insinuó Francisco.
María echó una última mirada al sepulturero. Había terminado el trabajo y se lavaba las manos en un cubo con agua. Sobre el yeso fresco había rayado J. V. Taboada. 29—09—1959.
—¿No…, no le colocan u… una lápida como a los demás? —preguntó compungida.
El hombre ladeó la cabeza para mirarla. Un mechón gris y ralo le cayó sobre la frente. Cráneo pequeño, ojos como dos puntos negros bajo las cejas y cicatriz de pesadilla cruzándole el lado derecho de la cara. Le regaló una sonrisa triste con la que pretendía solidarizarse con ella y al cabo respondió:
—Cuando la envíe el marmolista, la pondré, niña. Pero tal como está el patio, puede tardar mucho en llegar. Por eso he puesto esa señal, para saber dónde colocarla.
María escrutó unos segundos el nicho y se giró resignada. Su madre y su tía, del brazo, recorrían ya el sendero aplastando las hojas secas de los eucaliptos. Francisco le pasó la mano por los hombros, la estrechó contra él y la incitó a imitarlas. Ambos caminaron despacio, con la vista en el suelo hasta que abandonaron el Camposanto. Al dejar atrás los muros, notó que se liberaba un poco la opresión del pecho y se deshizo del abrazo de Francisco para sentirse aún más ligera mientras contemplaba los montes lejanos que como una manta ondulada se extendían hacia los restos del ocaso. Tomó aire por la nariz en una profunda inspiración. ¡Qué absurdo se le antojaba todo! Su padre, una vida entera moviéndose libre por aquellos espacios abiertos, inmensos, casi infinitos y de la noche a la mañana se veía enclaustrado en una fría, solitaria y grotesca tumba.
Le pareció cruel abandonar el cuerpo de su ser más querido para que el tiempo y los gusanos dieran buena cuenta de él.
Tomó aire de nuevo.
¿Habría alguna otra solución?
Se llevó las manos al rostro para cubrir las lágrimas que empezaban a brotar, hasta que un chirrido metálico la sobresaltó. Al volverse, distinguió, borroso, al sepulturero cerrando la cancela.
—Como no se den prisa, se van a mojar. Este año se ha adelantado el otoño —comentó al pasar junto a ellos.
María sorbió los mocos y continuó andando en solitario hacia el carro que había transportado el féretro. Antes de llegar, advirtió que su madre y su tía cuchicheaban sonrientes tratando de trepar a la parte trasera.
¿Sonreían?
Al percatarse de su llegada, ambas recompusieron el gesto.
Su cerebro buscó una respuesta urgente a la muda pregunta. En lugar de ello notó las manos de Francisco cogiéndola por la cintura.
—Te ayudo a subir.
Antes de responder, unos brazos recios la elevaban por encima de los hombros y la dejaban sobre el pescante. Mientras Francisco rodeaba el carro para montar por el otro lado, giró un momento la cabeza. Su madre y su tía, sentadas en el suelo de la carreta, con las espaldas apoyadas en uno de los laterales: cabezas gachas, gesto circunspecto.
Francisco fustigó con las riendas las ancas de mulo. El carro se puso en marcha con una fuerte sacudida y empezó a dar tumbos por el tortuoso y enfangado camino. Ninguno de los cuatro hablaba. Cuando el animal aminoraba el paso, Francisco lo arreaba chasqueando la lengua y aprovechaba para echar un vistazo de soslayo a María. Iba encogida, con los brazos cruzados y la mirada perdida en los múltiples charcos de los alrededores. Él era consciente de lo mucho que amaba a su padre.
Una hora más tarde, justo al llegar a casa, la lluvia empezó a caer con fuerza. Trufo, el perro, un border collie de color blanco y negro, compañero inseparable de su padre, no se levantó a recibirles. Desde que murió el amo, no se había movido de la entrada, ni para comer. Francisco y ella tomaron asiento en los escalones del porche mientras su madre y su tía se perdían en el interior.
—Ven, Trufo, ven —lo requirió María golpeando el suelo.
El animal avanzó gimiendo y se aovilló junto a ella. Aquel era el sitio preferido de su padre. En las noches calurosas de verano, fumaba sentado en los escalones, concentrado en insondables pensamientos. María, junto a él, apoyaba la cabeza en el hombro y cerraba los ojos. A veces simulaba quedarse dormida para que la llevara en brazos a la cama.
Las lágrimas no cesaban de brotar. Respiró profundo para tratar de contenerlas y acarició a Trufo. La mano tropezó con el grueso collar fabricado por su padre con un trozo de arnés el mismo día que lo trajo a casa. Todo le recordaba a él. Aún no podía creer lo ocurrido. Se limpió los ojos con el pañuelo que tenía entre las manos y contempló la persistente lluvia. La tormenta había adelantado la noche.
Francisco le pasó el brazo por los hombros y ella se refugió en él.
Una caricia en el rostro.
Un beso suave en lo alto de la cabeza.
No sé por qué, pero me gusta sentirlo cerca.
La imagen del progenitor desplazó a la de Francisco. Cuarenta y tres años. Alto, fuerte, expresión apacible y, aunque era hombre de pocas palabras, casi siempre hablaba con calma. A María le gustaba verlo sonreír cuando le llevaba agua al lugar donde estaba con las ovejas. También tenía brotes de mal humor y rarezas, pero eran tan pocos y distantes que rápido se olvidaban. Casi siempre vestía un pantalón oscuro sujeto con un cinturón ajado de cuero marrón, una camisa cruda y unas alpargatas de esparto. En invierno cambiaba la camisa por un jersey de cuello vuelto y encima un tabardo de piel de cordero. Trabajaba de sol a sol con los animales. Los adoraba. Aseguraba que formaban parte de la familia.
Sacudió la cabeza.
—No puede ser que esté muerto, no puede ser —empezó de nuevo a llorar.
Alguien llegó por detrás y tomó asiento en los escalones, al otro lado, cerca de Trufo. Francisco deshizo el abrazo y ella miró de reojo. Era su madre, Rosario. Había cambiado la ropa de luto por un discreto vestido de color verde oliva de mangas largas. Estaba pálida, con expresión de abatimiento.
La relación con ella era buena, pero muy diferente de la que había mantenido con su padre. Con él había compartido la pasión por los animales, los espacios abiertos, el aire libre y la vida en el campo. Sin embargo, Rosario ocultaba su odio por esa forma de vivir. Alta, pelo color del trigo seco y muy estilizada. Según le había contado la tía Manuela, de pequeña soñaba con ser modelo, pero la guerra civil torció sus planes. Luego conoció a su padre y acabó en el campo con él.
Cada mañana, después de levantarse y asearse, María se dirigía a la cocina y contemplaba la misma escena: su padre estaba sentado a la mesa frente a un tazón de café negro con pan migado y su madre, trasteando cacharros. Desde hacía mucho tiempo se había convertido en un hábito: primero le miraba a él. Si sonreía y movía la cabeza en sentido afirmativo, entonces se acercaba a ella, le daba un beso y actuaba con normalidad, pero si en vez de sonreír, levantaba las cejas y negaba con la cabeza, lo mejor era callarse, sentarse a la mesa y esperar en silencio a que le pusiera el desayuno. Ese día, por razones que desconocía, la jornada transcurría barnizada por el mal humor, el nerviosismo y las salidas de tono de Rosario. Una vez hasta la vio estampar un plato contra el suelo y hacerlo añicos. «Mejor dejarla, ya se le pasará —le susurraba su padre». En esos momentos, solía refugiarse en el jardín trasero de la casa donde tenía sembradas flores, verduras, hortalizas, hierbas aromáticas y unos cuantos árboles frutales. A veces se marchaba a la ciudad a casa de una hermana que María nunca había conocido.
—La tía Manuela se va mañana ¿Te vas a ir con ella? —le preguntó su madre.
La miró sin comprender. ¿Quería que se fuera ya? ¿Quedarse sola? Desde que empezó el bachiller, María vivía durante el curso con la tía Manuela en Cáceres. Ahora, no le apetecía permanecer en el campo, pero no esperaba esa insinuación de su madre. ¿La estaba echando?
—¿Quieres que me vaya?
Pasaron unos segundos.
—Aquí ya no vas a hacer nada. Mejor sigue con tus estudios —respondió de forma tajante—. Además, ese era el deseo de tu padre —remarcó con voz agónica.
María se levantó, se dirigió al interior de la casa, entró en el váter y cerró dando un portazo. Olía mal. Cuando llovía, rebosaba el pozo ciego donde iban las heces y la casa se llenaba de malos olores y moscas. Al encender la luz, echó un vistazo alrededor. El váter era un agujero flanqueado por dos apoyos para los pies y el lavabo, una palangana de porcelana sobre un cajón de madera. Al levantar la cara, vio reflejada su imagen en el trozo de espejo colocado en la pared. ¿Quién era aquella que la contemplaba desde el otro lado? ¿Había otro lado? Tenía 18 años cumplidos hacía un par de meses, pero quien la miraba con fijeza, debía de tener al menos cuarenta. Cabellos largo castaños, ojos marrones, labios finos, nariz recta y la piel ambarina. Sus facciones no llamarían la atención entre una docena de chicas. Nada especial, nada sobresaliente. Excepto Francisco, empeñado una y otra vez en decirle que era muy guapa, ningún otro chico le había echado jamás un piropo, aunque en realidad tampoco se relacionaba con demasiada gente. Para colmo, tenía un andar cansino, de hombros caídos que su madre le reprobaba casi a diario. ¡Camina derecha!
De repente se sintió sola.
La ansiedad le inundó la garganta.
Casi siempre había estado sola.
Sola.
La palabra chocó contra las paredes de su cerebro como un eco triste y prolongado.
Se había criado en aquella granja alejada de todos y de todo. La de Francisco se hallaba a cinco kilómetros, pero Aceña, el pueblo más cercano, se encontraba a diez.
Ni siquiera había ido nunca al colegio. Le tocó vivir unos años en los que no había nada; y mucho menos, medios para desplazarse cada día a la escuela del pueblo. Don Anselmo, el maestro, a través de una vieja radio de galena, impartía clases por las tardes para las casas de campo más alejadas del municipio. Según la tía Manuela era republicano. En tiempos de la guerra civil, aquella radio se había utilizado para comunicarse con el maquis, unos guerrilleros echados al monte para continuar luchando contra la dictadura. Cuando María terminó Primaria, su padre la obligó a marcharse a Cáceres con su tía para estudiar bachiller.
—No pretenderás quedarte para cuidar ovejas, ¿verdad?
—Mamá y tú vivís aquí y no pasa nada.
—Vivimos encerrados aquí porque no tenemos más remedio. Además, tú siempre has soñado con ser veterinaria. Vete a la ciudad, estudia la carrera y después, si te apetece, vuelve. Trabajo no te ha de faltar por estas tierras. Lo mejor para una persona es poder decidir sobre su vida; lo peor, tener que aguantar con lo que le venga para poder sobrevivir.
Estaba perpleja. Nunca la había hablado con aquella seriedad y coherencia.
—Algún día te contaré una historia que…
—¿Por qué no me la cuentas ahora?
—No, todavía no. Aún hay muchos rencores del pasado flotando en el ambiente.
Cogió del suelo el aguamanil y vertió un poco de agua en la palangana para refrescarse el rostro. Luego se secó con una toalla amarillenta colgada de un clavo junto al espejo.
¿Qué le habría querido decir? Al final había muerto llevándose el secreto a la tumba.
Salió del váter, realizó una inspiración profunda y caminó hasta la cocina donde pasaban la mayor parte del tiempo. Era una estancia amplia: una chimenea redonda en un rincón, dos ventanas con visillos y una puerta a la parte trasera de la casa. Pegado a la pared había un chinero acristalado para guardar los platos de cerámica blanca, meticulosamente colocados, una sopera, y un juego de café sin usar. Justo al lado del chinero, una robusta mesa de madera con un cuenco grande de barro lleno de nueces y cuatro sillas dispuestas una a cada lado. De niña, el fluido eléctrico de la alquería se cortaba con frecuencia y recurrían a un candil de carburo bajo cuya luz se sentaba a hacer cuentas y copiados. Al llegar su padre, después de haber encerrado el ganado en el redil, le preguntaba la lección que le había puesto don Anselmo por la radio, le repasaba las tareas, le ponía cuentas para el día siguiente y le hacía leer en voz alta la carilla de un libro: Las aventuras de Tom Sawyer, Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Platero y yo, Los tres mosqueteros… Algunos días él le leía un capítulo. Gesticulaba, impostaba el tono en los diálogos y se movía por la cocina. A ella le divertía, aunque a su madre parecía no gustarle.
Tomó asiento. Al otro lado estaba la encimera con los fogones de carbón. Contempló las ristras de ajos y de pimientos secos colgadas de la pared, la pileta de fregar los platos, la escurridera de alambre… Casi podía ver a su madre entre los pucheros. El olor rancio del tocino salado, el suave de la hierbabuena, el aromático del tomillo… Ella no sabía leer. Casi ninguna mujer sabía. De vez en vez se acercaba, contemplaba curiosa el cuaderno, arrugaba el entrecejo y decía: «Qué suerte tienes. Tu padre nunca me ha hace caso cuando le pido que me enseñe».
No era cierto. En muchas ocasiones lo había intentado, pero ella se aburría enseguida y lo dejaba.
Sin embargo, en una época en la que los hijos, y menos las hijas, apenas contaban para los padres, tenía suerte de que el suyo fuera así.
Oyó voces en el exterior. La tía Manuela se había unido a la charla entre su madre y Francisco.
Él era su amigo de la infancia y el único chico con quien había jugado de pequeña. Alguna que otra vez, su padre la llevaba en el mulo, hasta la casa de él, a cinco kilómetros, para intercambiar pieles, alguna oveja, lana, miel, por algo de trigo, huevos o legumbres y pasaban el día allí. Otras veces, los padres de Francisco iban al pueblo a comprar o a visitar al médico y él se quedaba en casa de María.
Francisco era alto y espigado, con el cabello aborrascado color zanahoria, ojos verdosos y rostro salpicado de pecas. Enseguida se ponía rojo si le pillaban en una mentira, lloraba con facilidad y aceptaba sin rechistar las proposiciones de juego de María. Aún no había cumplido los siete años cuando la madre murió de peritonitis (dolor miserere). Unos años más tarde, su única hermana se casó y se marchó a Cáceres. Al terminar los estudios primarios, la falta de recurso lo obligó a permanecer trabajando con el padre en el campo. Sin embargo, Don Anselmo continuaba enseñándole y le prestaba libros que él leía con avidez. Cuando María regresaba en vacaciones y se juntaban, Francisco le hablaba de autores desconocidos para ella: Herman Hesse, Bertrand Russel, Nietzsche. Y lo hacía con la misma facilidad y soltura de un profesor de filosofía. A veces creía que se preparaba las charlas para impresionarla. ¿Estaba Francisco enamorado de ella?
Desde luego ya no era el niño de los juegos y, aunque seguía con su inevitable timidez, se había vuelto adulador, cariñoso y algunas veces un pesado que trataba de protegerla de peligros imaginarios. «No te sientes ahí. Espera, echo un vistazo a ver si hay un alacrán debajo de la piedra». «Espera, no bajes sola, dame la mano. ¿Te acompaño?».
Apoyó los codos sobre la mesa y ocultó la cara entre las manos. Algunas de aquellas historias empezaban ya a ser lejanas en el tiempo y en los sentimientos. Sin su padre, casi ninguna tenía sentido ni había razón para permanecer allí. El mejor regalo que podía hacerle después de muerto era continuar estudiando para, según sus palabras, ser libre. «El conocimiento es libertad. Y en este país, como no estudies, la única libertad será lavarle los calzoncillos a un tío o trabajar en el campo para algún señorito».
Notó el cansancio mellándole el ánimo y el cuerpo y se levantó. Al llegar a la habitación, se derrumbó vestida en la cama. A lo lejos, muy lejos, oía retazos de la conversación. En su cerebro unas luces parpadeaban: el sepulturero, la tumba, el cadáver de su padre dentro de aquel oscuro agujero. Ahora estaría allí, frío, solo, abandonado. ¿Sentirían frío los cadáveres? ¡Márchate! Las luces se fueron distanciando hasta que una oscura y lenta riada le fue anegando el cerebro y acabó por apagarlo todo.
2
Abrió los ojos.
Por la ventana entraba la claridad desvaída del inminente amanecer y el recuerdo de su padre monopolizó enseguida sus pensamientos. Él siempre se levantaba con las primeras luces del alba para salir al campo con las ovejas. ¿Qué pasaría ahora con los animales? Las oyó balitar y prestó atención. Los cerdos también gruñían y el gallo anunciaba la mañana con su canto estertóreo. Se incorporó y permaneció sentada al borde de la cama mientras se restregaba los ojos con los pulpejos de las manos. Trufo, aovillado en el suelo se levantó enseguida gimiendo y moviendo el rabo.
—¡Shhh!, calla. Vas a despertar a todo el mundo —le ordenó en voz baja mientras lo acariciaba.
Había soñado que caía a un pozo profundo y oscuro. Su amigo Francisco, desde el brocal, estiraba el brazo como si fuera de goma, pero no conseguía alcanzarla. Miró hacia abajo aterrorizada y se tranquilizó al ver a alguien esperándola en el fondo con los brazos abiertos. ¿Quién sería aquella persona? Trató de ponerle cara y ante la imposibilidad de conseguirlo, se levantó y se dirigió de puntillas hacia el pasillo seguida por el perro. La puerta de la habitación de sus padres estaba entornada y pintaba un haz de luz amarillenta sobre el oscuro corredor. No se oían ruidos. Empujó la puerta con sumo cuidado. En la cama de matrimonio dormían su madre y su tía, resoplando ambas, apacibles. El cansancio las habría vencido antes de apagar la luz, quizás. Giró el interruptor y continuó hacia la cocina seguida de Trufo. Descorrió el visillo con el dedo y miró hacia fuera por la ventana. El tiempo parecía desapacible, no obstante, se colocó la pelliza de su padre, colgada en la entrada, y salió al exterior.
Miró al cielo. Aunque había dejado de llover, seguía nublado y un aire frío y húmedo barría las llanuras desiertas arrastrando matojos. Se levantó las solapas del chaquetón, lo aprisionó con la mano a la altura del cuello y echó a andar hacia el corral con los ojos entrecerrados a causa del viento. Saltó el regato pestilente de aguas sucias que bajaba de las cochineras y se plantó frente al redil. Las ovejas enseguida se apelotonaron balando cuando la vieron llegar y el instinto de Trufo le llevó a soltar una tanda de ladridos.
—¡Calla! ¿No ves que las pobres tienen hambre? Vamos a darles de comer, anda.
Nunca le había dado de comer a los animales, sin embargo, había visto muchas veces a su padre utilizar un biergo y un carrillo de mano para sacar la hierba seca almacenada en el pajar cuando aún la primavera no había hecho despuntar los brotes tiernos de los matorrales. Caminó hacia el cobertizo donde guardaban los aperos. Solo había entrado allí un par de veces en su vida porque su madre se lo tenía prohibido. «Ni se te ocurra entrar en esa zahúrda. Ese cuartucho se vendrá un día abajo y pillará a tu padre dentro. Además, está lleno de ratas, culebras, garrapatas, pulgas y miserias. No sé por qué no lo tira de una vez y construye otro en condiciones». Llegó frente al cobertizo y lo miró con preocupación. Tenía una considerable inclinación hacia la derecha y, de no ser por unas vigas exteriores de madera que apuntalaban el desplome, casi con toda seguridad ya se habría derrumbado. Empujó con el hombro aplicando toda su fuerza y el portón cedió emitiendo un desagradable crujido.
Indagó recelosa el techo y entró. El interior estaba en penumbra y en el ambiente flotaba una extraña energía, como si la presencia de su padre estuviera vagando por aquel oscuro y misterioso lugar. Una ráfaga de aire se coló emitiendo un silbido agudo y prolongado y zarandeó el portón. Le recorrió la espalda un intenso escalofrío y se apresuró a buscar el interruptor de la luz. A accionarlo, se iluminó, tímida, una bombilla llena de polvo, sostenida de las vigas del techo por un cordón retorcido. Se sorprendió: el habitáculo estaba limpio, los aperos colgados y el resto de los utensilios dispuestos con esmero. Daban la impresión de estar expuestos en el escaparate de una tienda: varias horcas de madera, un biergo, una guadaña, cernideros, una escardilla, una zoleta, un amocafre, una cuartilla de madera para el grano y hasta un arado romano apoyado de pie en un rincón. Lo recordaba como un lugar oscuro, mal oliente y lleno de chismes amontonados sin orden ni concierto, por esta razón, le resultó curioso ver las herramientas tan bien colocadas.
Dio unos pasos, descolgó un biergo y, al girar para abandonar la estancia, reparó en un resquicio iluminado en el suelo. Movida por un impuso, dejó el apero sobre la pared y se acercó recelosa.
¡Se trataba de una trampilla!
Al abrirla, los goznes gritaron y emanó un fuerte olor a humedad rancia.
Una escalera de madera bajaba hacia los confines de aquel agujero.
¿Por qué nadie le había hablado nunca de aquel sótano? ¿Quién lo había construido? ¿Cuándo? Una última pregunta se estrelló contra su cerebro: ¿Qué había en aquel funesto boquete?
Se arrodilló y asomó la cabeza. Parecía un habitáculo cuadrangular de unos tres metros, iluminado por otra bombilla huérfana, colgada del techo por un cordón retorcido similar al de su compañera de arriba. Seguramente estarían las dos conectadas al interruptor de la entrada. Una mesa sobre la que descansaban algunos objetos, un taburete, un arcón de madera con la tapa abierta apoyada sobre la pared... Desde allí, parecían los únicos habitantes del sótano. La curiosidad se sobrepuso al miedo y empezó a descender por los inestables y crujientes peldaños.
El corazón palpitaba en la garganta a mil por hora.
Trufo gruñía desde arriba, inquieto.
Las piernas temblaban como las de un potro recién nacido.
Tras el último escalón, se giró. Sobre la mesa se encontraba una palmatoria con una vela a medio consumir, cerillas, un tintero, una pluma y un puñado de papeles en blanco. ¿Qué significaba aquello? ¿Su padre escribía? ¿A quién? Al lado del taburete, el arcón de madera descansaba con la tapa abierta sobre la pared. Parecía que alguien había desparramado el contenido en el suelo. Distinguió varios libros, una caja de lata, cuadernos, un mono azul, varias correas negras…
Quien hubiera estado hurgando no se había preocupado por recoger lo que había sacado del arcón.
Contempló el desbarajuste.
¿Qué buscaba?
Se agachó, cogió la caja de lata y, sobre la mesa , abrió unos centímetros la tapa con más cuidado que curiosidad.
Esperó atenta a cualquier ruido.
«Ratas y culebras».
«Las ratas y las culebras se esconden en cualquier sitio», aseguraba su madre.
A pesar de haberse criado en el campo, odiaba cualquier bicho que se arrastrara o que fuera más pequeño que Trufo.
Nada, no se oía nada.
Aguantó la respiración y la abrió con infinitas precauciones.
En su interior, un puñado de fotografías color sepia y recortes de prensa atados con una cinta roja. Quien hizo el registro no quiso profanar el secreto del hatillo o ya lo conocía. Desató la cinta. La primera foto mostraba una mujer de medio cuerpo, morena, guapa, con el pelo ensortijado y una tímida sonrisa. La contempló pensativa. Le recordaba a alguien, pero ¿a quién? Había algunas más de la misma persona tomadas en el campo y en las calles de una ciudad.
En otra aparecía una pareja mayor. Ella, sentada en una silla, muy seria, con el pelo recogido en un moño tras la nuca y las manos entrelazadas sobre el regazo. Era guapa y lucía un vestido por debajo de las rodillas, abotonado hasta el cuello. Él, situado detrás, con la barbilla levantada y una mano sobre el hombro de ella, parecía reivindicar su pertenencia. Lucía un hermoso bigote retorcido hacia arriba a la altura de las comisuras de los labios y vestía un elegante traje oscuro con chaleco.
También había fotos de su padre cuando era joven. Le llamó la atención una en la que llevaba un traje gris junto a dos personas también trajeadas. Uno sostenía un sombrero de copa en la mano. Le pareció ridículo. ¿Qué era todo aquello? No recordaba haber visto nunca a su padre con traje. Volvió a mirarla. Ya no estaba segura de si aquel era su padre. A lo mejor tenía un hermano y…
—Imposible —dudó—, me lo habría comentado la tía Manuela.
Siguió ojeando los recortes de prensa. Alguien importante había sido asesinado porque recogían la noticia varios periódicos.
Al fondo de la caja había un carné de cartón sin foto.
Lo ojeó por delante y por detrás.
¿Quién era Francisco Navarro? ¿Por qué estaba allí el carné de aquel hombre?
Las únicas personas con las que se relacionaba eran los padres de Francisco.
El perro gruñó desde arriba y María levantó la mirada.
—Enseguida subo, Rufo.
Examinó de nuevo los objetos desparramados por el suelo y acercó la cabeza al arcón para ver si había algo en el interior. No se veía bien y tampoco se atrevía a meter la mano en aquella oscuridad.
Encendió la vela y, cuando la llama se estabilizó, acercó la palmatoria.
Algo metálico brilló al fondo.
—Esto es…
Dio un respingo hacia atrás.
A pesar de todo, volvió a acercarse, lenta, como si dentro del baúl hubiera una serpiente de cascabel dispuesta a saltar, y contempló, primero con perplejidad y luego con estupor, el objeto metálico.
—Una… una pistola… ¿Qué…?
Metió la mano, la cogió con dos dedos y la soltó sobre la mesa como si quemara.
Era plateada, con las cachas de nácar.
Estaba claro que quien realizó el registro no le interesaba la pistola.
«¿Qué hace aquí esta pistola?», se preguntaba notando su desconcierto en forma de calor corporal.
No entendía nada. ¿Su padre escondía una pistola?
Imágenes de su progenitor aletearon por su cerebro. En el campo, con las ovejas, con Trufo, hablando de libertad, de espacios abiertos... Casi nunca se alteraba, no obstante, si alguna vez se irritaba un poco, jamás se ponía violento. Las salidas de tono o los reproches de su madre siempre los finiquitaba con un: «Rosario, para; déjalo ya, ¿vale?».
Permaneció quieta un momento, pensativa, para reponerse y ordenar las ideas. Tal vez encontró la pistola en el campo y la tenía guardada allí. Sus ojos volvieron a la caja. Las fotos, los recortes, el carné… Luego miró al suelo.
¿Y todos aquellos libros? Empezó a sacarlos de dos en dos y a depositarlos sobre la mesa. La metamorfosis, El capital… Entre ellos había un grupo de tres atados con una cinta y una nota sobre un papel, sujeto a los ejemplares por la cinta: «Libros de lectura para María». De repente le vinieron ganas de llorar.
«Cuando terminemos estos, leeremos otros».
«¿Cuál?».
«Ya veremos. Hay muchos libros para leer».
«¿Cuántos libros hay, padre?».
«Tantos como estrellas en el cielo».
«¿Y dónde están?».
«En las librearías, en las bibliotecas, en la cabeza de los escritores…».
Desató la cinta y la apartó a un lado.
«Como no tenemos gastos en la casa, solo falta que malgastes los dineros en libros para la niña», protestaba su madre desde la cocina.
El primero, Robinson Crusoe