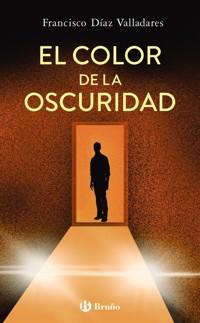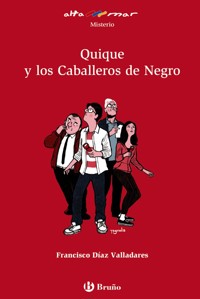Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una historia de las que nos enseñan a apreciar la vida, a saborear cada segundo y a soltar un te quiero a bocajarro a las personas que nos importan. Lucía, una joven a punto de empezar su carrera universitaria, se queda embarazada. El apoyo que su familia se niega a darle lo encontrará en Arturo, un homosexual gravemente enfermo que será la clave para que Lucía pueda acceder al futuro que desea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Díaz Valladares
La colina
Saga
La colina
Copyright © 2013, 2021 Francisco Díaz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726886443
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Lucía abrió los ojos y contempló el techo. Por la ventana irrumpía un hilo de luz que se colaba en la habitación a través de las cortinas, convirtiendo la oscuridad en penumbra. Miró a un lado y a otro. Un séquito de sombras parecía bailar a su alrededor. Por enésima vez echó un vistazo al reloj que latía sobre la mesilla de noche. Al día le costaba arrancar. Era como si la noche se hubiese espesado hasta convertirse en un denso velo imposible de romper. Sin embargo, ella no deseaba ver el sol, ni deseaba que empezara un nuevo día, una nueva jornada que agravaría su estado actual. Cerró los ojos e imaginó que la noche continuaba, seguía, se dilataba eternamente… De repente, le vino una arcada, se levantó precipitadamente de la cama y salió corriendo hacia el cuarto de baño procurando hacer el menor ruido posible. Al cabo de unos segundos se incorporó de la taza del váter, bebió agua del lavabo para intentar mitigar el sabor amargo que le había quedado en la garganta tras el vómito y prestó atención: la casa destilaba silencio. Por suerte, un par de años atrás, su padre había decidido incorporar cuartos de baño independientes a las habitaciones y eso le confería bastante intimidad. De todas formas, el silencio, del que no había tenido conciencia hasta el momento, la impresionó sobremanera. ¡Ni siquiera se oían los ruidos cotidianos de la calle!
Caminó de puntillas hasta la ventana notando el frío de las baldosas en la planta de los pies y descorrió las cortinas. El sol despuntaba tímidamente por encima de los tejados, pero las calles aun estaban vacías. Instintivamente se giró y repasó con la vista el calendario colgado en la pared frente a su mesa de estudio: 23 de septiembre; domingo. Se encogió de hombros; cuando estaba de vacaciones todos los días de la semana eran domingo. Abrió la ventana y se asomó a la calle. El aire era limpio y fresco. En la acera de enfrente había una churrería. Vio al churrero preparando la masa de los churros. La cafetería de al lado también había encendido ya las luces y, un poco más lejos, un hombre sacaba un paquete de periódicos de una furgoneta y lo dejaba frente al kiosco de prensa. La ciudad se preparaba para recibir al nuevo día, sin embargo, a ella le hubiese gustado estar aún en la cama, pero no dormida, sino muerta.
Después de realizar una profunda inspiración para tratar de mitigar la ansiedad que le atenazaba la garganta, sintió frío y volvió a entrar.
Al girarse, la habitación le pareció extraña, como si no fuera la suya: la cama deshecha, la mesa de estudio donde, en lugar de libros y libretas ahora había montones de ropa que su madre había empezado a preparar para cuando dentro de unas semanas se fuera a la universidad, la cómoda con un par de cajones medio abiertos y la repisa llena de peluches. Era su habitación, la de siempre, ¿por qué le parecía extraña? Lucía pensó que en el fondo lo que le hubiese gustado era no estar allí; o estar, pero que aquella no fuese su casa.
Con pasos cansinos se acercó a la cama, se sentó al borde del colchón y ocultó la cara entre las manos. ¿Por qué había sido tan estúpida? Siempre creemos que a uno nunca va a pasarle una cosa así, que esas cosas solo les ocurren a los demás.
–Si algo puede pasar, más tarde o más temprano pasará –musitó.
¿Era esa la Ley de Murphy? No, no. «Si algo tiene que salir mal…» Pero qué demonios tendría que ver la Ley de Murphy… Se levantó enfadada consigo misma y se puso a recoger y doblar algunas prendas que había tirado la noche anterior a los pies de la cama. Al cabo de un rato oyó ruido en el pasillo y prestó atención.
–Lucía –dijo en voz alta su madre–, baja a ayudarme a preparar el desayuno.
–No tengo ganas de desayunar, mamá, me duele la tripa.
–Si no comieras tantas porquerías… De todas formas, eso no es óbice para que me ayudes. Anda, te espero en la cocina.
Cuando Lucía fue a responder oyó que se abría la puerta de la habitación de su hermana Irene.
–Yo te ayudaré, mamá –dijo y la oyó bajar.
Lucía respiró aliviada. Lo que menos le apetecía en aquellos momentos era ponerse a tostar pan. Quince minutos más tarde oyó que su padre bajaba tosiendo las escaleras y terminó de colocar la ropa. Luego se sentó en la silla que había delante de la mesa de estudio, hojeó un libro sobre la vida después de la muerte que le había dejado Verónica, asegurándole que era bueniiísimo aunque ella le estaba resultando pesadiiísimo y, finalmente, lo cerró y se puso a jugar con el móvil. Al cabo de un rato, se dio cuenta de la hora y salió como un rayo hacia la ducha.
Mientras se secaba el pelo rubio y se lo cepillaba frente al espejo, se observó detenidamente. A pesar de la ducha, su rostro mostraba los estragos de la noche que había pasado en vela. El aspecto que le devolvía el azogue no era, precisamente, el de una chica de dieciocho años, sino el de una mujer mayor: tenía unas ojeras que se las pisaba, el rostro demacrado y la mirada apagada. Sin embargo, le habían desaparecido los odiosos granos de la cara. De repente le vino otra arcada. Rápidamente desconectó el secador, lo dejó sobre el lavabo y corrió hacia el inodoro. Así había pasado casi toda la noche: corriendo de la cama al cuarto de baño para vomitar.
–Total –se dijo en voz baja después de escupir en la taza–, morirse no debe ser tan malo. Se cierran los ojos y ya no se abren más. Hala, para el otro barrio.
Llevaba varios días durmiendo mal y tratando de encontrar la forma de decirle a su madre que no le había bajado la regla, que si no le bajaba la semana siguiente sería la tercera falta. Bueno, contárselo a su madre no le preocupaba demasiado, pero cuando pensaba en la reacción de su padre se le ponían los pelos de punta.
En ese momento unos nudillos golpearon repetidas veces la puerta de la habitación y se sobresaltó.
–¡Niña, date prisa que ya hemos desayunados todos menos tú! ¡Dios mío, todos los domingos igual!
Lucía permaneció paralizada hasta que lo oyó entrar en la habitación contigua.
Ahí estaba. Ese era su padre.
Sí, señor, la canción de todos los domingos. Después del desayuno irían hasta el club de golf donde se reuniría con el grupito de siempre: el alcalde, algún que otro concejal, el farmacéutico y un par de ricachones del pueblo. Se tomaban unos vermuts y criticaban la política del gobierno, hablaban de fútbol, del tiempo…, mientras saludaban cortésmente a las señoras que aparecían por allí.
–¿Me has oído? –volvió a gritar cuando salió.
–Ya voy, papá, ya voy –respondió y salió disparada hacia la habitación envuelta en la toalla.
Lucía sabía que si tardaba en bajar, su padre estaría todo el día de mal humor y las consecuencias no solo las pagaría ella, sino también su hermana y su madre. Rápidamente se deshizo de la toalla, sacó la ropa interior de un cajón de la cómoda y empezó a ponérsela. Cuando trataba de enganchar el cierre del sujetador se percató del temblor de sus manos. Cerró los ojos durante unos instantes para tratar de calmarse y, cuando los abrió, su mirada se topó con una foto colocada en la esquina del espejo de la cómoda. Alargó el brazo y la cogió por una esquina. En aquella foto tenía trece años y acababa de ganar una competición regional de natación representando a su colegio. La observó detenidamente y luego se contempló en el espejo. Seguía teniendo el pelo rubio, los ojos grises y la nariz recta, pero la chica de la foto y la del espejo no parecían la misma. La de la foto era una chica bonita de larga melena y ojos llenos de vida; la del espejo le pareció una mujer fea, de pelo corto y mirada triste. Volvió a contemplar la foto: también envidió aquella sonrisa abierta ahora perdida.
–¡Lucía!
El grito de su padre desde la planta baja de la casa volvió a sobresaltarla.
–Ya estoy, ya estoy –respondió.
Rápidamente soltó la foto y comenzó a vestirse.
–¡Dios, mío, siempre igual!
–Ya voy papá, ya voy –repitió mientras terminaba de calzarse los zapatos sentada al borde de la cama.
Un escalofrío le recorrió la columna vertebral al pensar que, si de verdad estaba embarazada, más tarde o más temprano se lo tendría que contar.
¡Uf! –pensó–, qué va. Ni de coña. Si le digo que estoy encinta, me mata. Seguro que prefiere verme muerta antes que entrar en el club con su «niña» del brazo luciendo una barriga de embarazada. Él, que se consideraba uno de los últimos bastiones de los valores morales de occidente...
–¡Lucía!
–Ya bajo, papá –dijo y salió como una exhalación del dormitorio precipitándose por las escaleras.
Cuando llegó al salón también se repitió la escena de cada semana: su madre sentada recatadamente casi al borde de una silla con las piernas muy juntas y la mirada puesta en el bolso de mano que sostenía sobre el regazo, su hermana Irene, de pie a su lado, con los labios estirados mostrando media sonrisa y el gesto ladino (Violante, aquí ya se empieza a vislumbrar que es una pérfida y todo el párrafo anterior así la retrata, creo) de quien espera con ansia la bronca que seguramente le echaría su padre por bajar tarde, y el patriarca, embutido en el traje oscuro de siempre, con el cabello repeinado hacia atrás, el bigotillo recortado a lo Clark Gable, fumando nervioso. Lucía bajó los últimos peldaños lentamente y puso la atención de nuevo en Irene. Era una lástima que se pareciera tanto a él. A veces echaba de menos tener una hermana con quien compartir sus secretos, pero Irene había sido moldeada por su padre hasta el extremo de parecerse en casi todo a él: era extemporánea, rara, metódica…, últimamente incluso le había descubierto un puntito de maldad. Y lo que más le molestaba a Lucía: a pesar de tener solo veintidós años, Irene vestía, pensaba y se comportaba como una beata de ochenta. Hoy se había atrevido con unos pantalones grises, una camisa blanca y una rebeca azul, pero la mayoría de las veces llevaba largas faldas por debajo de la rodilla. En casa todos estaban convencidos de que acabaría de misionera en algún sitio lejano del mundo. Al menos era lo que Irene más anhelaba y repetía con frecuencia. Por su puesto, su padre estaba encantado con tan cacareada decisión. Pero Lucía también la envidiaba. Envidiaba las atenciones que recibía de su progenitor, su piel blanca y sedosa, su belleza serena (en eso se parecía a su madre) y su inteligencia, bueno, su capacidad para sacar sobresalientes. Ella, desde luego, nunca había pasado de notable. «Aprende del comportamiento de tu hermana –le repetía su padre con frecuencia–, y no como tú, que te pasas la vida en la calle o pegada al maldito teléfono móvil. Cada vez te estás pareciendo más a tu abuelo materno».
Ella no había conocido a sus abuelos maternos. El abuelo murió de cirrosis cuando ella tenía cuatro años y su abuela seis meses más tarde. Su padre siempre criticaba que hubiese despilfarrado una gran fortuna en mujeres, alcohol y juego.
Su madre levantó el rostro de alabastro, le dirigió una mirada de reproche y se puso en pie. Entonces su padre intervino de nuevo:
–No pensarás desayunar ahora, ¿verdad? Hoy te quedas sin desayuno, a ver si aprendes.
Lucía lo observó, estaba bastante alterado. Eso de tener que esperar a la mocosa de la casa no le gustaba nada.
–No voy a desayunar, no tengo hambre.
–¡No me respondas! ¿Tú crees que puedes tener a toda la familia esperándote? ¿Eh?
–Ya has dicho antes algo parecido, papá –contestó impulsivamente.
–¡Te he dicho que no me respondas o te cruzo la cara! –amenazó levantando el brazo con la mano abierta–. ¡Deslenguada! Vamos, Águeda –dijo dirigiéndose a su mujer y salió por la puerta dando grandes zancadas y resoplando.
Su mujer salió tras él no sin antes echarle otra mirada reprobatoria a su hija Lucía.
–Esta niña cada vez tiene menos vergüenza. ¡A quién habrá salido…! –gritó el padre encolerizado
Mientras caminaba tras ellos, a Lucía le vinieron a la memoria otros tiempos en los que su padre no había sido así, o al menos ella lo recordaba de otra manera. Entonces vivían en un pueblecito de la sierra onubense. Él era el médico del pueblo y la gente lo adoraba. Cuando terminaba la consulta solía ir a la habitación que compartía con su hermana y se sentaba entre las dos. Entre juegos y bromas repasaban los deberes de la escuela y luego bajaban los tres a cenar. Al terminar, recogían entre todos la mesa, fregaban los platos y después de un beso de buenas noches ella e Irene se iban a la cama. Desde su habitación, Lucía escuchaba las charlas y las risas de sus padres en el salón. Él pormenorizaba los acontecimientos del día a su mujer exagerando los hechos y ella se reía a carcajadas. Algunas veces también les había oído discutir, pero eran las menos. Unos años más tarde construyeron un nuevo hospital en Antequera y le nombraron director del hospital comarcal. Aunque el avance de su carrera fue considerable, el nombramiento le llevó a entrar en contacto con una parte de la alta sociedad, rancia y conservadora. A partir de aquel momento experimentó un cambio radical y se volvió, casi de la noche a la mañana, más autoritario, distante e intransigente.
La siguiente operación consistía en montarse todos en el coche, un Mercedes azul metalizado que el día anterior había pasado por el túnel de lavado y secado escrupulosamente. Primero lo paseaba por la calle principal del pueblo, después lo aparcaba frente al club y por último, entraba del brazo de su mujer sonriendo y saludando a todo el mundo con unos «buenos días» y un movimiento de cabeza. Tras acompañar a la familia hasta un velador de la terraza, se dirigía hasta la barra donde le esperaban los contertulios.
Aquel domingo Lucía se encerró en sí misma, prometiéndose una y otra vez que si no estaba embarazada, no volvería a cometer el error de mantener relaciones sexuales sin poner los medios adecuados.
De vez en cuando, echaba un vistazo a su alrededor. Las mesas contiguas estaban ocupadas por las familias de los charlaban distendidamente en la barra del bar. Por un momento imaginó que todas aquellas personas con las miradas puestas en ella, en su vientre abultado, en su embarazo... Tragó saliva y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para evitar las lágrimas.
A las doce, como cada domingo, salieron del club y pasearon por el pueblo. El sol radiante de septiembre sacaba brillo a las hojas de las moreras de la alameda y las terrazas en la plaza rebosaban de gente y colorido. Torcuato iba delante llevando del brazo a Águeda y Lucía caminaba cabizbaja al lado de su hermana Irene.
–Tienes mala cara, Luci –aseveró Irene– ¿qué te pasa?
Lucía levantó la cabeza y arrugó el gesto. Estuvo a punto de soltarle todo lo que llevaba dentro, pero, finalmente, no se atrevió.
–Nada –respondió encogiéndose de hombros–, he pasado una mala noche.
–Deberías cuidarte más –le aconsejó en voz baja–, no es bueno acostarse todas las noches a las tantas. Si llevas una mala vida, acabarás…
Lucía giró repentinamente la cabeza y la crucificó con la mirada. Irene no acabó la frase. ¿Cómo podía ser tan tonta? Una mala vida…, una mala vida… Qué sabría ella de la vida...
–¡Vete al cuerno, Irensita!
–Pero…
–Que me dejes en paz –respondió levantando el brazo y apresuró el paso–. Tú sigue con tus santos que yo continuaré con mis demonios –concluyó sin volverse.
Torcuato se dirigió con su mujer hacia un velador que acababa de quedar libre. Al poco de sentarse los cuatro, apareció el camarero.
–Buenos días, don Torcuato y familia –saludó el barman mientras retiraba las botellas y los vasos de los que se habían marchado, los colocaba sobre la bandeja y limpiaba, diligente, la mesa con un trapo húmedo.
–Buenos días, Pepe. Sírvenos un vermut para mí y unos refrescos para Águeda y las niñas.
–¿Algo para picar?
–Unas croquetas y una ensaladilla. Dile a Juana que son para mí, ella sabe cómo me gustan.
–Muy bien, don Torcuato –asintió el camarero y salió en dirección al bar.
–¡Ah! Y no te olvides de las aceitunas.
Lucía echó una rápida mirada a su madre y a Irene. Ambas parecían extasiadas.
–¡Pepe! –gritó Lucía.
El camarero se giró.
–¿Tiene morcilla de arroz?
–Sí
–Pues traiga una tapa para mí. Y un mosto, no tengo ganas de refresco.
El camarero, un poco descolocado por el grito de Lucía, se giró rápidamente hacia el padre de familia y éste asintió con la cabeza, pero cuando continuó hacia el interior del bar, Torcuato dirigió una mirada inquisitiva a su hija. Lucía volvió la cabeza sin prestarle atención. No soportaba que tuviese que decidir hasta lo que tenía que comer y beber en el bar. Miró de reojo a su madre y a su hermana. Charlaban ausentes a la tensión, como si pretendieran mantenerse al margen. Lucía resopló y apretó los dientes. Tampoco entendía aquel sometimiento de ambas que rayaba lo bochornoso. Para evitar tener que enfrentarse con los ojos de su padre, se colocó de lado en la silla. Entonces vio a su amiga Verónica que se acercaba paseando por la alameda con otras chicas del instituto.
–Voy a saludar a Vero un momento –dijo y se levantó.
Lucía oyó que su padre decía algo, pero siguió andando en dirección al grupo. Al llegar a su altura soltó un «hola» precipitado y la cogió del brazo.
–Tengo que contarte algo, ven –dijo.
Las demás protestaron:
–Nosotras también queremos enterarnos –se quejó una.
–¿Ya estamos con los secretitos? –preguntó otra.
–Pero… Luci…, –protestó Verónica– ¿qué pasa, se ha alisado el pelo David Bisbal?
–Mañana a las nueve te quiero como un clavo en la puerta del instituto –le ordenó tajante después de separarla del grupo unos metros.
–Pero…
–Nada de peros –señaló mirándola directamente a los ojos–, esto es muy importante.
–Me estás asustando, Lucía. ¿Qué pasa?
Verónica la observaba con los ojos muy abiertos, tratando de averiguar por dónde iban los tiros.
–Te refieres a lo de la matrícula…
–No seas pesada, mañana te lo cuento, no sea que te desmayes y des el espectáculo.
–Pero…
–¡Qué pesada eres!
–Y… ¿no me puedes adelantar algo?
Lucía giró la cabeza un momento para mirar al grupo de amigas que se habían sentado en un banco de la alameda en espera de que terminaran la conversación. Sopesó un instante la posibilidad de soltarle algo, pero finalmente decidió que no.
–Mejor lo dejamos para mañana, hoy hay demasiada gente por aquí y tampoco tengo mucho tiempo. Además, si te lo cuento, hoy no pegarás ojo.
–Luci, por la musiquita de mi móvil, no pensarás dejarme así hasta mañana.
–Sí. Y ahora me voy, que el doctor Torcuato no hace más que mirar para acá.
–Pero…
–Ya sabes, mañana a las nueve en punto. Como me falles o llegues tarde, te corto la coleta.
–Pero…
Antes de que Verónica hubiese terminado la frase, Lucía ya corría hacia el velador donde estaban sus padres.
II
Al día siguiente, en cuanto Lucía oyó que su padre se marchaba al hospital, cogió la mochila y bajó corriendo las escaleras. Su madre se encontraba apoyada bajo el quicio de la puerta de la cocina secándose las manos con un trapo y su hermana recogía los platos del desayuno y los colocaba en el fregadero.
–Hoy tampoco has bajado a preparar el desayuno –la regañó con el ceño fruncido–, tu padre está que trina. Si crees que esto es un hotel, te equivocas, porque aunque estés de vacaciones…
–Mamá –la interrumpió en tono de súplica–, perdona, te prometo que a partir de mañana bajaré todos los días, de verdad. Pero hoy he quedado con Vero para desayunar y para…, para…, preparar varias cosas que…, que…, nos tenemos que llevar a la universidad. Por fi..., por fi…
Lucía corrió hasta ella, le tomó la cara entre las manos y le dio un beso en la frente. Águeda soltó un suspiro de resignación mientras observaba, con gesto bobalicón, a su hija que se dirigía hacia la puerta.
–Está bien –reaccionó–, pero hoy serás tú la encargada de poner la mesa y recoger los platos.
–Sí, sí –afirmó.
–¡De la comida y de la cena! –gritó Águeda, pero para entonces su hija ya había cerrado con un portazo.
Cuando salió a la calle, sacó el móvil de la mochila y consultó el reloj: las nueve menos veinte. Aun tenía tiempo de llegar al instituto.
El día había amanecido fresco. La luz del sol asomaba modestamente entre los resquicios que dejaban las nubes y el cielo empezaba a colorearse de un gris plomizo que presagiaba lluvia. Echó a andar por la acera con la mirada puesta en el suelo y las manos en las correas de la pequeña mochila que llevaba a la espalda mientras trataba de calcular las veces que había realizado aquel trayecto durante los últimos años; las prisas cuando se le hacía tarde, la angustia de los días de exámenes cuando trataba de recordar, mientras caminaba, lo que había estudiado el día anterior para comprobar horrorizada que se le había olvidado todo; el alborozo después del último día de clase. Cerca de allí había un bar donde… Entonces levantó la cabeza y sus ojos toparon con el reloj del ayuntamiento: las nueve menos diez. Apresuró el paso rogando que Verónica no le fallase. Lo que tenía que hacer no podía hacerlo sola.
A las nueve menos cinco se hallaba frente a la cancela del patio del instituto. Después de mirar a ambos lados y comprobar que Verónica no se encontraba por los alrededores, observó que el candado estaba abierto y empujó la puerta. Los goznes acusaron la ausencia de grasa y los tres meses que llevaban casi inactivos con un chirrido que le sorprendió un poco. Dio unos pasos. Frente a ella se alzaba la fachada con el nombre: Instituto Cervantes; las escalinatas de acceso al interior, las puertas vidriadas, las ventanas de las clases… La tercera del segundo piso era la suya. Volvió la vista al patio. Los bancos de piedra, las camelias alineadas junto a la tapia que daba a la avenida ¡Cuántas horas había pasado bajo la sombra de aquellos árboles! Allí se sentaban para fumar a escondidas durante el recreo, dar el último repaso apresurado antes del examen o cotillear con las amigas. En el lado opuesto había un pequeño jardín rodeado por un seto de boj que Pepe, el jardinero, cuidaba como si fuera su hijo. En primavera florecían los geranios, las petunias y una buganvilla que se extendía por la pared como un manto de flores rojas. Lucía dio unos pasos y se sentó en un banco con las piernas cruzadas. Se imaginó a Pepe con su mono azul y su gorra blanca de jugador de béisbol agazapado tras el seto. Durante los recreos y a la entrada y salida de clase exhibía un escardillo al hombro para disuadir a los que pretendían acercarse a sus dominios. Tomó aire y pensó que pronto las clases, el patio y aquel jardín formarían parte del recuerdo. Su adolescencia quedaría encerrada para siempre entre aquellos muros silenciosos. Resopló. Llevaba tres años pensando en el momento de abandonar el instituto, sin embargo, ahora que estaba a punto de hacerlo, de marcharse a la universidad, estaba llena de nostalgia e incertidumbre ante la nueva etapa que se avecinaba. Volvió a suspirar. Entonces recordó el motivo de aquella visita temprana al colegio y se puso en pie de un salto. Después de sacudirse las culeras del pantalón con ambas manos, echó a andar hacia la salida. Tal vez la nueva etapa que tendría que afrontar no sería precisamente la de la universidad.
Antes de alcanzar la cancela consultó de nuevo la hora en el móvil: las nueve y diez. Verónica se retrasaba. Después de cerrar la puerta tras ella, vio a lo lejos a una chica que caminaba aceleradamente por la avenida y, aunque no le distinguía la cara, enseguida supo que era su amiga. La negra melena rizada que tanto envidiaba, el metro setenta de altura y el paso de valkiria cabreada, la hacían inconfundible. Verónica era guapa; una madrileña de ojos negros rasgados por la que suspiraba media clase. Era hija de un guardia civil y, aunque ella había nacido en Madrid, su familia había tenido que pasar un calvario de destinos por el País Vasco y Navarra antes de aterrizar en el pueblo. Cuando llegó al instituto entró a formar parte del equipo de natación en la modalidad de 4x100 y a partir de entonces Lucía y ella se hicieron uña y carne.
–Bueno, ya estoy aquí –soltó Verónica exhibiendo una amplia sonrisa–. Espero que lo que me vayas a decir sea lo suficientemente importante como para hacerme levantar a estas horas. Te recuerdo que aún faltan dos semanas para que acaben las vacaciones.
Lucía la miró fijamente un instante y enseguida sus ojos se llenaron de lágrimas.
–Sí es importante. Anda ven, vamos a sentarnos.
Verónica se quedó quieta y su amiga la empujó del brazo hacia el interior del patio. Luego se sentaron en el mismo banco donde antes había estado sentada.
–(…)
–Creo que estoy embarazada, Vero –soltó Lucía y se echó a llorar ocultando la cara entre las manos.
Verónica tomó aire como si fuera a hacer una inmersión y permaneció con la respiración contenida.
–No…, no sé lo que voy a hacer.
Verónica soltó el aire y tomó las manos de Lucía. Estaban sudorosas y eran presas de un temblor excesivo.
–Pero, ¿estás segura?
Lucía levantó la cabeza y miró a su amiga con fijeza y la expresión desesperada.
–No, por eso te he llamado –respondió después de sorberse los mocos–. Quiero salir de dudas.
–Y… ¿cómo puedo…?
–Tienes que ir a una farmacia y comprarme un Predictor.
–(…)
–Todos los farmacéuticos conocen a mi padre. Si entro en una farmacia a comprar el artilugio ese, no tardaría ni media hora en enterarse.
Lucía se puso en pie retorciéndose las manos.
–Tienes que ayudarme Vero, estoy hecha polvo.
–Claro que sí, mujer –dijo Verónica poniéndose en pie frente a ella. Venga, vamos a buscar esa farmacia.
–Aun están cerradas.
–Bueno, pues vamos a dar un paseo. Y deja de llorar, ya verás como es una falsa alarma.
–¡Uf! Vaya tela el marrón que se me viene encima. No quiero ni pensar en el pollo que se va a montar cuando se entere mi padre.
–Pero… a ver, le estás poniendo el parche antes de que salga el grano. A lo mejor ni siquiera estás embarazada.
–Lo estoy, maldita sea, lo estoy. ¿Tú me has visto alguna vez con estas tetas? ¡Pero si no me caben en el sujetador!
Lucía se levantó los pechos con las manos y Verónica les echó un vistazo sin prestarle demasiada atención. Luego, ambas caminaron sin rumbo fijo y en silencio por la avenida.
De vez en cuando, Lucía miraba de soslayo a su amiga y pensaba en los problemas que le acarrearía aquel embarazo no deseado. Durante mucho tiempo había soñado con el momento de dejar el pueblo, de marcharse a la ciudad, a la universidad, de alejarse del entorno familiar que tanto la agobiaba. Aquel paso en su vida significaba el comienzo de la libertad, de la independencia, del hacerse cargo de sí misma. ¿Y ahora…, qué iba a ocurrir ahora? Su padre, ¿la dejaría marcharse si se enteraba del embarazo? Tal vez sería mejor no contarle nada hasta haber ingresado en la universidad. Se imaginó entrando por primera vez en un aula con una barriga de cuatro meses y sintió pánico.
A las diez en punto se encontraban frente a una farmacia, al otro lado de la calle. Después de esperar a que el farmacéutico abriese las puertas metálicas y dejar pasar unos minutos, Verónica cruzó la avenida. Lucía la vio desaparecer dentro del establecimiento y permaneció mirando la puerta de entrada sin dejar de moverse hasta que, de nuevo, la vio salir con una bolsita de plástico en la mano y corrió a su encuentro.
–¿Lo has traído, Verónica? –preguntó ansiosa Lucía.
–Sí, mujer, lo tienen en todas las farmacias– respondió Verónica con una sonrisa.
–Ya lo sé, perdona. Entiende mis nervios. Creo que me va a dar algo. Lo único que hace falta es que se entere mi padre que ando por ahí comprando un test de embarazo y que luego no lo esté.
–Bueno, no se hable más, vamos a buscar un sitio donde puedas hacerte la prueba. La Cafetería Central, allí hay unos buenos lavabos. Verás como todo ha sido una falsa alarma y no te viene la regla por lo nerviosa que estás.
–Dios te oiga, Vero, estoy aterrorizada, de veras, me comen los nervios.
–No hace falta que lo jures, pero… ya te digo, tu no tienes cara de embarazada.
–Eso lo dices por las veces que has estado embarazada tú, ¿no? ¿Tampoco te has dado cuenta de que no tengo ni un solo grano, que tengo la piel como el culo de un bebé?
Verónica le echó el brazo por los hombros a la vez que reía con ganas.
–Ojalá estuviese yo embarazada. Me gustaría saber lo que se siente llevando una vida dentro.
–Vero, a ti se te va la pinza, tía. ¿En serio te gustaría estar embarazada?
Verónica entrecerró los ojos y dejó pasar el tiempo.
–Pues… –respondió finalmente–, la verdad es que ahora no es el mejor momento, pero…
–Me da igual –la interrumpió Lucía levantando el tono de voz–, yo no quiero embarazos ni nada que se le parezca. Lo único que me hacía falta. ¿Te imaginas si esto da positivo? Vamos, antes me tiro a la vía del tren que le digo al doctor que estoy preñada.
Verónica la miró. Su amiga estaba realmente alterada.
En la cafetería, un local amplio y elegante decorado al estilo de los años veinte, apenas había gente: una pareja con cara de haber dormido poco, un viejo leyendo el periódico y los camareros hablando de fútbol apiñados en la esquina de la barra. Cuando Lucía y Vanesa entraron, uno de ellos le dio un codazo al más joven. Este cogió una bandeja y esperó expectante a que tomaran asiento.
–Relájate que todo se va a quedar en un susto –le pidió Vanesa observando cómo se acercaba el camarero abrazando la bandeja contra el pecho como si se la fueran a robar–. Anda, vete al lavabo que yo pido los cafés.
–Yo quiero un zumo de naranja –dijo Lucía y se dirigió hacia el cuarto de baño.
Afortunadamente, los servicios de la cafetería estaban vacíos. Lucía colocó la caja sobre el lavabo y leyó con atención las instrucciones de uso del test de embarazo. Luego se encerró en uno de los excusados.
Apenas podía respirar mientras esperaba el minuto cuyo final le indicaría su destino. Nunca hasta entonces había rogado a Dios con tanto fervor, le pedía que no se tiñera de rosa aquel maldito cacharro y le prometía la más absoluta castidad hasta el final de sus días. Incluso se iría de misionera con Irene. Lo que fuera con tal de que el retraso quedara solo en un susto.
El minuto se deslizó durante una eternidad. Lucía sostuvo la barrita con dedos trémulos sin apartar ni una décima de segundo la mirada hasta que por fin se coloreó. De nuevo cogió el prospecto y lo releyó un par de veces con la avidez de un sediento. Luego levantó la mirada, arrugó con rabia el papel y lo arrojó a la papelera bruscamente.
Cuando salió de los lavabos, vio que el camarero había dejado las bebidas sobre la mesa y se retiraba bajo la atenta mirada de su amiga. Después de tomar aire, caminó despacio y se detuvo frente a Verónica.
–Estoy embarazada –dijo secamente.
Al soltarle la noticia, Verónica se quedó como si hubiese visto a Platero tocando el acordeón.
–¿Qué? –preguntó con los ojos como platos.
–¡Que estoy embarazada, leches!
Verónica le tiró del brazo hasta que consiguió que tomara asiento y miró a ambos lados para comprobar el efecto causado por el grito de Lucía: los camareros seguían discutiendo en corrillo, la pareja se prodigaba miradas y confidencias ausente al mundo exterior y el viejo, después de desviar la vista un momento para observar a las jóvenes, movió varias veces la cabeza en sentido negativo y se sumergió de nuevo en la lectura del periódico.
–No puede ser –dijo Verónica bajando el tono de voz.
–Puede ser.
–¿Estás segura?
–Si la barrita no miente, sí.
–Pero…
–No me vayas a preguntar cómo, no me lo vayas a preguntar, ¿eh?
–Está bien, no te alteres, no pensaba hacerlo.
–La maldita fiesta de fin de curso. Acuérdate que desaparecí con el imbécil de Luís. «No pasa nada, ya verás como no pasa nada». El muy capullo…
–¿Se lo has dicho?
–Sí, le llamé anoche.
–¿Y?
–Pues… la noticia se la ha pasado por el arco del triunfo y me ha respondido que no es su problema.
–Hijo de…
El resto de la frase no pronunciada permaneció danzando en la cabeza de ambas, cuyas miradas, en paralelo, se perdían entre las botellas alineadas tras el mostrador.
–Vámonos, me asfixio –espetó Lucía y se puso en pie.
–Pero… ¿y esto? –preguntó Verónica señalando las consumiciones.
–No tengo ganas, por favor, Vero, necesito salir al aire libre.
Después de pagar, salieron a la calle y pasearon en silencio durante un buen rato. De vez en cuando, Verónica la miraba de soslayo. Lucía caminaba con la mirada puesta en el suelo y tragaba saliva continuamente.
–¿Qué piensas hacer ahora? –se atrevió a preguntar.
Lucía se detuvo un momento y miró fijamente a su amiga.
–Morirme –respondió.
–Yo creo que deberíamos…
–Me voy a casa.
–Luci, creo que…
–Gracias, Vero, eres una buena amiga. Por favor, guarda el secreto. ¿Vale?
–Bueno, yo…
–Adiós.
–¿Me llamarás?
–Sí.
Cuando entró en su casa, su madre y su hermana estaban sentadas en el salón. La primera hojeando una revista e Irene leyendo un libro.
–Sí que has tardado en desayunar –dijo Águeda y dejó la revista sobre el brazo del sillón.
–He estado con Verónica, ya te lo dije antes de marcharme.
–Me gusta esa chica –señaló la madre y levantó la cabeza para mirarla–. ¿Se puede saber qué te pasa? –preguntó al contemplar la cara de su hija.
–¿A mí? Nada. Qué me va a pasar...
–Pues tienes muy mala cara. ¿Tienes la regla?
–¿La regla? No. Es que he dormido mal.
–Pues reléjate que ya has pasado todos los exámenes de selectividad y dentro de unos días estarás en la universidad. Era lo que tú querías, ¿no?
–Sí, pero no es eso. No sé, déjame.
Águeda la vio subir a su dormitorio saltando los escalones de dos en dos. Con cara de preocupación, miró a Irene y salió tras ella. Al llegar a la puerta del dormitorio, llamó un par de veces con los nudillos, muy quedamente, y abrió. Lucía se encontraba tumbada boca abajo en la cama con la cara hundida en la almohada. Sollozaba. Águeda se acercó despacio y se sentó al borde del colchón.
–¿Qué te ocurre? –preguntó en voz baja mientras le acariciaba con suavidad el cabello.
–Nada, mamá. ¡Déjame! –gimoteó Lucía.
Águeda dejó de acariciarla y colocó las manos en el regazo.
–Anda, –musitó– dime qué te ha pasado con Verónica.
Lucía no respondió.
–Luci –continuó la madre–, dentro de unos días os marcharéis tu hermana y tú y me quedaré sola y…