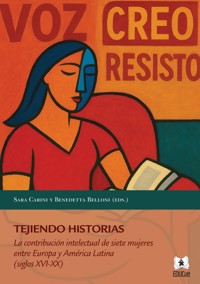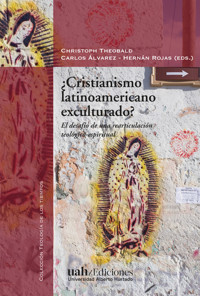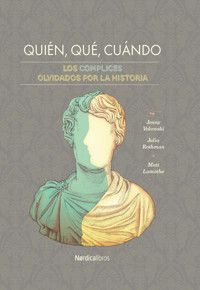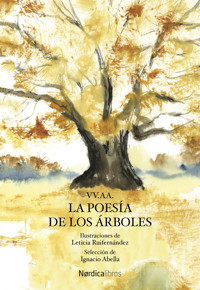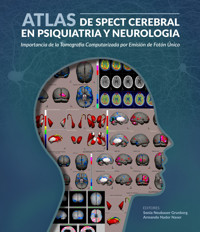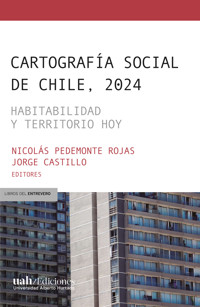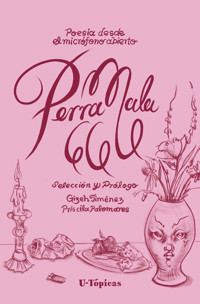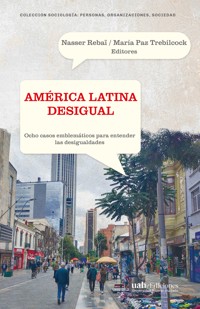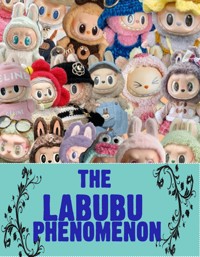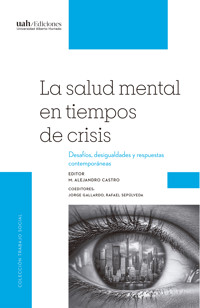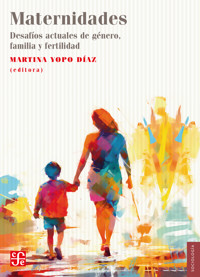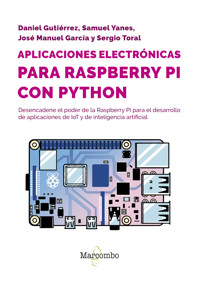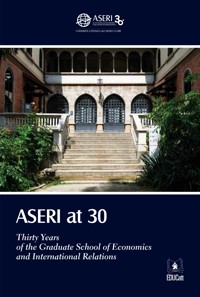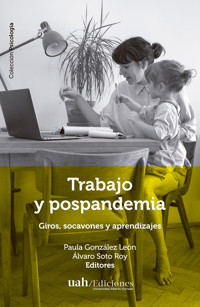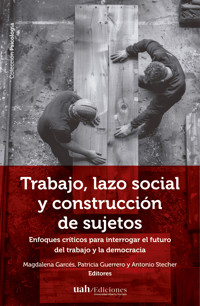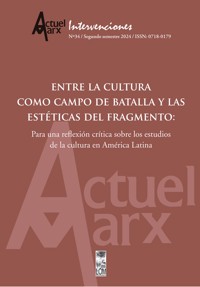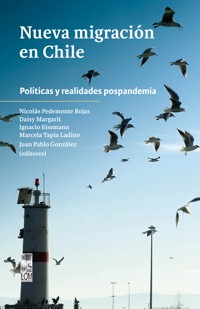
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Información valiosa y datos actualizados de la realidad de la migración en Chile. Se tocan tópicos como la movilidad humana, políticas fronterizas, protección humanitaria, educación multicultural, salud, discursos sobre migración y seguridad, etc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición, abril 2025 Impreso en 1000 ejemplares ISBN: 9789560019301 eISBN: 9789560019561 Instituciones involucradas en este proyecto: UAH Centro de Ética y Refleción Socail Fernando Vives S.J. Universidad Alberto Hurtado Servicio Jesuita a Migrantes USACH Idea Universitat de Tarapacá Todas las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Imagen de portada: «özgen en Pixabay». Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 [email protected] | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Registro N°: 103.025 Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalSantiago de Chile
Índice
Prólogo
Introducción
El norte de Chile: de territorio de circulación e interacción fronteriza a espacio de control y militarización en y pospandemia
Nueva institucionalidad migratoria, protección y refugio en Chile
De ciudades multiculturales a ciudades interculturales: propuestas de gestión de la diversidad
Acceso efectivo a la atención de salud en Chile: logros y desafíos pendientes
Desafíos de la interculturalidad e inclusión de niños y niñas migrantes en las escuelas chilenas
Migración y desafíos habitacionales en Chile: la nueva realidad de los campamentos
Condiciones de vida de la nueva población migrante en Chile
Participación política migrante: entre los dispositivos de control y las prácticas organizacionales en Santiago de Chile pospandemia
Inseguridad, crimen y migración en Chile
Trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Santiago: perspectivas interseccionales
Migración y seguridad en Chile. Evidencias y narrativas en las redes
Sobre los autores
Prólogo
Las transformaciones de los flujos migratorios en el último decenio plantean, sin duda, desafíos explicativos, interpretativos y metodológicos a la investigación social; de igual manera, desafíos éticos y políticos en contextos situados como el latinoamericano. Un abanico de problemas ha sido abordado en los años recientes en el camino de establecer tanto las distinciones de los cambios más significativos en la región como su conexión con procesos globales. El examen de tales contextos ha dado lugar, de manera muy destacada, a debates teóricos necesarios dada la consideración según la cual los marcos interpretativos clásicos resultan insuficientes para abordar la complejidad del fenómeno migratorio contemporáneo. Una potente ola de contribuciones tiene asiento, precisamente, entre investigadoras/es y analistas latinoamericanos. Una mirada situada ha permitido contribuciones importantes de orden disciplinar y multiescalar.
El libro Nueva migración en Chile. Políticas y realidades pos– pandemia, que el lector/a tiene en sus manos, es el resultado de una estrategia de trabajo colaborativo que nos permite disponer de un acervo significativo en materia de abordajes teóricos, puesta en escena de diversas posturas metodológicas y un juicioso trabajo empírico de suma relevancia en el caso chileno. El país austral nos ofrece todo un laboratorio para examinar diversos contextos migratorios con alcances explicativos globales. Una mirada exploratoria a lo sucedido en Chile en los años recientes permite advertir grandes transformaciones no sólo en la caracterización de los flujos migratorios, sino, además, en asuntos de hondo calado, como la respuesta institucional y la respuesta social a la diversificación y gradual crecimiento de las migraciones.
Preguntas pertinentes subyacen a todos y a cada uno de los capítulos del libro.Respuestas descriptivas y analíticas diversas posibilitan una comprensión significativa de lo que sucede en materia migratoria en Chile, permitiendo proyectar reflexiones de impacto sobre otros entornos locales y regionales, en un horizonte que transita hacia contribuciones disciplinares que abonan a un debate global sobre las migraciones recientes.
Es un hecho que la crisis venezolana ha sido un factor relevante para ser considerado en la más reciente coyuntura; de igual manera, el impacto de la pandemia por el Covid-19 y la consecuente crisis sanitaria agrega a los impactos sobre las transformaciones del fenómeno migratorio, no sólo en Chile, sino en todo el continente. Estos y otros factores han configurado el nuevo contexto para la formulación de preguntas inevitables respecto a las transformaciones recientes de los flujos migratorios, su composición sociodemográfica, las posibilidades reales de inclusión de las personas migrantes en las sociedades de destino, las particularidades de las experiencias de tránsito, no sólo en relación con la migración sur-sur, sino, también, sobre la evidente presencia de migrantes extracontinentales.
La organización temática del libro permite al lector/a recrear un paisaje completo y complejo de la realidad migratoria chilena. Nos pone de cara a desafíos de orden político y ético como sociedad, especialmente, cuando se pasa de consideraciones convertidas en lugares comunes, como el miedo al extranjero o la asociación de la migración con la criminalidad y la inseguridad, a desvelar factores positivos de la migración, poco documentados y muy bien sugeridos en este libro, lo cual representa una valiosa contribución al análisis. En efecto, dado el predominio de respuestas institucionales y sociales excluyentes, proclives a la discriminación y la estigmatización de la población en movimiento –medidas punitivas, securitarias, que, a nombre de la regularización migratoria constriñen el acceso a derechos– es paradójico revelar la disputa por el acceso a derechos sociales entre poblaciones igualmente precarizadas, empobrecidas, que cohabitan con la población en movimiento sin encontrar salidas a una situación agudizada por los desarrollos del capitalismo global de orden neoliberal en los contextos nacionales.Pero es también igualmente sugerente, como se plantea en el libro, situar en primer plano la condición humano-social del fenómeno migratorio. Más que un proceso de importancia contemporánea, que también lo es, estamos frente a hombres, mujeres, niños, niñas, en condiciones de vulnerabilidad, pero también con capacidad y decisión autónoma para hacer de su proyecto migratorio una experiencia de lucha y resistencia.
En este sentido, es preciso subrayar la presencia en el libro de debates inacabados en los órdenes sociopolíticos, económicos, normativos, culturales, que permiten deconstruir imágenes instaladas en la cotidianidad de nuestras sociedades y reproducidas acríticamente, para transitar hacia reflexiones que ponderen adecuadamente el papel de la sociedad en su conjunto para revertir un fenómeno cuyos rasgos recientes van en detrimento de la humanidad de sectores poblacionales profundamente afectados por circunstancias conocidas y ampliamente diagnosticadas en escenarios locales, regionales y globales.La transformación del patrón migratorio chileno abrió el camino a la configuración de una sociedad receptora de población en movimiento que no es ajena a situaciones conflictivas que persisten en diferentes espacios nacionales.
Asuntos como reconocer la profundización de las crisis en los lugares de origen de la población migrante; desnaturalizar el cierre y militarización de las fronteras; comprender que las medidas de control y restricción conducen a la creciente irregularidad migratoria, habilitan el tránsito por lugares no habilitados y exponen a la población en movimiento a violencias de todo tipo; advertir los rasgos que tipifican prácticas persistentes de exclusión que afectan la convivencia y que evidencian las vulnerabilidades de poblaciones históricamente en riesgo entre los mismos chilenos; señalar los alcances y límites de los marcos normativos que, pese a su desarrollo reciente, evidencian retrocesos en materia del ejercicio de derechos si consideramos, por ejemplo, la afectación de logros históricos, como el derecho al refugio, cada vez más restringido. Simultáneamente, ver la otra cara del espejo, bajo la cual se destacan aspectos positivos de la migración, aportaciones económicas y culturales desconocidas o poco documentadas; construcción de espacios de cooperación y solidaridad que nos devuelven la confianza en las posibilidades y retos de una sociedad más democrática y plural; la realidad de la escuela y de otros ámbitos culturales como espacios de inclusión de nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes migrantes. Estos y otros ámbitos explorados son materia de indagación en los capítulos del libro.
Ahora bien, la invitación a problematizar relaciones establecidas como ciertas implica también deconstruir categorías consideradas clásicas y definiciones unívocas; es una invitación, también, a renovar las preguntas y construir caminos inéditos y creativos para el abordaje investigativo de un problema central con dimensiones diversas; es abordar la emergencia de nuevas formas de interacción entre la población migrante, las personas y los espacios que transitan o habitan, y las prácticas y experiencias que gravitan en la configuración de territorialidades y subjetividades que requieren una redefinición de categorías explicativas y métodos flexibles y abiertos a la exploración y construcción de nuevos referentes.
Las dificultades o limitaciones que ofrece, potencialmente, una obra colectiva devienen, en este caso, en una oportunidad para aprovechar el despliegue de enfoques, perspectivas analíticas, acervos descriptivos, narrativas sugerentes, alrededor de un abanico de temas/problemas de investigación. Las transformaciones de la migración en el caso chileno y su abordaje por quienes entregan sus contribuciones al debate académico y público llevan a considerar el todo y las partes de un calidoscopio que bien puede dinamizar nuevos aprendizajes para una comunidad académica que, en el caso latinoamericano, despliega cada vez con mayor vigor la salida de miradas insulares hacia la construcción colectiva y colaborativa de planteamientos y referentes explicativos propios y de alcance mayor.
Así entonces esta nueva publicación revela una realidad compleja, diversa, conflictiva; exhibe de manera rigurosa, en cada uno de sus capítulos, contribuciones diferenciadas que hacen del libro una invitación a abrir nuevos caminos; no se cierra ni se agota ninguna discusión, se invita a problematizar y desnaturalizar una realidad que demanda para su transformación del concurso de la academia y de la acción institucional y social en su conjunto.
Medellín, diciembre de 2024 Adriana González Gil Investigadora Universidad de Antioquia (Colombia)
Introducción
Editores: Nicolás Pedemonte Rojas, Daisy Margarit, Ignacio Eissmann, Marcela Tapia Ladino, Juan Pablo González
Los movimientos migratorios y las migraciones masivas no tienen nada de novedoso como fenómeno, han acompañado a la modernidad desde sus inicios (Bauman, 2016). No obstante, en el contexto de la crisis humanitaria de Venezuela y luego de la reciente crisis sanitaria, el fenómeno migratorio en el continente y en Chile, en particular, plantea nuevas interrogantes. Resulta inevitable preguntarnos: ¿cuánto conocemos de la nueva migración, y más precisamente de las personas migrantes hoy? y ¿cuáles son las repercusiones que tuvo la pandemia del Covid-19 y las diversas crisis humanitarias en la movilidad humana en nuestros territorios?
En la pospandemia Chile se ha posicionado como un país receptor de población extranjera. Hoy se ha profundizado una tendencia observada desde la década de los 90, consolidándose con un crecimiento importante y dinámico de diversos flujos migratorios intracontinentales. Según la estimación oficial del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2023, a diciembre de 2022 las personas extranjeras viviendo en Chile suman un total de 1.625.074, representando un aumento absoluto de 325.069 personas desde el año 2018 (25% de variación). Este crecimiento se ha concentrado territorialmente en determinadas regiones del país, destacando la Región Metropolitana, que congrega a la mayor cantidad de población extranjera en términos netos, con 57,8% del total nacional, seguida por las regiones de Antofagasta (6,7%) y Valparaíso (6,1%). Con todo, es en el norte del país, principalmente en las regiones fronterizas, donde la población migrante alcanza mayor densidad frente al total regional. Específicamente, la macrozona norte tiene la mayor cantidad de personas migrantes cada 1.000 habitantes, con la Región de Tarapacá a la cabeza (185,1), seguida de Antofagasta (154,2) y Arica y Parinacota (121,7). Respecto al origen de estas personas, los colectivos más numerosos provienen de Venezuela (32,8%), Perú (15,4%), Colombia (11,7%), Haití (11,4%) y Bolivia (9,1%) (INE y SERMIG, 2023).
Los datos estadísticos demográficos nos sugieren cuatro líneas importantes de análisis en la realidad chilena:
Aunque se generaron medidas de restricción de ingreso, como el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras, el cierre del Visado de Responsabilidad Democrática para venezolanos o las propias restricciones de la nueva Ley migratoria, la población extranjera en Chile ha continuado aumentando. Una segunda línea es que los principales países de origen de la población migrante en Chile han enfrentado importantes fracturas sociopolíticas: al colapso de la democracia en Venezuela se suma la crisis de seguridad y del estado de derecho en Haití precedidos de la clausura del Congreso y el magnicidio del presidente J. Moïse el año 2021 (CIDH, 2022); la crisis política boliviana en torno a las elecciones del 20 de octubre del 2019, en la que se constataron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos (GIEI, 2023); y el impacto de la crisis sociopolítica peruana (diciembre 2022 y enero 2023) enel deterioro generalizado del debate público con fuerte estigmatización por factores étnico-raciales (CIDH, 2023b). Finalmente, en el caso de Colombia se observa una fuerte asociación entre el conflicto armado y la violencia, con la desigualdad socioeconómica, la extrema desigualdad y la discriminación estructural (CIDH, 2023a).Las estadísticas regionales de la población migrante evidencian ciertas tendencias en la distribución territorial de los flujos migratorios que han arribado a Chile: mientras la Región Metropolitana agrupa la mayor cantidad a nivel nacional, la mayor densidad cada mil habitantes se encuentra en la macrozona norte. Por su parte, en la zona sur se observa la menor presencia de población migrante tanto a nivel de densidad como de cantidad neta. Con todo, son las regiones del sur del país las que muestran los porcentajes de variación más altos, con Biobío (45%) y Los Lagos (44%) registrando el mayor crecimiento en el periodo 2018 a 2022. Finalmente, se puede detectar el gran desafío que representa la medición de la movilidad de personas extranjeras al interior del país, con un aumento de las personas cuya región de residencia es desconocida, pasando de 99.513 casos a 103.270 entre los años 2018 a 2022, representando 6,4% de la población extranjera total en el año 2022.Aun cuando observamos que la importancia cuantitativa del fenómeno migratorio concentra la atención en materia de opinión pública, no se debe dejar de lado el impacto social de la dimensión humana, respecto de los derechos sociales de los sujetos que viven a diario su condición de migrantes.
La migración como fenómeno es parte del desarrollo de las sociedades y de las ciudades. Históricamente la inmigración fue verdaderamente esencial, siendo el factor clave en la regulación de las poblaciones urbanas en la sociedad preindustrial, por cuanto la ciudad necesitaba de la inmigración para mantener su población estable y más aún para aumentarla. No obstante, existe una dimensión pocas veces reconocida y es que la migración conlleva impactos positivos en las sociedades receptoras, que se expresan por una parte demográficamente, en el arribo población joven, incidiendo en el rejuvenecimiento de la población y el aumento de la tasa de natalidad en países en vías de envejecimiento, como es el caso de Chile. Por otra parte, también se constata en la dimensión cotidiana de los barrios de las ciudades un impacto positivo, por cuanto se revitalizan espacios degradados urbanísticamente, generando circuitos de economías locales con la instalación de negocios de inmigrantes y recuperándose prácticas barriales de convivencia en el uso de espacios públicos como espacios de encuentro para la celebración de festividades.
No obstante, la pandemia por Covid-19 repercutió en los flujos de la migración, como también en la entrada y estancia en los lugares de tránsito y de destino, en el retorno a los países de origen, en la inmovilidad forzada, y el aumento de ciertos tipos de movilidad y desplazamientos hacia los ingresos informales (McAuliffe y Triandafyllidou, 2022 ).
Las imágenes amenazantes construidas a partir de los medios que asociaron migración, lo extraño, a la propagación del virus, intensificaron las prácticas de discriminación contra los migrantes. Estas narrativas reforzaron la construcción de otredades estereotipadas con identidades sociales precarias, carenciadas por la falta de reconocimiento social (Moraña, 2017), vinculándolas arbitrariamente a problemas transversales de orden social,de inseguridad ciudadana, delincuencia y narcotráfico, entre otros. Todo ello ha configurado un escenario propicio para el surgimiento de discursos xenófobos que poco conocen la dimensión humana real del fenómeno de la migración.
Esta publicación de 11 capítulos nos presenta un importante desafío para pensar los temas emergentes relacionados con el actual panorama del fenómeno migrante hoy en Chile.De este modo, con el significativo incremento de la población extranjera en Chile, esta publicación aborda desde un primer momento los impactos en la vida en las ciudades. De tal manera, mientras la necesidad de analizar y planificar la vida en las ciudades desde una perspectiva intercultural se destaca en el capítulo de Margarit y Galaz, Expósito describe las condiciones de vida de la población migrante alertando sobre la ausencia de una política social realmente inclusiva y orientada a la cohesión social. De manera más específica, este libro también aborda la dimensión sanitaria y la respuesta del sistema de salud chileno frente a la nueva migración; específicamente en el capítulo deCabieses,Obach yCarreño. Así mismo se abordan los principales desafíos de la política habitacional a la luz de los nuevos campamentos multiculturales, en el estudio de Moncada;como también se analizan los retos de la interculturalidad en las escuelas chilenas en el apartado de Eissmann y Moreno. Desde la pandemia se han visibilizado nuevas narrativas de la migración en Chile, en sintonía con los fenómenos de la posverdad y el neopopulismo punitivo, de modo que tres capítulos abordanla arbitraria asociación entre migración e inseguridad. A propósito, Lawrence, Pedemonte, Gálvez y Rolle describen desde el análisis de medios y redes sociales los nuevos discursos y representaciones sobre la migración en Chile. Por su parte, Tapia y González analizan las nuevas medidas de control y la gestión migratoria en los territorios fronterizos en el norte de Chile; mientras Luneke & Mohor evalúan crítica y empíricamente la supuesta asociación entre seguridad y migración. El resto de los capítulos aborda la tensión estructura-agencia, por un lado, desde la dimensión institucional propiamente tal, con el análisis de la nueva institucionalidad y los marcos regulatorios, a cargo de Hilliger y Castillo; y por otro, desde la expresión agencial con el estudio de participación de las comunidades migrantes, a cargo de Gissi, Greene y Silva,y desde el análisis de los procesos identitarios y de subjetivación de las mujeres migrantes en sus trayectorias artísticas en Chile, elaborado por Facuse, Lobos y Sanhueza.
Ciertamente, estas temáticas abordadas no agotan el fenómeno migratorio, pero visibilizan aristas críticas que la crisis sociosanitaria profundizó. Procesos como la transversalización continental de las medidas restrictivas y la militarización de fronteras, las crisis humanitarias y de seguridad humana en las rutas y en territorios fronterizos, la instrumentalización mediática y electoral de la migración, el deterioro del bienestar y de la seguridad en los países de origen, y la concentración de población migrante en territorios vulnerables, transforman hoy a la migración no sólo en una oportunidad para los países de destino, sino en un profundo reto para la cohesión y la convivencia ennuestros países. Chile no está exento de estos desafíos y destaca precisamente hoy por ser el país con mayor peso poblacional de las personas migrante en el continente (proporcional), solo superado por Estados Unidos, pero sin un acceso generalizado a oportunidades y bienestar. En Chile, los migrantes no sólo compiten entre sí para acceder al bienestar,a servicios y derechos sociales, sino también con la población nacional (Pedemonte Rojas et al. 2024). La alta competencia por el acceso al bienestar sitúa a Chile, sobre todo desde la pandemia, como un destino preferente pero desfavorable para la población migrante, donde la inclusión, la interculturalidad y la convivencia representan profundos desafíos para el Estado y la Sociedad Civil, y para las propias comunidades.
Finalmente, resulta inevitable destacar la necesidad de discutir lanaturalización de la militarización y del cierre de fronteras, incluso en gobiernos progresistas, sobre todo cuando se han agudizado las crisis en los lugares de origen de los principales flujos migratorios. En Chile el incremento de ingresos por pasos no habilitados aumentó exponencialmente desde el doble cierre de las fronteras: en un primer momento, administrativo, y luego, militarizado, en pandemia. Las medidas restrictivas han precarizado las oportunidades y las condiciones de inclusión de la población migrante, en un país donde el acceso al bienestar ya es restringido incluso para los propios ciudadanos chilenos. Estas medidas restrictivas han aumentado significativamente la irregularidad de estas comunidades, precarizando la vida de familias, barrios y territorios históricamente vulnerables. Ciertamente, el populismo punitivo es muy rentable electoralmente hablando, pero es necesario superarlo para propiciar la regularidad migratoria para fomentar así el desarrollo humano, el progreso y la convivencia intercultural en los territorios.
Bibliografía
Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta.1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós Estado y Sociedad.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Situación de Derechos Humanos en Haití. OEA. <www.cidh.org>.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [CIDH] (2023a). Seguimiento de recomendaciones: Visita de trabajo a Colombia 2021. Primer informe. OEA. <www.cidh.org>.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [CIDH] (2023b). Situación de Derechos Humanos en Perú. OEA. <www.cidh.org>.
GIEI. (2021). Informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y 21 de diciembre de 2019. OEA.
McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (eds.). (2022). Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra.
Moraña, M. (2017). Escasez y modernidad. En Precariedades, exclusiones y emergencias. Necropolítica y sociedad civil en América latina. M. Raña, M y Valenzuela, J. (Coord). Cap 2, pp. 15 - 36. México: Gedisa.
Pedemonte Rojas, N., Lobos, C. & Castillo, J. (2024). Nuevos contextos migratorios desde la pandemia: una mirada estadística de América Latina y el Caribe. Chile: CELAM, Centro Vives UAH y Red de Observatorios de la Deuda Social de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe.
El norte de Chile: de territorio de circulación e interacción fronteriza a espacio de control y militarización en y pospandemia
Marcela Tapia Ladino, INTE, U. Arturo PratJuan Pablo González, SJM
En las últimas décadas, Chile ha pasado de ser principalmente un país de emigración a convertirse en un destino importante para los flujos migratorios de diversas naciones, especialmente de América Latina, caracterizados por flujos mixtos que incluyen a refugiados, víctimas de trata de personas y migrantes económicos (OIM, 2024). Los países que más han contribuido a estos flujos –Venezuela, Haití, Bolivia y Colombia– han experimentado profundos conflictos sociopolíticos, lo que ha llevado a importantes desplazamientos de personas que buscan seguridad y mejores oportunidades (OIM, 2024). Este cambio ha sido significativo tanto cuantitativa como cualitativamente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), para diciembre de 2022 había 1.625.074 residentes extranjeros en Chile, lo que representa el 7,5% de la población nacional, un aumento considerable desde el 4,4% en 2018. Este aumento en la población migrante también ha resaltado un incremento en los flujos migratorios irregulares, particularmente desde 2018, cuando se cerraron las fronteras como medida preventiva contra la pandemia de Covid-19 (Servicio Jesuita a Migrantes, 2023).
Este contexto dio lugar a un debate en torno a cómo controlar el aumento de las migraciones regulares, poniendo en el centro a la frontera entre las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá con Perú y Bolivia, respectivamente. Esto porque el norte de Chile es la principal puerta de entrada de la migración fronteriza, transfronteriza y caribeña desde los años 90 del siglo pasado a la fecha (Tapia y Contreras, 2017). Esta discusión propició la «fronterización» de este espacio, es decir, el endurecimiento de los bordes, entendiéndolos como una institución social que separa los movimientos deseados de los no deseados, mirada que moldeó las decisiones de la gestión migratoria (Cociña, 2022; Thayer, 2021).
Este nuevo foco de atención de la política pública contrasta con la condición marginal y periférica que ha experimentado el norte en su conjunto, entendida por mucho tiempo como confín, espacio vacío y sin control (Ovando et al., 2021) en un contexto de relaciones diplomáticas dispar: por un lado, con vínculos bilaterales más estables con Perú y sin relaciones diplomáticas con Bolivia desde 1978. Ambos elementos sumados se constituyen en una verdadera doble frontera, la primera interna y la segunda internacional, que agudiza el sentido de marginalidad de este espacio y que acentúa la escala nacional a la hora de gestionarla y controlarla.
Es importante agregar que el imaginario geográfico que se ha construido sobre este territorio ha estado marcado, históricamente, por una mirada desde el centro del país. La representación del norte como confín, marginal o periférico (Ovando et al., 2021) ha tenido consecuencias en la definición del norte de Chile en el marco de una cultura centralista, con un sentido vertical (norte-sur y viceversa). Estas ideas ponen a «Santiago como órgano principal de centralidad» (Núñez, 2012, p. 6), que subraya el enfoque de áreas no integradas a la nación. Esta idea es fortalecida con el enfoque proveniente de la geopolítica clásica con «categorías asociadas al interés nacional, a la soberanía e integridad social» (Ovando et al., 2020, p. 2) lo que ha supuesto que las regiones fronterizas del norte hayan pasado, por largo tiempo, a un «plano secundario» (Correa, 2013). Esto explica, en parte, la agenda de seguridad que se ha aplicado en las últimas décadas con planes que ubican al extremo norte como espacio vulnerable y expuesto a amenazas tradicionales y emergentes, como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas (Griffiths, 2009).
Al revisar la historia regional constatamos que las zonas fronterizas del norte de Chile han desarrollado dinámicas propias que anteceden al aumento de la migración en Chile. Históricamente Arica y Parinacota y Tarapacá muestran una alta interacción fronteriza, es decir, de población chilena, peruana y boliviana, que cruza de manera continua las fronteras para comerciar, trabajar, comprar más barato y buscar atención médica, entre otros objetivos (Tapia, 2022). A lo que se suma que estas regiones históricamente han contado con una mayor proporción de extranjeros fronterizos en su población desde la incorporación de estos territorios posguerra del Pacífico (Tapia, 2012) y en las últimas décadas (2010-2020). Otra importante característica es que en el borde fronterizo habitan comunidades ancestrales –anteriores al establecimiento de los límites internacionales– que históricamente transitan por ese espacio, casi siempre haciendo caso omiso de los controles, y desde 2009 bajo el amparo del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 (Tapia, 2022; Gavilán, 2019).
En este contexto, este capítulo busca aportar una mirada a los diferentes procesos que han conformado la construcción de la frontera chilena, centrándonos en el análisis de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá en la actual centuria. A partir de esta revisión nos proponemos dar una visión de lo que han supuesto para el norte del país los procesos de securitización del control migratorio y el reforzamiento de las fronteras, especialmente en el marco de la implementación de planes de seguridad en este espacio.
I.La zona norte de Chile: características demográficas
La región de Arica y Parinacota, ubicada en el extremo norte de Chile, se separó de la región de Tarapacá en 2007 y tiene una superficie de 16.873,30 km². Su capital es Arica, una ciudad con una ubicación estratégica por ser un puerto libre2para Bolivia, lo que refuerza su importancia en el comercio exterior. Limita con Perú al norte, Bolivia al este, el océano Pacífico al oeste y Tarapacá al sur. El clima predominante es desértico, con temperaturas agradables en la costa y una mayor oscilación térmica en los valles y el altiplano. La población, según estimaciones actuales, supera los 230.000 habitantes, con una alta proporción de migrantes, principalmente de Bolivia y Perú.
Por su parte, la región de Tarapacá, también dividida en 2007, cuenta con una superficie de 42.225,8 km² y tiene a Iquique como su capital, una ciudad costera con una Zona Franca que dinamiza su economía. Tarapacá comparte frontera con Bolivia y presenta una alta proporción de población extranjera, en especial boliviana. El clima de la región es mayormente desértico, con características similares a Arica en la costa y mayores variaciones térmicas en el altiplano. A pesar de su aridez, la región cuenta con una vida translocal, donde los habitantes alternan entre la vida en los pueblos altiplánicos y las ciudades costeras, adaptándose a los ciclos agrícolas y ganaderos.
En la región de Arica y Parinacota, los indicadores de población migrante muestran una mayor concentración en comparación con los datos nacionales, pero de manera más moderada en algunos segmentos etarios. Por ejemplo, en el grupo de 20 a 59 años, Arica y Parinacota presenta 153,2 migrantes por cada 1.000 hombres, cifra superior al promedio nacional de 120,1, mientras que entre las mujeres, la diferencia es aún más pronunciada, con 176,2 migrantes por cada 1.000, frente al 113,3 nacional. En el segmento de menores de 20 años, la diferencia también es significativa, con 62,3 migrantes por cada 1.000 hombres y 63,1 por cada 1.000 mujeres en Arica y Parinacota, en comparación con 41,8 y 43,0 a nivel nacional. Esto refleja una mayor presencia migrante en la región, pero con un impacto que varía según el grupo etario.
En la región de Tarapacá, las diferencias respecto a los indicadores nacionales son aún más marcadas, especialmente en la población en edad laboral. En el grupo de 20 a 59 años, Tarapacá tiene 240,1 migrantes por cada 1.000 hombres y 265,5 por cada 1.000 mujeres, cifras que casi duplican los promedios nacionales de 120,1 y 113,3, respectivamente. En el segmento de menores de 20 años, la diferencia también es considerable, con 101,0 migrantes por cada 1.000 hombres y 100,6 por cada 1.000 mujeres, comparado con 41,8 y 43,0 a nivel nacional. Estos indicadores evidencian que Tarapacá es una región con una atracción mucho mayor para la población migrante en todos los segmentos etarios, especialmente entre los adultos en edad laboral.
Tabla 1: Estimación de personas migrantes
Región
Segmento Etario
Hombres
Mujeres
Total
Migrantes
Cada 1000
Total
Migrante
Cada 100
Nacional
0-19
2.530.606
105.669
41,8
2.440.847
104.852
43,0
20 - 59
5.647.178
678.171
120,1
5.611.378
636.007
113,3
60+
1.605.194
42.231
26,3
1.993.360
58.144
29,2
Total
9.782.978
826.071
84,4
10.045.585
799.003
79,5
Arica y Parinacota
0-19
36.362
2.267
62,3
33.997
2.144
63,1
20 - 59
74.014
11.342
153,2
69.769
12.291
176,2
60+
19.445
1.363
70,1
24.135
1.948
80,7
Total
129.821
14.972
115,3
127.901
16.383
128,1
Tarapacá
0-19
59.159
5.973
101,0
56.790
5.712
100,6
20 - 59
116.791
28.038
240,1
112.812
29.951
265,5
60+
24.023
1.619
67,4
27.122
2.117
78,1
Total
199.973
35.630
178,2
196.724
37.780
192,0
Fuente: Elaboración propia a partir de SERMIG & INE (2023) Estimación de personas extranjeras en Chile 2022 e INE (2023) Estimación de población
Al comparar la región de Arica y Parinacota con el total del país en términos de variaciones porcentuales entre 2019 y 2022, se observa que el crecimiento de la población migrante ha sido más moderado en la región que a nivel nacional. Mientras que el total de migrantes en Chile creció un 10,2 % entre 2019 y 2022, en Arica y Parinacota el incremento fue del 15,6 %. El aumento en migrantes provenientes de Venezuela fue de solo un 1,7 % en la región, en comparación con un 14,6 % a nivel nacional. Los migrantes peruanos y bolivianos, principales grupos en Arica y Parinacota, mostraron crecimientos más altos en la región que en el total nacional, con un aumento del 22,1 % en los peruanos y 15,6 % en los bolivianos, frente a un 6,5 % y 21,7 % a nivel nacional, respectivamente. Esto indica que la migración en Arica y Parinacota está más influenciada por la movilidad de grupos vecinos, mientras que la migración de otros países ha sido más significativa a nivel nacional.
Por su parte, la región de Tarapacá presenta un crecimiento migratorio mayor que el promedio nacional, con un aumento del 11,0 % entre 2019 y 2022, superando el 10,2 % del país. En cuanto a migrantes venezolanos, Tarapacá registró un incremento del 20,9 %, significativamente superior al promedio nacional de 14,6 %. Los migrantes peruanos y bolivianos también tuvieron aumentos importantes en Tarapacá, con crecimientos del 6,7 % y 13,6 %, respectivamente, en comparación con los aumentos nacionales del 6,5 % y 21,7 %. El caso de los migrantes colombianos en Tarapacá es particularmente llamativo, con un incremento del 10,8 %, mayor que el 13,1 % observado a nivel nacional. Estos datos reflejan que en Tarapacá la migración está creciendo más rápidamente entre ciertos grupos, particularmente venezolanos y colombianos, lo que indica una mayor atracción migratoria en esta región en comparación con el promedio del país.
Tabla 2: Estimación de nacionalidades 2019 a 2022
Región
Total País
Arica y Parinacota
Tarapacá
Venezuela
464.717
532.715
2.858
2.906
4.558
5.508
Perú
235.580
250.908
9.624
11.755
15.995
17.068
Colombia
167.534
189.524
1.471
1.657
5.205
5.765
Haití
180.537
184.721
20
32
345
368
Bolivia
121.652
148.059
10.606
12.262
30.240
34.354
Argentina
76.307
79.335
383
393
1.140
1.181
Otros
228.403
239.812
2.159
2.350
8.653
9.166
Total
1.474.730
1.625.074
27.121
31.355
66.136
73.410
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimación de Personas Extranjeras en Chile Residentes en Chile al 31 de diciembre de 2022 INE & SERMIG.
Al comparar los datos de la región de Arica y Parinacota entre los años 2017 y 2022, se observa una notable disminución en el porcentaje de migrantes recientes (0 a 3 años de llegada), que pasó del 76,2 % en 2017 al 29,4 % en 2022, lo que representa una caída del 61,4 %. Al mismo tiempo, se incrementó significativamente la proporción de migrantes con 8 años o más en la región, pasando de solo un 6 % en 2017 a un 43,7 % en 2022, un aumento del 628 %. Este cambio sugiere una estabilización de la población migrante en la región, con una mayor proporción de personas que llevan más tiempo viviendo allí. El grupo de migrantes que llevan entre 4 y 7 años en la región también aumentó, pasando del 17,7 % en 2017 al 26,9 % en 2022, lo que indica un crecimiento paulatino de las personas que han permanecido más tiempo.
En la región de Tarapacá, se observan tendencias similares a las de Arica y Parinacota, aunque con algunas diferencias en la magnitud de los cambios. El porcentaje de migrantes recientes (0 a 3 años) también disminuyó de manera significativa, pasando del 72,7 % en 2017 al 31,3 % en 2022, una caída del 56,9 %. El grupo de migrantes que llevan 8 años o más en la región aumentó de forma considerable, del 1,9 % en 2017 al 41,4 % en 2022, lo que representa un incremento del 2078 %, un cambio aún más pronunciado que en Arica y Parinacota. En cuanto al grupo de 4 a 7 años, hubo un incremento leve, del 25,3 % en 2017 al 27,3 % en 2022. A nivel nacional, las tendencias muestran una disminución similar en los migrantes recientes, del 82,1 % en 2017 al 34,4 % en 2022, y un notable aumento en los migrantes con 4 a 7 años, que pasaron del 15,5 % al 45,7 %, lo que sugiere que tanto Tarapacá como Arica y Parinacota siguen la tendencia general de una mayor estabilización de los migrantes en Chile, aunque con algunas variaciones regionales.
Tabla 3: Tiempo de llegada, comparación años 2017 y 2022
Región
Años de llegada
2017
2022
Región de Arica y Parinacota
0 a 3 años
76,2%
29,4%
4 a 7 años
17,7%
26,9%
8 años o más
6%
43,7%
Región de Tarapacá
0 a 3 años
72,7%
31,3%
4 a 7 años
25,3%
27,3%
8 años o más
1,9%
41,4%
Nacional
0 a 3 años
82,1%
34,4%
4 a 7 años
15,5%
45,7%
8 años o más
2,4%
19,9%
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017 y 2022 ponderada por región.
Con estos antecedentes y la extensa frontera que comparten Chile y Bolivia con casi 1000 kms, compuesta por la Cordillera de los Andes, que alcanza alturas sobre los 6000 mts y un extenso altiplano por sobre los 3000 msnm. En el caso de Chile y Perú, comparten una frontera terrestre que va de mar a cordillera por casi 170 kms que y comienza en el punto «Concordia» según Perú, el Hito Nº 1 según Chile hasta la meseta de Ancomarca en los Andes. En este espacio se encuentran cuatro pasos fronterizos habilitados y un sinnúmero de pasos no habilitados, tres de ellos con Bolivia (Visviri-Charaña, Chungará-Tambo Quemado y Colchane –Pisiga Bolívar) y uno con Perú (Chacalluta-Santa Rosa).
Los pasos ubicados en Arica y Parinacota que conectan con Bolivia se ubican en el altiplano y son dos, el primero es Visviri-Charaña, que es el más septentrional y está ubicado a más de 4000 msnm. Es poco transitado y actualmente solo permite el paso de vehículos menores. Le sigue Chungará-Tambo Quemado, a 4680 msnm, que es un paso carretero vital que conecta Arica con La Paz y que facilita el comercio en el marco del Tratado de 1904.
En Tarapacá se encuentra el paso de Colchane-Pisiga Bolívar que es el principal paso para ingreso y salida de población boliviana y está formada por comerciantes y trabajadores/as (Tapia, 2018). En la frontera entre Chile y Perú, se encuentra el complejo fronterizo de Chacalluta-Santa Rosa, que es el paso fronterizo más transitado a nivel nacional y un punto crucial para la migración latinoamericana hasta la pandemia.
II.Las fronteras, las migraciones y la seguridad: algunos elementos para el análisis
La seguridad es un elemento que ha venido a reorganizar las migraciones, especialmente a partir del 11-S, dado que los atentados pusieron en tela de juicio la idea de seguridad globalizada en el tratamiento de las movilidades internacionales (Amoore, 2006; Bigo, 2006). Esto porque en la gestión de las migraciones las fronteras cumplen un rol clave en materia de seguridad, al ser conceptualizadas como espacios para todo tipo de actividades ilegales y potencialmente peligrosas (Balibar, 2003). De este modo, en un mundo hiperconectado, el funcionamiento de las fronteras permitió que éstas no se desvanecieran, como se había pronosticado, sino que se reformularan constantemente para cumplir los propósitos de filtro de flujos ‘no deseados’ (Agier, 2015) a partir de un sofisticado proceso de desborde y re-bordeo (Sassen, 2007) o refronterización, pero que facilita y acelera el tránsito de mercancías. Así, en este cruce entre los estudios fronterizos, migratorios y de seguridad, constatamos cómo los tres fenómenos, que hasta inicios de este siglo transitaban de manera paralela, experimentaron una convergencia en la política multinivel. En este contexto los enfoques críticos nos advierten sobre el retorno de ideas territorializadas acerca de las fronteras basadas en una concepción clásica de la soberanía y las migraciones.
Simultáneamente asistimos a la inclusión del humanitarismo en la movilidad humana como forma de gobernar, especialmente los flujos irregulares y la ampliación de la noción de seguridad en el marco de las «nuevas amenazas» (Ferrero y López, 2020). Por ello, las fronteras se configuran en un instrumento clave en la gestión de la seguridad, clasificando a las poblaciones en movimiento a través de perfil de riesgos especialmente de determinadas personas conceptualizadas como sospechosas (Walters, 2006). De hecho, a la función de detener que materializan los muros y vallas, las fronteras también se vuelven «inteligentes» y selectivas y «operan en una coyuntura crítica entre las expectativas de seguridad y los intensos intercambios comerciales» (Deleixhe et al., 2019, p. 640). Se detiene y se devuelve a las personas, pero las mercancías pasan y circulan rápidamente en un mundo cada vez más demandante de productos y servicios. Así las fronteras refuerzan sus funciones y se convierten en instrumentos políticos claves para controlar las actividades transnacionales irregulares y clandestinas (Sassen, 2007) en un contexto de fuerte intercambio mundial.
La intersección entre migración, frontera y seguridad ha dado por resultado procesos de reforzamiento fronterizo o re-fronterización de los Estados (Walters, 2006, p. 188), no sólo con una intensa presencia policial o militar en estas zonas y de mayores recursos para controlar los flujos, sino también a través de nuevas legislaciones y externalización de las fronteras en el marco de acuerdos regionales, como es el caso de la UE (Ferrero & López, 2020). De esta forma, y a partir del entendimiento de la frontera como una arquitectura móvil (Balibar, 2005), la idea de «frontera heterogénea» es útil para entender la variedad de formas que adquiere ya no sólo en la línea, sino mucho antes de llegar a ella, e incluso una vez atravesada (Ramos y Tapia, 2019). Así la frontera se extiende más allá de la línea, como señaló Balibar (2005), quien advierte de su deslocalización, para estar atentos a los diversas lugares y funciones donde se ejerce el control. Es frecuente encontrar en estos espacios nuevos y sofisticados dispositivos de vigilancia, como drones, cámaras poderosas y detectores de calor, por mencionar algunos, que reinventan continuamente la capacidad de filtrar, detener y contener de las fronteras.
III.La construcción de la frontera: la chilenización del norte y la herencia de la guerra del Pacífico
Las regiones del norte de Chile, sur del Perú y occidente boliviano comparten una historia común desde el periodo precolombino, consolidada en la época colonial. Arica, ocupada en 1541, fue un puerto clave para la exportación de plata del Virreinato del Perú, especialmente de Potosí, y para la entrada de manufacturas. Tacna conectaba la costa con el sur del virreinato. Sin embargo, en el periodo republicano, la imposición de impuestos por el gobierno peruano y el control británico afectaron la articulación comercial, lo que impulsó a Bolivia a buscar alternativas como Cobija antes de la Guerra del Pacífico (Rosenblitt, 2010).
La riqueza del salitre y las desavenencias por el control del espacio tarapaqueño motivaron la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, lo cual generó dos hitos en la configuración de la triple frontera. Por un lado el Tratado de Ancón de 1883, el cual cede a Chile a perpetuidad la provincia de Tarapacá y la posesión de las provincias peruanas de Tacna y Arica a Chile durante 10 años, al término de los cuales se debería plebiscitar la continuidad. Paralelamente, el Tratado de Paz del 20 de octubre de 1904 entre Bolivia y Chile estipuló que Bolivia cedía a Chile su litoral de manera permanente, incluyendo los puertos de Mejillones, Cobija, Tocopilla y Antofagasta. Como contraparte, Chile también reconoció el derecho de Bolivia a un libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico, así como el derecho de establecer agencias aduaneras en los puertos designados por Chile.
La anexión de estos territorios también generó conflictos entre Chile, Bolivia y Argentina por el control de la Puna de Atacama, un territorio fronterizo entre los tres países. Tras la ocupación de Tarapacá, Argentina reclamó su parte del territorio, lo que llevó a tensiones diplomáticas hasta 1899, cuando mediante el laudo arbitral de William Buchanan se dividió el área en disputa, otorgando el 80% a Argentina y el 20% a Chile (Benedetti, 2005).
El gobierno chileno, al tomar control de estas nuevas regiones, inició una campaña de chilenización del norte «en cuanto el centro político nacional (Santiago) busca establecer un principio de control sobre el territorio» (Valdebenito & Lube-Guizardi, 2014). Este proceso actuó «simultáneamente en diferentes esferas de acción: adelantos en materia de construcción, imposición de la cultura nacional en las escuelas primarias rurales a través de la castellanización y la alfabetización en los poblados rurales, que, en este momento, eran sinónimo de peruanidad o incivilización bajo una lógica Sarmenteana» (Díaz, 2006, p. 300). De este modo el proceso tuvo consecuencias ya que «en su manifestación “concentrada” en espacios económicos movilizadores y creadores de riqueza, lo que trae aparejado la invisibilización e instrumentalización de territorios, actores sociales y culturales, según las circunstancias» (Cádiz, 2013, p. 36).
Esto marca una díada de alterización importante, porque se construyó desde la institucionalidad central al promover «la homologación de la nacionalidad con la etnicidad; es decir, el peruano como sinónimo de indio; por tanto, retrasado e incivilizado, la imagen del “cholo”; un etnónimo que connota rasgos negativos (cobardía, flojera, suciedad, etc.)» (Morong & Sánchez, 2006, p. 100). Estos procesos produjeron la alterización de lo peruano, lo que afectó el enfoque de control fronterizo en dos ejes importantes; por un lado, se entendió la incorporación de los nuevos territorios como un intento de control civilizatorio, buscando expulsar una otredad que combina lo migratorio y lo indígena. En este periodo se registraron episodios de represión estatal, como la de los sucesos de Challaviento de 1925, donde un conjunto de pobladores asesinó a un carabinero chileno y quemaron el cuartel de policía en represalia por la violación de una joven aimara y el asesinato de F. Apaza, representante de la misma comunidad (Basadre, 1975). En este contexto se formaron grupos paramilitares, denominados ligas patrióticas, surgidas en 1910, las cuales recurrían a todo tipo de violencias para tratar de expulsar a peruanos tarapaqueños y chilenos de ascendencia indígena (Núñez & Maldonado, 2005; González, 2004).
Estos hechos de violencia y la falta de garantías para la realización de un plebiscito, constatado por la comisión especial liderada por C. Coolidge, de Estados Unidos (Naciones Unidas, 1925), llevó a la escritura del Tratado de Lima de 1929, de acuerdo con el cual se fijó la línea de la Concordia como el límite fronterizo terrestre entre ambos países, retornando Tacna a la administración peruana y dejando Arica bajo la administración chilena permanentemente, lo que significó la pérdida de la capacidad articuladora del eje tacneño ariqueño y el inicio de un largo proceso de decadencia de Arica (Camus y Rosenblitt, 2011). Sin embargo, esto no eliminó la violencia nacionalista ni los intentos de chilenizar la región de Tarapacá y Arica. Esto configura la herencia de la guerra del Pacífico, en donde la memoria formada por la chilenización respecto a los nacionales peruanos «ha favorecido la construcción de la identidad nacional, al choque de imaginarios y percepciones, condicionando la relación bilateral entre los dos países» (Ugarte, 2014, p. 161).En cuanto a las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, están marcados por intentos de romper la mediterraneidad boliviana, marcando a Chile como el principal obstáculo en un proceso de «integración en igualdad de condiciones» (Correa & Vera, 2016).
Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia se caracterizaron por esporádicos acercamientos, como la llamada «década dorada» (González y Ovando, 2011) entre 1950-1958, momento de mayor acercamiento entre ambos países. Esta situación estuvo alentada por las Notas Reversales de 1º y 20 de junio de 1950, en que Chile manifestó un «animado espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia» en la que se buscaba avanzar en una negociación que permitiera buscar una salida del país altiplánico al mar y una compensación no necesariamente territorial para Chile (Ovando et al., 2020). Sin embargo, a pesar de notorios avances en materia diplomática y económica durante los gobiernos de Gabriel González Videla y Víctor Paz Estenssoro, este último cortó las relaciones diplomáticas en 1964. Uno de los grandes avances en materia de legislación migratoria fue la entrada en vigor del Convenio N° 97 de la OIT en 1949, que protegía a los trabajadores extranjeros asegurando igualdad en condiciones laborales y acceso a seguridad social. También estableció la cooperación entre países para gestionar la migración laboral y prevenir la inmigración ilegal, así como garantizaba la asistencia gratuita y prohibía la repatriación forzada por enfermedad.
IV.La dictadura y el Decreto Ley 1.094
Luego del golpe de Estado de 1973, la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet, quien tomó el control de todos los poderes del Estado, emitió el año 1975 el Decreto Ley 1.094 de migración y extranjería. Este decreto marcó por un lado una continuidad respecto a la anterior infraestructura legal al integrar medidas altamente restrictivas y ampliando los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios en frontera, y por otro, eliminó los mecanismos que permiten al Estado generar planes de colonización.
Estos elementos configuraron una estructura en donde la gestión migratoria se construye desde un amplio margen de discrecionalidad, permitiendo que las expulsiones y prohibiciones de ingreso se usen sin considerar las garantías establecidas en instrumentos internacionales o del sistema jurídico nacional. Así, con una política migratoria marcada por la desconfianza hacia los países vecinos y organismos internacionales, generó dificultades para gestionar flujos migratorios de forma bilateral.
Al analizar en detalle la normativa que deriva del decreto 1.094 de 1975 se aprecia un marcado enfoque securitario, el cual se centró en definir la migración como una amenaza a la seguridad nacional. Así, se establecieron una serie de restricciones y sanciones que entraron en contradicción directa con los compromisos internacionales, particularmente con el Convenio N° 97 de la OIT. Esta situación fue resuelta por la dictadura mediante la preeminencia del Estado para regular la migración por sobre los tratados internacionales. En este sentido «la normativa sigue basándose en principios de seguridad nacional que no se ajustan al estándar internacional más garantista de los derechos humanos» (Galdames, 2020).
Uno de los problemas más graves del Decreto Ley 1094 radicó en la amplia discrecionalidad otorgada a las autoridades para decidir sobre la expulsión de migrantes, lo que generó arbitrariedades en su aplicación. Esto fue objeto de críticas constantes, ya que la norma permitía que las autoridades expulsaran a migrantes sin un debido análisis de sus circunstancias individuales (Brandariz et al., 2018; Musa & Muñoz, 2022). El decreto ley no garantizaba el acceso de los migrantes a mecanismos de defensa adecuados antes de ser expulsados del país; de hecho, según la jurisprudencia, «el acto administrativo de expulsión de la amparada del territorio nacional debe calificarse de ilegal» (Díaz, 2020). Esta falta de respeto al debido proceso generó situaciones de vulneración extrema para los migrantes, quienes, en muchos casos, fueron expulsados sin tener la oportunidad de defender sus derechos de manera justa. Esta capacidad discrecionaria se vio agravada por la introducción de conceptos jurídicos indeterminados (Ponce de León, 2013), como el concepto de ‘buenas costumbres’ como criterio para la expulsión de migrantes. Se trató de una definición vaga y subjetiva, que permitió la expulsión de personas sin que existieran justificaciones claras o proporcionales a la gravedad del acto. Esta visión punitiva de la migración fue fuertemente criticada, porque castigaba a las personas extranjeras por circunstancias que muchas veces están fuera de su control, contraviniendo los principios de derechos humanos que deben orientar las políticas migratorias. Así lo señaló un informe que señalaba que «el hecho de considerar el ingreso clandestino como un delito penaliza a las personas migrantes por razones que muchas veces están fuera de su control» (Saavedra, 2017).
El acceso limitado a derechos sociales fue otro de los problemas más serios que presentó esta normativa. Los migrantes en situación irregular enfrentaron grandes dificultades para acceder a servicios esenciales como la salud y la educación. El Decreto Ley 1094 no contemplaba el acceso a estos derechos, lo que generó situaciones de exclusión social. Como se menciona en uno de los textos, «el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes se regula de manera infralegal, lo que dificulta su acceso» (Musa & Muñoz, 2022).
V.La vuelta de la democracia: integración regional
Con el fin de la dictadura y con el regreso a la democracia, el Estado retomó relaciones bilaterales y comenzó el proceso de incorporación de los instrumentos internacionales en materia migratoria. A partir del año 2000 se ratificó el protocolo para prevenir y reprimir la trata de personas (2004), la promulgación del convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares (2005), se garantizó el derecho de niños, niñas y adolescentes a ingresar el sistema educacional mediante la ordenanza 07/1.008. Con esto se dio inicio al diseño de una política nacional migratoria con un énfasis en la integración y la promoción de la interculturalidad, mediante el instructivo presidencia N° 9 (2006) y se garantizó la atención en salud a la población inmigrante irregular a través de Fonasa (2008)
El crecimiento de las relaciones bilaterales y los esfuerzos por lograr una mayor integración regional tuvieron un importante efecto en la gestión de las migraciones.El año 2009 se firmó la circular 26.456 para facilitar la movilidad entre los países parte del Mercosur, Bolivia y Chile, además de importantes avances en materia de protección internacional. Por ejemplo, con la firma del convenio entre Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio del Interior, que facilitó la atención y proyección de las casas de acogida para mujeres migrantes, solicitantes de refugio, que fuesen víctimas de violencia intrafamiliar (Res. Exenta 80.388). Otro caso fue el del Servicio Nacional de Menores, que adquirió la responsabilidad de tomar todas las medidas posibles para facilitar el ingreso oportuno al sistema de protección social a la infancia y adolescencia migrante y refugiada, sin importar su situación migratoria o la de sus padres.
El año 2010, con la entrada en vigor de la ley 20.430, se establecieron disposiciones sobre protección de refugiados, la cual matizó las atribuciones de expulsión, estableciendo el derecho de no devolución dentro del sistema jurídico nacional y el derecho a solicitar refugio con independencia de la forma de ingreso. Así también, la ley 20.507 tipificó los delitos de trata y tráfico de personas migrantes, permitiendo al Estado brindar una mejor protección.Paralelamente el Poder Judicial, mediante la producción de jurisprudencia en materia de expulsiones, inició un proceso para mitigar y controlar la arbitrariedad en el uso de las atribuciones dispuestas; sin embargo, la normativa permite la separación familiar. Según Galdames, «la jurisprudencia ha intentado mitigar estos efectos, pero la discrecionalidad sigue siendo un problema» (2020).
Un punto de inflexión en torno a la discusión migratoria se dio el año 2011, con la promulgación del Decreto N° 837, que permitió la entrada en vigor de la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados. De acuerdo a esta se estableció una serie de garantías humanitarias, profundizando el derecho a la no devolución y la naturaleza declarativa del refugio (González & Palacios, 2013), generando garantías sustantivas para poder entregar protección humanitaria en frontera. A ello se sumó el hecho de integrar derechos explícitos, como «contar con la oportunidad de presentar pruebas exculpatorias por vía administrativa o judicial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados» (Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, 2022, pp. 11).
De manera paralela y en el marco de la agenda de seguridad de la recientemente creada Región de Arica y Parinacota (2007), se dio inicio al «Plan Frontera Norte» el 2010. Este supuso un cambio en cómo el gobierno abordaba la seguridad en frontera, centrándose en esta como un nodo dentro de los mecanismos de seguridad (García-Pinzón, 2015). El Plan consistió en la inversión de fuerzas policiales apostadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con una inversión de 35 mil millones de pesos (alrededor de 57 mil millones ajustados al IPC de enero 2024) y una agenda de lucha contra el tráfico de drogas. Ese mismo año se emitió la ley N° 20.507 que tipificaba el delito de trata y tráfico de personas migrantes por primera vez en Chile.
Al mismo tiempo Chile avanzó en una senda de complementación económica con Bolivia que posibilitó el entendimiento gracias a la cooperación entre países, dando menos énfasis al tema de la mediterraneidad (Gangas y Santis, 1996). De hecho, la agenda se amplió, y sin exclusiones de los 13 puntos, se centró en los beneficios de la cooperación en un amplio sentido. Sin embargo, a partir de 2011 estas relaciones experimentaron un nuevo giro por la instauración de la reivindicación marítima boliviana en diversos foros internacionales al alero de la demanda interpuesta en el Tribunal de La Haya (Correa y Vera, 2016). Esto ha tenido consecuencias en la región por la dificultad de coordinar el trabajo de los dispositivos de control en el territorio, especialmente durante la pandemia. Por el contrario, Chile y Perú tienen relaciones diplomáticas a pesar de tener litigios.De hecho, el Comité de Integración de Desarrollo Fronterizo (CIDF), –hasta el 2012 llamado Comité de frontera– ha logrado cumplir sus propósitos (Álvarez, 2019). Este foro es una importante instancia de coordinación, especialmente entre policías y actores fronterizos, dado que el paso fronterizo de Chacalluta-Santa Rosa cuenta con un fuerte intercambio de mercancías (Tapia y Díaz, 2021). Con la pandemia se cerró este paso para las personas –de acuerdo con el decreto 102 de marzo de 2020– situación que golpeó fuertemente el rubro turístico y de ocio de Tacna (Tapia et al., 2024).
Estos dos momentos de la política pública en gestión de fronteras ejemplifican los polos, mediante los que sucesivos gobiernos han construido la agenda de gestión fronteriza. En un extremo hay un polo centrado en la frontera como un eslabón en la cadena de actores necesarios para otorgar protección internacional, basándose en la armonización del derecho nacional con los estándares internacionales y regionales en esta materia. Por el otro eje hay una comprensión de la frontera como una primera línea de defensacontra las amenazas exteriores, buscando generar más atribuciones y capacidades en las policías para poder detectar y perseguir estas amenazas exteriores.
Estos focos también aparecieron en la discusión sobre una nueva ley de migraciones que reemplazó el decreto-ley 1.095 de 1975, de hecho, el Mensaje Presidencial del presidente Piñera indicó la necesidad de hacer un reconocimiento de la cotidianidad de la migración fronteriza en varias regiones. También reconoció la debilidad institucional del Departamento de Extranjería y Migración para poder gestionar adecuadamente las solicitudes de ingreso, y señaló que «si bien de acuerdo con la Constitución Política de la República el criterio general es la no distinción por nacionalidad, existen materias que sólo aplican a extranjeros, como el derecho a solicitar la reunificación familiar» (Mensaje Presidencial, 89-361, 20 de marzo 2013, p. 7). Así también se citó la dificultad para ejecutar expulsiones y el riesgo que éstas significan para la seguridad nacional.
El eje fue centrar la gestión de la migración a nivel centralizado, mediante una política con más énfasis en la gestión consular en los países de origen y tránsito. El otro eje se concentró en mantener la gestión en la frontera, a través de visados que permitían ser gestionados en el país y atribuciones para instituciones territoriales (como los gobernadores) y permitir diferentes visados y acuerdos de movilidad (Como el acuerdo Mercosur o el acuerdo de habitante de frontera).
El año 2012 se generó el visto consular3 de turismo nacionales de República Dominicana (Minuta Consular 324-5837). Esto generó un cambio importante en la gestión migratoria a nivel fronterizo, porque «la exigencia de visa consular ha generado un filtro migratorio solidificando en Chile estos perfiles diferenciados: mientras algunos/as ya poseen residencia definitiva y han podido insertarse de manera regular en Chile, un porcentaje no determinado se encuentra en situación de irregularidad» (Galaz et al., 2016, p. 9). El año siguiente se ingresó el proyecto de ley de migración y extranjería, que interesantemente, en el borrador original, estableció que no se requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile para quien lo haga en calidad de titular, excepto por razones de «interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional se podrá exigir respecto de los ciudadanos de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un Consulado Chileno en el exterior» (art. 21, mensaje presidencial 089-361).
El año 2014 inició el periodo presidencial de Michelle Bachellet, período en el que se inició una serie de reformas de corte más garantista con la circular N° 30.722 que eliminó y prohibió la aplicación de sanciones migratorias a niños, niñas y adolescentes. Se trató del decreto 13-93, que creó el consejo de políticamigratoria, la creación de un visado por motivos laborales, la circular A N° 15-06, que desligó la atención de salud de la tramitación de permisos de residencia, asegurando que se pudiera ejercer en los casos de atención de embarazadas, niños y niñas menores de 18 años y atenciones de urgencia. La circular A 14-04, que dio lineamientos de inscripción a Fonasa para inscribir a personas extranjeras en situación de irregularidad.
Para términos del análisis el año 2015 se establecieron los lineamientos e instrucciones para la política migratoria, la cual no fue promulgada, y que establecía diferentes ejes. De hecho, el «Instructivo Presidencial Nº 5» estableció 15 ejes, de los cuales destacaron aquellos destinados a la protección de las personas migrantes y la rendición de cuentas. Se priorizó un enfoque transversal de derechos humanos, asegurando que los migrantes accedieran efectivamente a estos derechos, con especial énfasis en la no discriminación y la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, refugiados y personas con discapacidad. Particularmente en gestión de frontera, el eje 13, enfatizó el principio de no devolución, que incluyó el no rechazo en frontera, para proteger a los refugiados y otros grupos vulnerables. El eje 12 propuso la implementación de una política de frontera que se integrara con la política nacional migratoria y coherente con los acuerdos internacionales y bilaterales, especialmente en zonas de integración fronteriza. También hizo referencia a la necesidad de actualizar la legislación para incluir garantías y procedimientos de debido proceso en los procedimientos sancionatorios y de control migratorio, incluidas las expulsiones.
El 2018, en los inicios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, se creó el Visado de Responsabilidad Democrática (VRD), la cual reconoció la crisis democrática que afectaba a Venezuela. Esa visa se debía solicitar ante la autoridad consular chilena en el extranjero, en la misma línea que los vistos consulares impuestos a los migrantes de República Dominicana. Además, se estableció el visto consular de turismo nacionales de Haití (Decreto 776), la eliminación de la visa por motivos laborales (circular N° 08), lo cual produjo un cambio radical en la gestión de la frontera. Si embargo, al exigir que el permiso se solicitara en el extranjero, se anulaba la capacidad de las instituciones regionales encargadas de gestión migratoria para tramitar permisos de residencia, convirtiéndolas en entes que custodian la irregularidad/regularidad migratoria.
VI.Movilidad en el periodo pandemia y pospandemia: securitismo, contradictoriedad e irregularización de los flujos migratorios
Estos son los elementos que configuran la institucionalidad migratoria en el momento en que se produjo la crisis global por la pandemia del virus Covid-19. El 16 de marzo del año 2020 el Decreto 102 dispuso el cierre temporal de lugares habilitados tanto para el ingreso como el egreso de extranjeros por emergencia de salud pública. Cuatro días después se emite la circular N° 27, que establece Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe Nacional, medida que permitía cautelar el derecho a la movilidad en todo el territorio nacional. La totalidad de los pasos fronterizos no serán reabiertos hasta el 1 de mayo del 2022.