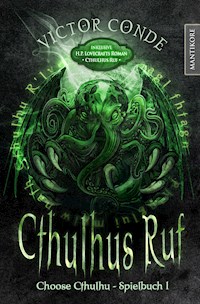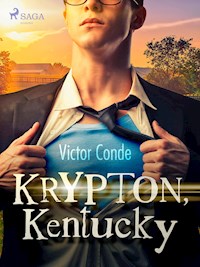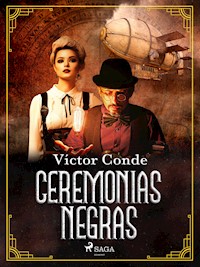Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"¿Qué es el cine, al fin y al cabo, sino un colosal juego de humo y espejos?" Esta es la historia de un joven cineasta y los sacrificios que hace para poder convertir en realidad su más grande sueño: ser el mejor cineasta underground de Europa. Descrito como lo más asqueroso, infame y transgresor del mundo, el género undeground había sido expulsado de los medios de comunicación hace años, y si algo era claro es que no volvería pronto a la pantalla grande. Sin embargo, Hacomar considera que este género es simplemente experimental, y se dedicará a asegurar que las verdaderas intenciones detrás de cada marco de sus obras sean comprendidas correctamente. Desde sus días universitarios como estudiante de cine, hasta su vida como cineasta profesional, Hacomar es testigo del gran éxito que sus compañeros tienen al producir cine convencional. Sin importar esto, el cineasta va a luchar a todo costo para que sus obras alternativas sean honestas, provocadoras, y que rompan las convenciones del cine comercial. Hacomar está dispuesto a hacer lo necesario por su arte, incluso si esto significa ser odiado por todo el mundo. Acompaña a Hacomar en este viaje de autodescubrimiento, donde cumplir sus sueños es más importante que conformarse a las normas sociales. Perfecto para fanáticos del cine alternativo y provocador, como las obras de Quentin Tarantino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Cinema inferno
Saga
Cinema inferno
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726947649
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
SINOPSIS
Esta es la historia de un joven cineasta que lo sacrificó todo por hacer realidad su sueño... a pesar de que este era lo más infame, asqueroso y transgresor del mundo: convertirse en el mejor cineasta underground de Europa.
Ah, sí, y en algún momento se habla también de una escena violenta en un callejón.
Para Sofía y Luis, con mucho cariño.
Un pollo es un arma mucho
más eficaz para un crimen que un cuchillo.
John Waters
Yo soy grande. Son las películas las que se han hecho pequeñas.
Norma Desmond
PRÓLOGO: DÍA GRIS DE OTOÑO, 2023, ESCUELA SUPERIOR DE CINE DE MADRID
Empecemos con una afirmación pedante: el arte es una fórmula en la cual todo conjunto coherente de símbolos constituye un medio legítimo. Y también una forma de usar la imaginación como un medio netamente plástico.
Y ahora, obviemos esa chorrada y entremos en materia. ¡Yiiihhhaaa!
Toda esta movida sucedió hace muchos años, cuando yo era un jovenzuelo con una honestidad interior absoluta y una estupidez a toda prueba. El primer contacto que tuve con los que iban a ser mis compañeros de generación, en esto tan indefinible e impresentable del mundo del cine, fue en la cafetería de la escuela. Ocurrió antes de entrar en el aula y empezar a memorizar los rostros de todos aquellos chavales y chavalas con los ojos llenos de ilusión y la cabeza atiborrada de sueños.
Sus corazones perseguían un único pensamiento: el triunfo. La expresión egotística de sus yoes interiores elevada al rango de maremoto comercial. Porque sí, eran artistas, pero también querían ganar dinero. Acomodarse en un futuro de limusinas y chalets en la Sierra pero también de cinco estrellas en el Cahiers du Cinèma. ¿Visión o paradoja? Sus ojos se posaban sin cesar en pensamientos. No en objetos ni paisajes, sino en lánguidos panoramas de creatividad interior. La mitad eran hipsters, la otra, hippies. Jóvenes aspirantes a artistas en el detallado proceso de no saber si su futuro iba a ser brillante o se iría por el retrete. Los había de diferentes nacionalidades, hablando en ventisqueros de italiano, ruso o checo, y agrupados por categorías sociales. Todos necesitaban un buen corte de pelo.
Yo, entre ellos.
Bien, señor Conde, estoy listo para mi primer plano: joven, veinte años, rasgos anodinos intentando no sentirse incómodos ante el menosprecio general. Melena larga y negra cultivada desde los catorce, algo relacionado con esa clase de mirada bohemia; una insipidez voluntaria. No era ni muy alto ni muy bajo, ni muy cachas ni tampoco necesitado de terapia por anorexia. Yo era esa clase de pijama pasado de moda que llegaba arrastrándose a la escuela con cara de haberme gozado la madrugada viendo Elvira, Mistress of the dark. O peor, de haberla pasado charlando sobre cine y otras parafilias sexuales en el Whisky a-Go-Go de la esquina, esto último lo más probable.
Era un hipster cinéfago. Un hipsnéfago.
Mi principal rasgo distintivo no era la melena. Allí era difícil destacar solo por eso. Tampoco pensaba dejarme un bigotillo tipo carrera de hormigas igual que el de mi ídolo, John Waters, porque eso sería una repetición, y la falta de originalidad es lo primero que mata a un artista. Automáticamente te sentencia como copia de otro, y eso pesa como una losa sobre tu futuro. Días antes del comienzo de las clases pensé en llevar gafas oscuras y posturear con ellas, sin quitármelas jamás, ni siquiera en el aula. Ya saben, ese tipo de cosas estúpidas que hacen los artistas para añadir un puntito de dramatismo a sus vidas. Pero cuando llegué aquel primer día de otoño a la cafetería y vi que la mitad de los estudiantes tenían gafas de sol, y que no se las quitaban nunca, las oculté a toda velocidad en la mochila. No salieron de allí en meses.
Huérfano de rasgo distintivo, mi excentricidad en fase de búsqueda, entré en el local. Me hice el interesante fingiendo que no quería hablar con nadie, y me senté en una mesa del fondo con un calculado aire de emo deprimido. Eso funciona bien cuando tienes veinte años. Ablanda a las chicas.
Los repasé con la mirada, uno por uno, a los que estaban reunidos en liturgia ante el primer café de la mañana. Sus sonrisas lo decían más de una vez y de más de una manera: aquí estamos, somos la nueva generación. Hemos venido para echar a patadas a la vieja y quedarnos con sus puestos. Pobres ilusos. El rumor a espejismo tras el que se esconde el fracaso y otras cosas innominadas quedó flotando en el aire cuando sonó la campana. Quise terminarme mi café, aunque llegara tarde.
Creo recordar que fue entonces cuando vi al que sería mi mejor amigo y pilar referencial durante aquellos años, principal competidor y colega. No podía ser más distinto de mí, con su porte de niño pijo del suburbio —suburban foll-anndo, en vez de suburban commando, como decía mi ex—. La seguridad en sus gestos, en su mirada… la pose de un hombre que ya ha encontrado un lugar en el mundo, algo más que una conjetura muerta.
Lucas Luton, nacido en España de padres ingleses. Bien vestido, equilibrado en su verticalidad; el epítome del sueño estudiantil. Mi archinémesis.
Lo odié nada más verlo.
Lo amé nada más verlo.
Lo envidié nada más estudiarlo.
Lo ignoré nada más concluir aquella décima de segundo.
Aunque me propuse no prejuzgar a nadie, ¡como si fuera fácil!, no pude contener un raudal de pensamientos funestos al sentirme expuesto ante aquel chico que seguramente era mayor que yo, pero no por muchos años. Veintidós o veintitrés, tendría a lo sumo. Pero la pose… oh, Dios, la pose. Ahí confluía todo. Su alter ego no contaba como presencia en aquella cafetería, pero estaba allí, sugerido en esa capacité à se mettre, ligando con la chica que tenía delante, tratando de pensar en el concepto de «triunfador» a dos niveles: el real y el imaginado. Algo en él concitaba una necesidad interior de retraerse y hablar poco, de medir lo que se decía no fuera uno a meter la pata. Hablar técnicamente y artísticamente sin la menor jactancia.
En el marco de ese juicio de valor, Lucas aparecía como el artista clásico por antonomasia, adorador de los grandes maestros del cine europeo y americano, capaz de planificar una escena como lo hacía Spielberg, ejecutarla con la precisión de un Hitchcock y montarla con la naturalidad de un Truffaut. Luego me daría cuenta de que realmente era así, tal y como me lo imaginaba, pero aquel primer día solo pude endosarle un propósito que encajara con su imagen de perfección. Lo vi como un cineasta clásico, heredero de los grandes maestros, y no me equivoqué. Desde el instante cero supe que me haría amigo suyo —si es que dejaba entrar a una rata almizclera como yo en su grupo de habituales— por una razón puramente egoísta: poniéndome al lado de la estatua de Rodin, mi inmundicia destacaría más. La gente no miraría la sublime perfección de la estatua, sino a la cucaracha que se arrastraba por debajo.
Así, por cada Imperio del sol que él rodara, yo haría mi Blank city. Por cada Lolita que él filmase para enardecer la naturaleza humana, yo la arrastraría por el barro y por la mierda con un Pink flamingos. Por cada euro que hiciera cada uno de sus Star Wars, yo le miraría desdeñoso desde la cola del paro con mis fracasos tipo Permian Strata.
Por capricho, le imposté un pasado: hijo de un abogado y una artista, por ejemplo, con carrera en colegios pijos y voluntad para hacer lo que quisiera con su vida: irse a estudiar fuera, meterse entre pecho y espalda una carrera de esas que te garantizan un sueldo A plus, o quedarse en la capital para sacarse un título por lo privado, y que le garantizaría conocer a la gente adecuada y afianzarse en los burladeros de una profesión que, en España, no tiene ningún futuro. El cine.
Sin embargo, estaba allí, en mi cafetería. Robándome a las chicas. Denigrándome por pura comparación silenciosa.
Joder. Empezamos bien.
Lucas entró en el aula acompañado de la beldad con la que charlaba —me fijé en que, caballerosamente, la dejó pasar primero— y cerró la puerta. Creía que sería el último en entrar, pero aún faltaba yo.
Quemé en el reloj un minuto más, pagué el cortado y me metí en la clase. Apenas se volvieron cinco o seis caras para mirarme, de las cincuenta y tres que había, y lo que vieron fue aquel esbozo de hipsnéfago, emo total, el estereotipo de un fracasado perdido en los confusos garabatos de un Nazario Luque.
Me senté, rogando a Dios para que los insignes profesores me dieran lo que venía a buscar: el cine underground de George Kuchar, los dibujos para adultos de Ralph Bakshi, la suciedad contracultural de Pierre Clémenti, la basura enlatada en bobinas de película de Otto Muehl.
Fue más o menos entonces cuando el profesor, con una sonrisa de vendedor de enciclopedias, empezó a hablar de Eisenstein y su acorazado Potemkin.
BOBINA UNO:
SUEÑOS DE NO WAVE CINE
1. TRY THESPIAN
Vale, supongo que va siendo hora de que Ondine entre en escena.
La Guarra del Whisky a-Go-Go, la llamaban en cómodo circunloquio, sustituyendo su nombre real por las cualidades que supuestamente la caracterizaban. Le atribuían cierta solemnidad pero en sentido inverso. Esa antonomasia de los nombres y los aspectos, esa manera de despreciarla convirtiéndola en un apóstol de lo que menos representaba, le iba bien a Ondine. Sonreía cada vez que su oído captaba algún comentario por lo bajini hecho al pasar en las aulas, entre la gente que la miraba alucinada, preguntándose qué demonios era «aquello» y de qué clase de circo se había escapado.
Eso de que la belleza está en el interior debía ser un axioma para Ondine, pues se vestía de la manera más feísta posible. ¿Os imagináis un fondo de colores chillones y asimetría total en la decoración de una película de Almodóvar, pero con una chica dentro y moviéndose al trucutrún de sus caderas? Eso era ella: un atentado para la vista. Una mujer que hacía de la fealdad una clase pura de belleza. Se compraba ropa de moda, pero cada mañana, ante el espejo, se esforzaba por combinarla de la manera más atroz posible, para que resaltaran sus chichas como si fueran longanizas o para que la caída del escote ofendiera a todo profesor que se le pusiera por delante.
No cabe duda de que fue mi primer amor.
Supimos cómo se llamaba porque todos los días el profesor lanzaba su nombre y su primer apellido al aire como una bengala, a ver si alguien respondía. Sabía que ella prefería no hacerlo a menos que la llamasen Ondine, pero aun así cumplía con el protocolo porque era su deber. Se hacía la despistada hasta que notaba el creciente enfado del maestro y, con un resoplido, argumentaba:
—Levina Gutiérrez, presente.
…pero dicho con asco, como quien confiesa un crimen que prefirió no haber cometido, o una vejación a la que fue sometida cuando su corta edad no le permitía tener uñas para defenderse.
Levina. Mi Levina, la estrella de todas mis películas. Se sentaba en mi misma clase, dos filas por delante y cuatro sillas a la izquierda. Como si me tentara con su culo gordo y semi-emo para que la moldease con manos de artista. Nunca se quitaba el abrigo negro; a lo sumo se lo abría por delante para que se le vieran las enormes tetas, no siempre parapetadas tras un sostén. Gotas de transpiración le chorreaban por la espalda como lágrimas, y anidaban como gemas en su cabello alisado con plancha. Pero nunca se quitaba su abrigo de piel de visón falsa. Una diva jamás se desprende de su armadura.
Varios nombres después, le tocaba el turno al mío: Hacomar Martínez. No preguntéis, fue un daño colateral de un viaje a Cuba de mis padres. Yo no tengo la culpa. Seguramente fui concebido en Cayo Guillermo entre mogollón de gente borracha, con humo de delectados mezclándose con los acentos de la corneta china. Conga tonga milonga. No me extraña que a mis padres, en un entorno así, les entraran urgencias que no podían esperar a encontrar una gomita.
El profesor también nombraba en voz alta a Lucas Luton cuando pasaba lista, pero con orgullo, con el énfasis del maestro que sabe quién será el mejor de la clase, el motor que tirará de los demás vagos. Mi amigo se limitaba a sonreír. Ondine nunca se dignó a mirarlo —se notaba que no era su tipo—, pero el resto de las chicas suspiraban derretidas.
Empezó el curso y nos fuimos agrupando según nuestros intereses personales. No tuvo que pasar ni una semana para que empezara a ver aquella escuela como una maldición, un correccional para pijos con aspecto hippie donde todo eran egos enormes y falta de talento. Porque la mayoría de los alumnos eran imbéciles subiditos que se creían nacidos con el gen-Kubrick, pero luego veías sus trabajos trimestrales y allí no había talento ninguno, solo copias. Emulación. Había un montón de Tarantinos jovencitos que se creían originales porque escribían guiones donde los personajes se llamaban señor Rojo y señor Azul. Otros se declaraban hijos legítimos de John Carpenter o de Akira Kurosawa, y era a estos a quienes calcaban descaradamente. Ninguno era original. No había ni una chispa de auténtica Creación.
Excepto en Lucas, claro. Y si la modestia no me impide decirlo, en mí.
Pero antes de empezar a hablar de ellos, insignes protagonistas de esta grosera tragedia, dejadme aclararos con qué clase de chusma teníamos que lidiar cada día en el ejercicio de nuestras libertades: había un tipo de Tenerife llamado Emilio Sucra, que era muy alto y tenía una de esas tripas prominentes y redondas que llegan diez minutos antes que uno a los sitios y van reservando asiento. Bien, el tío era la cosa más insoportable, ególatra y vanidosa que uno pueda imaginarse. Iba por los pasillos con su andar de pato mareado, mirando a todos los demás desde su considerable estatura, y hablando como si esa altura fuese también intelectual. Creía que sabía más de cine que nadie, y se permitía opinar sobre los trabajos de los demás con aire condescendiente, de genio-aún-no-descubierto-pero-al-que-le-falta-poco. Huelga decir que sus cortos, cuando los presentaba, lo único que lograban arrancar del personal era un desdeñoso bostezo. Emilio era el prototipo de persona que ha crecido siendo avasallada por todos, desde su más tierna infancia, y que cuando llega a adulto cree que por tener una cuenta en Internet donde vuelca sus diarreas mentales ya es alguien. Ya me entendéis. Pero cuando le preguntabas cuáles eran sus logros, cuáles sus grandes obras maestras o sus premios, guardaba un respetuoso silencio.
Y no era el único. También me tocó la mala suerte de tener por compañero a un tal Ángel Frakes, un tipo calvo y feo que, según me enteré luego, abandonó la escuela incluso antes que yo. De él me llegaron noticias de que había engañado a un montón de gente, embaucándolos con sus dotes de vendedor de motos para que participaran en un proyecto que tenía que ver con películas plagiadas de los ochenta. Luego, se largó con el dinero. Años después lo vi firmando libros en una librería y me arriesgué a comprarle uno. Dios misericordioso, qué horror. Esto es lo que tiene la democratización de la tecnología: que cualquier persona con un nivel de escritura de niño de cuarto de primaria se imprime sus libros y los vende en plan autor dieciochesco, y va de Cortázar por el Facebook. Señor, líbranos del mal. Y del Facebook.
Monstruitos así eran los que llenaban cualquier aula de cualquier escuela de cine: mil millones de inútiles con más ganas de triunfar que de trabajar de verdad, por cada uno que realmente valía. Mil sorullos de mierda por cada diamante auténtico. Esto ya lo imaginaba yo antes de matricularme, así que no debió sorprenderme tanto cuando lo vi con mis propios ojos.
Como todavía estaba por demostrarse si yo tenía talento o no, preferí mantener un perfil bajo tanto en las aulas como en las redes sociales. Es decir, mantener mi boquita cerrada y dejar que mis obras hablasen, y no al revés. Si realmente valía para esto, la gente lo sabría y lo comentaría tras salir del cine. No hacía falta que dijera en voz alta que era un genio, aireándolo por todas partes, porque esa es la mejor manera de reconocer a un fracasado.
El problema era —y esto lo vi venir desde muy temprano— que el cine que a mí me gustaba había sido expulsado hacía muchísimo tiempo de los circuitos de exhibición. Y, tal y como iba la sociedad… no resucitaría nunca.
Un día, meditando sobre ello, mis errabundos paseos me llevaron a colisionar con Ondine en su mesa de la cafetería. Fue un encuentro casual, lo juro, pero en lo que respecta a la historia de mi vida, estoy dispuesto a afirmar que hubo una mano maestra moviendo los hilos. Porque aquella tarde mi saga personal dio un vuelco.
—Hola —la saludé, viendo que la suya era la única mesa en la que quedaba una silla libre. Y yo ahí, con mi pinta de pazguato y mi tónica—. ¿Está ocupada?
—Sí, por el fantasma de mi abuela —dijo, mirando al espacio que había entre nosotros—. Siéntate si quieres.
No era eso lo que le había preguntado, pero me dio igual. Tenía el cabello recogido en un moño tan estirado que parecía al borde del grito. Ese día venía recatada, lo que significaba que su escote no dejaba ver la mariposa tatuada de su pecho izquierdo. Sobre esa palomilla ya corrían rumores por toda la escuela. Había un gris pardo en el árbol ramificado de sudor que le bajaba por la espalda. Tenía su abrigo —¡milagro!— tirado de cualquier manera en el respaldo de la silla.
—¿Te acuerdas de mí? Nunca hemos hablado, pero estoy en tu misma clase —dije con aire dicharachero.
—Sé quién eres, pelanas, te he visto en el pasillo en los cambios de hora. Nunca hablas conmigo —me dijo su voz seca, de camionero.
—Esto… pues no ha sido porque no quisiera. Realmente, tenía ganas de entablar una conversación contigo desde hacía tiempo.
—¿Y por qué no lo hiciste?
Cuidado, me dijo la alarma interior que los nerds traemos instalada de fábrica: Te está probando.
—Supongo que por timidez. Y eso que cuando cojo una cámara no soy lo que se dice una persona timorata. Pero en las charlas de pasillo… uf, ahí me siento bastante cohibido.
Ondine bajó la vista al remolino que se estaba formando en la espuma de su café.
—Igual que yo. No me gusta la gente.
—¿Por qué estudias cine, entonces? ¿Acaso el cine no va sobre la gente?
—Y una mierda. Eso es lo que dicen los manuales, pero una cámara puede enfocar más cosas aparte de un asqueroso rostro humano. Puede encuadrar sus sobacos, o su entrepierna. Eso sí que tiene significado para mí. El tal John Ford era un abuelete senil que no tenía ni puta idea.
Oír esas palabras fue el equivalente a lo que debió sentir Percival cuando los cielos se abrieron y una luz celestial le mostró el camino hacia el Santo Grial. Jamás pensé oír esas ideas en boca de otra persona, y menos en una chica.
—¿Te gusta el underground? —tanteé, los ojos como platos.
Ella rio, una risa entrecortada y gruesa, pero llena de connotaciones como solo las puede dar un filtro de nicotina.
—Adoro todo lo que apeste a celuloide rebañado en la basura y en la escoria de lo antisocial. ¿Es la respuesta que esperabas?
Yo tenía una erección.
—No, desde luego que no. Pero me alegro. Me alegro sobremanera. —Tragué saliva—. Por Dios bendito, creí que era el único.
Ondine sonrió de medio lado con labios de local sucio, de antro sin cartel en la entrada. Adiviné que debía haber llevado una vida, hasta ese momento, que hasta a mí me pondría los pelos como escarpias tan solo con oír las anécdotas. Era increíble, un ángel caído del cielo.
—No estás solo en esto, pelanas.
—¿Por qué no te sientas más atrás, conmigo? —le solté a quemarropa, y tal vez fue un error táctico. Los más asociales de la clase siempre gravitábamos hacia los asientos del fondo, así nos sentíamos más protegidos del aura de corrección política del maestro.
—Porque me he apuntado a esta escuela para sacarme un título, no para hacer la vaga por las esquinas. Soy un poco miope y, para colmo, estoy un poco sorda. ¿Te lo puedes creer? Con veinte años. Menuda tercera edad me espera.
—Nunca te he visto con un chico.
—No los necesito.
—¿Eres lesbiana?
Hizo un gesto teatral, tipo Greta Garbo.
—Prueba thespiana.