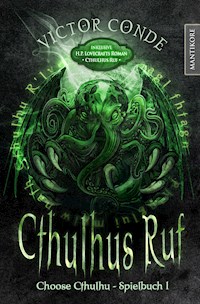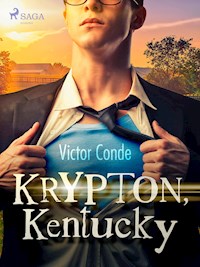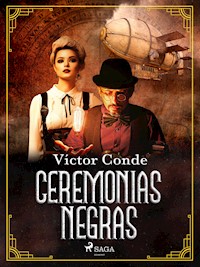Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Inusual y sobresalinte colección de relatos cortos en las que Victor Conde, maestro por excelencia de la ciencia ficción y la fantasía, se aleja de los terrenos que suele transitar su ficción para mostrarnos historias pequeñas, dramas cotidianos y reflexiones sobre la vida que nos rodea. Una partida de ajedrez sirve de apoyo a una mujer ahogada por la vida, un hombre fracasado y alcohólico recurre a un ídolo de su juventud para recomponer su vida rota, un artista gráfico repasa su vida y sus desamores a través del lenguaje del cómic, un demente que quiere perseguir sus sueños se ve enfrentado al inabarcable monstruo de la burocracia legal, un árbol de leyenda en el corazón de África encierra la más hermosa de las palabras... Historias impregnadas de una nostalgia y una sabiduría al alcance de pocos creadores. Imprescindible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Todos los nombres de noviembre
Una antología de relatos de
Saga
Todos los nombres de noviembre
Copyright © 2022 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726947656
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Sofía, por esa sonrisa.
PRÓLOGO INNECESARIO, CON EXPLICACIÓN INNECESARIA POR PARTE DEL AUTOR
Miles, si no millones de veces, me han preguntado en entrevistas que por qué me puse un pseudónimo. Y no sé ni cuántas explicaciones he debido dar a ese fenómeno, el de la heteronomía (y me pregunto: si Víctor Conde existió como entidad creadora desde el principio, ¿entonces es mi nombre real el alias y ese el ortónimo?). Al principio me encantaba jugar a un juego consistente en inventarme una historia diferente y cada vez más disparatada cuando me hacían esa pregunta. Pero luego dejé de hacerlo porque ya resultó evidente que me lo estaba inventando, y además, como no me acordaba de las mentiras que dije la última vez, el juego perdía su gracia.
La verdad detrás de la elección de mi pseudónimo, lamento decirlo, es bastante prosaica, y por lo tanto aburrida: como todos sabéis, el mundo editorial funciona por etiquetas. Por «cajas» en donde te meten los distribuidores y los libreros, y de las cuales es muy difícil salir. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Stephen King es un autor de literatura de terror. Si el hombre quisiera hacer otras cosas, como por ejemplo romántica o ciencia ficción, lo tendría crudo. No porque no pudiera, sino porque la industria del libro no sabría dónde colocarlo. Este fenómeno nos ocurre a todos, porque es así como funciona el mundo del libro. ¿Podremos librarnos algún día de la nefasta influencia de las etiquetas…?
Con este temor en mente —que si empezaba mi carrera como escritor de fantástico y de ciencia ficción luego no me publicaran nada más—, escogí un pseudónimo, Víctor Conde, y le di buen uso. Pero como todos llevamos dentro la semilla del «autor total», esto es, el hombre de letras que no quiere constreñirse a un solo género sino escribir lo que sea que le apetezca, acabé redactando textos que no podían ser encuadrados de ninguna manera dentro de los márgenes del fantástico. Textos históricos, cómicos, dramáticos, e incluso policíacos y eróticos. Porque una vez que uno domina un medio de expresión, en este caso las letras, ¿por qué coartarnos a nosotros mismos y restringirnos? ¿Por qué no usar tus pinceles para crear historias de lo que sea que te apetezca?
Siempre tuve claro que cuando decidiera dar el salto a «más allá de la ciencia ficción» firmaría las obras con mi verdadero nombre y no con un pseudónimo. Al final lo he hecho, y algunos libros han salido a la calle firmados por un tal Alfredo Moreno, que vaya usted a saber quién será, pero que dicen que tiene un estilo que está totalmente plagiado del de Víctor Conde. Podría ser, no lo niego. Hay autores que se influencian unos a otros hasta tal punto que podrían pasar como negros del compañero, y ya saben a qué me refiero. Puede que esto pase con los dos antes mencionados, y que Víctor sea el negro de Alfredo, o al revés. Se admiten apuestas.
En el presente volumen he recopilado algunos cuentos de lo que llamamos mainstream, o literatura general, aunque alguna sorpresita de corte fantástico habrá también. Es una muestra de las historias que han ido saliendo de mis dedos a lo largo de los años y que, como verán, tocan muchos palos. Deseando de corazón que les guste, les dejo con estos cuentos que no son más que ventanas a distintas noches y a distintos sueños. Diferentes nombres para un solo tiempo, noviembre en este caso, pues todos sabemos que noviembre en realidad no existe, sino que es un palimpsesto que se usa para ocultar otro mes que hay debajo. ¡Hey, buena idea para un cuento! A ver si mi otro yo me deja y lo escribo…
Víctor Conde
BLANCO ES EL COLOR DE LOS FANTASMAS
¡Qué suerte tuvo Adán! Cuando se le ocurría algo nuevo,
sabía con toda seguridad que nadie lo había hecho antes.
Mark Twain
1
Arturo Rosaleda dejó escapar un lento suspiro. El cielo sobre su cabeza se estiraba como una tela cosida por los extremos. Oleadas de luz-cielo se acoplaban a unas montañas cobrizas que él tomó por rascacielos, y que se elevaban en el horizonte como exclamaciones pautadas. No era más que ciudad, ciudad libre; clavos que sujetaban las costuras del firmamento. Las moles rosáceas de los edificios del campus de la universidad se alzaban a su lado como verdades poligonales, colosos que lo vigilaban con centenares de ojos, en cada uno de los cuales anidaba una mirada distinta.
Él, en medio de todo aquello, al abrigo de una sombra acabada en punta, pensaba que todavía no había logrado cobrar una apuesta que un enemigo suyo perdió hacía treinta años. Le debía el equivalente moderno a cinco euros. Y no le vendría mal cobrarlos.
No tenía cambio para la máquina de café. Odiaba quedarse sin cambio. Debía haber algún truco metafísico en el universo para que un monedero nunca se vaciase de las monedas más pequeñas, pero él no lo había descubierto. La máquina lo estaba retando con su descarada publicidad de los productos que era capaz de ofrecer, y él, director adjunto del campus y decano de la facultad de Matemáticas, no era capaz de hacer que obrara su magia. Un gambito bastante lamentable.
Una sirena sonó a lo lejos. Era el campeonato regional de ajedrez que se estaba disputando en las instalaciones de la facultad de Ciencias de la Información, que se reanudaba. En ese preciso instante, cien cabezas se estarían inclinando sobre doscientos brazos, y otros tantos ojos reflejarían con ansiedad tres mil doscientos escaques. ¿Cuántas aperturas españolas se estarían poniendo en juego, cuántas defensas sicilianas? ¿Cuántas tácticas salvajes deudoras del gambito letón o de la apertura de Reti estarían desafiando la capacidad de asombro de los jinetes de negras? A ellos les tocaría justo después, jugando a romper todos los esquemas de respuesta de las blancas. La sirena sonó, y aunque él no pudo oírlo, un suave temblor como de centenares de tierras siendo sacudidas por terremotos se expandió por encima y por debajo de la hierba: el seísmo de los tableros de madera siendo golpeados por un ejército de lanceros blancos.
Arturo sonrió debajo de su espesa barba. El viejo juego de la guerra recomenzaba. La sangre se derramaría sobre las penínsulas blancas y marrones de la tierra del emperador. Habría sufrimiento y muerte. Muchas bajas gratuitas sacrificadas por el bien de las clases sociales más altas, las de los reyes y los obispos. El ajedrez era un juego al que no se lo podía despojar de su dimensión clasista ni dinástica. Los peones, al igual que en la vida real, serían los primeros en caer, interponiendo esos castillos esmaltados ante cada embate del contrario. ¿Acaso sus monarcas les habían prometido algo a cambio, una especie de soldada? Nah… no había retribución allí, aparte de la de tener el honor de derramar la primera sangre.
Arturo estaba tan furioso por no haber obtenido su café que vio sus propios latidos como puntitos luminosos ante sus ojos. Las pequeñas trivialidades de la vida moderna lo sacaban de sus casillas, metáfora más que apropiada para aquel momento. Mantuvo lo que consideraba un silencio digno mirando con odio a aquella máquina.
Deseándoles a los contendientes toda la suerte del mundo y el amparo divino, volvió al bloque departamental de la facultad de Matemáticas y subió a su despacho.
Hoy, el geniecillo malo del café le había ganado por la mano.
La atmósfera del salón de actos se podía cortar con un cuchillo. Palabras como «opresiva» o «angustiosa» le quedaban pequeñas, pues el aire parecía pesar lo mismo que en un planeta mucho más denso que la Tierra. No se desprendía de esa viscosidad ni siquiera cuando entraba en los pulmones de los asistentes.
Cincuenta partidas de ajedrez se estaban disputando al mismo tiempo. Desde que el juez sopló el silbato que indicaba el comienzo de las hostilidades, las manos que movían fichas y saltaban raudas a la clavija del cronómetro iniciaron su rapidísima y agresiva danza. Ninguno de los allí presentes era un jugador profesional, todos eran aspirantes, pero eso sí, algunos tenían talento. Se les notaba la mirada del tigre agazapado, esa ansiedad contenida por revolverse en la espesura y saltar sobre el enemigo para destriparlo. Muchos habían estudiado las aperturas de una partida modelo, y simplemente repetían esquemas clásicos a velocidad cegadora, con la mente puesta en el primer enroque.
Arelis Belaúnde era una de aquellas cabecitas agachadas. Peruana de nacimiento, el color de café molido de su piel contrastaba poderosamente con el de los allí presentes salvo, quizás, el de aquel muchacho negro de la esquina, el de los labios gruesos y las gafas de empollón. Ella no tenía pinta de empollona, aunque hasta el momento había superado los exámenes trimestrales con nota. No era una persona que destacara de ninguna manera a primera vista, ni por su altura —medía un escaso metro cincuenta— ni por su físico —para los chicos que se burlaban de ella en clase parecía una fotocopia más de las chamaquitas que, vestidas de sirvientas, limpiaban sus casas—. Adoptando para sí el lenguaje retórico de burlas y chanzas que empleaba su padre, les decía: «Que os pinchelen», y seguía caminando abrazada a su libreta de apuntes. El idioma español, sobre todo el sudamericano, estaba lleno de giros reprimidos durante siglos, de vocales y consonantes descartadas, que se le escapaban por las separaciones que tenía entre los dientes. Mirando con recelo a aquellos muchachos, todos muy altos y muy blanquitos, muy europeos, Arelis notaba cómo la boca la traicionaba y soltaba por lo bajo unos improperios indignos de una señorita. Luego descubrió que otras partes de su cuerpo también eran capaces de traición.
Siguiendo el enfoque de preparación de aperturas de Carlsen, abrió con un peón de centro a e5. Era una maniobra clásica —ella jugaba con blancas—, destinada a dominar la región más importante del tablero: su centro. Su contrincante, otra chica del mismo curso que ella, se atrincheró tras una defensa siciliana. Los sicilianos sabían de estas cosas, de cómo protegerse y liquidar subrepticiamente al contrario usando tácticas sucias, y si no que se lo dijeran a Marlon Brando en El padrino.
Arelis miró de reojo el cartelón que colgaba de una pared, en el que estaban los puestos asignados en la clasificación. Ella tenía el número 49. Estaba casi al fondo del tablero, en sus insondables profundidades. Pero no le importaba. El ajedrez, aunque se le daba bien —¡más que bien!, habría dicho Amaru, su marido— no era una meta en la vida. Se había apuntado al torneo porque el premio eran tres mil euros, y para un hogar como el suyo, con un niño recién nacido y otro que ya raspaba la edad escolar, las cantidades de más de dos ceros les venían que ni pintadas. Pero claro, había que esforzarse por conseguirlas. Las hadas no existen si los niños no dan palmadas.
Así que allí estaba Arelis, diecinueve años, bajita, madre de dos hijos, con la cara plana y redonda y el pelo impregnado de noche típicos de su raza, mirando las figuras que se disponían como soldados de madera prestos para atacar… e hizo lo que cualquiera en su situación habría hecho justo en ese momento de su historia:
Enrocó.
2
El césped del campus servía para algo más que para alimentar cabras: los estudiantes se tumbaban en los intervalos entre clases y se dedicaban a dar rienda suelta a sus pulsiones adolescentes. Con mucho recato, eso sí, para que los profesores que pudieran estar espiándolos desde los ventanales de arriba no captaran nada extraño. Aquella tarde, la segunda después de la fase preliminar del torneo, Arelis estaba sentada sobre una toalla con su mejor amiga, una chica sudamericana que estudiaba Económicas —ella, Empresariales—, mientras daba de amamantar a su bebé.
—Lo has hecho increíblemente bien —le dijo Yatza, poniendo delicadamente una mantita sobre la cabezota del niño para que no le diera directamente el sol—. ¡Has subido del cuarenta y nueve hasta el puesto veintiuno en solo una tarde! ¡Uauh!
—He tenido suerte —se sonrojó ella, mirando con ternura a la cosita en equilibrio que tenía apoyada en su pezón. Para cualquier madre, su hijo era lo más bonito del mundo, desde que se despertaba de noche y se ponía a soñar con los ojos, hasta que dormitaba de día y sus labios exteriorizaban pensamientos desconocidos. ¿Con qué podía soñar una cosita de ese tamaño, con apenas semanas de vida, si aún no tenía referencias del mundo? ¿Con sensaciones, acaso? ¿Recuerdos acuosos e ingrávidos de estar flotando en una inmensidad oscura? Cualquiera que hablara el idioma de los bebés, que se lo preguntase.
—Lo mejor de todo fue cuando machacaste a esa engreída de la clase de tercero, la rubita respingona —se burló Yatza, poniendo cara de placer carroñero.
—¿A quién, a Lucía?
—Claro. A ver si así se traga sus aires de playmate del año. —Puso cara de limón agrio. Arelis entendió lo que quería decir, aunque no lo compartía. Sí, era cierto que las más guapas de la clase siempre hacían piña y se burlaban de las menos afortunadas, como ella, pero no había experimentado ningún placer al verla descalificada, más allá de que el hecho suponía otro peldaño que Arelis ascendía en el tablón. Aunque, pensándolo bien, y atentando un poco contra las enseñanzas de Jesusito el Salvador… sí que había un poso de malvada satisfacción rondando por allí. Lucía era de esas jovencitas tan perfectas y maravillosas que daba auténtico gusto verlas estrellarse de vez en cuando.
—Seguro que tu marido estará orgulloso —continuó Yatza, reclinándose sobre la hierba. Le daba igual que los chicos que pudieran pasar por detrás mirasen su inmenso escote: había elegido aquella camisa para eso. Interpuso las manos en el camino del sol y, para entretener al churumbel de su amiga mientras mamaba, hizo saltar unos perritos sobre la toalla.
—Amaru solo piensa en el dinero que podemos ganar con esto —suspiró Arelis—. Ya tiene gastado hasta el último céntimo.
—Pero te habrá guardado algo para ti, ¿no? ¿Hasta ahí podríamos llegar? —Su amiga era de esas personas que tenían la costumbre de convertir frases afirmativas en exclamativas.
—Espero que sí. Ay, si tan solo le saliera bien ese negocio que lleva preparando tantos meses, ese tema de vendedor de cápsulas de café a domicilio… —Al decir eso, una mala sensación empezó a adueñarse de Arelis. Un picor que nació en su pie y acabó trepando hasta detrás de su oreja. ¿Por qué tenía tan malas vibraciones cuando se trataba de los negocios de su marido? ¿Tan solo porque había fracasado en los últimos cuatro…?
Bueno, como en el ajedrez, todo el mundo pasa por rachas de mala suerte. La cosa era saber recomponerse.
Un destello de sol hirió su párpado. Alguien había cerrado una ventana en la fachada que tenían justo detrás, la del edificio departamental. Por una fracción de segundo, al cambiar de posición porque se le estaba durmiendo la pierna, Arelis creyó ver una figura que la espiaba desde allá arriba: la silueta de un hombre que se esfumaba hacia dentro en cuanto notó que lo sorprendía mirándola. ¿Un profesor asomado a la ventana de su despacho? ¿Un mirón que se excitaba viendo a las mamás jóvenes dándoles el pecho a sus bebés? Sí, había gente así de sucia…
—Oye, ¿qué ventana es esa? —le preguntó a su amiga. Yatza se puso la mano a modo de visera sobre los ojos y los perritos desaparecieron de la hierba.
—Ese creo que es el despacho de don Arturo Diez Mil —dijo, estirando mucho las pausas entre palabra y palabra como si estuviera pensándoselas a medida que las pronunciaba.
—¿Arturo… Diez Mil?
—Sí, un profesor muy cabrón de matemáticas. En Económicas nos da clase en segundo de carrera, y es un engreído. Le dicen así porque al que pilla tecleando en el móvil o cuchicheando en su clase lo castiga con traer diez mil palabras escritas al día siguiente explicando las virtudes de la atención a las palabras del maestro, o no aprueba su asignatura. —Arrugó la cara con disgusto—. Un capullo integral.
—Ya… Pues nos estaba espiando.
Yatza se abrió un poco más el escote, que dejaba ver perfectamente aquellas dos montañas color caramelo que lucía sin pudor en la playa, y lo enfocó hacia la ventana.
—Pues que disfrute, y lo grabe si tiene un móvil… Niña, ponerlos nerviosos es nuestra mejor venganza.
Las dos rieron mientras Arelis notaba que el bebé ya no estaba tragando leche, sino solo aire, y lo cambió de pezón. Iba a comentarle algo más a su amiga cuando vio algo extraño: en aquella ventana de allá arriba, una mano estaba escribiendo palabras con un rotulador directamente sobre el cristal. Arelis tardó un segundo más de la cuenta en caer en qué era lo raro de aquel cuadro, y era que podía leer las letras porque aquel tipo las estaba escribiendo invertidas, de modo que se pudieran leer al derecho desde fuera.
Decía:
JUGADA DE MINADO ᚄxc6.
¿POR QUÉ EL CABALLERO TIENE MIEDO?
y
JUGADA DE MINADO ᚄxc6.
¿POR QUÉ EL CABALLERO TIENE MIEDO?
era todo lo que decía.
Arelis arrugó el entrecejo.
—Oye, ¿a ese tipo qué le pasa? —preguntó su amiga, indignada—. ¿Le va el arte sobre cristal o qué…?
—Creo que no es eso. Jugada de minado, a partir de caballo a por c6… —Abrió mucho los ojos—. Dios, es la jugada.
—¿Qué jugada? ¿Te está empezando a entrar a ti también la paranoia de los tableros en plan Bobby Fischer?
Arelis se acostó a su hijo sobre el hombro para darle palmaditas en la espalda y que expulsara gases. El chiquillo soltó un gracioso croar de ranita, un ronroneo prolongado marcado por el murmullo de la g.
—No, es la jugada en la que me asusté en mi última partida, y por eso estuve a punto de perder. Una jugada de minado es un ataque a la cadena de peones del enemigo con un peón propio, o con otra figura, como la de un caballo. Sirve para abrir líneas que puedan aprovechar nuestras piezas para avanzar, rectas o cruzadas. En la partida contra aquel chico de cuarto llegamos a un cambio de damas con ganancia de tiempo, pero yo me acojoné y no di el paso definitivo. Es lo que ese hombre me está diciendo, desde su ventana. —Arrugó la frente—. ¡Me lo está echando en cara! —exclamó indignada, en cuanto se dio cuenta.
—¡Será imbécil! ¡Ahora mismo subo y le doy dos bofetones! ¡Quién se cree ese pendejo que es para burlarse de mi amiga!
—No, espera. Creo que quiere decirme algo. Subiré. ¿Te vienes?
Tres minutos más tarde, una curiosa caravana avanzaba con pasos amortiguados sobre las moquetas del edificio. En los andares de Arelis había una deriva típica de la persona que no sabe si tiene derecho a estar en ese lugar o no. La decoración de los pasillos y las puertas era sucinta, casi empresarial. Toda una lección sobre la frialdad y el distanciamiento de lo académico. Al final, encontraron la puerta que estaban buscando. En la plica adjunta ponía «Dr. A. Rosaleda, E. I.».
—¿Hola? —preguntó tímidamente Arelis, impregnando cada letra con su acento del sur. Se sentía como una turista visitando el lucernario de la torre más alta de Madrid, sintiéndose sola, desconectando su situación precisa con respecto a cualquier presunción previa.
—¿Qué quieren? —preguntó una voz de varón, malhumorada. Las chicas dieron un respingo. El bebé dormía plácidamente en su canguro, en contacto con el latir del corazón materno.
—Esto… hola, me llamo Arelis Belaúnde. Soy, eh… la chica que…
—¡No necesito que me limpien el despacho, gracias! ¡Creía que el servicio de chachas solo venía por las noches!
Arelis y su amiga cruzaron una mirada indignada. Para gente que se ha acostumbrado a ser menospreciada desde niña, ponerse a la defensiva era una disciplina tan reglamentada como el álgebra que se enseñaba en aquel aulario.
—¡Oiga, ¿pero qué coño se cree?! —se enfadó Yatza—. ¡Somos alumnas, no «chachas», y queremos hablar con usted! ¡No limpiarle nada!
Arelis le puso una mano en el brazo y dijo con tranquilidad:
—Caballo a g3. Variante de Jolmov sobre peón débil.
Pasaron unos segundos. Entonces, una sombra cobró volumen al otro lado del cristal translúcido de la puerta, y una mano se acercó al pomo.
—Tonterías —dijo el hombre con cara de setter irlandés que apareció en la rendija—. Ese movimiento no se lo traga ni el principiante más idiota. Las blancas perderían su ventaja posicional sobre esa zona.
—Pero podrían aspirar a ventaja de apertura. El desarrollo de las piezas no es muy efectivo, pero si nadie se lo cuestiona a tiempo… —Se encogió de hombros.
—Perder es un hecho dramático, muchacha, pero también es algo elemental y técnico. No se pierde de cualquier manera, hay reglas para hacerlo bien. Y se ve que tú ni siquiera las conoces.
—Claro, porque yo lo que quiero es ganar. Nunca perdí el tiempo aprendiéndome las normas de la retirada elegante —sonrió Arelis.
Los dos se sostuvieron la mirada, calibrando sus respectivos desafíos. La diferencia de edad pesaba como un rectángulo de granito, pero Arelis no quería dejarse intimidar. Se esforzaba por llegar a un estado de dignidad pura, a una ciencia embrionaria del menosprecio, de la frontera moral a partir de la cual no podía pasar el otro. Le fastidiaba horrores esa forma líquida de displicencia que los europeos practicaban con los de su tierra, solo porque en Perú hacían a la gente más bajita y con un tono de voz maravillosamente suave.
—¿Por qué escribió eso en la ventana? Fue mi última jugada.
—Sí, y da gracias a que esa partida acabó en tablas, o te habrían eliminado de las finales. Tienes talento, pero no técnica. No sabes jugar.
—¿Y usted sí?
El profesor la miró con una ecuanimidad carente de sorpresa, del tipo: «No tengo ganas de desnudar mi alma ni de dedicarme a sombrías introspecciones». Luego, como si por primera vez fuera capaz de distinguirlo del resto de la ropa, se fijó en que aquel bulto era un bebé. Estaba vivo, no era un adorno.
—¿Es tuyo?
—El segundo. A veces me lo tengo que traer a clase porque no tengo con quién dejarlo. Pero en cuanto empieza a llorar salgo del aula para alimentarlo.
El asombro más absoluto cruzó por la mirada de aquel hombre, que acabó rascándose la barba como si fuera uno de aquellos tramperos del antiguo Oeste. Parecía estar valorando dos posibilidades igual de desagradables para él.
—¿Qué estudias?
—Ciencias Empresariales. Mi amiga hace Económicas.
—Uhm… barrrummm… bum… Bueno, de cuatro y media a cinco y cuarto de la tarde. Es mi horario de tutoría. Ven y te explicaré qué diferencia hay entre jugar contra la persona que tienes delante y jugar contra el tablero que os separa. No te retrases.
Antes de que pudiera replicar, le cerró la puerta en las narices. Arelis y Yatza se miraron anonadadas. Su amiga seguía indignada.
—P… pero… ¡quién se creerá que es ese tipejo! —explotó Yatza—. ¡Ven a tal hora, como si fueras su esclava! ¡De paso, cómprame el periódico y tráeme las zapatillas! ¡Pues métete esto por donde te quepa, esclavista blanco! —Levantó el dedo anular, pero su amiga le tapó la boca suavemente con la mano.
—Sssshhh. El niño se va a despertar.
—¿¿Pero no has oído lo que te ha dicho ese pedazo de…??
—Sí, lo oí. Mañana vendré y escucharé hasta el final lo que tenga que decirme. Si puedo aprender algo, lo aprovecharé. Y si no… —le guiñó un ojo— entonces le cobraré por limpiarle el despacho.
—¿Cuánto?
—Tres mil euros. Lo que me queda para acabar la carrera.
—¿Solo eso? Pídele más… Que te dé para irte de vacaciones al Caribe.
Las dos se alejaron bromeando por el pasillo.
3
Los niños, el llanto, las bolsas de la compra, el llanto, la sombra de Amaru preparándose para salir a trabajar moviéndose de fondo, terminando de arreglarse en el baño, afeitándose, gomina para el pelo, crema de afeitar, no le queda, maquinillas bien afiladas, el llanto, esa cosa tirada en el suelo con la que cualquiera podría resbalar, cuidado, la lámpara, la bombilla fundida, hay que comprar una nueva, de dónde sacar el dinero, derivar, derivar pasta de otra cosa, pero no de la compra, su nuevo trabajo, venta a domicilio de capsulitas de café, es café del bueno, de ese que anuncia Yorsch Kluni en la tele, somos libres de tener miedo y fe al mismo tiempo, la esperanza me ocupará por entero, me hará más fuerte o quizá más débil, el bebé necesita cosas, imprescindible, chupa, sonajero, babero, pañales, el llanto, paquetón de pañales de esos que venden en el supermercado, pero no de los baratos, que esos le irritan la piel, pañales intermedios, siempre de los que están en oferta, está la religión y luego está Dios, Dios bendito, ¿por qué un bebé cagará tanto? Y encima, el otro llora, no tengo tiempo para ocuparme de todo, no para todo, Jesusito, échame una mano tú que eres omnimanente.
—Buenos días —repetía por enésima vez Amaru, ensayando su mejor sonrisa delante del espejo—. Buenos días —ese matiz…—, buenos días —más serio—, ¡oh, buenos días! —más alegre—, buenos… —cáustico, pero sin llegar a ofender al otro—, hey, buenos días —seductor, rompebragas, el saludo del brillo en el diente de oro. Sí, ese era el que mejor resultado le daba con sus clientas, no cabía duda.
Arelis pasó por detrás parecida a una mula de carga: un montón de ropa sucia para meter en la lavadora en una mano —en su casa no se hacía distinción entre tipos o colores de ropa, todo se lavaba a la vez: no había suficiente jabón ni agua ni electricidad como para ponerse sibarita distinguiendo tejidos—, el bebé que lloraba colgando de la otra y encajado en la cadera como un niño saharaui acoplado a su madre, varias bolsas de la compra enganchadas a los dedos, y un trapo cogido con la boca. Miró a su marido, que parecía un auténtico figurín de discoteca engominado delante del espejo.
—¿Cuámmmshndo vuelmmshvas puedes commmshhprar leche en polmmshvo en lashhh farmmmshacia, que yamsh no quemmshda? —le mmsshhpreguntó con la boca llena de trapo. (¡Alabado sea Jesús, porque al morir nos libró de la pesada carga del pecado! Pero no de la de las lavadoras, ni la de los pañales, ni la de la escoba, ni la de… ¡Ya se podía haber muerto más veces, joder!).
Su marido la ignoró. Se peinó milimétricamente con un peine especialmente comprado, se echó en el cuello y en los sobacos un puf de colonia —GentlemanDanés de imitación, comprada en un chino—, y se sacó del cuello de la camisa la cadenita de oro para que se viera bien. Sus clientas adoraban ese detalle.
—Buenos días… buenos días… ¡oh, señora, qué tal, buenos días! —Ahí estaba la modulación correcta. Había sonrisas que eran mucho menos demostrativas que otras, y que iban perdiendo su brillo a medida que ese perfecto verano de los veinte llegaba a su fin, y los treinta (con sus arrugas y sus granos) asomaban traicioneros a la vuelta de la esquina. Pero a él no le estaba pasando eso. Los treinta quedaban todavía a bastantes curvas de distancia. Buenos días, señora, qué guapa está hoy.
Arelis se apoyó en el dintel del baño, agotada. Ya había escupido el trapo, pero el chiquillo seguía berreando.
—Compra polvos de talco. Y una chupa nueva, que esta ya la ha tirado demasiadas veces al suelo.
—Desinféctala con coñac —dijo él sin mirarla. Toda su atención estaba ocupada por esa inmensa supernova cósmica llamada Amaru—. A ver si no vamos a ganar para chupas, joder. Cógele una de las que tiene en la cuna.
—Con coñac. —Arelis lo dijo como si hubiese oído escuchar a un humorista de la tele soltar alguna burrada. Echó la cabeza hacia delante, bruscamente, y supo que pagaría ese gesto con una flecha de dolor—. Aaaahhh… en fin. ¿Qué zona de la ciudad vas a cubrir hoy? ¿Te llevas suficientes capsulitas?
—Tengo mi atractivo personal, que vale por mil capsulitas…
—Pues procura que tu «atractivo personal» valga por lo menos doscientos euros, o no llegaremos a final de mes, Travolta. —¡…Y le devuelve la pelota haciendo un touchdown a media yarda! (Era la voz del abogado de Arelis, gritándole con furia desde las profundidades de su migraña) ¡Encima que se pasa todo el día ligando con mujeres casadas aburridas, te echa en cara que los gastos de la casa son demasiados! ¡Pena de muerte, señor juez, sin apelación!—. Ya se agotó el dinero del sobre de la reserva. Y este mes vienen las facturas del agua y la luz.
—¡Claro, qué fácil es decir resuélvelo todo y ya está! ¡Que yo cargue con todo el peso! —explotó él, haciendo que se esfumase su sonrisa de querubín—. ¡Yo, el macho, el hombre, encima tengo que trabajar también! Si no estudiaras esa estúpida carrera…
—¿Qué? ¿Qué pasa con mis estudios? ¿Qué tienes que decir sobre ellos?
—¡Que son la hostia de caros, no me jodas! ¡Ese dinero se podría reservar para otras cosas! ¡Me cago en el chocho de la Virgen de Regla, quién ha visto a una mujer estudiando!
—No blasfemes, no en mi casa… —dijo ella con un siseo. Ese concepto, «fin de mes», se asemejaba a un tronco de árbol que se acercaba a toda velocidad hacia el parabrisas de la economía familiar, habiéndose salido su coche de la carretera allá por el día 15. Era angustioso ver cómo el tronco ganaba en tamaño con sus nudos en la madera, los muñones astillados de las ramas muertas, la resina cristalizada, los frutos congelados a los que los inviernos silenciaron. Solo faltaba el ¡crash! final que rubricara el epitafio.
Amaru salió por la puerta, rezongando, y empezó a bajar por las escaleras del edificio. Pero se dejó el maletín con las muestras de capsulitas y tuvo que subir otra vez a buscarlo. Arelis intentó despedirse de él con un beso, pero su marido no se dejó. Esquivó limpiamente su beso y le arrebató el maletín. Los niños lloraban de fondo, los dos a la vez. Tenían hambre, o tan solo necesidad de cariño. Cosas que no siempre estaban disponibles.
Arelis recordó la noche anterior, en que había hecho el amor con su esposo. Todo parecía ir tan bien entonces… pero los hogares pobres tienen eso, que la ilusión de felicidad es solo un entumecimiento pasajero. No había manera de quitarse de la cabeza la sensación de que algo surgiría al día siguiente que los haría discutir. Ni siquiera cuando le llegó el orgasmo, como una bala explosiva que la desgarrara desde el centro, Arelis pudo apartar la imagen del árbol. El árbol… Dios, no usamos preservativo, como me haya quedado y venga otro más, no sé cómo lo vamos a lograr…
Miró por la ventana y vio cómo su marido, el Travolta, se alejaba con ese andar «tumbao» de los latinos, saludando con un código privado al resto de la pandilla. Se iba a vender capsulitas de café, a la zona alta de la ciudad. Millonario en cuatro días, sí.
Lo más doloroso de todo era que Arelis había aceptado hacía mucho que si su marido follaba con las doñas a las que trataba de engatusar —buenos días—, le daba igual. Con tal de que ese polvo valiera doscientos euros en café torrefacto con aroma del Pirineo… y ella pudiera pagar la luz y el agua… como si quería cepillarse al mismísimo Yorsch Kluni.
Cerró los ojos y se concentró en sus recuerdos felices. Mientras el bálsamo le hacía efecto, suavizando las estrías de su cabreo, dejó vagar la vista. Vivía en un noveno piso que daba al patio de atrás de otro edificio, que en lugar de una relajante parcela ajardinada, un patio con columpios o un equilibrado romance de setos, árboles, caminos serpenteantes y rocalla, era un basurero: el lugar donde los guarros que vivían en ese inmueble amontonaban sus trastos inservibles esperando un hipotético futuro en el que la naturaleza, ofendida, decidiera abrir una grieta y tragarse esa inmundicia en una orgía de fuegos volcánicos. Rigolettos de barriada cantados con las brutales armonías de un suburbio.
Pero había allí cierta sensación… cierto sonido como el de una corriente eléctrica, saturando su cerebro…
Se dio la vuelta para prestar atención a sus hijos. Los abrazó, lloró un rato con ellos. Qué mujer de hoy estudia en la universidad. Pues muchas, pero casi todas blanquitas de piel. Ella era la única de su barrio que iba a la facultad, por desgracia. Al día siguiente tenía una cita con ese capullo de matemáticas, el de la cara de setter irlandés con sarna. A ver qué tenía que decirle. Ajedrez. Su vida era un gigantesco tablero de ajedrez donde los escaques estaban trampeados con minas.
Se encajó al bebé en la cintura con un chasquido, como quien se pone un paracaídas. Qué más cosas hay que hacer en esta casa que jamás está limpia. Somos libres de tener miedo y fe al mismo tiempo, la esperanza me ocupará por entero, me hará más fuerte, o quizá más débil, el bebé necesita cosas, imprescindible, chupa, sonajero, babero, pañales, paquetón de pañales de esos que venden en el supermercado, pero no de los baratos, que esos le irritan la piel, pañales intermedios, siempre de los que están en oferta, está la religión, luego está Dios, Dios, Dios bendito, ¿por qué un bebé cagará tanto? Y encima, el otro llora, no tengo tiempo para ocuparme de todo, no para todo, Jesusito, échame una mano, tú que eres omnimanente…
4
El edificio departamental, en un día normal de trabajo, estaba casi igual de desierto que en fin de semana. La mayor parte de la ebullición humana tenía lugar en el aulario o en la cafetería del campus. Por aquellos pasillos solo asomaban los profesores que iban a coger o dejar algo en sus despachos, o los alumnos que esperaban pacientemente sentados por fuera para entregar algún trabajo.
Estos últimos miraron con sorpresa a una jovencita que pasó empujando un carrito de bebé que tenía una pinta indisimulable de ser de segunda o tercera mano. El conjunto de vehículos homologado madre + carro llegó hasta la puerta del profesor Arturo Rosaleda.
—¡Si crees que mi horario de tutoría es para atender a los alumnos y sus lloriqueos, vas listo! ¡Lárgate! —gritó una voz desde dentro.
—Señor Rosaleda, soy Arelis. La chica de la variante de Jolmov. Me pidió ayer que viniera.
La masa mejilluda enterrada bajo una espesa barba le dio la bienvenida. Miró ceñudo a los lados, como un ladrón temiendo ser cogido in flagrante delicto, hizo pasar a la alumna y cerró con llave, pasando un cerrojo a media altura. A la chica le sorprendió tanta paranoia, pero al fijarse en el viejo, que rondaría los sesenta años, no le extrañó. Allí estaba él: cara de malas pulgas, con una evidente tendencia a sobrepasar su peso perfecto y vestido con ropas rescatadas del armario de alguna doña que ya murió y cuyos herederos nunca abrieron la herencia… Tenía el cabello albino y su mentón sobresalía del resto de la cabeza en un ángulo tan agudo que le daba aspecto de buitre. Pero eso no le hacía feo, todo lo contrario: ese mentón, ese mascarón de proa de estrella de cine, hacía que cada una de sus palabras fuera lanzada hacia delante como un dardo, atravesando la habitación con reverberaciones de barítono. Era alto, pero no uno de esos enloquecidos tipos de flaca osamenta cuyo metabolismo parece propenso a las explosiones. Gastaba un anticuado bigote, de color sutilmente distinto de la barba, que le formaba un subrayado gracioso bajo su torrentera nasal.
—¿No hay aparcamientos fuera del edificio? —Miró el carrito. Plácido (así se llamaba el bebé) hacía honor a su nombre durmiendo como un angelito.
—Si está insinuando que deje a mi hijo fuera, es una grosería y está totalmente fuera de contexto.
—Jrrrrrummff —barruntó como si una tormenta se acercara a lo lejos. Arelis hasta pudo ver los relámpagos—. Bueno, me da igual, mientras no berree como una cabra. Le pedí que viniera, señorita…
—Señora.
—Oh… perdón, es la fuerza de la costumbre. Se lo pedí, señora —dijo con retintín—, porque creo que tiene potencial para convertirse, algún día y si las cargas de la vida la dejan, en una estupenda jugadora de ajedrez. Pero necesita que alguien le abra los ojos con respecto a algunas cosas de las que no tiene ni puñetera idea, y que son cruciales en este deporte.
—Creía que el ajedrez era un juego, no un deporte.
—Intente jugar siete partidas seguidas de una hora cada una sentada en una silla y sin moverse, en estado de absoluta tensión, y ya me dirá si sus músculos no necesitan entrenamiento.
Arelis se sentó en la silla que había frente a su mesa y, con un movimiento automático de su bota, empezó a mecer el carrito.
—Saque el tablero y empecemos. Tengo una clase en veinte minutos.
El hombre abrió el primer cajón de su mesa. Extrajo un pequeño tablero de madera de esos que se doblan por la mitad y lo plantó enérgicamente entre los dos. Cuando Arelis lo vio, parpadeó del asombro: aquel no era un tablero de ajedrez, sino de otro juego llamado tres en raya.
Alzó la vista lentamente.
—¿Me está tomando el pelo?
—De tomar pelos nada, muchacha, que son muy indigestos. Usted coloca rojas y yo verdes. Venga, empiece.
La chica miró al tablero, que no tenía piezas por ninguna parte, y luego al profesor, que lucía una sonrisa irreverente y pérfida. Y se puso en pie.
—Me voy, blanquito. No tengo tiempo que perder con tonterías, lo siento. Además, pedazo de cegato, no sé si se habrá fijado, pero ahí no hay piezas. Solo está el tablero.
—¡Claro que no las hay, porque las vamos a poner usted y yo, ceporra, en nuestra mente! —exclamó el viejo, enfureciéndose. Su voz tenía ese tono de ventisca de invierno que chilla y arroja nieve sobre los sembrados—. ¿No lo entiende? Es un ejercicio de memoria. Venga, dígame en qué casilla coloca su primera ficha, y luego recuerde también dónde están las mías. Presupongo que conocerá las reglas de este sencillo juego, ¿no? Solo hay nueve posiciones probables, no le estoy exigiendo demasiado a su enclenque memoria.
Ella volvió a sentarse, dubitativa. Pero accedió a seguirle el juego. Genios excéntricos los había en todas las universidades, aunque aquel tipo se postulase con cada frase que soltaba para que le concedieran el Óscar al Más Capullo del Año.
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
—B2 —dijo, insegura, imaginándose que una pieza de plástico crecía como un arbusto sobre aquel punto.
—El centro del tablero, muy inteligente. Dominar el centro es una prioridad absoluta en ajedrez. ¿Sabe en qué se parece este último al tres en raya? En que son lo que se viene a denominar «juego de dos personas y suma cero», y se rigen por la teoría del minimax de Von Neumann, formulada en 1928. No hay negociación, solo competición. Es un todo o nada. O ganas tú o gano yo. En los casos más extremos podemos alcanzar tablas, pero eso no significa que ambos ganen, sino que los dos pierden. El teorema de Von Neumann afirma que existen condiciones que garantizan que la desigualdad de máximos a mínimos es también una igualdad. Uhm… ahora me toca a mí: A1.
—B3. Lo he estudiado. Es un algoritmo recursivo para juegos con adversario y con información perfecta. La información la tenemos, son las reglas del juego, y son inamovibles. Y uno no quiere cooperar con el adversario, solo derrotarlo.
—B1. Exacto, bien expresado. —El hombre se acarició la barba—. Ambos conocemos la estrategia de nuestro oponente e intentamos contrarrestarla. Tú no me ocultas tus movimientos ni yo te oculto a ti los míos. ¿Sabe cuál es el rasgo que caracteriza realmente a estos juegos, señora? —Más retintín.
—A2. Que salen una pasta si quieres comprarte uno de buena calidad y con figuras esmaltadas.
—No, listilla: que van por turnos. Son cadenas lineales de razonamiento. Primero le toca a uno, y hasta que este no ha movido el otro no puede hacer nada. Sin embargo, hay otros juegos donde todo el mundo mueve a la vez, como por ejemplo el póker. Ese juego comporta movimientos simultáneos que implican un círculo lógico: como diría Von Neumann, es la trampa del «Yo creo que tú crees que él cree que yo creo que tú crees que…». C2. Al contrario que en ellos, el principio fundamental para los participantes en juegos de movimiento secuencial es mirar hacia delante y razonar hacia atrás.
—A3. —La joven trató de decir algo, pero solo le salió una gárgara floja y un poco de saliva. En su mente veía aquellas figuras imaginarias a dos colores, flotando como nubecillas en un tablero vacío. Sus senos, después de todo lo que había tragado Plácido a lo largo de la mañana, eran agostadas almohadillas apoyadas contra el canto de la mesa—. ¿Y eso qué quiere decir?