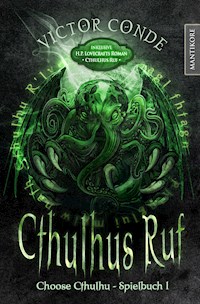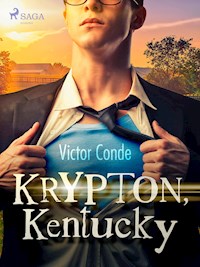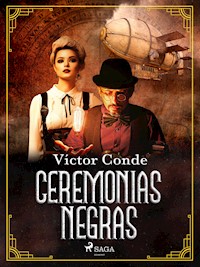Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una desternillante vuelta de tuerca humorística a los elementos mil veces vistos en la fantasía épica. Victor Conde, maestro absoluto del género, se da el gusto de presentarnos una historia en apariencia clásica: un reino perdido, una bestia temible que lo ocupa, una princesa que habrá de ser entregada en sacrificio. Sin embargo, no tardaremos ni media página en darnos cuenta de que nada es lo que parece en esta historia que nos quitará el aliento... a base de carcajadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Manual de autoayuda para Señores Oscuros
(UNA COMEDIA DE ESPADA Y BRUJERÍA)
Saga
Manual de autoayuda para Señores Oscuros
Copyright © 2022, 2022 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728386477
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Una extravagancia medieval. En el reino de Yzmer, el rey tiene un problema: una bestia feroz e indestructible ha anidado en sus dominios. Los sabios creen que es el legendario Jabberwock, criatura nacida en los mitos y de una ferocidad sin igual. Desesperado ante el fracaso de su ejército y de sus hechiceros, el rey lanza una proclama para atraer afamados guerreros de todo el mundo. El premio para quien acabe con la bestia: la mano de su hija. Pero es posible que la princesa, enfadada por ser tratada como un trofeo, tenga algo que decir al respecto...
Para Thais.
We are such stuff
As dreams are made on
And our little life
Is rounded with a sleep
William Shakespeare
A veces, lo que una princesa necesita tener a su lado
más que nada en el mundo es un pato.
Jude, princesa de Méredhor
PRÓLOGO: ÉRASE UNA VEZ EN YSMER…
En realidad todo comenzó con un campesino un poco despistado.
Corría el año de... bueno, nadie lo sabía con seguridad. Las tierras boscosas que rodeaban las montañas de Picotrueno estaban habitadas únicamente por granjeros y tramperos que vivían en pequeños poblados, y salvo la religión que profesaban y el idioma que hablaban, poco más los unía. Hacía muchos años que por aquellos lares se había perdido el concepto de “país” (y de hecho, a los más viejos del lugar, si alguien les dijera que ahora pertenecían a un reino u otro, seguramente les haría una gracia tremenda). Aquella gente era tan, tan humilde, que ni siquiera sabían si eran súbditos de un rey. Y había que recordárselos cada cierto tiempo, sobre todo de cara a los impuestos.
Una vez cada diez años, aproximadamente, llegaba una comitiva de cansados soldados desde el sur. Nadie sabía por qué nunca venían del norte, del este o del oeste. Siempre del sur, y siempre sudorosos y agotados, como si el viaje por los valles frondosos fuese una prueba muy dura para tan fornidos maceros. Es cierto que allí había pocas carreteras, y que lo más parecido a un camino despejado eran las sendas que utilizaban los tramperos. Pero aun así la comitiva llegaba, y solían traer banderas. Los viejos del lugar recordaban varias insignias diferentes, y cómo se iban alternando.
La comitiva que llegó aquel primer día de verano estaba formada por hombres uniformados de azul. Los viejos recordaban su estandarte: una flor de lis sobre un campo de nubes de las que caían rayos de tormenta. Bonito dibujo, decían algunos. Mal agüero, afirmaban otros.
Como siempre que venían, se plantaban en la plaza del pueblo (qué tenía nombre y todo: era la villa de Sampristia, y tenía hasta un alcalde), y el cabecilla leía un bando:
—Estimados habitantes de… eh… —Lo consultó en una nota al pie—, ¡Sampristia! Me llamo Rúzor Er’Prébityn, condotiero mayor del comisariado local de la Tercera Marca. Tengo el honor de anunciaros que este pueblo fronterizo ha sido anexionado con éxito al insigne reino de Yzmer, y que ahora estáis bajo la benevolente égida de su Suficiencia el rey Yuzur Er’Mázacun III el Obstinado. ¡Tres hurras por el rey!
El silencio más absoluto siguió a sus palabras. La gente del pueblo se había ido congregando lentamente alrededor de los soldados, que eran más de una veintena, todos jadeantes y cansados. Los viejos de la villa estaban en primera fila, alineados como coles en un huerto, con las cabezas ligeramente inclinadas hacia un lado y sus orejas apuntando al que hablaba.
—Ejem —prosiguió el condotiero, molesto por tan entusiástica reacción—. Pues como decía, este villorrio miserable pertenece ahora al reino de Yzmer. Así que vuestros impuestos serán gestionados a partir de ahora por hombres que lucirán este emblema. —Señaló el dibujo tan bonito de la flor de lis—. ¿Lo habéis entendido? Esta insignia y no otra, no os confundáis. No le entreguéis los dineros a otra gente distinta, porque luego vais a tener un problema. ¿Me estoy explicando? —El silencio se prolongó más rato, alterado por alguna tos seca o por el carraspeo de un anciano. Rúzor suspiró y enrolló el bando—. Bien, al grano. ¿Tenéis algo parecido a un jefe?
—¡Que alguien despierte al alcalde! —gritó uno de los viejos. Un par de piernas presurosas treparon por la calle principal rumbo a la taberna.
Al rato bajó un gordo tambaleante, con los carrillos rojos de tanto beber alcohol, y se plantó ante el caballo del condotiero con una profunda reverencia.
—¡Mi señor! Soy el alcalde de este maravilloso pueblo. Os doy la bienvenida. Eh... en la casa consistorial guardamos la bandera que nos dio la última comitiva que pasó por aquí, hace diez años. ¿Del reino de Pravia, puede ser?
Rúzor se apeó del caballo. Su armadura tintineó atrayendo miradas de codicia de más de un paisano, que sabía a cuánto se pagaba el kilo de hierro en los mercados de la zona.
—Ya puedes quemar ese vil gallardete, alcalde, pues no responderéis más ante esos malnacidos de Pravia. A partir de ahora Yzmer es vuestro hogar, y su Suficiencia Yuzur III vuestro amo. ¿Lo habéis entendido?
El alcalde asintió. Él y sus paisanos estaban más que acostumbrados a fronteras invisibles que se estiraban y se contraían, con ellos siempre en medio y sin que tuvieran ni voz ni voto. Y en el fondo les importaba una higa, siempre que el nuevo amo no los asfixiara con tributaciones.
—Bien. Pues habiendo dejadas claras las cosas... mis hombres agradecerían algo de comida caliente y aguamiel en abundancia, si tenéis. Y un poco de espelta no le vendrá mal a nuestras bestias.
—Por supuesto, mi señor —se humilló el alcalde, haciéndole múltiples reverencias—. Si queréis seguirme a mi desp... digo a la taberna...
Mientras los soldados descabalgaban y cedían las riendas a los pueblerinos, mirándolos con desprecio, un par de ojos se escondieron en lo alto de la ladera, entre la espesa cortina de zarzas. Eran los del campesino despistado que mencioné al principio de esta historia, cuya estupidez provocó todo el caos que vais a leer a continuación. Los ojos de una persona que había hecho algo muy malo una semana antes, y que en su idiotez creía que los soldados habían venido a por ella, y sólo a por ella.
El nombre de este campesino y lo que hizo no tiene la menor importancia. Los pueblos de las afueras son muy atrasados y sus gentes muy simples de mente y de objetivos, por lo que se pueden ofender por causas que los burgueses tildarían con facilidad de inocuas, o directamente de estúpidas. Pero para ellos esas causas son muy importantes, pues forman parte de su simplista forma de vivir. Este hombre era considerado un tipo de pocas luces hasta para Sampristia, el clásico tonto del pueblo que no sabía hacer la O con un canuto, así que os podéis imaginar cómo de baja era su estofa.
La cosa fue que estaba volviendo de comprobar sus trampas, a ver si había caído algún conejo que le solucionara el almuerzo, cuando vio la fila de soldados armados entrando en el pueblo. Y lo primero que su débil mente pensó fue “ya está, me han descubierto, vienen a por mí”. En ningún momento se le pasó por la cabeza que gente así no tenía el menor interés ni en quién era él ni en lo que pudiera haber hecho, y que aunque se los dijera lo único que iban a hacer sería escupirle y alejarlo de ellos de un par de coces, para que no les agriase el aguamiel. No, ni en el día más lúcido de su miserable vida habría sido tan listo como para pensar así.
De modo que se dio la vuelta, dejó caer al suelo el conejo por el puro pánico, y echó a correr como alma que llevan los demonios ladera arriba, a lo alto de la montaña. Sampristia, como los demás pueblos de aquellos valles, era un conjunto de casas oblicuas que se agarraban a una pendiente pronunciada. Lo que las rodeaba era un boscaje espeso y la mayor parte del año siniestro, lleno de bruma y ojos furtivos que espiaban desde la enramada. Pero había algunas cuevas allá arriba, en las cumbres, que eran usadas por los tramperos para pernoctar o por los bandidos para esconderse. Y esa era la intención del tonto, al menos hasta que los soldados se hubiesen ido.
Nadie sabe con certeza cuán adentro de la cueva se metió, ni lo que vio o lo que hizo allí dentro. Pero tuvo una consecuencia, y es que mientras caía la tarde y los soldados del rey refrescaban el gaznate con la variedad local de rubbaca (un aguamiel muy dulce), un alarido espantoso se propagó por el valle, acallando voces humanas, graznidos de pájaros y gruñidos de animales. El propio bosque se paralizó, dejando de sisear bajo el viento con su canción eterna, como si a los árboles también se les hubiera congelado la savia en las venas por lo horripilante de aquel sonido.
El condotiero y sus hombres, que jamás habían oído nada semejante, se paralizaron y miraron a los pueblerinos. Pero al ver que la sorpresa y el miedo también habían hecho presa en ellos, comprendieron que aquello era muy raro incluso para Sampristia.
—¿Q... qué ha sido eso, por los dioses? —preguntó Rúzor, depositando lentamente su jarra en la mesa.
La cara del alcalde era un poema.
—No... no tengo la menor idea, mi señor —confesó—. Jamás en mi vida había oído nada igual. ¿Alguien...? —Miró a los ancianos, pero incluso ellos, con sordera y todo, habían palidecido.
Los soldados miraron a las cumbres nevadas. De allá arriba provenía un viento fétido, maloliente, cargado con una energía extraña y malévola. Era como el aliento de una criatura que se propagara como una exhalación profana, capaz de volver amarillenta la hierba y de pudrir los lozanos frutos de la temporada. El aullido mefítico se volvió a escuchar, poniéndoles a todos la piel de gallina, y el condotiero tomó la decisión más juiciosa de toda su carrera:
—Ensillad. Volvemos a la capital a informar de esto al rey.
Y sin más preámbulo, siguiendo el mismo sendero que habían usado para venir, se mandaron a mudar con tanta velocidad que los caballos apenas levantaron grava con sus cascos. De nada sirvieron las súplicas del alcalde de que se quedasen un poco más para investigar qué era aquello, ya que ellos tenían armas y armaduras. Se quedó allí plantado, como un pasmarote, viéndolos desaparecer ladera abajo rumbo a la civilización.
Al menos iban a avisar al rey. Eso era bueno. Él tomaría cartas en el asunto.
A continuación corrió a la casa consistorial para descolgar la bandera de Pravia del mástil y meterla en un baúl, donde nadie la viera, junto con las otras banderas que habían ido alternándose en las pasadas generaciones, y que eran festín de polillas.
LIBRO PRIMERO
SIEMPRE SE NECESITA UN PATO
1. LOS MODALES REFINADOS DE UNA PRINCESA
“Libro de autoayuda para Señores Oscuros, capítulo 1º, tercer párrafo:
Lo primero que tienes que entender es que aunque los demás quieran llevarte a engaño, tú no puedes luchar contra tu propia naturaleza. Sí, lo sabemos, la gente te señalará con el dedo en cuanto destaques como un buen profesional en tu trabajo. Te llamará cosas horribles. ¿Qué importa?, debes gritar a los cuatro vientos. ¿Qué me importa el qué dirán? ¡Mi vida no es asunto de los demás, no incumbe a nadie salvo a mí mismo!
Esa actitud positiva ante tus propias expectativas de realización personal son la base del Ámate-a-ti-mismo en que debe apoyarse todo Señor del Mal. Nadie aprecia tu oficio, todos se burlan de él e intentan menospreciarte sólo porque quemas aldeas, violas mujeres y asesinas niños. Pero eso es porque la gente sufre de un virulento caso de falta de empatía. No dejes que las opiniones negativas te afecten. Eres un Gran Señor Oscuro, repítetelo a ti mismo cada mañana cien veces. Confía en ti mismo. Mata con placer. La confianza es uno de los pilares básicos de la autorrealización.”
La vista desde el palacio siempre era impresionante, y más cuando había un desfile. Pero alcanzaba el culmen cuando había columnas de soldados saliendo de la ciudad, a través de la puerta dorada, rumbo a quién sabía qué misión. Las pieles de los infantes brillando al sol eran como escamas de peces acariciadas por ese sol que se cuela bajo las aguas y que aún es cálido pero también fresco. Las puntas de las lanzas, lágrimas de bronce mezclado con una aleación de gloria, honor y acero. Los penachos de sus cascos...
Ahí fue donde a la princesa se le acabaron los epítetos y le entró la risa. Mira que se había quejado en numerosas ocasiones a sus padres, los monarcas, del aspecto tan ridículo que esas plumas les daban a los soldados. Seguro que más que provocar temor en el enemigo hacían que se troncharan de la risa, y que no tomasen a las legiones de Yzmer en serio. ¡Por los Dioses, si parecían gallinas mojadas!
Por supuesto, nadie escuchaba sus consejos. Nunca. Bastaba con que ella diera su opinión para que los “entendidos” se posicionaran en la opción contraria. “Pues yo los encuentro muy monos”, le dijo una vez su madre. “Es una tradición ancestral que...”, comenzó a liarse su padre. “Es así porque lo dictan las leyes y punto”, se cerró en banda su mentor, el sabio Palastinus. Pero por más que se empecinaran en encontrarlos monos, tradicionales o legales, a la princesa Jude le seguían pareciendo gallinas mojadas.
La cojera de Palastinus marcó una especie de minué en el suelo de madera cuando se acercó a la princesa.
—Mi dama, se la requiere en la Habitación de Seda.
Ella dejó escapar un suspiro de hastío. Ese lugar estaba reservado para sus clases diarias de modales, presencia y elegancia mayestática. Y las odiaba. Pero según su madre, una princesa real tenía que tener al menos el doble de horas de instrucción en tales materias que en ninguna otra. Incluso más que en aprender a leer, o a tejer, una disciplina que la entusiasmaba.
—Ufff... ¿no podemos dejarlo pasar, al menos por hoy?
Eso ofendió al sabio.
—¡Mi dama! El hecho de negarse a cumplir con las obligaciones que se esperan de vos es una...
...Falta grave en la tabla de deberes y convenios, silabeó ella, completando la frase.
—Está bien, vamos. Espera a que me ponga algo de maquillaje.
—Bueno, pero no se exceda, por favor —gruñó el viejo, cuya prominente barriga curvaba tanto su túnica que parecía que estuviera embarazado—. Le recuerdo que ayer estuvo más de una hora acicalándose, y llegó casi al final de la clase.
Ese era el objetivo, bobo gordinflón, sonrió ella para sus adentros. Pero no lo iba a hacer esta vez. Repetir dos veces seguidas el mismo truco era la mejor manera de conseguir que aquella partida de repipis se diese cuenta de que era un truco, y le prohibieran el maquillaje antes de la clase.
Un poco de carmín de berenjenas en el centro de los labios, para convertirlos en sabrosas cerezas, marcó la diferencia. De camino a la Habitación de Seda, la princesa le preguntó:
—Oye, Palastinus...
—¿Sí?
—¿Adónde va el ejército de mi padre? ¿Vamos a cruzar el río y atacar Pravia, otra vez?
El sabio sacudió la cabeza, haciendo que su rala barba temblara. Hasta Jude había llegado el rumor de que tomaba en secreto hiel de macho cabrío y hormonas de león para que le creciera más barba, pero a su piel le era difícil concebir todo ese pelo de forma natural. Era un lampiño, lo cual le creaba mucha frustración.
—No, las hostilidades con el reino vecino han acabado, por ahora. El motivo es otro.
—¿Cuál? —insistió. Palastinus iba a tratar de eludir la pregunta, lo sabía, pues parecía molestarle (como a sus padres) informarla de cualquier cosa que no tuviera estrictamente que ver con sus deberes de palacio. Como si conocer detalles sobre el mundo exterior fuese a arruinar su inocente fachada de princesa.
—En la frontera norte del reino ha aparecido una bestia, que ha liquidado a varios destacamentos y arrasado un par de pueblos.
—¡Conchas! —exclamó ella, entusiasmada—. ¿Qué es, un dragón, como los de mis libros? ¿Busca princesas atadas a postes? Me pregunto si yo serviré para eso...
—¡No habléis así! —se ofendió el sabio—. El objetivo de una princesa real nunca debe ser atarse a un poste para que la devore un dragón. Una princesa debe ser delicada como el loto, tierna como el rocío, agradable como...
Y así siguieron, tanto él como sus tutores de modales, presencia y elegancia mayestática, durante una hora más. Jude, aburrida hasta el hartazgo, hizo de tripas corazón y aguantó lo mejor que pudo el chaparrón.
Pero en el fondo se preguntó a dónde irían aquellas gallinas mojadas, y qué clase de criatura mágica les estaría esperando. Ojalá, deseó, pudiera ir con ellos. Hacer de cebo con las manos atadas a un poste le parecía tan, pero tan excitante...
En lo que transcurría el día y los mandos de la ciudad esperaban el informe de las tropas, se hizo de noche. Su Suficiencia el rey Yuzur Er’Mázacun III el Obstinado se había puesto su salto de cama plateado, sus pantuflas de lengua de sapo, su gorro con pompón de algodón, y había metido la escupidera debajo de la cama. Y estaba dispuesto a acostarse junto a su honorable esposa, la reina Hídukel, a ver si había suerte y a ella no le dolía la real cabeza.
—Pichoncito, ¿cómo están esas alturas llenas de rulos hoy?
Ella compuso una cara de disgusto.
—Pues me duelen un poquito, la verdad. Bastante. No estoy para trotes, jinetito mío.
El rey se hundió en su frustración, metiéndose debajo de las sábanas con los brazos cruzados, como un niño pequeño harto de que siempre le roben los caramelos.
—¡Umpf! —protestó—. ¡Siempre igual! ¿Te has parado a pensar si a lo mejor sufres de migraña crónica? ¡Porque esto no es normal! Llevas meses con esa cantinela.
—A lo mejor sí, aguilucho mío —dijo ella con ternura, y le acarició la barba—. Seguro que mañana estaré mejor. Buenas noches.
—No, no te despidas todavía, escucha lo que tengo que decirte: ¿has ido a visitar a Palastinus o a los físicos, como te pedí? ¿Te han dado algún remedio para el dolor de cabeza? ¿Algún brebaje místico hecho de hierbas exóticas?
Ella disimuló una expresión de hastío. Y se frotó con afección la sudada frente.
—Ay, mira que eres obstinado, mi amor. Sí, consulté a los físicos del reino. Y no, ninguno sabe lo que me pasa. Muchas teorías pero ninguna certeza.
—Debería mandar que los ahorquen, por inútiles...
—No hagas eso, aguilucho, ten en cuenta que nos quedaríamos sin sabios en Yzmer. Los de Pravia nos aventajarían entonces en técnicas sanadoras y secretos arcanos.
—¿Pero de qué sirve tener sabios por doquier si no pueden curar una simple migraña? ¡Y encima a mi esposa, la reina, la mujer más importante del país! ¡Esto es absurdo!
Sin que su esposo la viera, la reina miró con hastío a las alturas, y se arrebujó en las sábanas.
—Guarda tus energías para gobernar el reino, mi felino. Seguro que las necesitarás mañana, cuando regresen las tropas. Habrá que tomar decisiones, auuuummm —bostezó— importantes.
—No comprendo cómo a ti no te afecta esto, Hídukel —se quedó rezongando el monarca, largo rato, hundido con gran malestar en su lado de la cama—. No lo comprendo...
La reina sonrió y se sacó de la enagua un mechón de cabello moreno que le había dado en prenda el gallardo capitán de la guardia. Y recordó sus férreos pectorales, su ancha espalda, el hoyuelo tan viril de su barbilla (en el que cabían tantos besos), su largo y afilado... sable. Y tuvo que apretar los muslos para que no se le notara el temblor.
Ya estaban medio dormidos cuando un griterío les despertó del todo. Procedía de las almenas, junto con el retumbar de algunos cuernos.
—¿Son los pravianos, que atacan? —se alarmó la reina.
Yuzur se asomó a la ventana. El cierzo helado de la noche le congeló el pompón del gorrito. Vio a los centinelas corriendo con las ballestas cargadas por el adarve de la muralla, pero al otro lado del río la capital del imperio de Pravia (separada de la suya sólo por aquel estrecho caudal de agua) estaba en calma. Ni ejército invasor ni máquinas de asedio. Tenía toda la pinta de que alguien había intentado burlar las murallas... otra vez.
El espía de todas las noches.
—No te preocupes, mi amigrañado capullo de alhelí —dijo el monarca—. No es un ejército. Es el espía que siempre salta las murallas por la noche.
—¿Todavía no han logrado atraparlo?
—No, y mira que he dado órdenes de reforzar la guardia nocturna. Pero no sé cómo lo hace: es un auténtico as. ¡Dos veces por noche, en un sentido y en el otro! Te juro que me gustaría saber quién es ese hombre, pero no para colgarlo de una soga... ¡sino para contratarlo! ¡Lo que beneficiaría al reino tener un infiltrado de tamaña destreza en territorio enemigo!
Su esposa se volvió a enterrar bajo las mantas, frotándose las sienes. Esta vez el dolor no era fingido.
—Queridito, en cuanto amanezca promulgarás un edicto real.
—¿Cuál?
—A partir de mañana las voces de alarma se darán susurrando, y los cuernos y trompetas se sustituirán por campanillas. Estoy harta de este alboroto. Seremos un reino civilizado que respeta el sueño de los demás, y que se pondrá en guardia con discreción y sutileza.
—P... pero, mi palomita... una alarma tiene que ser estentórea. ¿Cómo se va a dar en silencio?
La mirada de furia de la reina acalló ulteriores protestas, y Yuzur volvió al lecho haciéndose una nota mental para promulgar ese edicto para el día siguiente. Durante un buen rato, mientras apoyaba la mano en sus partes íntimas para calmar el ardor, barruntó:
—No sé cómo lo aguantas, no lo sé...
Amaneció un día frío, destemplado. El sol pajizo parpadeaba sobre las crestas inánimes de las montañas Picotrueno, al norte, presagiando vientos que amortiguarían un poco el calor recién ganado del estío. Los monarcas y la princesa, con cara de sueño los tres, habían elegido capas de entretiempo para presentarse en la sala de guerra, donde el emisario de los ejércitos mandados al norte para acabar con la Criatura les daría su informe.
Yuzur vestía a la usanza mañanera, es decir, con ropas más frugales que pomposas (en el rinconcito de la definición de esa palabra que podía aplicarse a un rey). Pero su mujer y su somnolienta hija iban más arregladas: Hídukel lucía un traje con motivos florales que se abría a la altura de su pecho en un vertiginoso delta. Sus hombros parecían no poder garantizar un apoyo digno a aquel traje para que no le resbalase pechos abajo, pero por algún conjuro de esa magia llamada sastrería, el conjunto no se deslizaba. La princesa iba más recatada, pero aun así hermosa, con una falda de lunas de grises calados que sugerían un patrón para nada casual.
Cuando se abrió la sesión, después de las típicas formalidades, se hizo pasar al emisario, que resultó ser alguien que le caía muy bien al rey: el condotiero mayor de la Tercera Marca, Rúzor Er’Prébityn. Casualmente el mismo que había alertado a la corte del peligro de aquel monstruo por primera vez. Pero al rey no le gustó su aspecto: en vez de gallardo y triunfante, como debería haber sido, entró en la sala zapateando con premura, con el espanto tatuado en el rostro. La pluma de su casco estaba partida por la mitad y doblada hacia un lado, lo cual hizo reír por lo bajo a la princesa.
Yuzur tuvo un mal presentimiento.
—¡Mi señor! —se arrodilló el condotiero—. ¡Traigo malas noticias del norte! ¡El ejército ha fracasado en su intento de matar al monstruo!
Hubo una marejada de rumores y voces quedas, que el monarca silenció con un gesto.
—¿Qué me estás contando, Rúzor? ¿Que ni siquiera mi leal ejército ha podido derrotar a esa bestia? —Tragó saliva—. ¿Cuántas bajas?
—Señor, el resultado de la contienda ha sido... desastroso. —El condotiero parecía realmente asustado, y se le transparentaba en la voz. Era como si hubiese tenido que medir personalmente el coste en hectolitros de sangre que había tenido aquella campaña, y toda ella perteneciera en exclusiva a los súbditos de Yzmer—. Del total de efectivos que enviamos sólo ha regresado una quinta parte. El material de batalla, como catapultas o ballistas, se ha perdido todo, incluyendo los caballos. Y para colmo, cuando descendimos de la montaña donde vive la criatura, heridos y maltrechos, nos atacaron los pueblerinos de la zona, que reclamaban los despojos y se creían con derecho a rapiñar a los muertos. Decían no sé qué de vender el kilo de hierro a buen precio en el mercado...
Las mejillas del rey se encendieron de la ira. Aquello era un fuerte contratiempo, desde luego no esperado. No podía enviar más tropas a riesgo de dejar demasiado desprotegida la capital, porque sin duda los de Pravia se aprovecharían. ¿Pero cuál era la alternativa, dejar que la bestia campara a sus anchas por su reino?
—¡Por la Liebre de nuestro estandarte! —exclamó un caballero de los que se agolpaban al fondo, perdido entre gualdrapas doradas, leones, castillos, tigres, flores de lis y otros artificios heráldicos—. Juro que no me bañaré ni me asearé hasta que esa bestia caiga bajo mi espada, o yo bajo sus garras.
Los aplausos corearon su bravata. Algunas damas se taparon la nariz del asco, rezando porque a sus maridos, ya de por sí poco afines a los lavados, no les diera por imitar el juramento.
—¡Por la Liebre! —gritó otro caballero, vestido con una almilla ceñida y bordada con un motivo foliáceo—. Donaré todas mis pertenencias y mis tierras a una organización de ayuda a las víctimas de la Bestia, y no las reclamaré de vuelta hasta que su cabeza cuelgue disecada de mi salón.
Más aplausos y vítores. Aunque algunos lo pensaron, no se molestaron en preguntarle de qué salón pensaba colgar su trofeo si previamente había donado todo lo que tenía a los pobres.
En ese momento se adelantó el capitán de la guardia, el gallardo Pámpinel Er’Rabbo, último en la larga y orgullosa dinastía de los Rabbo, ataviado con su armadura dorada de paladín. Plantándose ante los monarcas, dijo con entusiasmo:
—¡Mis señores, si me confiáis a mí esta empresa os prometo que haré honor a mi apellido, y que derrotaré a la bestia, por la Liebre! Es una hazaña digna de mi linaje. Os traeré su monstruosa cabeza en una bandeja de oro, o no volveré.
—¡No!
Quien había lanzado ese grito había sido la reina Hídukel, a la que todos se le quedaron mirando. Los ojos de cien consejeros, militares y nobles de rancio abolengo se clavaron en ella.
Sonrojándose, bajó la voz y le sugirió a su esposo:
—Eh... pichoncito mío, no sería en absoluto juicioso mandar más tropas al lejano norte y dejar nuestra ciudad desprotegida ante los ataques de los pravianos, ¿no creéis?
—Ya, ya le estaba dando vueltas a eso, pero... —barruntó Yuzur, mesándose la barba—. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, sin hacer nada. Alguien debe atajar este mal que nos acecha. Y para tal empresa, como rezan las canciones de los bardos, supongo que nada mejor que un campeón. Alguien con un cognomen digno de ser proclamado en alto: el Brazo del Rey.
Pámpinel alzó el mentón, orgulloso, pero lo volvió a bajar cuando la reina, mirándole con angustia, insistió:
—No, mi aguilucho; hoy en día los campeones escasean, y aunque estoy segura de que nuestro afamado capitán sería capaz de mantener su Rabb... digo, su estandarte muy alto, eh... realmente alto... —tosió—, debe quedarse aquí, protegiendo nuestra orgullosa capital, Méredhor.
—¿Entonces a quién enviamos al norte?
La reina miró el edicto enrollado que el edecán aún tenía sobre la mesa de asuntos pendientes. Era el que ella le había pedido a Yuzur que redactara a propósito de las alarmas silenciosas. Y entonces una vela se encendió en su cabeza, iluminándola con la luz pura de una idea.
—¡Haréis un llamamiento general, a todos los cazarrecompensas, cazadores, campeones y mercenarios en busca de gloria que haya en el reino! ¡Y en los reinos vecinos si es preciso!
—¿Un llamamiento? —Yuzur frunció el ceño, sin entender.
—¡Sí! —La reina estaba entusiasmada—. Dejad que nuestros mejores hombres permanezcan en palacio, cerca de nosotros para que nos protejan, y mandemos a quienes se ganan la vida con hazañas imposibles. Prometed una sustanciosa recompensa a quien nos traiga la cabeza del monstruo, y aunque no lo consigan, al menos la debilitarán lo suficiente con batallas y más batallas, para que nosotros podamos matarla. Pero debe ser un premio realmente atractivo —meditó Hídukel—, para que atraiga de verdad a los mejores, y no sólo a la chusma...
Al monarca se le fueron abrieron los ojos más y más conforme lo atractivo de la idea iba calando en su cerebro. Sí, un Desafío, como los de los cantares de gesta. Hacía tiempo que no se proclamaba ninguno, ni en su país ni en Pravia. Las guerras los tenían demasiado ocupados. Pero si lo lanzaba a los cuatro vientos, y el premio era lo suficientemente goloso... podrían matar varios pájaros de un ballestazo: primero lo que había dicho Hídukel sobre debilitar a la bestia, y que fueran sus ejércitos los que al final se apuntaran el tanto. Segundo: como acudirían los mejores cazadores y mercenarios incluso de allende los mares, y casi todos morirían asesinados por el monstruo, serviría para hacer limpieza de truhanes en sus dominios. Siempre sobraban los gallitos que iban por los caminos fardando de que sus espadas y su ingenio les volvían autosuficientes, y que, vanidosos, mostraban gran desprecio hacia la figura del soberano. Pues bien, ahora se iban a enterar.
—¡Estupenda idea! —exclamó—. Convocaremos un Desafío a la antigua, tal y como mandan las costumbres. Palastinus, bucea un poco en tus libros a ver cómo se hacía eso. —El sabio asintió con una reverencia—. ¡Pámpinel, encárgate de preparar la ciudad para la llegada masiva de candidatos, y dispón barracones para alojarlos y una guardia supletoria para que no se desmadren! Ninguno podrá resistirse a participar, aunque el peligro sea muy alto, en cuanto sus codiciosas manos anhelen arrojarse como rapaces sobre el premio propuesto. ¡El trofeo será la mano de mi hija!
La princesa Jude dio un respingo, como si hubiese despertado de un profundo sueño.
—¿¿Qué?? —gritó, pero todos la ignoraron.
—Este... querido, ¿crees que es juicioso? —le dijo a Yuzur por lo bajo la reina—. La mano de Jude...
—Tranquila, pichoncito, no te preocupes. Si ese monstruo es tan peligroso como dicen, lo que hará será prestarnos un gran servicio y hacer limpieza. Luego podremos casarla con quien nosotros queramos.
La princesa, enfadada, se inclinó sin levantarse de su trono hacia sus padres y les espetó:
—¡Ni hablar, no podéis hacerme esto! Yo no soy un trofeo, ¿qué os habéis creído?
—¡Silencio! —le ordenó su padre con voz queda—. Harás lo que se te diga, porque para eso eres la princesa real. Tienes una función que cumplir y lo harás gustosa, ¿estamos? ¿Acaso no te enseñan nada en tus clases de protocolo? —Alzando la voz para el resto del público, le dijo a Rúzor—: Querido condotiero, por haber sobrevivido a tan peligrosa empresa, te nombro representante personal de nos, el rey, en la gestión de esta crisis.
El aludido soltó un suspiro de alivio, porque un cargo como ese implicaba normalmente quedarse en Méredhor y no salir de casa.
—Muchas gracias, su Suficiencia. Sois un sol que ilumina a vuestros súbditos.
—Lo soy, en verdad. ¡Escuchadme todos, y que la voz corra por todo el país! Declaro convocado a partir de hoy el gran Desafío, al que cualquiera que se precie deberá hacer honor, y que se llamará... —hizo una pausa dramática—, ¡la cacería del...!
Enmudeció. Todos le miraron, desde su irritada hija a su satisfecha esposa. El rey se había quedado congelado con el dedo en alto.
—¿Qué ocurre, mi señor? —susurró Palastinus.
—Sabio consejero, dime, ¿acaso esta criatura tiene nombre?
—No que yo sepa.
—¡Pues pensad en uno rápido! ¡No me puedo quedar así para siempre, con el dedo en alto, como un pasmarote!
El sabio rebuscó en su memoria, rápidamente, y lo primero que le vino fue la conversación que había tenido con Jude sobre los libros que ella tenía desde niña, en los que dulces princesas eran sacrificadas a fieros dragones. Y se acordó del nombre de una de estas criaturas, una sacada de un cuento muy, muy antiguo.
—¡El Jabberwock! —le sugirió al rey. A éste se le iluminaron los ojos.
—¡La cacería del Jabberwock! ¡Así comienza! ¡Y que la persona que la mate se lleve el premio estipulado, por la Liebre!
Todos aplaudieron, entusiasmados. Todos menos Jude, la cual, haciendo gala de los buenos y pulcros modales que se suponía debía tener una princesa... se levantó y les dio la espalda, marchándose enfadada y sin decir nada. La pregunta de su madre sobre qué le pasaba quedó cortada en seco con el portazo que dio al salir.
2. UNAS CUANTAS REUNIONES
“Libro de autoayuda para Señores Oscuros, capítulo 1º, octavo párrafo:
Para sentirte realizado como Señor Oscuro tienes que coger las riendas de tu propia vida, no dejar que los demás la manejen a su antojo. Por medio de un silogismo, una simple formulación lógica, exploraremos el factor de entendimiento de tus acciones:
a) Premisa principal: Drakbus Escoriacida usa sus manos para asesinar.
b) Premisa menor: A los Señores Oscuros les encanta asesinar.
c) Conclusión: Drakbus Escoriacida es un Señor Oscuro.
Esto te ayudará a eliminar a nuestro peor enemigo, el Sentimiento de Culpa (S.C.) de tu mente, para no dejar que te entorpezca en la cómoda realización de tu trabajo. Ten en cuenta que tus sentimientos son tuyos, tú eres el amo y ellos tus vasallos, no al revés. Prueba el siguiente silogismo y verás cómo te sientes mejor:
a) Premisa principal: Yo puedo controlar mis sentimientos.
b) Premisa menor: Mi crueldad proviene de mis sentimientos.
c) Conclusión: Yo puedo controlar y sentirme a gusto con mi crueldad.
¿Ves lo fácil que es?”
La única que fue a hablar con Jude después de la reunión fue su madre. Y le costó que su hija le abriese la puerta de la habitación. Hídukel tuvo que estar un buen rato no suplicando, pero sí negociando, para que su hija la admitiese.
Se la encontró vestida sólo con la ropa interior de su traje regio, con el miriñaque metálico que sostenía la forma de cúpula de la falda. Como estaba sentada al borde de la cama (una hermosa y carísima cama provista de dosel, digna de la realeza), el armazón estaba deformado por el peso, abriéndose en dos alas de mariposa al lado de sus caderas.
Dos cauces de lágrimas arrastraban su maquillaje mejillas abajo.
—Jude, cariño, no malinterpretes a tu padre —le dijo la reina, sentándose en una butaca—. Él no te entregaría a la ligera al primero que aparezca.
—Pues no es eso lo que prometió en la sala de guerra, hace un rato.
—Ay, mi niña, eres tan inocente... Tienes que aprender que las cosas de palacio a veces no se limitan a ir despacio, sino que requieren su tiempo para consolidarse. Y para comprenderse mejor.
—Si soy inocente quizás sea porque vosotros sólo os molestáis en educarme en protocolo, buenas formas y etiqueta. —Pronunció las palabras con asco.
—Bueno, todo eso forma parte de tu formación como futura monarca... Todas las reinas hemos pasado por ahí.
—Como futuro pasmarote sonriente al lado de un marido, querrás decir.
Hídukel se ofendió tanto por esas palabras que a punto estuvo de abofetear a su hija, pero se contuvo. Había venido a su alcoba para sofocar el fuego, no para añadir más leña. Pero le chocaba que su propia hija pensara así. Vale que Jude tenía sólo dieciséis años, y estaba en esa “edad difícil”, que precisamente requería más intensidad en la enseñanza de las formas para templarse. Pero que esa fuera su auténtica opinión sobre el papel que desempeñaba una reina en el esquema político...
Tendría que hablar muy seriamente con sus maestros, porque desde luego estaban perdiendo el tiempo.
—Ser princesa real es muy difícil —le dijo, poniéndose seria—. No es un cargo para el que cualquiera esté preparado. Hacen falta una templanza y una fuerza de carácter especial. Es el paso previo para ser reina, y a veces se nos exige que seamos duras de corazón y frías de espíritu para poder aceptar ciertas decisiones que no nos gustan.
—¿Como que nos elijan marido?
—Sí, como eso, no seas pesada. Pero te repito que tu padre no te ha elegido marido, al menos no todavía. Cuando ese momento llegue, ya hablaremos largo y tendido sobre ello. Lo que ha pasado antes en la sala de guerra ha sido simplemente una maniobra política. Te das demasiada importancia a ti misma. Total, la juventud es algo pasajero y efímero. Lo que realmente importa en la vida llega luego.
La princesa soltó una carcajada al oír eso.
—¡Vaya, mira quién fue a hablar! ¡La reina que manda traer curanderos y charlatanes místicos de allende los mares para que la sometan a milagros rejuvenecedores! ¡La mujer obsesionada con sus arrugas!
Hídukel le lanzó una mirada gélida.
—No son charlatanes. Y mis tratamientos de estiramiento de la piel tienen que ver con mi salud corporal, no sólo con sentirme joven. Lo dice el randhrajinastra-yogui, que...
Jude miró con fijeza a su madre.
—Mamá, ¿a ti te obligaron a casarte con papá?
Esa pregunta fue como una avispa que le hubiese picado en sus honrosas posaderas, porque dio un respingo que a punto estuvo de ponerla de pie.
—¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¡Claro que no! Yo me casé con tu padre... bueno, por conveniencia política entre nuestros ducados, pero aprendí a amarle con el tiempo. No me obligaron —puntualizó.
Su hija se acercó unos centímetros más a su cara y, hundiéndole muy adentro sus ojos de gato, repitió:
—No me mientas. ¿Realmente es el recuerdo de papá, con su pinta de viejo decrépito, lo que te arropa por las noches?
El rubor subió como una mancha de chile a las mejillas de la reina, al tiempo que pectorales, espaldas, sables y apellidos que empezaban por R explotaban en su mente. Sacudió la cabeza para despejarse.
—¡Niña insolente, ni se te ocurra interrogarme sobre esos asuntos! El mundo de los mayores es muy complicado para ti.
—Claro, mamá, perdona. No volverá a pasar.
La reina se dirigió a la puerta de la alcoba para marcharse (para huir, pensaría más tarde, cuando estuviera en su propia cama), pero antes de abrir la puerta dijo:
—Jude, todavía te queda mucho, muchísimo que aprender sobre la vida. Tu candor y tu inocencia son tus principales armas, y es lo que debes mostrar cuando te halles en sociedad. Algún día, sin embargo, crecerás; eso es inevitable, y ni todas las clases de protocolo del mundo podrán evitarlo. Cuando ese momento llegue, comprenderás por qué los adultos hacemos las cosas que hacemos. Aunque no todas nos agraden.
—Sí, mamá, lo entiendo —asintió la joven, componiendo su expresión más dulce—. Hasta mañana.
—Que sueñes con las haditas, cariño.
—Gracias. Cuatro guardan las esquinas de mi cama.
—¿Te portarás bien a partir de ahora, y no nos darás más quebraderos de cabeza?
—Te lo juro por la Liebre.
La reina salió con una sonrisa. Esa noche tendría unos sueños agitados que no la dejarían descansar mucho, en los que, nunca sabría por qué, se vería a sí misma como un pasmarote de madera saludando mecánicamente con una mano, al lado de su esposo, durante un desfile que jamás se acababa. Al alejarse de la puerta de su hija, no pudo oír el débil chasquido del pestillo que ella echaba por dentro.
Jude pegó la oreja a la madera para cerciorarse de que los pasos se alejaban, y procedió a deshacerse del miriñaque y de todo lo demás. Completamente desnuda, fue hasta su armario, eligió unas braguitas negras, un traje negro de hombre que se le ceñía al cuerpo y una capucha también negra, y tras ponerse sus negros zapatos salió por la ventana.
No había luna esa noche, bien. Eso alargaba las sombras, convirtiéndolas en densos charcos de aceite. Vestida de esa guisa, era una sombra más en movimiento, un invisible gato de pelaje oscuro deslizándose por los entramados del silencio.
Tenía estudiadas dos rutas para sortear los muros de Méredhor, y las dos eran relativamente seguras. Una usaba el alcantarillado de la urbe que vertía los despojos en el río, y otra unos contrafuertes que reforzaban la pared desde fuera. Trepar por ellos era relativamente sencillo, y menos apestoso que la otra ruta. A veces los estúpidos centinelas oían algo, o veían una sombra moverse, y daban la alarma. Pero a Jude no la preocupaba; su tiempo de reacción era tan lento que ella podía salir de la ciudad, hacer lo que hacía todas las noches y volver a entrar de nuevo, y ellos aún estarían posicionándose para repeler la primera alerta.
Eso pasaba cuando el rey empleaba a inútiles como el capitán Pámpinel para entrenar a su soldadesca. Y todo por respetar compromisos de linaje con apellidos famosos.
Burlar los muros de la ciudad vecina, y por ende capital del reino enemigo, también era sencillo, sobre todo cuando se tenía ayuda de dentro. Fladaess, capital de Camarand, era una ciudad amurallada, igual que su vecina, y con una arquitectura muy similar... no en vano habían formado parte de la misma urbe en tiempos pretéritos. Una sola nación, una sola ciudad unida más que dividida por aquel cauce de agua mansa. Pero todo se había ido al traste en tiempos de su tatarabuelo, por causas que habían partido el reino en dos mitades simétricas, y que habían convertido una sola capital en dos distintas y enfrentadas, una justo enfrente de la otra.
Los adultos hacemos cosas incomprensibles, diría su madre. Sí, hasta para ellos mismos.
Jude llegó sin problemas hasta el río, bajando por los desagües de la lluvia, usando las cabezas de las gárgolas como escalones. Los mosaicos y las terracotas llegaban hasta allí, adornado algunos calados cuya función no estaba del todo clara, y otros que sin duda no servían para nada, salvo para hacer bonito. Esta noche no la habían visto, genial; así se armaría menos follón. Pero vio que su padre había doblado la guardia. Tendría que tenerlo en cuenta unas horas más tarde, cuando regresara.
Salió a terreno abierto, a la orilla del río, ocultándose tras parterres de flores amarillas y húmedos helechos. En el suelo encharcado abundaban ranúnculos de cardos y brezos que todo el mundo llamaba malas hierbas, a pesar de que con ellos se hacían ricas tisanas. Cruzó nadando la corriente y llegó al pie de la muralla de Fladaess. Allí hizo la señal convenida, como todas las noches, y como todas las noches un ulular parecido al de un pájaro le contestó desde arriba. Una cuerda cayó, y ella subió hasta el adarve.
Allí la estaban esperando sus amigos. Leyf, Garner y Sholalla, sus mejores compatriotas y confidentes, sus cómplices de travesuras y en ciertos momentos también amantes. Leyf y ella estaban... bueno, enamorados seguía siendo una palabra muy fuerte, pero se gustaban y estaban en esa fase de la relación de exploración mutua. Jude se sentía cómoda y contenta con él. Y aunque a veces tenía arrebatos muy “de hombre”, ella sabía cómo atajarlos, y cómo tener controladas sus hormonas. Garner y Solalla eran pareja, pero también entendían el amor muy a su modo, y su relación sería difícil de explicar a alguien no iniciado.
Leyf la ayudó a llegar arriba, a lo alto del muro, y le entregó ropas secas. Ella se las puso y abrazó a sus colegas de aventuras.
—¿Cómo estás, cariño? Hoy te noto más sombría que de costumbre —dijo su novio.
—Cosas de mi padre. Ya te contaré —se lamentó ella. Pero en seguida se animó. No quería que algo así le arruinase la noche—. Muy bien, ¡vamos a quemar Fladaess!
—¡¡Yiahoo!! —exclamaron a coro. Y el grupito, abrazados unos a otros por los hombros, se sumergió en la noche cargada de luces del barrio bohemio.
La actividad en la ciudad de Méredhor se incrementó drásticamente en las siguientes semanas. El bando que el rey mandó leer por toda la región atrajo a los aspirantes como las moscas a la miel, y los barracones que habían sido dispuestos para acogerlos se llenaron hasta los topes. Vinieron tramperos y cazadores de los bosques salvajes, armados con sus mejores venenos y sus más sofisticadas trampas. También mercenarios de mano diestra y desenvainado fácil, que montaban espectáculos en medio de la plaza para ganarse unas monedas, ejecutando fintas y molinillos y pequeños duelos no mortales para solaz de los viandantes. Vinieron soldados de permiso y militares de rango, así como eruditos y filósofos que creían que a la bestia sólo se la podía derrotar dialécticamente, y no con armas. Incluso llegó un experto en acertijos desde un monasterio lejano, afirmando que el monstruo se defendería planteando enigmas, y que sólo resolviéndolos le privarían de su fuerza.
Como sucedía siempre que se montaba un torneo, o una celebración, llegaban también los gitanos con sus carromatos, los mercaderes con su bisutería, y los feriantes con sus sádicos aparatos de entretenimiento popular y sus fórmulas crece pelo. Se montó una feria de tal envergadura en el centro de la ciudad que aquello parecían las festividades del Año Nuevo, más que un Desafío.
El rey los miraba a todos desde la torre más alta, y sonreía. Bien, buena cosecha de pardillos, pensaba; dudaba mucho que ninguno pudiera triunfar donde la flor y nata de su ejército había fracasado, pero el plan de su mujer le sería muy útil en otras facetas. Y si por casualidad alguno de aquellos lunáticos lograba la increíble hazaña de terminar con el Jabberwock... bueno, siempre podrían encontrar algún recoveco legal con el que empantanar, durante años si era preciso, el cumplimiento de su promesa.
Aunque bien mirado, la idea de casar a su hija con algún paladín no le desagradaba, en el fondo. Sería una forma de encauzar de una vez su vida, y ahorrarse toda la mandanga de la fase de doncella en espera, princesa casadera, bailes en busca de pretendientes, etcétera, etcétera. Todo eso le saldría carísimo, pero si se daba el milagro de que un campeón matara a la bestia, y si además resultaba que era guapo y tenía tierras... pues a lo mejor...
Yuzur estuvo días y días viendo pasar por delante de su palco a aquellos desgraciados. La mayoría eran gente de muy baja estofa que se había pasado la vida matando animales pequeños y medianos, y se creía con capacidad para lidiar con algo más grande. Pero también los había que tenían aspecto de guerreros realmente peligrosos, capaces de matar cualquier cosa que respirara y se moviera por el mundo. Todos le hicieron promesas, todos partieron hacia el norte con el mentón alzado y el pecho hacia fuera. A ninguno se los volvió a ver nunca.