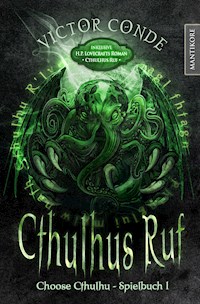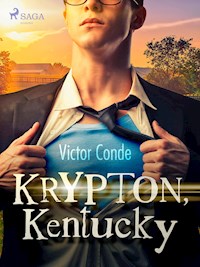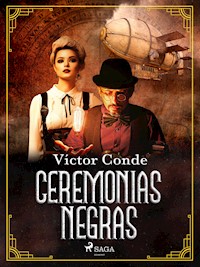Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
No te pierdas la nueva entrega de la exitosa saga del Metaverso, donde cada space opera te va a llevar a explorar un nuevo universo lleno de aventuras y de acción. En "Náufragos del anti-tiempo", Víctor Conde nos presenta a la familia Dandridge, quienes viven a bordo de su herencia familiar, la nave espacial El Constelación que utilizan para dirigir un negocio de entregas espaciales. Cuando Donna y Kopak se alían con los Dandridge, se unen a la tripulación de El Constelación y se ven envueltos en una conspiración intergaláctica que busca alterar el curso de la historia. Desde un misterioso planeta perdido en el tiempo hasta una Tierra futurista y distópica, los personajes deberán luchar contra el tiempo y enfrentarse a fuerzas oscuras que amenazan con destruirlos a todos. Con giros emocionantes y personajes inolvidables, este relato de ciencia ficción es imprescindible para cualquier aficionado del género. ¿Serán los héroes capaces de superar las adversidades y salvar el día, o caerán ante los peligros que les acechan? Acompáñalos en este emocionante viaje a través del espacio y el tiempo para descubrirlo. Este libro es perfecto para lectores nuevos y fans veteranos del género space opera. También es recomendada para los fans de las series de ciencia ficción como Dune, Star Wars o Star Trek.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Náufragos del anti-tiempo
UNA NOVELA DEL METAVERSO
Saga
Náufragos del anti-tiempo
Cover image: Shutterstock
Copyright ©2021, 2023 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726947632
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
NOTA DEL AUTOR
La saga del Metaverso es mi patio de juegos particular para la ciencia ficción de futuro lejano y el space opera sofisticado. Concebí hace veinte años este enorme escenario de mundos y civilizaciones de modo que tuviese cabida para cualquier cosa que se me ocurriera: mientras más extraña y original la idea, más razón había para encontrarle un hueco en el puzle. Los referentes literarios ya sabéis de sobra cuáles son: el Hiperión de Dan Simmons y el Dune de Frank Herbert. Pero hablemos ahora de cine. No niego que, en su tono general, el Metaverso es un tipo de ciencia ficción que se aproxima más al modelo Star Wars —héroes independientes y al margen de la ley, altamente individualistas y muy rebeldes, muy de buscar su propia senda y no de seguir la que les impongan los demás—, que al modelo Star Trek —relatos de marineros espaciales en los que la fuerza del grupo cuenta mucho más que la del individuo, y que se rigen por un código de normas muy estricto, muy militar—. Sin duda, yo soy de los primeros más que de los segundos. Por eso mis personajes son así. Sin embargo, en la anterior novela de la serie, Hipernautas, quise cambiar de tercio y hacer un homenaje a Star Trek dentro de la saga del Metaverso. Solo por cambiar de aires, vamos. Y me divertí mucho. El planteamiento de esa novela era muy señor Spock: tripulación de una nave de exploración que se enfrenta a un misterio... aunque la resolución de la trama sí que era, como dice mi editor, «Víctor Conde total».
En esta novela que tiene usted entre las manos, distinguido lector, decidí homenajear a otra famosa saga de space opera muy conocida por los fans veteranos. No voy a revelarle de entrada de cuál se trata, dejaré que lo descubra a su debido tiempo... y seguro que se echará unas risas cuando lo haga. El homenaje está en el planteamiento, en el punto de partida. Pero a medida que vaya avanzando por las páginas, una vez superado el shock del reconocimiento inicial, verá que la trama avanza por senderos «Víctor Conde total». Deseo que la disfrute.
Para Thais, mi pequeña exploradora.
Hay estrellas y planetas; yo quiero descubrir a cuál de ellos me llevará el destino.
Thais Moreno
GARANTIZAMOS INCONDICIONALMENTE
que todos y cada uno de los mundos lejanos aquí descritos proceden de la imaginación más calenturienta, y que aunque el autor nunca estuvo en ellos, sí que pudo verlos con ese ojo de la mente y el corazón que, a veces, es más veraz que el del objetivo de un telescopio.
GARANTIZAMOS, TAMBIÉN,
que el recuerdo de los personajes aquí descritos y sus aventuras lo acompañarán por siempre, proporcionando solaz a sus largas noches solitarias, y que al tratar de imaginar dónde se hallan ahora, usted también se convertirá en explorador de lo imposible y el gozo de la lectura se multiplicará hasta el infinito.
LO QUE QUIZÁ NO PODAMOS GARANTIZAR
es que una vez se le acaben las páginas y deje para siempre atrás a los Dandridge y los horizontes maravillosos que una vez visitaron, usted no llore por la nostalgia y prefiera quedarse allá afuera, con ellos, en lugar de regresar a nuestro cotidiano y gris mundo real.
EL ARGOT DEL COMERCIANTE ESTELAR:
A.D.: Arbitrante del Dominio. Juez o autoridad que decide sobre las diferentes interpretaciones que puede tener la ley en los mundos exteriores. También se las llama así, despectivamente, a las personas que siempre están perorando sobre todo.
•Anegoide: Persona que se pierde en abstrusos laberintos de razonamientos, normalmente filosofando o dándole vueltas a una idea. El término se usa para nombrar a cualquiera que tenga un tipo muy peculiar de lógica, incomprensible por los demás.
•D100, una: Una D100 es una idea con un alto componente aleatorio. Se usa para denominar, despectivamente, a los razonamientos que parecen tener detrás más casualidad que lógica. Una D1000 sería ya la ida de olla extrema, casi impensable.
•Escalofriante, un: Periodo de servicio de nueve meses en el espacio profundo, normalmente sin contacto con ningún puerto espacial.
•Espacio-N: Espacio normal, el que equivale al entorno einsteiniano.
•Fale: Expresión coloquial para «vale, estoy de acuerdo».
•Felgercarb: Expresión despectiva equivalente a un taco o maldición. Equivale a «¡Mierda!», «Esto es un desastre» o «Maldita sea, la he cagado». Usado, como sustantivo, es masculino.
•Frakk: Expresión malsonante que equivale a una queja porque algo no ha salido bien, o porque la persona que la enuncia se ha metido en problemas.
•Fronterizo: Habitante de los mundos del Borde, generalmente haciendo alusión a su condición de poco fiable e irascible.
•Gorit: Contracción de algoritmo. Se refiere al núcleo de los programas complejos, a su corazón lógico. A veces se usa para describir un comportamiento automatizado y con una lógica inclusiva.
•Jinete del Circuito: Piloto espacial que adquiere su fama volando por las rutas más peligrosas de los circuitos colonizados menos seguros. Suele ser sinónimo de «As estelar» y de «Chalado subido a un reactor».
•Lágrimaluz: Unidad de medida, distorsión ánglica de «año luz», equivalente a veinte años luz. Su acuñamiento se atribuye al artista de la era clásica R. Mharyn.
•Loco Rálix, salto: Salto al hipervínculo desde una distancia menor a un radio planetario.
•Lux: Simbioide de lujo, normalmente con fines sexuales.
•Masire: (La «i» central suele ser aspirada, y raras veces suena). Acrónimo para mantener silencio de radio. En jerga coloquial, equivalente a «¡Cállate de una vez!».
•Orbot: Androide orbital radio-operado con baliza de auto-transmisión. Básicamente, un operario robot para entornos extremos.
•Oxi: Especie orgánica respiradora de oxígeno.
•¡Por Yomsa!: Expresión traducible por «¡Tendría que haber pensado antes en ello!».
•Samaritano, marcarse un: En referencia al famoso héroe Jos Samaritano, conocido por su nulo sentido del peligro y una valentía que en ocasiones rayaba la demencia. Marcarse un Samaritano implica llevar a cabo un acto de valentía tan extremo que bordea la estupidez.
•VTs: Pasillos de mantenimiento que horadan como una red de túneles de hormiguero los cargueros de gran tamaño.
•Xenosintiente: Básicamente, cualquier ente biológico con conciencia de sí mismo cuyos procesos mentales diverjan tanto de los humanos que, desde el punto de vista de ambos, una comunicación y posterior entendimiento entre ellos resulte casi imposible.
PRÓLOGO: LOS DANDRIDGE
La capitana Jupahr Dandridge solía quedarse dormida mirando el reflejo de las estrellas en el puente de mando del Constelación. Al estar situada al extremo de un cuello articulado —que a veces recordaba el de una jirafa, por las manchas de herrumbre— que sobresalía por delante y por encima del casco principal, la cabina estaba adelantada al resto del cuerpo de la nave. Era como si un gigantesco elefante tuviera su minúscula cabecita al extremo de la trompa, siempre alerta para poder ver bien las cosas antes de que el pesado cuerpo llegara por su propia inercia hasta ellas.
La cabina casi siempre estaba desierta, u ocupada tan solo por una persona, la capitana-piloto. A lo sumo, su marido solía pasarse por allí a hacerle compañía siempre que la cosa en las diferentes cubiertas de carga estuviese tranquila. Los viajes eran largos y tediosos, días y días sin nada que hacer en los que el masivo carguero que llamaban hogar entraba y salía renqueando del hipervínculo, describía parábolas para acercarse o esquivar las órbitas de los mundos, y desestibaba su carga en el puerto espacial asignado. Era una vida tranquila, sin complicaciones, pero, a veces, Jupahr se preguntaba si tras ella se escondería algún asomo de eso tan etéreo que los humanos llamaban «realización».
Pensó en su familia y en los años que hacía que se dedicaban a aquella profesión, la de transportistas. El Constelación era una herencia que les había llegado como único patrimonio después de que el padre de su marido hiciera quebrar a propósito sus empresas. En su momento dijeron que se había vuelto loco, que se había derrumbado al no poder soportar tanta presión. Jupahr tenía una teoría distinta: estaba segura de que lo que lo había hecho claudicar era el temor a que sus empresas triunfaran y vampirizaran aún más tiempo de su ya corta vida. Así que lo vendió todo y repartió las sobras entre su familia. Al marido de Jupahr, un brillante ingeniero naval llamado Kraig, le había tocado en suerte este colosal engendro, el carguero de clase Diplodocus Constelación, número de serie ONT 90168/82257KF. Una nave que podían perfectamente haber vendido —o malvendido— a la primera de cambio, pero que, en lugar de eso, les había resuelto la vida durante las últimas dos décadas. El trabajo de transportistas no los haría ricos, pues el sesenta por ciento de todo lo que les entraba era para reinvertirlo en mantener la dichosa nave... pero tampoco se morirían de hambre.
Como decía ese adagio de los vagabundos del espacio: «Más vale tener una casa en movimiento, con la que puedas marcharte lejos a la primera de cambio, que otra que te mantenga clavado a la superficie de un planeta».
Sí, la posibilidad de huir con tu casa a cuestas era un sueño muy hermoso, pero los poetas que lo vestían con letra y música siempre obviaban los aspectos prácticos: mover un carguero pesado de más de trescientos metros de eslora por doscientos de manga —cuando iba cargado a tope, con la red de contenedores saliéndole como frutos de un árbol por los costados—, y que desplazaba ochenta y cinco mil toneladas en el vacío, no era asunto baladí. En cada viaje devoraba más de diez mil litros de reactante hipercomprimido, por no mencionar lo que salían los tanques de oxígeno líquido destinados a aportar presión y aire respirable a toda la nave. Y eso que no todas las cubiertas del Constelación estaban presurizadas, sino solo las imprescindibles, pues si tuvieran que llenarlo todo de aire habría que meter siete kilómetros cúbicos de atmósfera entre aquellas paredes. Y, para la poca tripulación que iba dentro, un gasto semejante era innecesario.
Jupahr se había casado con Kraig veintitrés años atrás, y desde entonces su vida había sido tan emocionante como monótona. Esto podía parecer una paradoja —que en ocasiones alcanzaba cotas de oxímoron—, pero no lo era, porque el espacio era uno de esos extraños lugares donde la monotonía puede acarrear un elevado grado de emoción. Siempre había elementos presentes que atentaban contra la vida de cualquier ser que respire. Su pequeña empresa familiar se había ganado una merecida fama de cumplidora, haciéndose los corredores Kefanus y Davvus en tiempos que no primaban la prisa sino la eficacia. La familiar silueta del Constelación solía aparecer en el radar de los controladores de puertos aéreos de Mundo Gema, Delos y Gémini, así como en las listas de repostaje de las estaciones lejanas de Gámidi Primus y Secundus. Allá donde aparecía el logo de los Dandridge, los comerciantes respiraban tranquilos y sabían que había una garantía de entrega. Puede que no fueran los más rápidos de la galaxia, pero sí que eran de los pocos fiables.
Los dos hijos de la pareja nacieron en el espacio, Tamahr y Timeel. Que ambos nombres empezaran por la misma letra no era casual: en la familia de Jupahr era costumbre buscar esa euritmia entre nombres y apellidos. Jupahr tenía seis hermanos y todos empezaban por J. Para mantener la costumbre, se empeñó en buscarles nombres a sus hijos que no solo significasen algo hermoso —Tamahr, en el dialecto syrok de Mundo Gema, quería decir «Armonía», mientras que el de su hermano, Timeel, venía a significar «Concordancia»—, sino que tuvieran cierta musicalidad al pronunciarlos juntos. A su marido, hombre pragmático donde los hubiere, le dio igual. Con tal de que los dos tuvieran un nombre al que responder cuando se les llamase…
Se llevaban dos años y medio, y con el tiempo habían acabado diferenciándose mucho: Tamahr era la mayor, con dieciocho años recién cumplidos, y seguía arrastrando un defecto en la R y en otras consonantes que la hacía parecer que siempre estaba susurrando cuando hablaba, porque llenaba las palabras de aire. Su rostro afilado debería expresar cordialidad y seguridad en sí misma, pero era apocado y distante. Y en sus movimientos no había energía, sino un febril nerviosismo, un «no poder estarse quieta ni aunque la ates». Su campo era la mecánica, afición que había heredado de su padre, y era condenadamente buena en ello. A veces, cuando Kraig no lograba dar con la solución a algún problema, acudía a su hija para que le sacara las castañas del fuego. Era un mito eso de que Jupahr la había tenido dentro de uno de los contenedores, porque no habían tenido tiempo de bajar a un hospital de tierra y se había puesto de parto en mitad de un viaje. Sí, la parte de dar a luz en el espacio era cierta —era una niña de hipervínculo, como tantos otros de su generación—, pero lo había hecho en su cabina, dentro de la bañera y en un entorno limpio.
Timeel fue diferente. Era flacucho y un poco blando. Su cara podía haber sido rozagante, pero era más bien adusta, y sus pómulos resultaban desdibujados. También nació en el espacio, pero en una estación orbital, un Candelero. Y en un hospital que les había salido un ojo de la cara. Pero teniendo en cuenta que el parto estaba siendo difícil y presagiaba cesárea… aquel ambiente controlado resultó ser el más idóneo. Ya de mayor, el chico desarrolló habilidades con las tuercas y los martillos, como su hermana, pero tenía un deje soñador que lo volvía diferente. Allí donde Tamahr siempre lograba mantener los pies firmes en la tierra, incluso cuando no había gravedad, su hermanito era propenso a dejar vagar su imaginación y dejarse llevar por los paisajes de estrellas hacia lo que pudiera haber más allá, oculto tras ellos. Su faceta de soñador lo volvía un buen poeta. Y un excelente astrogrador de primer grado, experto en cartas de navegación.
Aquella era la única vida que habían conocido, siempre vagabundeando como cometas por el vacío. Y les encantaba, pero su madre había llegado a pensar que era porque no habían tenido acceso a otra cosa. Sí, se habían apeado en mil puertos estelares y habían paladeado los estilos de vida de otras tantas culturas… pero cuando todo se reducía a algo que pudieran llamar suyo, un lugar que les perteneciera solo a ellos y que los definiera, la única imagen que acudía a sus mentes era el carguero de sus padres. La única constante en una vida hecha de variables. Por lo tanto, aunque ambos estaban empadronados en Mundo Gema, en realidad se consideraban apátridas, ciudadanos de la nada. Herederos del espacio.
Jupahr se preguntó, y no por primera vez, si ese era un buen punto de partida a la hora de sopesar conceptos como familia, descendencia, etc. Porque llegaría un momento en que ella querría tener nietos, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Y no había la menor posibilidad si siempre estaban yendo de un lado para otro, como gaviotas impulsadas por el viento.
Nietos. La palabra generó ecos curiosos en las paredes de su cerebro, como si dispusiera de una resonancia propia. Se preguntó si su marido ya habría empezado a tener esos sueños. O si estas cosas no le importaban lo más mínimo.
—Jupy, proceso de estibado de la carga completado. —Hablando del rey de Delos, por ahí aparecía, su cara flotando en una esferopantalla. Él siempre le ponía motes cariñosos; de hecho, no recordaba que la llamase por su nombre real salvo en los momentos tensos, o cuando se enfadaban el uno con el otro—. Tenemos los ochenta contenedores de Agracorp anclados al fuselaje. Y vamos doce minutos por delante del programa.
—¡Estupendo! —se alegró ella. Más allá de la ventanilla podía ver los titánicos edificios de la estación orbital de Gámidi Secundus, recortándose como colosos verdinegros en la distancia. Las poderosas grúas cero-g estaban acabando de acoplar los contendores rectangulares al esqueleto del carguero—. Extenderé el umbilical para que entren nuestros pasajeros. Bajo a recibirlos.
—Me cruzaré contigo en la cubierta C. Tamahr debe andar por ahí abajo, también; me dijo que estaba comprobando unos anclajes que hacían un ruidito raro.
¿Y qué no hace un ruidito raro en esta cafetera?, pensó la capitana, y se puso en marcha hacia el elevador.
Los pasillos del Constelación estaban desgastados por el uso. El recubrimiento de los techos se arrugaba como pana raída, y en las esquinas aparecían manchas verdinegras de ocre y herrumbre. Pero su fuerza estructural seguía intacta, y eso era lo que contaba. Al fondo de uno de los pasillos vio mariposas de fuego que salían de un soldador. El rostro de Timeel le sonrió, apagando el haz blanco de electrones.
—¿Qué haces? —le preguntó su madre.
—Sellar unas junturas que estaban flojas. Aquí, las tensiones tiran en direcciones opuestas respecto al metal, doblándolo. Hay que reforzarlo o el efecto de torsión lo hará trizas.
—Buen chico. ¿Has visto a tu hermana?
—Anda por ahí abajo, por la C. Creo que estaba haciendo un poco de… —Empleó una palabra en dialecto syrok que su madre, a juzgar por su ceño fruncido, no pudo descifrar—. Pero está hecha una furia. Esa chica morirá algún día por exceso de adrenalina.
—Dime que no está tomando nada más fuerte que el café.
—F por el café. Puede ser letal.
—Ya, y derramar braseros de incienso sobre su cabeza también. Sigue con eso, cariño, ya llegan nuestros invitados.
—Fale. No sabía que en este vuelo llevábamos pasajeros.
—Son unos científicos que tenemos que dejar en Tsur. Llevan valija diplomática, algo relacionado con muestras biológicas para experimentación. Líquenes simbióticos que se alimentan de amoníaco.
El joven arrugó el entrecejo.
—¡Frakk! ¿No será peligroso que transportemos carga biológica? —refunfuñó.
—Me han asegurado que va bien sellado.
—Eso espero. —Timeel volvió a encender el haz, que chisporroteó con un brillo pálido—. No me gustaría que, por culpa de una avería, lanzásemos sobre esos planetas una bomba vírica.
—En estas circunstancias, hijo, todo lo que lanzásemos sobre Tsur tendría el carácter de un anticlímax. Sigue con eso.
Lo dejó rematando la soldadura y descendió otro nivel por la barra vertical. En muchas esquinas había agujeros circulares en suelo y techo atravesados por estas barras, que según el lugar donde uno estuviera con respecto al plano de gravedad artificial, unas veces te hacían subir y otras bajar. Por el camino se cruzó con muchos operarios de muelle, vestidos con sus pulcros uniformes. Estaban atareados como hormigas asegurando los contenedores y pasándoles informes en línea a los caballeros del seguro, todos a sueldo de Agracorp, cuya peor pesadilla era perder una de esas cajitas en una reentrada o en mitad del vuelo hiperespacial. Teniendo en cuenta que cada una contenía seis toneladas métricas de terreno fertilizado para planetas baldíos, y que era un proceso nanotecnológico muy caro, la pérdida de una sola supondría más de un millón de blasones. Y ese era un lujo que la exigua cobertura de riesgo del Constelación no se podía permitir.
La capitana dio muchos «buenos días» seguidos, e hizo como si su inspección realmente les importara algo más que un comino a aquellos mercenarios. Odiaba tener tanta gente a bordo de su nave. Era una infestación de chinches. Chinches uniformadas.
Los gritos de su hija le llegaron desde detrás de la siguiente esquina.
—¡Me importa una mierda lo que digan sus especificaciones del seguro! ¡Yo conozco esta nave y tengo perfectamente medidos los puntos de tensión, y los kilopascales que pueden soportar! ¡No voy a aumentarlos solo porque usted me lo ordene!
Jupahr dobló la esquina a la carrera, disculpándose con algunos camisas blancas a los que casi atropelló. Vio a su hija mayor subida a horcajadas sobre los hombros del Y.A.K.K. 31, el único orbot de a bordo que tenía autoconsciencia IA. Tamahr estaba sacándole partido a la altura que eso le daba para avasallar a uno de los camisas blancas.
—P… pero señora, comprendo lo que me dice, pero este formulario…
—¡Al cuerno con su formulario! Las especificaciones técnicas de mi nave las conozco yo, que para eso soy la ingeniera —refunfuñó ella, sus ojos convertidos en saetas—. Y si digo que esos puntos de anclaje aguantarán, es que lo harán.
—Paz en la galaxia —se interpuso la madre—. ¿Qué ocurre aquí?
El funcionario le enseñó un papel.
—Usted es la capitana de esta ch… navío, ¿verdad? Encantado. Práctico de primera categoría Urlan Grasb. —Le estrechó los cinco—. Verá, señora: esta jovencita se niega a cumplir con las especificaciones de sellado de los contenedores. Según el manifiesto del fabricante, cada racimo de tres contenedores debería estar sujeto por agarraderas de ochenta JTs de resistencia, y los que esta señorita está proponiendo…
—Son de cuarenta, lo sé —atajó Jupahr—. Yo le ordené que lo hiciera.
La cara del funcionario era un poema.
—P… pero, por los dioses… ¿por qué? ¿Qué sentido tiene?
—Esta señorita tan pizpireta con la que usted discute es mi hija. Nació a bordo de esta nave y lleva viviendo aquí toda su vida, así que se conoce mucho mejor que usted las capacidades de cada juntura y cada engranaje. Si ella considera que bastan cuarenta, en vez del doble, pues cuarenta serán. Me fio al cien por cien de su criterio.
Sobre las mejillas del hombre se habrían podido freír solomillos.
—Mire usted, capitana —dijo con voz inquietantemente tranquila—: cada una de esas cajitas contiene seis toneladas de suelo tratado químicamente para facilitar que cualquier cosa crezca sobre él. Y cuando digo cualquier cosa, estoy siendo literal. Si plantase una bombilla, al cabo de un mes tendríamos un árbol luminoso. Este suelo está preparado para alimentar a una colonia en un mundo exterior con semillas de plantas fijadoras de nitrógeno que también absorben amoníaco; cronigófilas de mundos ricos en argón que combinan oxígeno con este gas para expirar cronigón; e incluso plantas capaces de cambiar de estado de vegetal a animal que, llegado el día, se convertirán en un jején fertilizador con capacidad de vuelo y polinización sobre trímix. —Sin parar de hablar, se sacó de un bolsillo un fajo de permisos compulsados y los exhibió como un trofeo—. ¿Sabe cuánto vale cada metro cuadrado de este suelo hiperfértil?
—Imagino que una pasta.
—No. Dos pastas. Y usted no despegará si yo no cumplo con mi misión, que es estampar mi firmita aquí debajo. —Subrayó con el pulgar la base de la hoja—. Si no doy el visto bueno de seguridad, no hay vuelo. ¿Estamos de acuerdo?
Jupahr lo miró con descaro. Estaba más que acostumbrada a aquellos patanes de oficina y su prepotencia. Se creían con derecho a hacer su voluntad donde y cuando quisieran, pero en realidad no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaban las cosas en el mundo real. Basaban su despotismo en unas cifras anotadas por científicos cuyos nombres ni siquiera podían recordar, y que tampoco tenían ni repajolera idea de lo que era el trabajo de campo. Pero, después de mucho lidiar con ellos, la vieja loba del espacio se sabía algunos trucos. Miró a su hija con resignación.
—Está bien, Tamahr, este hombre tiene razón. Descárgalo todo. Que vuelvan a bajar todos los contenedores al dique seco.
—¡Pero, mamá…!
—Chisst. Hazlo. No vamos a discutir con las autoridades, sobre todo cuando la ley está de su parte. Que descarguen los ochenta contenedores.
El hombre disfrutó de los matices de su sonrisa sardónica. Sin embargo, cuando Jupahr ya había dado unos pasos para marcharse, se volvió en redondo como si hubiese recordado un detallito.
—Ah, por cierto: según la ley de desestibaje, el suplemento adicional de grúas se cargará a la cuenta de la compañía contratante. Yo me lavo las manos.
La expresión de alegría del funcionario se evaporó.
—¿Qué dice?
—Lo que oye. Poner en marcha una de esas grúas cero-g cuesta la friolera de dos mil quinientos blasones por unidad de carga transportada. El primer estibado lo cubre el seguro del muelle, pero cualquier otro movimiento adicional o caprichoso efectuado sobre la misma carga corre por cuenta del contratante, no del transportista, que en este caso es Agracorp. Así que volver a bajar estas cajitas al dique seco y meterlas en el almacén costará, a ver —contó con los dedos—, dos mil por ochenta, más el 25 % de gravamen administrativo, son…
—*Doscientos cincuenta mil créditos* —dijo el orbot Y.A.K.K. 31, con precisión.
—… Factura que irá a morder los bolsillos de su jefe. —Jupahr se encogió de hombros—. Pero a mí me da igual, con tal de que usted me firme la orden de su puño y letra. Si quiere llamamos a un AD para que lo arbitre.
—No, no hará falta —dijo apresuradamente el funcionario—. Esto… ¿cuarenta JTs, había dicho?
—Exacto.
—Cuarenta bastarán.
—Genial —suspiró la capitana, guiñándole un ojo a su hija—. Bien, te dejo con esto. Que todos los contenedores estén en su sitio a las veinte horas. Voy a bajar a recibir a nuestros distinguidos pasajeros.
—Fale, mami.
Jupahr continuó su paseo hasta la escotilla situada en el anillo de acoplamiento. A través de aquel tubo corrugado entrarían los científicos de Tsur, a los que no se moría de ganas por conocer. Todo lo contrario. A Jupahr cada día le daba más asco la gente. No sabía si aquello podía aprenderse o si tenía una base genética, algo que tuviera que ver con la neurastenia, pero el trastorno de ansiedad social se lo estaba ganando a pulso. De puertas afuera, ella era todo sonrisas y estrechamiento de manos, pero por dentro no veía la hora de que aquellos extraños se bajaran de su nave y poder perderlos de vista.
Sería feliz si viviera sola en una isla, sin ningún otro ser sapiente a menos de diez años luz, pensó con acritud. Bueno, tal vez mis hijos sí. Pero nadie más. Ni siquiera mi marido.
Crisis de los cincuenta, se le suele llamar a esto. Te estás haciendo vieja, Jupy.
Kraig estaba esperándola junto a la esclusa, con su traje de vacío. Su silueta estaba más oronda que de costumbre: había vuelto a subir de peso. Eso disgustó a su esposa por motivos que trascendían el atractivo físico. Uno de los detalles en los que nadie pensaba al imaginar cómo sería la vida a bordo de una nave mercante concernía a las tallas de los trajes de vacío. Se fabricaban a medida para cada astronauta, aunque luego fueran intercambiables. Esto tenía una desventaja, y era que si el propietario subía o bajaba mucho de peso, el traje ya no le servía. En Mundo Gema, los kilitos de más eran una simple cuestión de estética o de salud. En el espacio, eran un factor crucial para la supervivencia. Si estabas gordo, entonces el traje cero-g no te cabía. Y podías morir por dejar una fisura minúscula en unos enganches demasiado tensos.
Kraig había sido un hombre guapo en su juventud. Y aún retenía parte de ello: mentón cuadrado, pómulos rectos, mirada iridiscente… No tenía la ceja derecha, y quizá el azar se hallara ausente de ese episodio. El ángulo de su fina ceja gris y la inclinación de su nariz de campesino le otorgaban una perenne expresión de burla, que le hacía mucha gracia a su esposa. Por culpa de eso resultaba difícil saber cuándo hablaba en serio y cuándo no.
—¿Por qué tienes puesto todavía el armadillo? —le preguntó Jupahr.
—Quería darme una última vuelta en torno a los contenedores, a ver si todo está bien enganchado. Ya sabes cómo de tontos se ponen esos capullos de los prácticos.
—Acabo de tener un roce con uno. Si vas a hacer eso, hazlo ya, porque en media hora despegamos. En cuanto acomode a los pasajeros.
—Seré veloz como una polilla lunar —le prometió él con una sonrisa descolgada. Y ahí estaba otra vez esa sensación tan desconcertante de no saber si te estaba tomando el pelo.
—Más te vale, o te dejo fuera pegado a una ventanilla como un muñequito con ventosas. —El tubo corrugado emitió un chasquido y las presiones se igualaron en la cámara de intercambio. Los pasajeros estaban al otro lado de la puerta—. Aquí llegan. Sé diplomático. O mejor, déjame hablar a mí.
—¿Cuándo no he sido yo diplomático? La duda ofende.
—¿Ya te has olvidado del incidente de Prima 5?
—Bah… Estoy seguro de que un tribunal me permitiría alegar locura transitoria.
La puerta rotatoria se abrió y el grupo de científicos con su valija diplomática subió a bordo. Se habían despojado de los trajes de vacío y se habían quedado con unas prendas a medio camino entre la espartana uniformidad del laboratorio, y llamativos ramalazos de la moda que se llevaba en aquel planeta. El que más les llamó la atención fue el científico jefe, que vestía una chaqueta de paladio tejido combinada con unos pantalones de terciopelo, y un bullón de tela hasta las rodillas. Sus cejas se mantuvieron alzadas mientras le ofrecía su mano a la capitana, en señal de cortés interrogación.
—Buenos días, o tardes, no sé en qué franja horaria está el interior de esta nave —sonrió el hombre—. Me llamo Kalla Kopak, doctor Kalla Kopak. Xenobiólogo.
—Encantada, bienvenido a bordo. Soy la capitana Jupahr Dandridge, y este es mi marido, el ingeniero Kraig. Nos sentimos honrados de que su laboratorio nos haya elegido para llevarlos en una misión tan importante al sistema Tsur. —Miró a los demás científicos, un grupo de cinco hombres y mujeres cuyas individualidades se fundían en la entidad del conjunto. El único que parecía mostrar una personalidad sobresaliente era su jefe—. ¿Llevan ahí los líquenes? —Señaló una maleta presurizada que lucía el emblema de peligro biológico. Era una carcasa de alta seguridad computerizada, pero aun así, sintió un escalofrío al verla. Su hijo Timeel tenía razón: nadie se sentía a gusto llevando ese tipo de equipaje en una nave.
—Sí, pero no se preocupe, están inertes. Sus capacidades micobiontes han sido suprimidas mediante química. Aunque se abriera esta maleta y todas las muestras se desparramaran por el suelo, no serían más peligrosas que un charco de vómito a limpiar con una fregona. Si los transportamos así, con la señal de peligro, es para respetar una serie de ordenanzas.
—Me alegra oírlo. —Jupahr se rascó la cabeza—. El horario de dentro del Constelación es de tarde, ahora mismo. Son las diecinueve horas cuarenta minutos, sobre un ciclo estándar de veinticuatro… lo cual me recuerda que debo iniciar los preparativos para el despegue. Si me acompañan, les dejo en sus camarotes, que están muy cerca, para que se instalen.
—Estupendo, muchas gracias. ¿Nuestro equipaje…?
—Metido en un compartimento sin gravedad artificial. Parece pequeño, pero créame: una le saca muchísimo más partido al espacio en gravedad cero.
—Es el mejor entorno para librarse de las alimañas —añadió Kraig, una broma privada de astronautas—. No hay nada como pisar a una cucaracha en gravedad cero para que esta sufra de verdad la agonía de la muerte.
Se pusieron en marcha. Kopak era un hombre entrado en sus cincuenta, alto y de miembros sueltos, badajeantes. Su rostro era inclasificable, aunque había algo en sus cejas, quizá un ángulo un pelín más pronunciado de lo normal, que le confería un aspecto demoníaco. Parecía honesto, ceremonioso e importante para sí mismo; el tipo de persona que se sabe llamada a un fin superior, y que hace un esfuerzo para disimular su tremenda importancia ante los ojos de los menos afortunados. Jupahr decidió que era demasiado pronto para decidir si le caía bien o no.
Mientras caminaban por los pasillos, Kopak preguntó:
—¿Adónde lleváis todos esos contendores? ¿También a Tsur?
—Sí, pero no al único planeta habitado, que es a donde van ustedes. Esto es para tapizar un valle en un mundo que está siendo terraformado, una órbita más cercano al sol que el suyo. Hay unos cuantos miles de colonos que nos están esperando para empezar a sembrar sus hortalizas.
—Noble misión. Y les agradezco que hayan aceptado llevarnos. Intentamos alquilar una nave de línea, pero fue imposible. Al parecer, no hay tráfico más que el mercante entre estos dos sistemas. Y nuestra organización no tiene dinero para comprarse su propia nave estelar. Así que aquí estamos, tratando de sacarle provecho a nuestras estupendas líneas mercantes a modo de profilaxis —sonrió.
—Bueno, no se sentirán defraudados con las semanas que van a pasar aquí. El Constelación es un buque de carga, como bien ha dicho usted, más parecido a una refinería volante que a un yate de placer. Pero las áreas habitables son confortables. Siempre que no se salgan de las zonas que les hemos marcado en verde en el plano, no tendrán ningún problema.
—No pensábamos hacerlo. ¿Qué les pasa a las otras, son peligrosas para transitar por ellas?
—Simplemente, no están presurizadas. Si abriesen la puerta que no deben, morirían por una descompresión explosiva sin enterarse de qué ha pasado. —La capitana le guiñó un ojo—. Estos son sus camarotes. Les aconsejo que se tumben en los divanes durante los primeros cincuenta minutos, pues la aceleración va a ser progresiva. Después saltaremos al hipervínculo.
—Estupendo. —El doctor volvió a estrecharle la mano—. Es un placer haberla conocido, capitana. Su manera de hablar y su forma de hacer las cosas me dejan más tranquilo, porque parece una persona con los pies en el suelo. Le confieso que había temido que encajase en el estereotipo de «corsaria chiflada del espacio» que tanto se prodiga en estos días.
Ella le dedicó un escorzo juguetón.
—Puede estar tranquilo, doctor: la nuestra es una empresa seria. Que tengan un buen vuelo.
Los dejó instalándose y acompañó a su marido hasta la esclusa. Su humor sufría fluctuaciones que iba contemplando con viva curiosidad. Era una entomóloga observando el comportamiento de las pequeñas colonias de sentimientos que burbujeaban en su corazón, estimuladas por el nerviosismo previo a un vuelo de larga distancia. Lo normal, vamos.
—Tienes quince minutos, no más —le advirtió a Kraig—. Después, recuerda: muñequito en el parabrisas.
—Vale, vale, no insistas. Iré rápido —dijo él, poniéndose el casco. Ella le pinzó las chichas de grasa que se le marcaban en el abdomen. No intentó darle un beso porque besar a alguien con un traje espacial puesto era una actividad muy poco rentable en calorías, y bastante inútil.
—Ponte a dieta. No quiero que mi esposo me aplaste cuando me haga el amor. Al menos, no más de lo necesario.
—Descuida; siempre nos quedará la ingravidez.
Kraig añadió algo que se perdió bajo el chasquido del casco, y cruzó la puerta. Ella lo vio andando por la parte exterior del fuselaje, con las botas magnéticas. Sacó algo de uno de los compartimentos de su cinturón multiusos, un caramelo de menta. Lo insertó en la válvula de acceso al casco y lo atrapó con la lengua. Jupahr era muy mala haciendo esa clase de cosas: siempre se le escapaban, y acababan metiéndosele en un ojo.
La mujer regresó a toda prisa al puente e inicializó los protocolos de ignición. Despidió por la megafonía a todos los camisas blancas que quedaban a bordo, dedicándole una mención especial al práctico Urlan Grasb, y situó la cuenta atrás para el despegue en menos trece minutos. Vio por los monitores cómo la gente que no debía ir en aquel vuelo salía a toda prisa de la nave, desacoplando los tubos de paso. Las abrazaderas del muelle también se retiraron, dejando que el Constelación flotara a su ritmo en el vacío.
Timeel y Tamahr llegaron al puente y ocuparon sus respectivos sillones. Kraig lo hizo picando los últimos segundos de la cuenta atrás; se dejó caer en el puesto del copiloto y apretó tres o cuatro interruptores.
—Todo listo —dijo Jupahr—. Bien, familia, nos vamos. Espero que tengamos un vuelo tranquilo.
—Seguro que sí. —Su marido le dedicó una sonrisa—. Es un salto largo, pero va a ir como la seda, ya lo verás. No será como los típicos escalofriantes de final de periodo. Llevamos una racha de suerte que no se va a romper ahora.
—Mucha mierda, por si acaso —murmuró Timeel.
—Mucha mierda —asintió su hermana, y acarició el cráneo de metal del Y.A.K.K., que se había acurrucado junto a ella adoptando su configuración de maletín plegado. Un multípodo con siete articulaciones en cada extremidad podía doblarse de maneras asombrosamente compactas.
Jupahr acercó el dedo al botón de ignición, pero, como hacía cada vez que iba a iniciar un viaje, se paralizó durante un instante. Miró el espacio festoneado de estrellas a través del parabrisas. El Valle del Billón de Luces la saludó, pero era un saludo que no llevaba implícita ninguna promesa. El espacio, igual que los océanos para los marineros, no era amigo ni enemigo, sino un medio que les permitiría pasar a su través y que, si ellos lo merecían, los conduciría a buen puerto. Pero no dudaría en matarlos de una forma horrible si se comportaban de forma negligente.
Jupahr pronunció en voz baja el juramento de los marineros y se encomendó a sus dioses personales. Los únicos que eran de fiar.
Que tengamos un vuelo tranquilo y no nos ocurra nada desagradable.
En el último segundo tuvo la súbita certeza de que aquel vuelo no iba a ser como los demás. No sabía si llamarlo intuición femenina o qué, pero un sudor frío le resbaló espalda abajo. Fue en aquel momento cuando decidió que asegurar a sus hijos contra todos los riesgos conocidos o por conocer en el espacio, aunque costase una fortuna, era una buena idea en lugar de una ilusión con aroma a Jupahr.
Con el abdomen torcido por una contracción bestial, apretó el botón.
PRIMERA PARTE
PERDIDOS
1. LA ANOMALÍA
JAN DELVIAN
La segunda vez que Jan Delvian pensó en la edad aquel día fue mientras se miraba a un espejo. Unas hebras grises eran visibles en su melena azabache, perfectamente cortada y recogida con un lazo formado también por cabellos, pero no suyos, sino de su esposa Ann. Aquellas hebras le recordaron que ya estaba más próximo a los cuarenta que a la década precedente, a ese momento decisivo en que un hombre debe saber con certeza cuál es su lugar en el mundo y hacia dónde se dirige.
El traje resbalaba sobre su piel como una película de espines; un instante de lluvia electrónica congelado en torno a su silueta. No se reflejaba en el espejo, así que Jan solo pudo contemplar con nitidez su cabeza y parte de su cuello. El resto era una figura desdibujada cuyos movimientos producían fisuras en el cristal.
Cerró el puño, evaluando el gesto. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué pensar en la edad justo en ese preciso instante, minutos antes de una batalla en la que iba a jugarse la vida?
Era extraño el modo como funcionaba su mente. Cerrar el puño. Anticipar la senectud. Tal vez fuera parte del proceso de búsqueda de aquella respuesta sobre la que nunca había hablado con Ann.
—Jan, estamos a punto —dijo una voz que provenía de algún lugar junto a su oído—. Doce minutos para el primer contacto. ¿Cómo vas tú?
—Bien. —Extendió falange a falange los dedos. El movimiento le recordó una estrella de mar—. Estoy tranquilo.
—Perfecto. Mandamos al servidor a buscarte. Puedes ir inicializando la armadura, si quieres.
—Gracias, control. Activando noción de inteligencia principal.
El traje despertó a la vida como un bebé. Los átomos de su tejido se alinearon con las invisibles máquinas que flotaban a su alrededor, orbitando en torno a su cuerpo a un segundo de distancia, lanzadas con precisión hacia el futuro. Jan nunca podría alcanzarlas en vida, pero sabía que estaban allí, muy cerca, velando por su seguridad. Confiriéndole poderes prácticamente divinos para que él los empleara en la batalla.
—Hola, Jan.
—Hola, preciosa. ¿Cómo has nacido hoy?
—Sin dolor —respondió la armadura—, aunque preveo nuevas facultades que antes no poseía. La organización espontánea de mi cerebro acaba de inventarlas.
—Te felicito. Me gusta que te vuelvas más inteligente cada vez.
La puerta descorrió sus hojas. Un robot flotante apareció en el umbral, dispuesto a guiar al soldado a los niveles superiores del edificio. Jan se despidió del espejo, rompiéndolo con una pulsación de su dedo. Ya habría tiempo para completar los rituales después.
Siguió al servidor mientras calibraba los sistemas de la armadura, ajustándolos a su secuencia de ADN. Para estar totalmente sincronizado con ella no bastaba con encenderla y ceñirla: debía fundirse con la maquinaria a un nivel tan profundo que resultara difícil saber dónde acababa el hombre y dónde empezaba su coraza. De hecho, estaba alcanzando cotas realmente altas de fusión con el traje, casi del orden del noventa y dos por ciento. Todo un récord.
Llegó a la plataforma de aterrizaje en la cúspide del edificio. Era un espacio circular abierto, sin presencia humana pero vigilado por docenas de robots. Jan miró al cielo, una cúpula amaranto salpicada de nubes. Algunas estrellas brillaban lo suficiente como para imponerse a ese escudo de luz, hiriendo con su presencia el dulce despertar del amanecer. La brillante Tetis se ocultaba tras el horizonte, dejando que su gemela, la melindrosa Styrge, dominara el firmamento.
Aún no había rastro del enemigo.
Noventa y tres por ciento de fusión. ¿Por qué aquellas máquinas se sentían tan cercanas hoy a su alma?
Estrellas de mar. Ahora lo recordaba. Su hijo pequeño le había pedido, en una ocasión, que le explicara qué diferencia había entre los meses de octubre y noviembre. Por qué uno tenía que durar más que el otro. Él había respondido que se trataba de un error topográfico: los enanitos trabajadores que habían proyectado los meses del año se habían confundido de instrumentos al medirlos. Su hijo le trajo entonces su pequeña regla de cincuenta enoooormes centímetros, y le pidió que, por favor, midiera noviembre para él. Jan se excusó, claro, alegando prisa por completar alguna nimiedad, y ahora se descubría arrepintiéndose.
Ojalá pudiera haberlo hecho, tiempo atrás. Ojalá él también poseyera un mapa de noviembre.
—Estoy listo —anunció por el comunicador—. Cuando queráis podemos desatar los gritos.
JUPAHR
—¡Aaaaahh! —gritó Tamahr, levantando las piernas y encogiéndose en el asiento—. ¡Un bicho! ¡Timeel, idiota, me dijiste que habías fumigado la cabina!
Su hermano no pudo disimular una sonrisa de esas que luego uno se arrepiente de haber dejado salir, pero que en el momento son incontenibles.
—Y lo hice, boba.
—Entonces, ¿qué hace aquí esa cucaracha? —Su hermana estaba histérica—. ¡Sabes que odio los bichos!
—Habrá venido en uno de los contenedores de tierra hiperfertilizada. Supongo. —Puso ojos de besugo—. Y, como ha comido de esa tierra, ahora crecerá hasta adquirir un tamaño de dos metros…
—Chicos, dejad de pelearos —dijo su padre, haciendo los últimos ajustes en la cognoscitiva para la salida del salto hiperespacial. Iban a hacer su tercera parada en Fraal, donde esperaban repostar y ofrecer a sus pasajeros la posibilidad de bajar a tierra. Todo un regalo cuando llevaban ya una semana en el espacio, encerrados en aquella lata—. Avisad a mamá para que suba al puente. Tamahr, si tanto asco te dan esos bichos, pídele a tu orbot que lo mate.
—¡Lo intenta! ¡Pero es escurridiza, la muy…! ¡Se ha metido debajo de la consola de comunicaciones! —Tamahr negó obstinadamente con la cabeza—. Yo no vuelvo a tocarla.
—Tienes dieciocho años, cariño, no diez —la regañó su padre—. No digas tonterías.
—Puedo enfrentarme a una grieta en la fragua de antihidrógeno del motor, y a un ataque de corsarios, pero no a una cucaracha. Lo siento. Es superior a mí.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó Jupahr, entrando en el puente. Este, lejos de ser el espacio pulcro y bien ordenado que solían presentar las salas de control de las naves estelares, era un sitio que se notaba que había sido vivido por aquella familia durante años. Con el paso del tiempo lo habían vuelto suyo, llenándolo de detalles, desconchones, grietas mal tapadas, pegatinas y carteles dibujados a mano, chicles fosilizados pegados bajo los asientos, flechas rojas que señalaban botones que No Se Debían Pulsar, e incluso algunos juguetes de goma (dinosaurios y alienígenas sacados de un juego infantil, que Timeel había pegado en su día con silicona sobre varias consolas en plan travesura). Todo ello apuntalaba la sensación de que aquella nave era una casa, más que un simple transporte. Y que, como todos los hogares, había sido personalizado.
Timeel soltó una risita.
—Tamahr ha visto un bicho.
—Ay, cariño, no vamos a empezar otra vez con eso, ¿verdad? Cuando hayas visto…
Sus hijos se unieron para hacer un coro:
—… ¡todo lo que he visto yo!
Jupahr sacudió la cabeza con resignación y ocupó el lugar de la capitana en la consola principal. Se volvió hacia su marido.
—Cielo, ¿cuánto falta para salir del hiperespacio y poder lanzar a estos dos molestos incordios por la esclusa de vacío?
—Menos de un minuto. Llegando al planeta Fraal. Espero que la cosa esté tranquila con el tráfico.
—Descuida. Es un puerto principal, pero de los que mejor funcionan a nivel organizativo. Su torre de control regula el flujo de entradas y salidas tan eficientemente que… no creo que encontremos nin… ningún… follón… aquí…
La voz de la madre fue apagándose poco a poco, a medida que sus atónitos ojos asimilaban el cuadro que los recibió en cuanto salieron al espacio normal. Esperaban ver el espectáculo típico de un planeta comercial, con filas de naves entrantes y salientes intentando no mezclar sus vectores en órbita, mientras unas llegaban y otras decían adiós con un destello cuántico. A lo sumo, algún atasco en las invisibles pistas aéreas, con naves patrulla vigilando que ningún piloto perdiera los estribos. En una esquina, colgando como una rutilante mole de curvas relucientes y cúpulas, la estación central de tránsito.
En cambio, lo que les dio la bienvenida no podían haberlo sospechado ni en sus peores pesadillas.
Sobre la atmósfera de Fraal había una batalla naval a gran escala, ni más ni menos. Centenares de naves de tamaño capital bombardeaban con todo lo que tenían a una… cosa —ninguno de ellos tuvo a mano una palabra lo suficientemente precisa para definirla— que medía kilómetros de longitud. Cuando el Constelación salió del hipervínculo, la inercia lo llevó a acercarse peligrosamente a un área castigada por destellos nucleares, bombas de punto cero y abanicos de luz láser. El espacio sobre el planeta se había convertido en una metáfora del infierno.
Jupahr y su familia pasaron de un ambiente de aburrida tranquilidad a gritar de terror en medio del Apocalipsis.
JAN DELVIAN
El objeto al que llamaban prosaicamente «el enemigo» parecía un homenaje a la alieinidad. De lejano parecido a una mancha solar compuesta de mercurio, su movimiento y la capacidad de reflejar el universo que lo rodeaba cambiaban cada pocos segundos. Las computadoras lo analizaron y trataron de inferir sus propiedades, imaginar su estructura o predecir su auténtica naturaleza, pese a los poquísimos datos con los que contaban. Pese a su increíble rapidez de procesamiento, cuando se trataba de lidiar con esas manifestaciones, las IAs eran como simios amontonando cubos de colores para intentar alcanzar la comida.
Miraron al objeto cara a cara, de un ser superior a otro. Trataron de sumergirse como ballenas invisibles en los misterios de su física, cribando con tamices barbados un enigma que era demasiado extremo para una mente basada en el carbono. Tal vez incluso para la de una inteligencia artificial.
Las cortinas de datos quedaron cegadas durante breves instantes mientras cientos de soles en miniatura ardían sobre el enemigo. No eran núcleos de luz aislados, sino colmenas de destellos. Ciento sesenta mil toneladas de bombas detonaron, ardieron, rabiaron y rugieron en unos segundos demasiado cortos para contarlos. Fue tal la fiereza de la detonación, que la energía liberada envolvió a todos los planetas del sistema con un manto de rayos gamma.
Como los militares habían temido, la Anomalía no resultó dañada. Por algún motivo, aquellos monstruos solo eran vulnerables a una cosa: el contacto directo con un ser humano. Los sensores de puntería de un centenar de destructores se fijaron en el monstruo mientras muy abajo, en el planeta, un hombre hablaba con la armadura que lo llevaría a la batalla.
—¿Estás lista? —preguntó Jan.
La coraza aceleró al máximo sus máquinas de desfase temporal. El flujo de energía alcanzó cotas similares a las que la misma ciudad que descansaba a sus pies gastaría durante una década de existencia.
—Nivel de defensa operando sobre límites. Cuando tú quieras, Jan.
—Pues vamos a explorar noviembre —murmuró, y se colocó en cuclillas.
Un estampido sacudió sus oídos: la barrera del sonido que se rompía. Como un proyectil acelerado a velocidades prodigiosas, Jan salió disparado hacia el cielo. Desapareció durante dos segundos de los radares que lo seguían, saliendo de la atmósfera, y entró de nuevo en el espacio normal a cincuenta kilómetros del enemigo.
Era una minúscula mancha humana volando a velocidades supersónicas en torno a una masa especular de casi seis kilómetros de diámetro. Una mota de polvo atacando a un leviatán. La supermanada de naves más cercana disparó cunas de proyectiles que se dividieron en un enjambre de pequeños cohetes. Una escuadra de veloces cazabombarderos la asaltó desde su misma trayectoria. Abrieron sus pétalos y ametrallaron al blanco con salvas de proyectiles.
El guerrero se acercó al blanco mientras ejecutaba complejas cabriolas. El objeto no cesaba de bombardearle con haces de partículas. Al mismo tiempo, el destructor insignia de la flota se acercó con sus pantallas levantadas y se preparó para emitir una enorme cantidad de calor. Expelió un haz de plasma por sus motores de cien kilómetros de largo.
Jan rozó al enemigo con los dedos, obligándole a retrasarse unas millonésimas de segundo con respecto al flujo temporal estándar. En respuesta, la esfera se plegó en torno a él, anclándose tenazmente a su brazo. Su diámetro total disminuyó en un parpadeo, de miles a solo un par de metros de anchura. El soldado gritó, sintiendo cómo el enemigo penetraba su coraza. El brazo derecho le ardía como si estuviera hirviendo dentro del traje.
—Vamos —rogó—. Déjate arrastrar, maldito cabrón...
Jan aceleró al máximo, empujando la esfera hacia la antorcha de fusión. Pesaba. Algo la anclaba con dedos invisibles al pozo de gravedad de Fraal.
—¡Muévete! —le ordenó, colérico.
Los gigantescos impulsores del crucero se aproximaron a menos de doscientos metros, y el universo ardió. Jan no podía ver nada salvo un flujo infinito de energía que bañaba ferozmente su cuerpo. Se sintió infinitamente pequeño en comparación a los ingenios que proyectaban calor a su espalda. El traje aumentó al máximo la rotación de las máquinas de desfase temporal, tratando de protegerlo de la vorágine de fuego y de los disparos a quemarropa del enemigo.
Su brazo hirvió. El soldado chilló de dolor, pero no cesó en su ataque. Empujó con todas sus fuerzas, introduciendo la mano unos centímetros más en la coraza del enemigo. Sus dedos se extendieron con lentitud, con la parsimonia de una estrella de mar —¿recuerdas, Jan?—, falange a falange. El núcleo tenía que estar muy cerca. Sudor, calor, centímetros que parecían kilómetros, su brazo que dolía como el infierno...
De repente, tocó algo sólido. Rio salvajemente, saliendo del cono de plasma convertido en un pequeño cometa humeante. La esfera de mercurio, aún pegada a él, se arrugó como un pergamino consumido por las llamas. El soldado respiró con alivio: era el efecto habitual. Ahora desaparecería, demostrando una vez más que el contacto directo con un ser humano era anatema para lo que guardaban aquellas cosas en su misterioso núcleo.
No sucedió.
En lugar de encogerse hasta desaparecer, el objeto comenzó a hincharse de nuevo. Asustado, Jan convocó energía dentro de un campo moldeable en su mano, en forma de cuchillo. Se dispuso a golpear la esfera con intención de despegarse de ella. Pero entonces, el objeto explotó.
La realidad pareció astillarse a su alrededor. El tiempo fluyó más lentamente. Las neuronas de su sistema nervioso se encendieron, calcinadas por una formidable onda de energía. Las naves dispararon sus ojivas. Jan sintió que se iba, que se perdía… Su conciencia se fracturó en fotografías inconexas. Momentos de su niñez, besos robados, incógnitas súbitamente despejadas…
Las naves continuaron disparando alocadamente. El universo se expandió un poco más.
Jan Delvian cerró los ojos, y dejó de existir1.
JUPAHR
La luz de los destellos nucleares bañaba el puente del Constelación en oleadas casi táctiles. Cada marejada blanca cubría instrumentos y personas con un traje resplandeciente que parecía tan esponjoso como una niebla de invierno.
El radar estaba loco, abarrotado con miles de puntitos. La cognoscitiva de la nave —de inteligencia muy limitada, pues la familia no podía permitirse ninguna mejor— no sabía qué hacer: jamás se había enfrentado a ninguna situación semejante. Ni tampoco los Dandridge.
—¡¡Mamá!! —gritó Tamahr, agarrándose con todas sus fuerzas a su orbot. De repente, el asunto de la cucaracha había dejado de tener importancia.
—¡Poneos los cinturones! —ordenó Jupahr, cruzándose el pecho con las cinchas—. ¡Kraig, maniobra evasiva! ¡Vira en redondo!
—Pero ¿qué locura es esta? —El ingeniero apretó botones y tiró con fuerza de la palanca de gobierno—. ¡El timón no responde, no tenemos control sobre la trayectoria!
—¿¿Qué??
—Debe ser por culpa de toda esa radiación, que nos está haciendo polvo la aviónica. No tenemos telemetría ni siquiera de nuestra posición relativa. Por los dioses, ¿cómo hemos acabado en medio de una guerra? ¿Y qué cojones es esa cosa?
Su mujer no era capaz de responder a eso; de hecho, tenía la inquietante sensación de que muy pocas personas en el Dominio Transhumano podrían. Por su retina resbalaban imágenes que no había forma cabal de definir. ¿Se trataba de un alienígena con forma de nube de partículas exóticas? ¿Un dios de algún mundo lejano que hubiera decidido despertar de su letargo? ¿Un ser vivo de un orden sapiente tan estrafalario que el único contacto posible con él era mediante la violencia?
Como comerciantes de espacio profundo, su familia estaba acostumbrada a ver maravillas. En una ocasión habían asistido al parto de una naveluz simbionte que estaba teniendo un hijo dentro de la cuna de gravedad de un púlsar, creando otro navío más pequeño. En otra, llegaron a un planeta en el que todos sus habitantes habían fusionado sus mentes con las de unos pesados paquidermos mnémicos de la fauna local, que comían plantas negras con base de selenio, y vagaban por eternas y hermosas llanuras en lo que solo se podía calificar de «catástrofe involutiva voluntaria». Y en otro de sus viajes, el único que habían hecho más allá de las Luces de Salmacis —donde se acababa la región explorada de la galaxia—, tuvieron un encontronazo con un artefacto absolutamente alienígena, del tamaño de un planeta, que se materializó por unos instantes frente a ellos y luego volvió a esfumarse como si nunca hubiese existido. O como si hubiese hecho una brevísima parada fuera del hipervínculo, en el espacio real, para tomar aire, de camino a un lugar increíblemente lejano.
Todos esos recuerdos formaban parte del tesoro particular de su familia, en el epígrafe Maravillas del espacio profundo. Pero lo que tenían delante los superaba a todos. Aquella cosa brillaba con el mismo espectro que la estrella que iluminaba Fraal, lo cual quería decir que reflejaba su luz con albedo uno. ¿Qué era, algún tipo de vela solar? Pero no; si usase la luz como fuerza impulsora, necesitaría unos dos millones de kilómetros cuadrados de área en la vela, y la anchura de aquel ser no llegaba a tanto.
—Kraig, tienes que sacarnos de aquí —rogó la capitana, pulsando botones con fruición, sus dedos bañados en una ansiedad sudorosa. Su marido hacía lo que podía, pero era cierto lo que decía: no tenían control sobre la nave, la cual iba siendo atraída lentamente hacia aquel monstruo igual que un imán llama a un trozo de hierro.
Kraig se levantó para apretar los botones de otra consola, dándose un golpe en la rodilla contra una esquina. Soltó una maldición ahogada. Con la rótula de mantequilla que le había quedado, volvió a sentarse y agarró el mando del timón.
—No puedo virar, yo… ¡mierda!
Su grito vino acompañado por una convulsión en la estructura del carguero. Del cuerpo de la Anomalía se desgajaban algo así como coloides espumosos de luz, desflecados y finos como cabellos. Parecían látigos que flagelaran el vacío en torno al planeta, respondiendo a la ferocidad con que las bombas atómicas castigaban su núcleo central.
La luz variaba de frecuencia e incluso de naturaleza. Se podría haber dicho, si en lugar de un científico hubieran dejado que lo describiera un poeta, que sufría una fantástica fermentación, convirtiéndose en un tumor osificado que barría cientos de kilómetros en estertores dúctiles. Uno de aquellos flagelos estaba vibrando muy cerca del Constelación y, aunque no llegó a tocarlo, su cercanía hizo que la nave se estremeciera.
—Tengo calculada una ruta de escape —dijo Timeel, alimentando la cognoscitiva con los datos. Las cartas estelares brillaban en las dos esferopantallas que volaban en torno a su cabeza—. Es un salto de emergencia a la otra punta de este sistema. —Cruzó los dedos—. Espero que esté bien calculado…
—No nos sirve; no tenemos acceso a las reacciones de la fragua de antihidrógeno —gruñó su padre—. No podemos disparar una reacción de hipervínculo ni aunque sea a ciegas.
—¡Pero ese monstruo está atrayéndonos como un imán! —se asustó Tamahr. Su cara estaba tan pálida como las de los otros, pero en ella, que era morena de piel, la diferencia era más acusada.
—Y nos lleva directamente a la zona donde el bombardeo es más denso…
El enceguecedor brillo de las detonaciones reventaba en canicas en aquel volumen de espacio. Era un espectáculo sobrecogedor por su silencio, porque el vacío espacial no transmitía sonidos, pero era como si un sordo viera el apocalipsis final del universo y le estuviese pidiendo a un ciego que le describiera el estruendo.
Unos corpúsculos más pequeños se desgajaron del cuerpo del monstruo, y se quedaron infestando la zona como mosquitos. La Anomalía había cambiado bruscamente de tamaño, reduciendo su volumen al de una esfera de unos pocos metros que se sumergió en el abrasador chorro de partículas de los motores de un acorazado. Jupahr habría jurado que vio algo imposible justo antes de que el brillo de las toberas se lo tragara: cómo un objeto minúsculo que se parecía a un hombre volando por el espacio —sin nave ni cápsula que lo protegiera— se acercaba al monstruo y lo tocaba. Pero era imposible. Tenía que haber sido una alucinación.
Al comprimirse a tan cegadora velocidad, la Anomalía dejó el volumen que antes había ocupado preñado de puntitos resplandecientes. Y esos puntitos se movían, animados por lo que solo podía describirse como una maligna inteligencia. Estaban vivos, eran autónomos, y reaccionaron como un enjambre atacando a las naves de la flota como una ventisca de cristales. Atacaron a todo lo que hubiese cerca y no perteneciera a su grupo, lo cual incluía al Constelación.
—¿Q... qué son esas cosas? —se estremeció Timeel, viendo cómo se acercaban peligrosamente al casco de la nave, y cómo lo exploraban con pulsos de energía.
—No lo sé, y no quiero averiguarlo. —Su padre estaba muy tenso. Pudo observar esa lucha interior en el espejo, y hasta le dio un fuerte puntapié a la consola del radar cuando esta no le devolvió más que estática. Su dolorida rodilla alzó pancartas de protesta—. ¡Ay! ¡Funciona, maldito cacharro! ¡No veo nada!