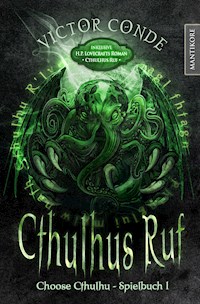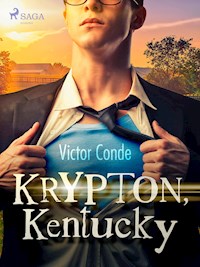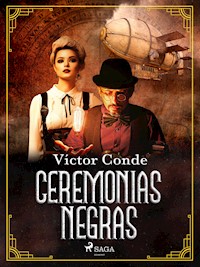Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Heraldos
- Sprache: Spanisch
Primer volumen de la apabullante saga de fantasía oscura juvenil del maestro absoluto del género en español, Victor Conde. En el inicio de la historia asistimos a la batalla final entre Cielo e Infierno, una matanza de ángeles y demonios que terminará salpicando a la Tierra y, en concreto a nuestros tres protagonistas: la sagaz Tanya, el aguerrido Erik y el inadaptado Mauro. Una misteriosa chica se cruzará en el camino de los tres para advertirles de un gran peligro. Sin embargo, lo que los acecha es algo mucho más terrorífico de lo que jamás podrían haber imaginado. Acción a raudales, aventuras, romance, magia y muchas emociones nos aguardan en el inicio de esta aclamada trilogía de fantasía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Heraldos de la luz
Saga
Heraldos de la luz
Copyright © 2010, 2022 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728245682
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Mauro, Tanya y Erik son tres adolescentes que viven una vida normal en un mundo normal, sin más complicaciones que las de intentar desenvolverse bien con sus padres, sus vidas, sus aspiraciones y sus estudios. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa joven llamada Séfora irrumpe por sorpresa en su entorno: ella viene huyendo de unos poderes relacionados con la Divinidad y Sus enemigos, y tras recorrer muchas épocas y muchas realidades, da por fin con las personas que está buscando. Mauro, Tanya y Erik podrían ser los depositarios de los poderes de tres Arcángeles, y sólo si aprenden a manejar estos poderes a tiempo podrán salvar al mundo del desastre que se avecina...
Esta trilogía está dedicada a Águeda,
con todo el cariño que soy capaz de reunir.
Nada de él se desvanecerá;
sufrirá un cambio marino
y se convertirá en algo intenso y extraño.
W. Shakespeare, “La Tempestad”.
…For nothing is more precious
than the time we haven’t sold.
AMS
1. LA EXTRANJERA
Una ciudad cualquiera. Un tiempo cualquiera.
Un segundo antes de que la joven apareciera en el callejón no había nada allí. Oscuridad. Destellos de una farola lejana. Una hoja suelta de periódico que había apelmazado la lluvia, aplastándola contra el suelo para que el viento no se la llevara. Un animalillo de las cloacas que se aventuraba a dar un paseo por el mundo exterior, buscando comida.
Nada importante.
Luego llegó la luz, el nimbo dorado que arrancó sombras a los cubos de basura y a la ropa tendida en las ventanas, que calentó y evaporó el agua de los charcos. Y cuando la luz se extinguió, una figura humana quedó en su lugar.
La muchacha no aparentaba más de veinte años. Llevaba el pelo revuelto, formando una crin de león detrás de su cabeza, y vestía algo parecido a un traje nacarado que se le pegaba mucho al cuerpo, una tela formada por diminutas piedras cosidas unas a otras. Tenía los pies descalzos, y agarraba con una mano un objeto pequeño.
Durante los segundos que pasaron después de su materialización, la joven, de piel de ébano y cejas espesas, pareció desorientada. Las nauseas hicieron que se inclinara para vomitar, pero nada salió de su estómago.
Cuando logró controlar las nauseas, elevó la vista al cielo. Las paredes de los edificios se alzaban como centinelas mudos, vigilando lo que ocurría en los laberintos de callejuelas. La ropa tendida daba latigazos. Más arriba no se veían estrellas; nubes negras que amenazaban tormenta y el casual destello de un helicóptero eran los únicos elementos que llenaban el cielo.
La joven parecía inquieta. Cuando se sintió segura y supo que sus pies no la dejarían caer si intentaba andar, se apretó contra la pared y echó un rápido vistazo al exterior del callejón. Una amplia avenida sin coches se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había pocos peatones, que se movían con prisa por ir de un lugar a otro. Nadie miraba a los demás a la cara. Los restos del periódico planeaban entre las farolas.
—Es aquí... —murmuró la joven. El objeto que llevaba en la mano proyectó una suave luz rosada, y una figura parecida a una jarra se dibujó en la pared. La joven lo tapó con la mano, haciendo desaparecer la figura—. Lo sé —le susurró al objeto de cristal—. No nos hemos equivocado esta vez. Creo que estamos en el tiempo y en el lugar correctos.
Atrapó al vuelo una de las páginas del periódico. Estaba muy arrugada, pero pudo distinguir la fecha impresa en el cabecero.
Sonrió. Esta vez, el Maestro se había aproximado muchísimo al Tiempo de Cambios. Un nivel de eficacia inusual en él, había que decirlo. Eso significaba que los chicos aún estarían vivos, y que residirían en la ciudad que se extendía como un decorado de teatro a su alrededor. Si se daba un poco de prisa, puede que diese con ellos antes que...
Un ruido la alertó.
Provenía de las profundidades del callejón, pero no del suelo, sino de arriba, de los pisos intermedios del edificio. Cuando la joven buscó nerviosa su origen, distinguió con el rabillo del ojo unas sombras más negras que la oscuridad mate de la ciudad, una sinfonía de claroscuros que, como una bandada de pájaros, se movía a gran velocidad sobre su cabeza.
—Oh, no. Me han seguido.
El objeto que llevaba en la mano, un espejo de plata con forma de lágrima, resplandeció con intensidad. El fulgor trató de cerrar una campana de protección alrededor de la muchacha.
—No, no, conserva las fuerzas —sugirió ella—. Si nos atacan ahora estamos perdidos. Tenemos que encontrar el santuario y llevar allí a los chicos.
El animalito que había abandonado la cloaca también percibió aquella lobreguez de negro sobre negro. Intentó volver a la seguridad de la alcantarilla, pero cuando desapareció en las tinieblas algo debió agarrarlo. Algo que ni sus entrenados sentidos de superviviente estaban preparados para notar.
Un chillido agónico, y el animal dejó de existir.
La joven negra no se lo pensó dos veces. Intentó convocar por acto reflejo la máxima expresión de su poder arcano, una espada-signo, pero fue inútil. El profundo dolor que sentía en el pecho era agotamiento. Si se empecinaba en materializar la espada, podría conseguirlo haciendo un esfuerzo que con toda probabilidad la mataría. Y no había llegado tan lejos para arruinarlo todo en los últimos metros.
Las presencias que intuía con su visión especial aún no se habían materializado, no se habían fabricado un cuerpo físico. Pero si podía sentirlas, es que estaban cerca. A veces bastaba con eso para que pudieran causar grandes daños, e incluso matar a los humanos con los que se tropezaban.
Abandonó el callejón. Se lanzó a caminar por aquella acera de una calle que nunca había visto, de una ciudad que no conocía, rezando porque aún tuviera tiempo de encontrar a la primera muchacha.
Si ellos la atrapaban, su misión no sólo habría fracasado, sino que la humanidad, como conjunto, como promesa de futuro, también fracasaría. Se vería abocada a un final prematuro y terrible.
No estaba dispuesta a permitir que sucediera.
Para evitar el mismísimo fin del mundo, debía darse prisa.
Normalmente, aquel tipo de eventos se organizaba en el propio salón de actos del instituto. Pero un concurso de genios era diferente; se trataba de un acto más social que cultural, que servía para que los colegios e institutos (y sus respectivos ejércitos de padres) presumieran de los alumnos más capaces, exhibiéndolos ante el mundo para que todos viesen el gran nivel educativo que poseían.
El señor Velasco, coordinador de estudios del instituto de enseñanza secundaria Verdemar, se preparaba mentalmente para este día durante los tres trimestres anteriores. No disimulaba cuando se frotaba las manos ante la posibilidad de un ascenso, anticipando el momento en que sus muchachos arrasarían en todas las materias, aplastando verbalmente a las lumbreras de los demás centros. Ahí va una andanada de matemáticas seguida por el fuego graneado de química, literatura y filosofía. Y si no habéis tenido suficiente, tomad una ración de metralla algebraica con apoyo aéreo de las ciencias sociales. Historia del arte sería lanzada del portaaviones en alerta cinco, si la conquista del trofeo iba mal.
Aquella noche prometía ser memorable, digna de ser evocada una y otra vez al calor del fuego, como las grandes epopeyas de la Antigüedad. Sería la noche en que lo premiarían con un ascenso a director regional de centros de enseñanza.
Y él estaría disfrutado al máximo del evento, de no ser por la presencia de Tanya.
Con los años, Velasco había aprendido que en todos los cursos había una oveja negra, una uva podrida que, al meterla en la misma cesta que las sanas, acababa irremediablemente por estropearlas. Todos los institutos del mundo eran así, y todos tenían a su Tanya Svarensko.
La muchacha era hija de un matrimonio moscovita de emigrantes que se había establecido en el país cuando ella era un bebé. Sus padres, las pocas veces que acudían a las reuniones de tutoría, daban la impresión de ser buena gente: él, un trabajador de la construcción con manos grandes y callosas, era todo ojos abiertos y orejas despejadas, siempre escuchando, siempre traduciendo en su cabeza. Ella (empleada en una empresa de seguros y acostumbrada a hablar por teléfono todo el día) dominaba infinitamente mejor el idioma que su marido, y tenía unos ojos claros, grandes y sinceros, y un precioso pelo de alabastro que Tanya había heredado.
No eran gente conflictiva, pero Velasco no se fiaba de los extranjeros. Si han tenido que abandonar su país de origen para venir a incordiar a éste, alguna razón tendrán, era su aforismo preferido.
Cuando matricularon a Tanya en el centro, el coordinador olió problemas. La adolescente era contestataria, rebelde de una forma tranquila y elegante (es decir, no era una delincuente juvenil, pero tampoco había forma de meterla en vereda), y para colmo había abrazado una cultura urbana que hacía furor entre las adolescentes, y que a él lo sacaba de quicio. Se trataba de una moda importada del Japón que incluía modos de vestirse y cierta filosofía respecto a la vida, y que ellas llamaban indolentemente “el Lolita”.
Vergonzoso. No había otra forma de definirlo. Velasco se subía por las paredes cuando veía a aquellas niñatas vestidas como si fuesen muñecas (¡muñecas de escaparate, de tienda clásica de pueblo!), con faldas por debajo de las rodillas y maquilladas con coloretes. Las observaba andando por los pasillos, reuniéndose para pavonearse delante de los chicos en la cafetería, o saliendo a la pizarra a resolver un problema haciendo vibrar sus kilómetros de encaje.
A Velasco le rechinaban los dientes. Al menos a los delincuentes los tenía calados; sabía por dónde iban los tiros y podía anticiparse a sus movimientos, llamando a la policía si era necesario. Pero a aquellas niñas que parecían extras de una película de Tim Burton, ¿cómo comprenderlas? ¿Cómo prever los movimientos de un grupo cuyas reglas y motivaciones le sonaban completamente alienígenas?
Si hubiese disfrutado de completa libertad a la hora de dictar las normas del instituto (y eso sería una de las primeras cosas que haría cuando fuese director), pondría severas restricciones a la moda de las tribus urbanas, Lolitas incluidas. Y desde luego que la señorita Svarensko, con sus modales finos e inconformistas, estaría en el punto de mira.
Lástima que hubiera un “pero”. Siempre hay un pero.
El problema era que Tanya tenía un coeficiente intelectual próximo al de los genios. Y para más inri, era su principal baza en la batalla de intelectos de aquella noche.
Velasco no había podido dormir bien la noche anterior. Las bolsas que lucía bajo los ojos hablaban de una larga lucha contra la vergüenza, contra el miedo a que los jueces vieran cómo una Lolita chiflada se subía al escenario para arrebatarle el premio a los alumnos encorbatados de otro instituto. La niña estrafalaria dejando en paños menores a los refinados lumbreras del colegio de enfrente.
Casi prefería no ganar el trofeo, y permanecer en un cómodo y resignado anonimato.
—Vamos, aparece ya —dijo para sí. Miró su reloj por octava vez, pero las manecillas seguían encalladas en la misma posición. Los chavales del equipo rival habían subido al escenario del Palacio de la Ópera, donde tendría lugar el concurso, y se estaban acomodando detrás de unas mesas en V.
El coordinador tembló de envidia al verlos: bien peinados, con traje y chaqueta ellos, pulcras y recatadas ellas, de modales exquisitos... Eran todo lo que debía ser un niño prodigio. Y sin embargo, a él no le llegaba la sangre al cuerpo pensando en cómo se presentaría su capitana de mesa.
—¡Señorita, no puede pasar! ¡Esa... esa cosa que lleva puesta va contra las normas!
La voz llegó clara desde los bastidores. Era un regidor de la televisión (el concurso iba a ser retransmitido por un canal privado) al que alguien había sacado de sus casillas.
El coordinador cerró los ojos. Ya está hecho, pensó. Sus peores temores se habían vuelto realidad.
Resignado, fue a ver qué pasaba. Y el corazón casi se le cayó en pedazos.
Tanya se había presentado con todo el armamento cultural de las Lolitas. Si bien el aspecto con el que acudía a clase a diario era extravagante, en esta ocasión había desempolvado todo el arsenal con el único propósito de que a Velasco le diese un infarto.
La joven era baja de estatura, apenas levantaba un metro sesenta y cinco del suelo, pero irradiaba un aura que a la mayoría de los chicos les resultaba incómoda: una sensación de extrañeza, de no haber nacido para aquel lugar ni para ningún otro que se encontrase a un siglo de distancia. Al igual que su madre, tenía el pelo muy negro y los ojos azules, y al igual que su padre, iba armada con esa mirada de Europa del Este que advertía de los peligros de subestimarla.
Velasco le había pedido (qué demonios, se lo había suplicado) que por una vez en su vida y como signo de respeto hacia el sistema educativo, se vistiese de colegiala “formal”. Con una camisa corriente, una falda sin encajes y un peinado que no requiriese cincuenta abalorios que recordasen los adornos de un cementerio.
Estaba claro que a Tanya la súplica le había entrado por una oreja y le había salido por la otra, sin encontrar la menor resistencia.
Llevaba un miriñaque de tela rígida que caía desde poco más abajo de su ombligo hasta pasadas las rodillas, con unas borlas que llegaban a confundirse con unos calcetines altos, al estilo japonés. Un corsé apretaba sus senos de adolescente convirtiéndolos en dos soles que emergían, pálidos, hasta tocar un collar de perlas de imitación. Sobre la cabeza llevaba un tul, y alrededor de las muñecas dos cintas blancas cuyos extremos colgaban hasta rozar el suelo.
Pero lo más impactante era el maquillaje. Tanya parecía haber sumergido su rostro en yeso, para pintarse después unas ojeras encima y unas sombras que afeaban un poco su cara, pero que le daban un aire de muerte en vida que se conjugaba muy bien con el vestido. En conjunto parecía un espectro salido del Cuento de Navidad de Dickens, o de una película sobre polichinelas góticas.
La impresión fue demasiado para él. Velasco se apoyó en una pared, para evitar que uno de los dos se desplomase.
—¿Pero qué has hecho? —le gritó en susurros—. ¡Mírate, por el amor de Dios! ¿De qué vas disfrazada?
Ella le dedicó una mirada de asco.
—No es un disfraz. A mí me gusta ser así.
El coordinador sabía que era una batalla perdida, así que relajó el tono y trató de razonar. Sólo eso, razonar. No era demasiado pedir.
—Mira, Tanya, no es el momento ni el lugar, pero... Por favor, por todo lo que es sagrado y lo que más valoras de tu instituto, de tu enseñanza o de nuestra maldita civilización: cámbiate. Es un ruego personal. —Se rozó la cartera con el dorso de la mano—. Queda poco para que empiecen, pero si... si hace falta, mira, yo mismo te pagaré un vestido nuevo. Vamos al centro comercial de aquí al lado y te lo compro en un momento. Creo que aún no han cerrado.
La joven mantuvo su media sonrisa.
—¿Qué es lo que más le disgusta de mí, coordinador? —preguntó con calma.
—¿Que qué es lo q...? Déjalo, no discutamos sobre esto ahora. No hay tiempo. —Señaló el cronómetro digital que marcaba los minutos que faltaban para que empezase el concurso—. No quiero que salgas ahí fuera como la sobrina de Eduardo Manostijeras. Acompáñame.
—No —dijo ella, tajante—. Usted quiere algo de mí. Y yo quiero algo de usted. Si desea que colaboremos, déjeme en paz o me iré a casa y me entretendré el resto de la noche quitándome el maquillaje.
Velasco la contempló fríamente. Dada la diferencia en altura que había entre ambos, parecía un coloso a punto de aplastar a una mosca.
—¿Qué es lo que quieres, pequeña extorsionadora? —se arriesgó a preguntar.
—Respeto.
—¿Hablas en serio? —rió—. ¿De verdad quieres que alguien te respete vestida así?
—Usted verá. Lucharé por el instituto y por su ascenso si lo desea, pero o lo hacemos a mi manera o... —Abrió apenas su bolso (también de época) para mostrarle el desmaquillante.
Velasco se llevó las manos a lo poco que le quedaba de cabello, pero se resistió a darse tirones. Ya se gastaba una fortuna en fortificantes para el pelo como para estarse arrancando mechones por gusto.
El contador digital estaba a punto de llegar a cero. El regidor hizo unas señas a un técnico y las luces se encendieron. El público, principalmente padres y amigos de los participantes, abarrotaba las sillas del paraninfo. Las mesas del escenario estaban llenas de chicos impacientes, a excepción del lugar que ocuparía Tanya.
Sus compañeros de clase se miraban confusos. ¿Por qué no estaba allí la duquesa rarita del saber? ¿Acaso les iba a fallar su principal arma secreta?
—Ok, ok, está bien —claudicó Velasco, y fijó la vista en algo que volaba por encima de él. Tal vez los restos de su carrera—. Tú ganas. Sal. Pero por lo que más quieras, no falles ni una sola pregunta —le advirtió.
Tanya localizó a sus padres en una de las filas de atrás, emocionados y tratando de disimular la cámara con que lo filmarían todo, y les dedicó un saludo mientras subía al escenario para ocupar su puesto. Risas mezcladas con exclamaciones de asombro y unos pocos aplausos la recibieron. Velasco sintió cómo esas risas se le clavaban en el alma, pero a la chica no parecían importarle. Es más, parecía estar por encima de las opiniones que esos desconocidos tuvieran sobre ella.
Las luces se atenuaron. El público se fue aplacando y un pesado silencio cayó sobre el Palacio de la Ópera.
El regidor dio la señal, y la exhibición de la flor y nata de los institutos comenzó.
La joven de piel oscura brillaba bajo las farolas por la pátina de sudor que le cubría el rostro y los brazos. Un coche del que salía una música estridente la cegó por un momento con los faros, derrapó y siguió de largo entre risas saturadas de alcohol.
Las nubes seguían arremolinándose en el cielo, formando algo muy parecido a un vórtice.
Ya quedaba poco, lo intuía, pero estaba casi al límite de sus fuerzas, y aunque lograse encontrar a la elegida antes que sus enemigos, eso apenas garantizaba nada. Que estaría a su lado cuando muriera y poco más. Tenía que ceñirse al plan hasta que éste saltara por los aires, y luego improvisar.
Las nubes eran la clave. El vórtice se estaba creando sobre un edificio de la siguiente manzana, una especie de teatro en el que brillaban unas luces muy potentes.
Ése es, dijo entre dientes; vamos, está muy cerca...
Una risa aguda e inhumana llegó desde el extremo opuesto de la calle. No lo había soñado; eran ellos. Al volverse en redondo distinguió unas siluetas que la vigilaban desde la acera opuesta.
Eran seis, delgadas, imposibles de separar de la oscuridad que las rodeaba como un halo. Sin miembros extra aparte de los estrictamente humanos.
Y la estaban mirando fijamente.
La muchacha apretó contra su pecho el espejo y forzó a sus doloridas piernas a moverse, más, más deprisa. Había gente en los alrededores de aquel edificio: paseantes casuales, curiosos, tal vez un guarda de seguridad. Si gritaba la oirían, y el habitual impulso de prestar ayuda de los mortales haría que alguien acudiese a echar un vistazo.
Eso si ellos no le cortaban el paso.
Miró por encima del hombro. La esquina donde habían aparecido lo seis estaba vacía.
Maldición.
No supo cómo, pero una cantidad indeterminada de jadeos, imprecaciones y gemidos de dolor más tarde llegó a las escalinatas del edificio. Sobre la doble puerta principal colgaba un cartel inmenso que proclamaba
PALACIO DE LA ÓPERA
ESTA NOCHE: GRAN GALA DEL SABER
¡DUELO DE GENIOS!
en grandes letras doradas. La joven se apoyó en los primeros escalones, simulando haber corrido varios kilómetros, y miró a la calle vacía.
Seguía sin haber el menor rastro de sus perseguidores. Pero que estaban allí, en alguna parte, era lo único por lo que en ese momento podría haber apostado su vida.
Un guarda nocturno se acercó a echar un vistazo.
—¿Se encuentra bien, señorita?
El idioma que usaba el mortal se le antojó incomprensible. Una derivación del latín, probablemente, aunque estructurado de una forma nueva, sin declinar.
El espejo, notando el problema, gastó una pequeña pero vital parte de su esencia en alimentar el cerebro de su dueña con todos los idiomas de aquel planeta, hasta los que se consideraban lenguas muertas, para que no volviera a encontrarse en semejante apuro.
Ella, traduciendo la frase del guarda de su recuerdo, dejó escapar un silbido.
—Eh... ¿disculpe? ¡Ah, se refiere a mí! Bien, estoy bien, es sólo que... —se frotó las piernas—, no me gusta volver a casa sin haber superado mi récord de diez manzanas. A veces cuesta.
—¿Sale a hacer footing en una noche como ésta? —se asombró el hombre—. ¿Con esa ropa? —La miró a los pies—. ¡Y encima descalza!
Vaya, ahora un problema cultural. La vestimenta de piedras cosidas no se ajustaba a lo que fuera que usasen aquellas personas para hacer ejercicio. Y para colmo, todos usaban zapatos.
Trató de arreglarlo.
—Esto... sí, es un poco chocante al principio. Es que me entreno para un tipo especial de carrera. Una modalidad dura, con un nombre muy... muy extranjero. Y sus reglas... —sacudió la mano de arriba abajo, con cara de fastidio.
El guarda puso los brazos en jarras. La joven se fijó en que llevaba una porra como único armamento. Malo.
—Está bien, tómese un descanso, pero en cuanto se sienta mejor continúe. No puede ocupar las escaleras.
—De acuerdo, señor, muchas gracias. Por cierto —señaló el cartel—, ¿qué se celebra?
—Oh, ¿esto? Nada, una minucia. Un concurso de talentos juveniles o algo así. Cosas de la administración.
—Ah. ¿Y se puede entrar?
—No, es imposible. Hace falta invitación. Además, está la tele.
—Lo comprendo, pero es que yo...
El hombre interpuso las manos como un puente levadizo.
—Esta discusión acaba aquí, señorita. Ahora despeje, si es tan amable, porque si no... yo...
Su expresión cambió gradualmente, de intolerante y enérgica a afable y dedicada.
El espejito estaba brillando otra vez.
La muchacha lo tapó con las manos, preocupada, pero el hechizo ya estaba hecho. El guarda le dedicó su mejor sonrisa y la acompañó hasta la puerta.
—Le pido mil perdones, no sé en qué diantre estaría pensando —se excusó—. Tenemos orden de no dejar entrar a nadie una vez se cierran las puertas, pero en su caso por descontado que haremos una excepción. Si es tan amable...
Entreabrió una de las hojas y casi hizo una reverencia cuando ella cruzó. La muchacha se vio sola en un recibidor inmenso, con arañas de cristal colgando de un techo abovedado.
En cuanto el guarda cerró la puerta, se puso el espejo ante la cara y le lanzó una mirada furiosa a la imagen reflejada. No era la suya, sino la de una anciana que a pesar de aparentar más de un siglo seguía conservando una esplendorosa melena rubia.
—¡No hagas esas cosas, estás demasiado débil! —le espetó, irritada.
*Era necesario. Estaban a punto de acorralarte* —susurró una voz en su mente.
—No. Vuelvas. A. Hacerlo —silabeó, y ocultó el espejo debajo del brazo.
La respuesta del espejo le llegó suavizada:
*Sabes muy bien que soy prescindible, Séfora. Lo único que importa es salvar a los muchachos. En último extremo, sacrifícame y obtendrás una última inyección de energía. Eso podría salvarte la vida.*
Séfora no se dignó a contestar. Por supuesto que conocía la existencia de ese as en la manga, pero ni aunque fuera el último recurso sobre la Tierra pensaba emplearlo. No mataría a su mejor amiga para salvarse.
Unos aplausos atenuados llegaron desde detrás de la siguiente puerta. La joven se acercó de puntillas y giró el pomo.
Se sorprendió al ver lo grande que era el paraninfo, y lo lleno que estaba de humanos. Cientos de cabezas miraban hacia una especie de estrado en el que había dos largas mesas. Sentados a su alrededor aguardaban dos grupos de diez jóvenes, de una edad similar a la de su objetivo.
En una pantalla se iluminaron letras, y uno de los chavales pulsó el timbre.
—Responderá el equipo del Instituto Cospedal —dijo una voz femenina por los altavoces.
Las cámaras apuntaron al chico, que se levantó, orgulloso. Una azafata le pasó un micrófono.
—La pregunta es: dentro de la célula, ¿qué es el citosol? Mi respuesta: un gel de base acuosa donde se producen muchas de las funciones más importantes del metabolismo celular.
El panel cambió del 49 al 50, y el público aplaudió. Incluso se escuchó una alegre musiquita.
Séfora sintió un repentino arrebato de nostalgia. Había estado separada del mundo demasiado tiempo como para entender plenamente lo que veía, pero aquella escena le hizo recordar uno de los últimos momentos de su vida terrenal, cuando no era más que una vendedora de fruta en Fanar, el barrio griego de Constantinopla. Ocurrió pocos meses antes de que la ciudad cayera en manos de los cruzados. Ya ni recordaba qué año era, pero sí la alegría que transmitían los actos en los que participaban los niños en el foro.
La gente se reunía para verlos cantar, recitar poemas o jugar a las tabas, y les aplaudía cuando alguno hacía algo especialmente sobresaliente. Los vendedores ambulantes como ella acudían a la cita y se mantenían cerca de los padres, por si alguno quería comprar fruta fresca. Aún recordaba el chispeante sonido de los tremissis de electro cayendo en su bolsa, la moneda de la época, contrapunteado por la alegre risa de los niños.
Qué recuerdos. Pero eso había sido antes de que la Figura Alada irrumpiera en su vida para prevenirla de la invasión, claro. Y de que todo su mundo cambiase de la noche a la mañana.
Se fijó en el marcador de puntuación: cincuenta frente a cincuenta. Los equipos estaban empatados, y por la tensión que se leía en sus rostros (y en los de los padres parapetados tras docenas de cámaras de vídeo), Séfora dedujo que el evento estaba llegando a su fin.
Era una buena noticia: en la confusión de gente levantándose y abandonando la sala podría acercarse con más discreción a su objetivo.
—Última pregunta —advirtió la voz impersonal. Y veinte adolescentes contuvieron la respiración.
Ni siquiera el maquillaje podía ocultar su ansiedad.
Los participantes tenían prohibido acercar las manos a los botones de respuesta durante la formulación de la pregunta, así que Tanya tamborileaba con los dedos en sus rodillas. Miraba fijamente la pantalla, muy concentrada. El equipo del Cospedal era bueno, más de lo que había previsto, pero tenían un defecto: pensaban demasiado deprisa. Los habían entrenado para contestar de manera eficiente y rápida, para ser computadoras de respuesta instantánea.
Pero claro, pensando rápido no tienes tiempo de valorar los posibles dobles sentidos de las preguntas, las trampas que podían ocultar al referirse a varias cosas a la vez. Ya habían tropezado en esa piedra varias veces.
El panel se iluminó por última vez. Quien diese la respuesta correcta se llevaría el trofeo a casa, y con él la gloria y las ayudas a su futura carrera universitaria.
Los ojos de Tanya se afilaron.
La pregunta era: ¿Podéis decirme cuál fue la disciplina artística que hizo famoso al serialista Byron?
Diecinueve manos se lanzaron a la vez a machacar los pulsadores. Una se quedó atrás, congelada sobre la pantorrilla.
El más rápido fue el capitán del equipo contrario, un muchacho con aire de saberlo-todo-sobre-todo que cada vez que acertaba una respuesta miraba con desprecio a los de la otra mesa, como si cada punto fuese un clavo más en su ataúd.
Al ver que era él quien agarraba el micrófono, un murmullo de decepción se propagó por las filas de padres.
—Mi respuesta es la siguiente —empezó, más seguro de sí mismo que nunca—: La disciplina artística favorita de Lord Byron era la poesía, con la cual se hizo mundialmente famoso. Se le considera uno de los autores más versátiles del Romanticismo. Tanto es así que el argentino José Mármol inicia siempre sus poemas con epígrafes de Byron.
Aún no había terminado de hablar cuando los profesores del Cospedal se levantaron y empezaron a lanzar hurras. Los padres de los chicos también aplaudieron, por supuesto, y ya se estaban deshaciendo en abrazos y llamadas por el móvil a sus amigos para presumir de hijos...
...Cuando la vigésima mano pulsó el botón de anulación.
Se hizo un silencio de sorpresa en el paraninfo.
Todos los ojos, incluidos los de la espía que en aquel momento vigilaba desde la puerta, se posaron en la joven extraña del fondo, la muñeca gótica que había acertado la mayor parte de las respuestas del concurso salvo una tan obvia como la última.
El coordinador Velasco, que se mordía las uñas entre bastidores, renunció a su tratamiento capilar y se arrancó un buen mechón de cabello por la frustración, la sorpresa y el enfado. Al ridículo se añadía ahora el escarnio.
Tanya se tomó unos segundos para responder. Su madre le reprochaba a veces que era mala, que disfrutaba gastando pequeñas bromas y haciendo sufrir a la gente de su entorno... pero aunque fuese así y acabara arrepintiéndose la mayoría de las ocasiones, aquel momento pensaba disfrutarlo.
—Un alumno del instituto Verdemar ha impugnado la respuesta —dijo la voz—. Tiene el turno de palabra la concursante número ocho. Si su alegato no es correcto, se restarán dos puntos a su equipo.
Tanya se puso en pie, alisándose la falda. Leyó el desdén en las caras del público; ¿quién es esta niñata que viene a discutir algo tan obvio como que Lord Byron era poeta?
Cogió el micrófono y carraspeó.
—En la pregunta no se hace referencia a ningún lord, ni a ningún romántico, pero sí a un “serialista”. Lord Byron fue uno de los poetas más famosos de su tiempo, cierto. Pero quien fue pionero en el desarrollo del serialismo integral fue otro Byron, el compositor Milton Byron Babbitt. —Esto lo había dicho de cara a la platea, pero para la conclusión se giró lentamente hacia el capitán del Cospedal—. Y, huelga decirlo, su disciplina favorita era la música, no la poesía.
La pantalla también hizo sufrir a los asistentes, ya que se tomó su tiempo para adjudicar el punto, pero finalmente fue a parar a las arcas del instituto Verdemar.
La gente que hasta ese momento había permanecido callada estalló en una ola de aplausos, llantos y ovaciones que casi empañó el objetivo de las cámaras. Tanya le dedicó una reverencia dieciochesca a su competidor, que se desplomó abatido en el asiento, y buscó primero a sus padres (estaban de pie, intentando hacer funcionar todavía la cámara digital) y a Velasco, a quien no sabía en qué bando incluir, si en el de los vencedores o en el de los vencidos.
El coordinador no estaba. Seguramente habrían tenido que sacarlo en camilla por la emoción.
También Séfora estaba emocionada, pero no por el resultado del duelo de intelectos, sino por lo que le mostraba el espejo: al volver la cara pulida hacia el paraninfo, la única persona de la multitud que se reflejó era aquella joven tan extravagante, la que parecía una niña vampira de compras por el cementerio.
—¿Ella?
Se quedó pasmada. No se parecía lo más mínimo a la imagen que Séfora se había hecho de un elegido. Había venido buscando una jovencita recatada, de rostro y saber estar angelicales, con esa mirada tierna de las buenas practicantes de los Mandamientos. Y sin embargo, la elegida era aquella... aquel... lo que fuese, que no sólo no vestía al estilo de los santos, sino que había disfrutado con auténtica malicia al aplastar al equipo contrario.
¿Habían depositado alguna vez los Arcángeles su poder en una persona así de siniestra y agresiva? ¿Se habría equivocado el espejo al mostrársela?
No, mejor no preguntarle, o la rabieta de su amiga podría ser antológica. Cuando una tiene mil años nunca se equivoca, y esa era una verdad de las que no se podían cuestionar.
En fin. Si aquella adolescente era una de las tres, los Poderes tendrían motivos más que sobrados para elegirla, así que bienvenida fuera.
Cuando volvió hacia sí el espejo para preguntarle su opinión, algo más se reflejó en él. Detrás y arriba, trepando por el entarimado del techo con sus largas extremidades deformes, como si la gravedad no tuviese ningún poder sobre ellos.
Los seis. Iban a por la chica.
Los dientes de Séfora rechinaron. Aquí no, por Dios, no con tanto público, suplicó, pero ya era tarde. Tenía que entrar en acción y proteger a la muchacha, o lo siguiente sería el fin del mundo.
Séfora se concentró, buscó los restos de iluminación que pudiesen quedar sepultados bajo su disfraz mortal, y de su espalda brotaron unas amplias alas emplumadas.
2. EL PRIMER ENCUENTRO
Velasco no se había desmayado, pero le faltó poco.
Ni siquiera él se había percatado del doble sentido de la pregunta final. Desde luego, era una auténtica jugarreta de los organizadores del concurso, planificada con mala idea: en cuanto los chicos oyeron el apellido Byron, sus cerebros ubicaron inmediatamente al personaje más famoso que encajaba con él y desecharon todo lo demás. Por fortuna, la insolente Tanya se había mantenido en calma, razonando, y eso les había dado la victoria.
Pensó en salir al escenario para elogiarla, como habría hecho con cualquier otro alumno, pero renunció a la idea. El objetivo de la noche estaba cumplido: ya podía dormir tranquilo, sin nervios ni estrés. Que lo relacionasen lo menos posible con esa chica era el siguiente paso.
Se ocultó entre bastidores y sacó un cigarrillo. Fumar era políticamente incorrecto en un hombre de su posición, por todo aquello de que un profesor tiene que mantener costumbres sanas de cara a sus alumnos (qué tontería, se burló; como si ellos no fumasen de todo en la hora del descanso). Tuvo que probar tres veces hasta que el mechero le dio llama, pero cuando la acercó al cigarrillo ocurrió algo muy extraño.
El fuego se volvió gris, irradió frío en lugar de calor y acabó congelándose.
Velasco contempló atónito el pequeño carámbano vertical en que se había convertido la llama. Al tocarlo con un dedo se partió, deshaciéndose en una nubecilla de escarcha.
—¿Pero qué demonios...? —farfulló. Entonces distinguió una figura que se movía en la oscuridad, una forma imprecisa que trepaba por las cuerdas de la tramoya. Esa semana, en el Palacio de la Ópera estaban preparando la primera de las cuatro partes que componían la prodigiosa obra “El anillo del nibelungo”, con vistas a un gran estreno el día del aniversario de la ciudad, por lo que la parte interior de los bastidores era un caos de paisajes nórdicos, castillos y lagos encantados.
—¿Quién anda por ahí? —preguntó, acercándose a la figura trepadora. No había motivo para tener miedo: al fin y al cabo, aquello era un teatro lleno de gente, con televisión y guardias de seguridad. ¿Quién se iba a colar en un lugar así para hacer algo malo?
El mechero estaba muy frío, como si el líquido del depósito también se hubiese helado. Lo tiró en una papelera y avanzó entre grandes telones pintados que colgaban de cadenas. Uno representaba un paisaje submarino, con un palacio de coral habitado por dríadas, y otro hacía referencia a un infierno poblado por las más espantosas criaturas.
A Velasco le ponía nervioso Wagner. Rememorando un viejo chiste de Woody Allen, cada vez que sonaban los compases de la marcha fúnebre de Sigfrido a él le daban ganas de invadir Polonia.
Pasó por debajo del telón submarino y comprobó que la ausencia de luz no le había jugado una mala pasada: allí había alguien, seguramente un tramoyista o un técnico de luces que hacía su trabajo. Estaba apoyado en el mástil del que colgaba la pesada tela. Lo curioso era que se mantenía en perfecto equilibrio, acuclillado sobre el travesaño, sin necesidad de agarrarse a la cadena que tenía justo al lado.
—Buenas noches, perdone que haya entrado —le dijo Velasco a la figura, que lo miraba en silencio. Comenzaba a darse cuenta de que había algo inquietante en ella, pero aún no sabía qué—. Es que me pareció oír algo, y quería saber si todo... en fin, si todo iba bien, ya me entiende.
La figura permaneció en silencio. Sus ojos absorbían todo el rojo residual de los focos.
A medida que Velasco se acostumbraba a la falta de luz, pudo distinguir más detalles de aquel rostro ovalado: carecía de pómulos, y tenía la piel cuarteada como si se hubiese quemado en un incendio. Las pupilas, grandes e iridiscentes, parecían las de una lechuza, no las de un humano, y no eran del todo redondas. En el lugar donde tendrían que haber estado las orejas sólo distinguía unas cicatrices de aspecto tumefacto.
—Esto... creo que será mejor que regrese con los chicos. Los padres querrán hacerse fotos, y... y yo... es mi deber estar...
Comenzó a recular cuando la bestia inclinó la cabeza hacia abajo. Lo que asustó a Velasco fue precisamente ese movimiento, un gesto totalmente inhumano, imposible de definir, como si aquel cráneo no estuviese unido al cuerpo por unas vértebras, sino que pivotase sobre él gracias a un hilo muy fino.
La cosa emitió un siseo.
—Madre de Dios —murmuró Velasco, y echó a correr hacia la delgada franja de luz que marcaba el fin de los bastidores y el acceso al proscenio. Estaba a pocos metros; tan sólo había que dar unas cuantas zancadas para encontrarse a salvo bajo la luz, las cámaras, la alegría y la gente.
Por desgracia para él, esos pocos metros eran una eternidad cuando se trataba de huir de una de aquellas criaturas.
Tanya creyó ver por el rabillo del ojo cómo alguien se movía entre bastidores, pero no le prestó mucha atención.
Sus padres habían subido al escenario y la estaban abrazando, felicitándola y diciéndole cosas tiernas en ruso, mientras las cámaras de televisión giraban sobre los trípodes para enfocarla mejor.
Era una sensación embriagadora, eso de la fama. Y también incómoda. A ella no le gustaba ser el centro de atención, a pesar de su forma de vestir. Como a todas las amigas que tenía que practicaban algún tipo de subcultura urbana, lo que les interesaba no era destacar, sino luchar para que su idiosincrasia se aceptase como algo normal en la sociedad. Que la gente las mirase dos veces por los sentimientos y la belleza que transmitían, no porque les ofendiera su aspecto.
Uno de los efectos colaterales de saberse siempre observada era su capacidad de introspección. Era una virtud que había desarrollado durante los últimos cinco años, desde que se había metido en el mundo de las Lolitas por primera vez, y la agradecía mucho. Cuando una sabe que constantemente hay ojos clavados en su espalda, aprende a ignorar al mundo exterior, a crear una concha de silencio y concentración a su alrededor que la aísla del entorno. Hay gente que no puede ni leer un texto en voz alta si sabe que alguien le está mirando. Tanya no era así; ella podía apagar el interruptor del mundo en su cabeza y centrar la atención en lo que fuera que estaba haciendo. ¡Chas! Ya está. Nada más existe, sólo mis manos.
Ahora se sentía muy agobiada. La música alegre que sonaba por los altavoces comenzaba a sedimentarse en su cabeza. Le impactaban con fuerza los flashes de las cámaras, la cercanía de los micrófonos, las manos sudorosas que le daban golpes de felicitación en la espalda —algunos tan efusivos que le hacían daño—, los arrebatados besos de sus padres y los pedacitos de maquillaje que le arrancaba cada uno.
Cuando todo ello empezó a ser angustiante, Tanya pulsó el interruptor. Concentró la vista en el infinito, sin fijarla en nada concreto. Los sonidos pasaron a un segundo plano en su mente hasta que se amortiguaron por completo. El aire volvió a fluir en los pulmones. De arriba. Hacia abajo. De arriba. Hacia abajo.
Tenía amigos que aseguraban que lo suyo era un problema de claustrofobia, pero se equivocaban. A ella no le molestaban los lugares cerrados. Es más, todo lo que fuese sombrío, tupido y enmohecido le producía cierta atracción. No, lo suyo eran más bien picos de agorafobia, el concepto opuesto. Cuando el mundo se volvía demasiado amplio para abarcarlo con una mirada y se llenaba de ruidos y de gente, necesitaba apretar el interruptor y apagarlo.
Fue precisamente ese estado de concentración absoluta lo que le permitió ver a Séfora.