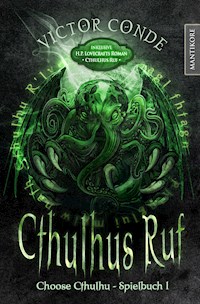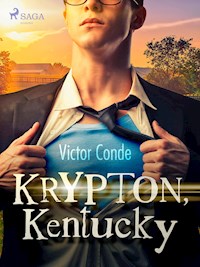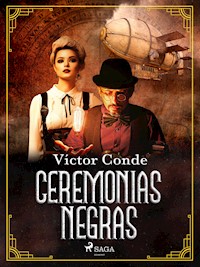Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En una Europa de principios del siglo XX, en el período de entreguerras, los caballeros del Gun Club estadounidense han conseguido llegar a la luna. Nuestra heroína, la aristócrana Irna Hohenstaufen, se costeará un viaje de su bolsillo para expoliar el satélite terrestre del oro que hay bajo su superficie. Sin embargo, lo que encontrará allí puede alterar el destino de la inminente guerra europea y del mundo entero. Una epopeya steampunk con sabor al mejor Verne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Los relojes de Alestes
Una epopeya steampunk
Saga
Los relojes de Alestes
Copyright © 2010, 2022 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726947724
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Poco tiempo después del primer viaje a la Luna, protagonizado por los caballeros del Gun Club estadounidense, en la Europa de entreguerras está fraguándose un proyecto que significará el inicio de una nueva era para el reino de Prusia. Una rica aristócrata, frau Irna Hohenstaufen, invertirá su magnífica fortuna en financiar un viaje a la superficie del satélite con un propósito mucho más prosaico que el de los americanos: excavar en busca de oro hasta el mismo corazón de la Luna, con la ayuda de un misterioso reloj del que nadie conoce su utilidad, para así financiar la inminente guerra de su país contra el Imperio Otomano. Pero lo que encontrarán una vez lleguen allí desafiará incluso las más atrevidas predicciones…
Para mis buenos amigos
Raúl y Chema, verdaderas fuentes
de creatividad de las que he aprendido mucho.
¡Volad alto!
¡Que me aspen si eso no es una isla! ¡Estamos salvados!
F. Englehorn, capitán del vapor volandero Venture.
Aquella sociedad, el Gun Club, era una reunión de ángeles exterminadores (...)
Un día, sin embargo, un triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra
firmaron treguas, cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los
morteros, y los miembros del club se entristecieron porque el
mundo estuviera inmerso en una odiosa y lamentable paz.
Julio Verne, De la Tierra a la Luna.
Por fin llegó nuestro barco al abra de Tolón, y luego de dar gracias al viento y a las estrellas por el buen término de nuestro viaje, nos abrazamos en el puerto
y nos dijimos adiós.
Savinien de Cyrano de Bergerac, Historia cómicade los imperios y estados del sol.
NOTA DEL AUTOR
Para escribir esta anacronía, esta aventura basada en la pregunta ¿qué podría haber pasado si…?, he tenido que modificar ciertos datos aportados por Julio Verne en su obra sobre el primer viaje a la Luna. Espero que los seguidores del genial escritor sepan perdonarme, y mantengan los ojos bien abiertos, porque en la Luna aguardan muchos más secretos milenarios de los que el bueno de Barbicane pudo descubrir…
PRÓLOGO
LA GUERRA DEL CONDADO DE JOHNSTON
El instrumento tenía unas patas tipo garra fabricadas en madera, y cojinetes y alambres que formaban una redecilla sujeta en tres puntos para mantener la horizontalidad. Cada pezuña de aquellas garras poseía tres dedos, y otros tantos anillos de tuerca. De las patas surgía una barra de cobre bruñido que acababa en una junta de rotación, y sobre esta, una semiesfera cromada que servía de apoyo para el resto del mecanismo. El geólogo-vulcanólogo Nordhal Dass había visto muchos aparatos de alta tecnología de vapor en su vida, la mayoría encuadrados en el ámbito de la ciencia terrestre, pero ninguno tan complejo y tan recio, y menos aún dedicado a la guerra.
El capitán Lester lo había llamado «ametralladora». Nordhal no podía rastrear su etimología tan atrás como para saber si un nombre tan esdrújulo estaba justificado, pero le fascinaba su complejidad; un diseño que, lejos de elogiar a la navaja de Ockham, era tan feroz como la utilidad para la que había sido concebido: masacrar de manera poco honorable y a una distancia segura a muchos contendientes. El inventor había colocado cuatro rifles de repetición sobre un pedestal, los había enlazado mediante un sistema de poleas y válvulas de vacío, y los había hecho rotar. La manivela era una pequeña obra de arte, rematada por un mango lacado que simulaba la cabeza de un casuario, como en los bastones de lujo. Cada rifle, al disparar, provocaba una fuerza en sentido contrario que desplazaba hacia atrás la pieza por un raíl, movía las poleas y recargaba los otros tres. Esta operación, repetida seis veces cada dos segundos, con el tambor girando sobre su eje para enfriarse, convertía al aparato en un dosificador de muerte, una guadaña letal que mataba sin discriminación, barriendo el terreno con la facilidad de la corva del segador para extirpar la mala hierba.
Nordhal se hizo un esquema mental del funcionamiento del arma, y lo archivó en una zona de su cerebro donde las cosas entraban pero les costaba mucho salir. Sus superiores del servicio secreto prusiano habían confiado en él para viajar a los Estados Unidos, un país joven pero peligroso, porque conocían su increíble facultad para retener imágenes en la mente. Memoria gramofónica, lo llamaban, y era un don que el geólogo sabía utilizar bien. Cuando volviera a su país —cruzando con las manos vacías y una amplia sonrisa por la aduana de Nueva York, donde Otto Krein, el interventor, buscaría en vano documentos en clave en su equipaje, y estamparía en el visado su ya famosa firma, O. K.—, describiría con todo detalle la máquina a los ingenieros, y estos no solo la replicarían en los laboratorios, sino que la mejorarían. Los prusianos eran los mejores del mundo mejorando diseños y disminuyéndolos de tamaño. Tal y como estaban las cosas en Europa, se lamentó Nordhal, una versión portátil de semejante guadaña de enemigos vendría que ni pintada para la inminente guerra contra los otomanos.
Un sonido retumbante, lejano, fijó su atención en el mundo real. El capitán Lester y sus hombres alzaron las cabezas por encima de la cerca que hacía las veces de parapeto, por si se distinguía algo en la distancia. Nada. La onda sónica parecía llegar desde más allá de las hermosas montañas que flanqueaban el pueblo. Barrió las calles y se disipó con un delicado tañido de la campana de la iglesia, a la que hizo pendular suavemente.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Nordhal, gateando hasta donde permanecía Lester, acuclillado junto a su Winchester. En la alberca que había a su derecha alguien había introducido varias cintas de munición.
—No tengo la menor idea —murmuró el capitán—, pero ha sido muy potente. Gracias a Dios, también ha sido lejano.
—¿Los ganaderos tienen pólvora? —El inglés del geólogo poseía un fuerte acento, subrayando las ces y las zetas al estilo germánico, pero Lester tenía buen oído e identificaba casi todas las palabras.
—Maldito si lo sé.
Lester olfateó el aire como un perro sabueso. Su cara redonda y aureolada por una barba roja —muy distinta de la angulosa y hasta cierto punto atractiva de Nordhal, heredada del linaje ario, con aquellos ojos profundamente azules que herían el corazón de las damas— se sumió en una completa absorción. El aspecto general de factótum de hacienda esclavista de Lester, u hombre capaz de encargarse de todas las tareas a la vez y además de dar de comer a los negros, lo hacía parecer un perro alsaciano, siempre alerta y con el morro apuntando a lo que no le gustaba. Ahora, aquel morro de sabueso cortaba la brisa como la proa de un barco, filtrando en las barbas de ballena de su nariz los olores e ignorando la peste que brotaba de sus propios hombres.
En el condado de Johnston, donde los heliógrafos apenas registraban quince o veinte minutos de sol al día, nadie se bañaba entre octubre y marzo, solo se remojaban sus partes en un cubo de agua y solo si esta había sido calentada previamente en la hoguera. Era ley de vida. El hombre no está hecho para andar desnudo por los mismos campos que ven desnudarse al oso pardo o al lince con pinceles en las orejas. En todo caso, las personalidades importantes procuraban no descuidar el afeitado y mitigar el hedor con un abuso de colonias. Esto, en opinión de Nordhal, era lo que en realidad había matado a los indios.
—No huelo a pólvora —decretó Lester, bastante satisfecho de su diagnóstico—. Además, les sustrajimos todos los cartuchos que usaban en la mina. Ya no les debe quedar nada más explosivo que unos cuantos insultos soeces.
—Entonces, ¿por qué estamos ocultos detrás de esta cerca, con las gallinas, mojándonos los pantalones en el barro?
Lester lo miró. El geólogo no le había caído bien desde que se lo presentó el coronel Hutchison, y si lo soportaba era por cumplir las órdenes, nada más. Muchos de sus oficiales se preguntaban qué demonios hacía un maldito europeo con acento alemán en los cerros de Derrey, y por qué el gobierno estatal le había concedido una escolta. Ya tenían suficientes problemas con el conato de desobediencia que había estallado entre los ganaderos como para ocuparse de absurdas investigaciones científicas.
—Stu Findel, el interventor general, repartió fusiles entre sus asalariados antes de que se sublevaran. La mayoría de esos aldeanos solo tienen hoces, picos y palas, pero debe haber al menos una docena de ellos con armas de verdad. Si quiere comprobarlo, saque su sombrero un minuto por encima de la cerca.
—Perdóneme si mis palabras han sonado despreciativas —se disculpó el geólogo—, pero es que tanto esperar me está poniendo nervioso. Además, estar tirado en un corral de gallinas no es el ambiente ideal para un científico.
—¿Y para los soldados sí?
Nordhal sospechó que esa pregunta encerraba una trampa, y se limitó a negar con la cabeza y poner cara de haber escuchado una barbaridad. No, por supuesto que los militares no estaban hechos para lanzarse dentro de trincheras y vivir rodeados de mugre como los cerdos, con un nivel de higiene personal equiparable. Cómo se le ocurría pensar eso.
Una avutarda cantó entre los árboles. El sonido era parecido al que provocaría alguien al frotar sus dedos por el borde de un vaso, un molesto zumbido que encontró eco en la empalizada de sauces que rodeaba el pueblo. Era un paisaje alpino precioso, reconoció Nordhal, con arroyos y cascadas y formaciones geológicas más que interesantes, arrojadas al azar sobre el tapete del horizonte como cartas perdidas de Dios, si uno tenía tiempo de admirarlo en lugar de esconder su gorro de los disparos.
Casi a la vez que la avutarda, un tambor comenzó a redoblar a lo lejos. Lester hizo una señal a sus hombres. La fila de azules se colocó en cuclillas ante la cerca, y un cadete fue pasando de hombre a hombre, sacando de un morral unos saquitos de pólvora seca, y entregando uno junto con una mecha a cada soldado.
El tambor hizo repercutir su mensaje en las esquinas de la calle. Nordhal se arriesgó a echar un vistazo: todavía no se veía a nadie, pero esperaban que una procesión de ganaderos hiciera acto de presencia en cualquier momento, doblando la calle mayor y entonando cánticos de libertad e independencia, muy americanos. Le pareció irónico el hecho de que fuera su propio ejército, el de su país, el que les hubiera transmitido el ultimátum del gobernador: o deponían las armas y la actitud contestataria, o los reducirían por la fuerza. Y era irónico porque ellos, al fin y al cabo, solo querían más de lo que los publicistas americanos anunciaban a bombo y platillo en el extranjero: oportunidades, en una tierra supuestamente colmada de ellas. Ahora, el capitán Lester estaba ordenando a sus hombres que cargasen los rifles para abatir a una multitud de campesinos hambrientos, una verdadera grieta en los pilares de su tratado de Independencia, más profunda que la de la Campana de la Libertad.
—¡Ya vienen!
Por la esquina del último edificio de la calle, una vieja taberna de ascendencia galesa con sabor a tramperos y a indios siouan bautizada la Puerta del Cielo —el mismo inmueble que había servido de cuartel a Nordhal durante los últimos días, dado lo confortable de la lumbre y la charla fácil de una tabernera—, apareció un niño. Era un jovencito rubio con chapotes colorados que portaba un tambor, ceñido a su espalda con una cinta de colores. Sus manitas hacían bailar las baquetas contra la lona, nerviosas como saltamontes. Nordhal se preguntó si vendría solo.
Al momento, una pared humana hizo acto de presencia a pocos pasos por detrás del niño. Eran los hombres, mujeres y ancianos del pueblo, que sostenían pancartas con mensajes llenos de faltas de ortografía y los colores de la antigua bandera del sur. Algunos traían también sus animales, caballos en el mejor de los casos. Varios perros y gallinas escoltaban la comitiva, los primeros persiguiendo a las otras o ladrando a la barrera que habían interpuesto los militares en mitad de la calle.
Al ver a tanta gente con cara de hambre, vestida con ropas gruesas pero raídas, Nordhal se estremeció.
—Por Dios, eso no es un enemigo —murmuró—. No son un ejército, Lester. Es una turba hambrienta.
—Eso los hace más peligrosos —opinó el capitán, quitando la mordaza de seguridad de su lombardina. Hizo una señal al corneta, y este se enjuagó los labios en licor. Todas las compañías destinadas en el norte tenían lo que los intendentes llamaban la frotadera, un paño sumergido en un whisky destinado no a ser bebido, sino a que los cornetas pudieran soplar por las boquillas sin que se les quedase pegada la piel al metal.
En ese momento llegó una segunda onda expansiva, más potente que la primera. Se oyó un sonido grave de detonación, el aire sacudió ligeramente las copas de los árboles, la campana de la iglesia llegó a inclinarse varios grados, y un temblor de tierra recorrió el pueblo como si alguien hubiese sacudido una manta bajo los cimientos. Los edificios apenas lo acusaron, pero logró encoger el corazón del geólogo.
—Esta es la onda principal —susurró, acongojado.
Lester y sus hombres estaban confundidos. Un caballo relinchó.
—¿La onda de qué, por todos los demonios confederados?
—No lo sé. Pero voy a averiguarlo.
El geólogo se arrastró hacia las cuadras. Los animales del regimiento estaban pastando detrás del edificio de la municipalidad, y piafaban intranquilos con los cuellos estirados, como si olieran problemas. Nordhal gateó en silencio, manchándose sus preciosos pantalones, pero con una idea fija en la cabeza: la onda había sorteado las montañas desde el sur. Algo tan potente como para haberla provocado tenía que generar una potencia similar a la de un volcán, pero no había volcanes en aquella cuenca. Al menos, ninguno que hubiese estado activo en el último millón de años.
—¿Adónde va? ¿Está loco? —se encolerizó Lester—. ¡Vuelva aquí ahora mismo!
—El oficio de batallar es suyo, capitán, no mío. Peléense ustedes con sus compatriotas si quieren, pero yo voy a subir a esa ladera para investigar, que es lo que he venido a hacer al maldito fin del mundo.
La expresión de Lester no dejó claro si lo que más le enfurecía era que el civil desobedeciera una orden, o que hubiese llamado a su patria el fin del mundo. De una forma u otra, Nordhal no llegó muy lejos. Un chasquido metálico lo frenó en seco. El prusiano había escuchado muchas veces ese sonido como de mandíbulas de ñu despegándose con fuerza.
El oficial había amartillado el Winchester.
—Usted está bajo mi responsabilidad —dijo con voz tensa, a su espalda—. Y, me guste o no, voy a llevarlo sano y salvo de regreso al despacho del coronel Hutchison. Si da un paso más en dirección a ese establo, aunque sea a gatas, le llenaré el culo de perdigones, lo arrestaré y lo cargaré de grilletes, ¿me ha entendido?
Nordhal se volvió lentamente y miró al capitán a la cara. Sus fríos ojos azules no parecieron por más tiempo los de un científico apocado y endeble, y adquirieron una dimensión peligrosa. Lester se sorprendió, pero no bajó el arma.
—Capitán y muy señor mío, por más que se esfuerce no va a interponerse en el camino de la ciencia —dijo Nordhal, no como una advertencia, sino como una verdad universal. A continuación, hizo algo que ni el capitán ni sus hombres se esperaban: reuniendo una prestancia que los otros creían desconocida, se irguió en toda su longitud (el geólogo medía casi metro noventa, treinta centímetros más que la media del escuadrón de Lester) y se alisó la chaqueta. Su torso quedaba expuesto por encima de la línea de la cerca. A lo lejos vio que la muralla humana se detenía, formando un dique en medio de la calle.
—¿¡Qué hace, está loco!? —susurró a gritos el oficial—. ¡Agáchese ahora mismo, imbécil!
Con la rectitud de un caballero, Nordhal señaló a la turba y dijo, sonriendo:
—Creo que va siendo hora de que se ponga algo de freno a las pasiones aquí desatadas. Como ve, los campesinos se muestran ante ustedes tal y como son, sin trampa ni trucajes dignos de ese infernal invento, el cinematógrafo. Le conmino a que dialogue con ellos de forma sensata, y establezca una cabeza puente para…
—¿En qué coño de idioma está hablando este tío?
El sonido de una bala hirió su oído cuando pasó tan cerca como para arrebatarle el sombrero. El geólogo se agachó mientras la turba estallaba en gritos furibundos, y a la consigna del interventor —¡Muerte a los explotadores! ¡Fuera el invasor de nuestra tierra!— se lanzó lanzando espumarajos de sus múltiples bocas contra los soldados. En lo alto de las casas de la calle mayor aparecieron tiradores apostados, y de las manos de los atacantes brotaron como por ensalmo los más variopintos instrumentos oxidados y cortantes. Nordhal, confuso, reculó hacia el establo mientras Lester apoyaba el rifle contra el redil.
—¡Fuego a discreción! —ordenó, ejecutando el disparo inicial. La primera baja que sufrió el bando contrario fue la tabernera de charla fácil—. ¡Atentas las lombardinas!
Manchas de fuego blanco que parecían crisantemos florecieron bajo las nubes. El tartamudeo de los proyectiles declamó su claridad escarlata sobre una escena de confusión y miedo. Los primeros segundos de la batalla, de cualquier batalla, siempre eran los más estremecedores, cuando los sonidos trazaban un mapa de desgracias aún por acontecer, y el terreno donde lidiaban los ejércitos se volvía oscuro y laberíntico, aunque fuera una llanura a pleno sol.
No supo bien cómo, Nordhal consiguió llegar a los establos con las balas silbando a escasos milímetros de sus posaderas, y cogió el caballo que le habían asignado las autoridades, un famélico jamelgo apodado estúpidamente Refranero. El animal estaba asustado, pero Nordhal era un experto jinete: de joven había luchado en la coalición antinapoleónica. Con un imperioso «¡Jah!» y clavándole los tacones, salió como una exhalación hacia el lado opuesto del pueblo, y no paró de galopar hasta sentir la familiar cobertura del bosque cayendo sobre él.
Las voces de mando de los oficiales se confundían con los gritos de los paisanos. A estas alturas era imposible distinguir qué disparos pertenecían a uno u otro bando, y qué gemidos de dolor correspondían a qué grupo de heridos. Con la demencia que el capitán había vaticinado, los pueblerinos cayeron sobre las tropas y los trincharon como a corderos muesos.
En previsión de los aguijonazos de balas perdidas, Nordhal hizo lo que se hace en política y en el mar cuando se tiene viento en contra: zigzaguear. En cuanto llegó a un saliente de roca desde el que se divisaba el pueblo, detuvo al animal y se alzó en el estribo. El grado de barbarie desatada en las calles sobrepasaba lo humanamente concebible. Solo en las campañas africanas o en las de la conquista de la India se había oído hablar de comportamientos tan infrahumanos, tan animales, con el hermano abalanzándose sobre el hermano a dentelladas, clamando al cielo por un pedazo de tierra. Ni siquiera cuando se domó a los brutales hotentotes se llegó a tal extremo de horror.
—Americanos… —sacudió la cabeza.
Nordhal, en un estado que iba más allá de la indignación hacia su propia especie, espoleó al animal cerro arriba. No tardó en encontrar, más por casualidad que por pericia, un sendero natural que lo condujo a la cumbre. A sus pies se extendía una hermosa vista del valle de Derrey, con la mina precintada por los militares en un extremo y el arroyo con nombre de indígena, realmente impronunciable, en el otro. Nordhal miró al sur, a los horizontes cubiertos de bruma desde donde habían llegado las ondas expansivas.
Y casi se cayó del jamelgo del susto. La escena que sus ojos se empeñaban en mostrarle parecía sacada de uno de los relatos inverosímiles del volkslieder1. Solo que allí no había animalitos parlantes ni afrentas mitológicas contra el orden natural, sino una columna de humo que se elevaba en la distancia, alcanzando una altura no inferior a un kilómetro, y tan cilíndrica que no podía proceder de ningún fenómeno natural. El viento difuminaba con dedos invisibles el contorno del inmenso tubo de polvo, dibujándole barbas y trenzas allá donde las corrientes ascendentes se mezclaban con las de los nimbos. Y había marcas en el suelo. En las zonas llanas que dejaban entre sí las montañas, la fuerza de la detonación había tendido grietas radiales, todas nacidas en el epicentro de la explosión, que fracturaban el manto con una linealidad geométrica.
Nordhal cerró los ojos, por si la imagen era un fallo de perspectiva de una nube inusual que su mente se empeñaba en interpretar de otra manera. Pero la escena siguió allí cuando los abrió, y permaneció estática hasta que el viento dispersó la columna de humo.
El cerebro del prusiano trabajó muy deprisa, como lo tenía acostumbrado. Si aquello era un fenómeno producido por el hombre, significaba que los artilleros del ejército habían reunido cientos, no, miles de toneladas de TNT en un solo lugar y había acercado la consabida llama. Era la única explicación que se le ocurría en ese momento. Aquellos salvajes habían reunido la mayor concentración de explosivos de la historia y la habían detonado… ¿para qué? ¿Qué clase de explosión sería, y cuál su propósito? ¿Acaso querían demoler una montaña de un solo golpe, partir en dos el Estado para acabar con las disputas de los terratenientes?
Aunque, pensándolo bien, la forma de esa nube…
El geólogo había trabajado mucho con explosivos, ayudando a los prospectores de su país a buscar vetas de mineral, y sabía que cuando el polvo alcanzaba tal altura y formaba una nube tan estrecha, era porque la carga había sido emplazada bajo tierra, con el orificio de salida apuntando hacia arriba. Era el mismo fenómeno de dispersión del detrito que cuando alguien disparaba un rifle: la pólvora se inflamaba, la bala se calentaba y los fragmentos y el humo salían a gran velocidad por el único hueco disponible, el cañón. Y eso solo se hacía cuando alguien quería propulsar algo hasta distancias lejanas, como una bala de cañón. Algo tan grande como para…
Para…
Los ojos de Nordhal se abrieron hasta salirse de sus órbitas. Creía comprender lo que estaba viendo, la locura que estaban poniendo en práctica los americanos. Y era algo de lo que, sin demora, tenía que informar a sus superiores.
Descendió lo más rápido que pudo la montaña y galopó rumbo a la ciudad más próxima que tuviera enlace de telégrafos, mientras su mente rescataba del armario de las cosas que no se olvidan la lista de horarios que le habían dado en el muelle, con el manifiesto de las compañías trasatlánticas. Repasándolo, buscó el barco que partiera primero rumbo a Europa.
Lo han hecho, no cesó de repetirse durante todo el camino; esos locos imprudentes lo han hecho…
ACTO PRIMERO
PARA PODER SUBIR, PRIMERO HAY QUE BAJAR
Donde se relatan los comienzos
de la singular empresa,
un imperio se ve abocado al desastre,
y un sabio decide que para poder
subir al cielo antes hay que
hacer un buen agujero.
I DEL DIARIO DE NORDHAL DASS (EN TAQUIGRAFÍA)
7 de enero. En el mar.
Mi infalible memoria no me ha defraudado, y me ha permitido arreglar todos los asuntos que tenía pendientes en los Estados Unidos —despedida en calidad de único superviviente de los cerros de Derrey con el coronel Hutchison incluida— para llegar a tiempo al puerto de Nueva York y comprar un billete en primera clase en un vapor recientemente adquirido por la White Star Co., una empresa de reciente formación cuya profesionalidad garantiza muchos éxitos futuros. Se trata de un barco blanco, negro y rojo llamado Oceanic, fabricado por manos irlandesas, con dos poderosas chimeneas que intimidan un poco si se las contempla desde la base. Es un vapor muy marinero, debo decir, y también confortable, sensiblemente más cómodo que el armatoste que me trajo aquí hará tres meses y al que vaticino una pronta estancia en el fondo de los mares. O aún mejor, un hábil desguace para aprovechar el metal en proyectos más útiles que un eterno vaivén al filo de la náusea por las peores corrientes que un capitán pudiera elegir. ¡Qué incómodo me sentí durante semejante travesía, casi como si fuera un bogador griego volviendo a la par la crujía y sintiendo el escoramiento y las cabezadas frente a las costas de Troya!
Por si acaso, y no fiándome del todo de la estabilidad que el Oceanic pudiera desarrollar ante el embate de las olas, he solicitado que mi camarote se encuentre en el eje de balanceo, justo en el centro del paquebote, donde las líneas de pluma en los diarios son más rectas que en ninguna otra cubierta. Mejor prevenir que curar.
El camarote es austero pero elegante, de una manera como solo los que saben apreciar la belleza de la sencillez podrían disfrutar. El tiempo de los excesos que nos legaron nuestros abuelos, a través de aquellas corrientes desmañadas e insultantemente complejas como el rococó, ha entonado su canto del cisne, y es en las formas directas y estrictas —«funcionales», si me permiten el atrevimiento— donde se esconden los hallazgos del siglo que ahora empieza. Ojalá pueda persuadir a mi buen amigo el arquitecto Roman Chambler con estos argumentos, y no aplique al nuevo paraninfo de las artes de Praga los horribles frisos que ya se adivinan en sus planos.
Desde la ventanilla de mi camarote puedo ver cómo se aleja la costa, con los edificios tragados lentamente por una pesada niebla. Sobre una islita desierta, que antes sirvió de lazareto, los americanos están levantando un enorme pedestal y unos andamios. Me preguntó qué nueva locura pretenderán elevar ante la mirada atónita de los inmigrantes. De mi estancia en este país lleno de gente con buenas intenciones y que parece odiar a los búfalos —una especie de toro lanudo al que los turistas disparan desde los trenes solo por diversión— me he traído bastantes interrogantes y algunas preocupaciones. La misión que me fue encomendada, sobra decirlo, ha sido cumplida con la máxima diligencia. Pero cuando uno observa las cosas que suceden a su alrededor y tiene la suficiente sagacidad para extrapolar sus efectos, se preocupa. Y piensa en los motivos que tienen los gobiernos para realizar actos inverosímiles, que en otros territorios menos vírgenes serían calificados poco menos que de locuras.
Aquella dantesca columna de humo, por ejemplo. Desde que dejé el condado de Johnston, primero a caballo y luego en ferrocarril, esa forma tubular recortada contra el cielo no ha abandonado ni por un instante mis pensamientos. Si tuviera que enumerar los motivos que se me han ocurrido para explicarla, algunos de ellos estrafalarios, el número sobrepasaría ampliamente el centenar. Pero hay uno que no hace más que rondarme, el más insólito de todos. El único que no me atrevería a escribir en un diario sin codificar, y que este soporta porque la clave taquigráfica solo la conocen un servidor y las personas a las que estas reflexiones van dirigidas. Un motivo que implica una valentía y una terquedad de tal calibre, sazonadas por la paranoia que solo el espíritu humano es capaz de desarrollar, que me cuesta creer que alguien pueda ponerlo en práctica.
Sin embargo, ahí estaba su huella, oliendo a pólvora recién incinerada. Alta como la torre de Babel, recortándose contra un paisaje de montañas que parecían haber levantado brazos para protegerse de la furia de la detonación.
Derrey se encontraba a algunos kilómetros de la base del fenómeno, pero aun así tomé ese rumbo antes de dirigirme a la ciudad. Necesitaba comprobar el alcance de tal devastación. Tuve que hacer grandes esfuerzos por controlar a mi caballo, pues el animal estaba asustado. Había algo en el ambiente, como un residuo que hubiese trastornado para siempre la naturaleza, quemando el aire y aplastando con mano invisible los vientos continentales. Algo que la fauna —y si me apuran, seguro que también la flora— podía percibir. En la aproximación a la base de la columna de humo me crucé con un contingente de animales que atravesaba la foresta en sentido contrario, huyendo como si un segundo Noé los estuviera convocando en su arca. Ciervos, linces, conejos, zorros, aves de plumaje blanco y espeso que es inusual ver a la luz del día... formaban una hueste natural que me asustó más que cualquier ejército de ganaderos. Continué otros cinco kilómetros, obligando al jamelgo a avanzar, hasta que hallé la primera fosa de cizalla.
¿Han probado alguna vez a romper un cristal clavando un escoplo en su centro, para ver cómo surgen las fracturas radiales del agujero? Lo que tenía delante era una grieta similar a esos radios explosivos en la superficie del cristal, solo que tatuada en el manto terrestre. Y algo más: una brutal onda expansiva había inclinado gran cantidad de árboles, no con la fuerza suficiente como para desarraigarlos pero sí como para peinar el bosque en torno al epicentro. La foresta estaba inclinada diez o quince grados con respecto al suelo, y los frutos de los árboles y las ramas jóvenes habían sido soplados de los troncos con tal violencia que formaban una alfombra crujiente por todo el valle. En esa alfombra había numerosos ejemplares, ahora lo recuerdo, de una flor llamada boletus triformis, que por alguna incómoda razón me recordaba al bigotillo del coronel Hutchison.
Fue entonces cuando lo oí. Un sonido de voces humanas que llegaba desde lejos, hablando en ese inglés tan nasal de los estados del norte, y cuyo tono transmitía a la vez euforia y preocupación. Dejé el caballo atado a una rama, no fuera a ser que siguiera sus instintos y se sumara al éxodo animal, y me acerqué hasta una loma desde donde podría disfrutar de una amplia perspectiva del valle. Agachado en un poco decente decúbito, mis ojos pudieron contemplar un cuadro que, de haber sido otro quien lo relatase, fácilmente lo habría tildado de necio y de enfermo mental.
A una distancia no mayor a dos kilómetros de donde yo oteaba se abría un gigantesco cráter en mitad del valle, justo donde confluían los círculos de árboles inclinados. Un cráter del que partían las fracturas radiales, y de cuyo interior surgían varios raíles de metal al rojo blanco. Estos raíles estaban deformados, aplastados literalmente contra el granito que había dado lugar, por compresión, a aquellas montañas. El hierro se enfriaba lentamente, retomando su gris característico, pero me sugirió que había hecho muchísimo calor dentro de aquel cráter. Un calor potente pero instantáneo, que no había tenido tiempo de derretir el metal ni de incendiar la vegetación cercana.
Para entonces la brisa había disipado la mayor parte de la columna, aunque una molesta niebla se empeñaba en enroscarse en mis tobillos. A mi alrededor, y sin previo aviso, comenzaron a caer piedras. Sí, señor, llovían piedras gordas como puños y astillas de granito del cielo. Corrí a ponerme a cubierto bajo los árboles el tiempo que duró aquella insólita granizada, unos ocho minutos. Tanta duración implicaba que los fragmentos habían subido muy, muy alto, y que habían sido proyectados a gran distancia.
Recogí una de esas astillas del suelo y la analicé. Era metralla, agrietada longitudinalmente por la presión del aire. Y estaba fría. Su aspecto me confirmaba que no era un volcán en miniatura lo que estaba viendo, sino algo muy distinto. Un olor acre se desprendió del fragmento para adherirse a mi garganta.
En ese momento regresaron los misteriosos gritos de júbilo. Me acerqué al borde de la loma y divisé varias escuadras de hombres, la mayoría vestidos como operarios del ferrocarril, que salían de unos refugios practicados en el subsuelo. Estaban contentos, pues saltaban y se abrazaban como si hubiesen logrado una gran hazaña, aunque intuí que el ruido los había dejado un poco sordos. Entre ellos había unos pocos gentilhombres, vestidos con frac y sombrero de copa, que se estrecharon mutuamente las manos. Todos ellos miraron hacia arriba, a las nubes, como si intentasen ver algo increíblemente lejano. La luna en cuarto menguante asomaba entre ejércitos de nubes que libraban una guerra silenciosa en las alturas.
¿Habían sido aquellas personas las causantes de tal devastación? Y de ser así... ¿qué imposible cantidad de explosivo habrían utilizado? Tendrían que haber hecho acopio de él en todas partes del país, dejando a los Estados Unidos a merced de los picos y las palas en las prospecciones, y de los arcos y las flechas en las tropas, mientras durase la escasez de pólvora.
Elevé la vista y miré a la luna, nuestro querido y acnéico satélite. Ojalá pudiéramos interrogar a la noble Selene, deseé, testigo imparcial de los hechos de los hombres desde su inalcanzable púlpito. Seguro que había visto lo que sucedió en aquel valle, y de poder hablar, nos habría contado grandes cosas.
Después de aquella experiencia regresé vi coactus, obligado por la fuerza, a los valles más alejados del cráter, pues aquellos misteriosos hombres comenzaron a peinar la zona fusiles en mano, y no quise que me descubrieran y acusaran de espía.
¡Cuánta razón habrían tenido al hacerlo, de haber sabido lo que sucedería después!
22 de enero. Margravato de Brandeburgo.
Mi largo viaje desde ultramar ha concluido, por fin, y la ciudad catedralicia de la isla de Havel se alza en todo su esplendor ante mis ojos. Después de tanta barbarie presenciada en las Américas, es absolutamente grato a mi corazón volver a sentirse rodeado del reconfortante boato, la elegancia y la finura europeas. Ya estaba echando de menos a nuestras damas, hermosas como claros de primavera en sus crinolinas de pelo de caballo, con las brillantes joyas, los paraguas de fina blonda y entredós y los sugerentes volúmenes realzados con polisones. Cómo he añorado esta hermosura deliciosamente burguesa, en contraposición con la apabullante pero inaprensible belleza de las tierras salvajes.
He aquí que mi segunda parada, después de informar a mis superiores en el Palacio de Gobierno, no iba a ser mi propia casa, sino la de mi buen amigo e inventor Sigurd Garvorg. El viejo Sigurd y yo nos conocíamos desde hacía mucho, desde los tiempos en que yo era un muchachito entusiasmado con el añoso arte de la alquimia —al que más tarde conocí bajo su nuevo y moderno nombre, química—; un muchacho que iba a la universidad para perfeccionar sus conocimientos y destapar el frasco 2 de Pandora de las leyes atómicas. Y para dejar, de paso, apabullados a los maestros con mi erudición. Hubo uno de ellos que no se dejó impresionar por mis heréticos conocimientos de química extraídos del ejemplar de la Magna Natura de Cleón que había caído en mis manos, y que yo mismo traduje del latín.
Ese profesor, en lugar de ver en mí a un alumno contestón y anticlerical que pronto se enredaría en bretes con la Iglesia, supo ver el potencial de un futuro sabio, y me crió como a uno de sus muchos y estúpidos hijos. Ese profesor era Sigurd, que aunque me aventajaba mucho en edad, forjó un lazo de camaradería que se ha mantenido intacto hasta hoy.
La fachada de su casa se rindió tiempo atrás a una invasión de hiedra trepadora, y eso era lo que más me gustaba de ella. Desde la buhardilla podía verse el palacio, enmarcado en un cuadro de tejados a dos aguas y campanarios. Fue en esa estancia, que había absorbido un fuerte olor a éter y a otras sustancias después de años de experimentos, donde encontré a mi viejo maestro.
—¡Nordhal, qué honor tenerte por aquí! —me saludó sin dejar de pedalear. Estaba subido a un monociclo de cuyas ruedas brotaban cables—. ¡Pasa, hijo, pasa y ayúdame!
Entré en la buhardilla con una profunda sensación de nostalgia. Aquellas vigas de madera que olían a resina, aquel suelo entarimado que crujía a cada paso, las mesas con los viales y las probetas y los barómetros aneroides... todo formaba parte de mi pasado, un conjunto de enseres y de sensaciones a los que yo llamaba, de forma resumida, hogar.
El viejo se apeó del monociclo y yo tomé su lugar. Me arremangué las pliseras del frac y, como una adolescente mojigata, junté las piernas para que encajasen con los pedales. Sigurd se secó el sudor con un paño y se encajó sus anteojos de zeppelinista.
—Qué alegría verte, hijo —exclamó, controlando entre risas la temperatura de unos viales donde bullían líquidos—. ¿Cuándo has vuelto a Brandeburgo?
—Esta misma madrugada. —Hice un esfuerzo por pedalear a la velocidad que él me indicaba. La electricidad nacida del movimiento escapaba del piñón a través de los cables y calentaba las redomas. Tenía que tener mucho cuidado: si pedaleaba demasiado rápido, podía aumentar tanto la temperatura como para arruinar el experimento—. Solucioné unos asuntos y vine directo a tu casa. ¿Cómo está Emillie?
—Maravillosa, maravillosa... Ha comenzado unas clases particulares de astronomía con un catedrático.
—¿Astronomía? ¿No iba a dedicarse al cultivo de la filosofía y las letras? —me extrañé. La pizpireta Emillie, sobrina de Sigurd, tenía prohibido ir a la universidad (como todas las mujeres), pero desde niña había mostrado un inusual apetito por los libros y los conocimientos generales, que en mi opinión iba a desembocar en una licenciatura en Filosofía y Letras, un campo del saber idóneo para un alma sensible. Que hubiese trocado los sofismas y las figuras retóricas por los astros y los cometas fue una sorpresa.
—Así fue, en una época. Pero el carácter de las señoritas de hoy en día es tan veleidoso como el vuelo de las golondrinas. —Encogió los hombros, comprobando que los líquidos fluían bien a través de unos tubos hasta desembocar en un tanque que dominaba el centro de la habitación. Hasta él llegaban también los cables eléctricos, que se arremolinaban en una bobina en torno a la tapadera—. Dentro de un año o dos decidirá que las cosas terrenales son más importantes que las del cielo, como sabemos tú y yo, y optará por casarse con su profesor.
—¿Por qué con él?
Sigurd me guiñó un ojo.
—No le queda otro remedio, aunque todavía no lo sabe: he elegido al más joven y guapo para que le dé clases.
—Viejo zorro…
Solté un bufido ante tal idea, mientras me fijaba en el tanque de agua. Mientras Sigurd hablaba, mis ojos lo recorrieron arriba y abajo, intentando dilucidar para qué ignoto propósito había sido concebido. Tuve que admitir que estaba desconcertado.
Sigurd debió captar mi vacilación, porque aclaró:
—Se trata de mi último invento, el embalsamador galvánico de Garvorg —anunció con orgullo. Acarició los cables como si fueran los cabellos dorados de una damisela—. Con él, los problemas derivados del noble arte de los ritos funerarios serán cosa del pasado. Las familias nobles podrán preservar mejor los cuerpos de sus difuntos, y el enterramiento constituirá una apoteósica figuración de las inquietudes humanas.
—¿Embalsamador galvánico? ¿Qué significa eso?
—Lo verás con la ayuda de este singular espécimen. —Extrajo de un cofre un paño en el que llevaba envuelto un objeto de pequeño tamaño. Cuando lo deslió, vi lo que parecía un esqueje de planta, arrancado desde la raíz. Sigurd abrió la tapadera del tanque, tras consultar el aneroide, e introdujo con sumo cuidado el esqueje en su interior. Luego la cerró, pulsó un par de palancas y me hizo un molinillo con un dedo. Yo pedaleé más deprisa. Brillantes arcos voltaicos abrazaron los radios de la rueda y cabalgaron los cables hasta anudarse en el carrete.
Sigurd no perdió el tiempo: abrió una botella en la que guardaba unos polvos de color amarillo latón, y vertió el contenido en la caja de piel de un fuelle. Dejó la botella en el suelo, lejos de sus torpes pies, e insufló el polvo con el fuelle en el interior del tanque.
Las partículas metálicas se mezclaron con el agua, pero no de forma caótica. La electricidad las arremolinó en espirales cada vez más pequeñas alrededor del esqueje. A los pocos minutos, toda la planta estaba bañada por una fina y reluciente capa dorada.
—¿Qué estoy viendo? —jadeé, pedaleando al mismo ritmo frenético que antes. Sigurd, por fortuna, me hizo una señal para que me detuviera y me pasó una toalla.
—El polvo es pirita de cobre, o calcopirita. La magia electroestática lo ha adherido al esqueje como si ambos estuviesen imantados, forrándolo con una capa protectora que —el ensombrecido tono de su voz me sugirió que ahora venía el pero— por desgracia, es demasiado efímera para resultar útil. Ahora lo comprobarás.
En efecto, a los pocos minutos de habérsele cortado el suministro eléctrico, las partículas fueron desprendiéndose del cuerpo sólido en una especie de torbellino de nieve. Era como ver la descomposición granular que normalmente le tomaba a un cuerpo vivo decenas de años, resumida en pocos segundos. Al cabo de un momento, solo algunas manchas de pirita quedaban adheridas a la planta, y el resto flotaba como comida para peces. Los hombros de Sigurd se cayeron.
—Este es el desafío final de la ciencia: superar el escollo de lo imperecedero —reflexionó—. Nada es real hasta que uno lo hace perdurar en el tiempo para que otros puedan verificarlo y disfrutar de sus ventajas.
Me sequé el sudor con mi propio pañuelo, que mi prometida Ginka había bordado con mis iniciales en hilo de plata, junto a la diminuta figura de una montaña. Una broma privada que era a la vez un reproche, como si su presencia en mi bolsillo insistiese en que una roca iba a estar ahí por siempre, y que al final de mis viajes tenía el deber de retornar junto a ella. Las piedras no se iban a marchitar nunca. El amor puede que sí.
—Lo conseguirás. —Palmeé el hombro de Sigurd para darle ánimos—. Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Resolverás el problema y los escultores de cenotafios te odiarán por los siglos de los siglos. Pues, ¿qué mejor adorno hay para una tumba que la propia figura del difunto inmortalizada en cobre? Siempre y cuando, claro, no atraiga los rayos en los días de tormenta, y más que un descanso eterno sea un suplicio eléctrico…
Sigurd asintió como si fuera un dato que ya había dado por supuesto.
—Eso es más deseable de lo que crees, amigo mío. ¿Qué piensas que ocurriría si usáramos a nuestros difuntos como acumuladores, a partir de ahora? —bromeó—. La sociedad del siglo que despunta va a necesitar mucha cantidad de ese precioso éter cósmico capaz de mover bielas y piñones. Y si los muertos pueden seguir resultando útiles una vez sepultados…
Reí a mandíbula batiente ante sus locas ideas, ciertamente parecidas a las que un joven y atolondrado Nordhal apuntaba en sus cuadernillos en sus primeros años de carrera. En realidad, el viejo profesor y yo nos parecíamos mucho, aunque ni en mis más desquiciados sueños imaginé a las necrópolis como barrocas centrales eléctricas, con los difuntos alzados en sus prisiones magnéticas a pleno sol y en poses piadosas, esperando a que se desatara una tormenta para cargar los acumuladores escondidos en los mausoleos. Me pregunté qué opinaría san Filopator, patrón de los esfuerzos científicos, de semejante idea.
Me marché de la casa de Sigurd prometiendo que me vería con él muy pronto, y fui a hacer mi siguiente parada. Tenía previsto comprar un ramo de rosas blancas en una tienda que frecuentaba desde que tuve edad para cortejar damas, pero al elevar un brazo para detener un coche de caballos, el hedor de mis axilas me repelió como el galvanismo del monociclo. Antes que para el amor, debía encontrar tiempo para un buen baño. Después visitaría a mi adorada Ginka en el parque de Colonia, muy cerca de la casa de sus padres, e intentaría relajar su malestar por la excesiva longitud de mi viaje comparando su belleza con las flores exóticas de ultramar. Eso la apaciguaría.
O eso creía yo, pobre ingenuo.
23 de enero. Parque de Colonia, junto al Puente de los Suspiros.
Una de las más atractivas bellezas del parque de Colonia es su lago de aguas esmeraldinas, que en condiciones de reposo semeja un espejo estático, completamente plano, del que surgen unos curiosos árboles acuáticos apoyados en raíces aéreas. Resulta normal que el visitante primerizo se asombre ante la perfección y la limpieza de una superficie tan rematadamente plana que parece artificial, y ahogue luego una exclamación cuando unas ondas inesperadas rompen esa quietud, agitando la planicie de la que brotan los gewenets, pues así se llaman estos árboles que no saben si son plantas o son peces. Unas ondas que servirán a su vez de gritos silenciosos, de heraldos de espuma que anunciarán la sigilosa entrada en escena de una barca de enamorados.
Para los que habíamos nacido en Brandeburgo, el parque era un lugar muy especial, sobre todo en invierno. En esta época, cuando el sol se reduce a un disco plateado semejante a la luna y la luz que derrama es fría y metálica, las bajas temperaturas convierten el agua en un cristal frágil, astillado a menudo por las impetuosas zambullidas de los patos. Los árboles acuáticos, en la mañana del veintitrés de enero que evoco en mi diario, estaban más hermosos que nunca, y cada rincón parecía diseñado expresamente para el amor, como en una ilustración que vi una vez en gran folio para la Égloga de los fecundos, de Martinett.
Pero ¿cómo una mente empírica como la mía puede transformarse por unas horas en la de un poeta, para describir no solo la sensación que me produjo ser parte de la serenidad del parque, sino también el impacto de ver a mi amada apearse del carruaje en el remanso donde habíamos concertado la cita? ¿Cómo resumir en estos trazos irregulares los matices de esa aparición celestial, de esa dama de mármol de Pentelikon, fría y distante como solo las ninfas de la alta sociedad prusiana saben aparentar? Debería ser, pues, un poeta y no un científico, para creer que la inclinación de la luz invernal variaba para alargar la sombra de su polisón, o que el brillo de sus ojos se volvía un poco más turquesa cuando reconocía en mí a su más incondicional admirador.
El encuentro entre nosotros fue tan eufórico como nos lo permitieron las formas. Detenidos uno enfrente del otro a la distancia justa para que se abrazaran nuestros perfumes, le dije:
—Señorita Maudenhoff, permítame recalcar que las flores no se atreverán a abrirse hoy para no tener que competir con su inigualable belleza. Terrible escarnio sería el sufrido por la naturaleza si se atreviera a medirse con usted en tales lides.
Ella se ruborizó, como supuse que haría.
—Señor Dass, permítame responderle que es usted un adulador incorregible. ¿Cómo van a abrirse las flores en una tarde como esta, si hasta los polluelos se niegan a seguir a sus madres al agua para nadar?
Le tendí el arco de mi brazo. Unidos por ese singular nudo, y con las cabezas a salvo de la lluvia bajo la cúpula de su paraguas, paseamos entre los macizos de flores hasta coronar un puente. Los espejos alargados en que se transformaban los canales mostraban unos campanarios donde el insigne gótico quería arañar el cielo clavándose en la tierra.
—No sé si lo sabe, pero este puente fue bautizado «de los Suspiros», igual que uno muy antiguo que hay en Venecia —comenté.
Ella contempló sorprendida el arco de piedra.
—No, la verdad es que nunca me lo habían dicho. ¿Su nombre se debe a los suspiros de los amantes, que lo cruzan con el corazón henchido de pasiones?
—Uhm… sí, más o menos.
—Pero dígame, señor Dass, ¿cuándo ha vuelto de las espantosas tierras salvajes? —preguntó con su vocecilla de petirrojo.
—Ayer. Y confieso que, aunque la urgencia por venir a visitarla me carcomía desde lo más profundo, mis deberes para con el Estado y una simple cuestión de higiene me obligaron a posponer hasta hoy nuestra reunión.
—No le dé más importancia, entiendo que un hombre de su posición está sujeto a reglamentos que no son fáciles de esquivar. ¡Pero dígame! ¿Vio usted a los indios del continente en ese viaje? ¿Es cierto que son todos calvos, y que arrancan la cabellera de sus enemigos para proteger las cabezas peladas de sus hijos del sol?
Reí con demasiada sinceridad, tanto que al momento tuve que aclararlo para no herirla.
—Perdóneme, señorita, no he podido evitar este acceso jocoso al pensar en todos aquellos salvajes comerciando con pelucas, y perfumándolas a su prehistórica manera como hacían los súbditos de Luis XIV. No, no. —Le palmeé la mano enguantada—. Mejor olvide los rumores y los relatos picantes sobre las Indias que adornan las reuniones de los clubes de té, porque pocas se basan en datos contrastados.
—¡Pero si dicen que hay tribus en esas costas que adoran a dioses de madera, cuyos altares brotan del suelo como pinos, y que se visten de animales para cop…! —Se tapó ella misma la boca, no fuera a escapar una impertinencia—. Para hacer esas cosas tan de… de mormones, que son moneda corriente allá en las colonias.
—Se sorprendería al saber cuánto de lo que acaba de decir es cierto. Por desgracia, no he tenido la buena o mala suerte de encontrarme con nativos de aquella tierra, pues apenas quedan ya en libertad. Ahora son los blancos descendientes de los linajes de ladrones y conquistadores exiliados quienes gobiernan los territorios, y le garantizo que no son mejores que sus antepasados.
La bella joven suspiró, expulsando un fantasmagórico vaho de sus labios que quise atrapar al vuelo, antes de que se disipara, para sentirlo contra los míos.
—Qué lástima. —Contempló el espejo del canal—. Tenía tantas ganas de poder contarles cosas nuevas sobre las Américas a mis amigas en la próxima reunión…
—¡Oh, si es por eso no tiene de qué preocuparse! —reí—. Puedo narrarle hechos espeluznantes que experimenté con gran riesgo de mi vida, y que ahora me es fácil revivir para solaz de la alta sociedad. Puedo contarle, por ejemplo, cómo vi a unos vaqueros atrapar con un lazo a una locomotora que se había salido de la vía, y que se adentraba arrasándolo todo en un campo de maíz. Hicieron falta nueve hombres con sus respectivos caballos para refrenar sus iras mecánicas, echando un lazo tras otro por el estrecho cuello de la chimenea y poder salvar la cosecha. O cómo el regente de un circo ambulante que se hace llamar Búfalo Nosequé, saltaba de un caballo a la carrera sobre las espaldas de un mestizo que corría a no menor velocidad, y lo domaba y reducía hasta atarle las manos a los pies ante los aplausos de la multitud.
—¡Son bárbaros! —se horrorizó Ginka, aunque yo sabía que estaba tomando nota mental de los detalles de mi historia para luego relatarlos, ampliados con unos pocos de su cosecha, ante el ágora de la alta sociedad—. No puedo creer que tales cosas sean permitidas fuera de Europa. ¡Aquí estarían violando una docena de leyes con solo pensarlas!
—Allá, por el contrario, ser capaz de montar a un salvaje que se revuelve como un búfalo se considera una hazaña digna de hombres. Ya sabe, de esos que solo se bañan cuando llueve y escupen flemas de medio lado. —Arqueé la cabeza, simulándolo.
Ginka rio por lo bajo, asqueada y divertida al tiempo. Proseguimos nuestro deambular por los meandros del sendero, disfrutando de unos setos esculpidos con forma de elefantes que formaban arcos con sus trompas, como rindiendo pleitesía a los amantes que bajo ellos paseaban.
—De costumbres así de estrafalarias debe saber mucho vuestro padre —indiqué—, con todos sus viajes como embajador a la lejana India. Yo he aprendido mucho más sobre el mundo oyéndolo hablar al socaire de una copa de oporto que pisando con mis propias botas esas tierras. —Señalé los elefantes de hierba—. Él afirma haber visto a estas colosales criaturas en su hábitat natural, no en zoológicos. ¿Puede creer que los hindúes los pastorean y los usan como mulas de carga para talar la selva?
—A estas alturas ya me es imposible discernir cuál de los dos es un embustero más grande, si mi padre o usted —dijo con la boca pequeña—. Si concedieran premios a la imaginación desbocada, no sé quién sería más merecedor de ellos, si usted con sus relatos de locomotoras que relinchan, o mi padre con sus elefantes cargados de pedazos de bosque.
—Bueno, hay mentirosos que han pasado a la historia precisamente por lo exagerado de sus embustes. Ahí tiene usted al griego Ulises, al español Sem Tob, al polaco Copérnico… En ocasiones es imposible determinar las diferencias entre la fábula y su apólogo.
Enfadada, pero esta vez de verdad, la joven me clavó un dedo en la corbata.
—Pues sepa usted, señorito, que algún día viajaré a esas tierras, cuando estén decentemente colonizadas, y comprobaré si las historias que mi padre y vos me habéis estado contando desde que era niña son verdad o no. Y más os vale —juntó las cejas— que haya como mínimo un germen de realidad en ellas, o sabréis lo que vale el coraje de una dama.
—Eso ya lo sé, querida mía, eso bien que lo sé. —Me atreví a acercar un poco más mi mano a su falda, sin llegar a tocarla. Si ella se dio cuenta, no lo demostró—. Me gustaría suplicaros, precisamente, que me concertarais una cita con vuestro padre. Es urgente que hable con él lo antes posible sobre unos asuntos que conciernen a los intereses de nuestro país en las colonias.
Ginka se extrañó.
—No os ofendáis, señor Dass, pero…
—Llamadme Nordhal, os lo suplico. Al menos cuando estemos en el parque. Estos elefantes no se atreverán a delatarnos.
—Está bien, Nordhal. Pero explicadme cómo es que un científico del Margravato puede influir en la política exterior de nuestro país. Y no os ofendáis.
—No me ofendo, y lo que es más, entiendo perfectamente vuestras dudas. —Aunque si os revelara la verdad sobre nuestra pertenencia al Servicio Secreto, este idilio acabaría de manera un tanto abrupta, recuerdo que pensé, y luego me pareció una barbaridad—. Sin embargo, aunque es la realeza la que dicta dónde deben desembarcar las tropas y qué tesoros autóctonos, bien sea culturales o pertenecientes al ámbito natural, debemos salvar de las incultas manos de esos salvajes, los que a la postre hacen el trabajo sucio son los científicos. Somos nosotros quienes partimos a ultramar y regresamos con tesoros que los regentes de esos países no saben cuidar por sí solos. Por el bien de la historia universal, debemos proteger ese legado histórico de su propia incompetencia.
—¿Es de eso de lo que queréis hablar con mi padre? ¿Del saqueo de tierras lejanas?
—¡Por favor, señorita, qué forma de hablar es esa para una dama!
—¿Por qué una dama no debería hablar así, si se considera inteligente? ¿Acaso nos gustaría a nosotros que llegasen los otomanos y se llevasen a su país la cúpula entera del Buitenhof 3, para exhibirla como una atracción de feria, igual que el Búfalo Nosequé hace con sus mestizos?
Me hice el ofendido, aunque sabía de sobra que Ginka no era tan culta como para tener esas ideas por sí misma. Seguramente habría oído, en alguna de esas reuniones de damas apolilladas que hablaban como papagayos, comentar a alguien que los baujonistas tenían razón. Se trataba de un movimiento de intelectualoides de baja estofa que aspiraban a grupo de presión social, aunque nadie los tomaba en serio. Justificaban la soberanía de cada pueblo sobre su patrimonio histórico, alegando que en Inglaterra estaba la mitad de la historia del antiguo Egipto, y en Francia la otra mitad, y todo gracias al latrocinio de las huestes de Napoleón I. A la postre, defendían la absurda idea de que todos los obeliscos, las esfinges y las joyas expropiadas tenían que ser devueltos a sus países de origen, sin darse cuenta de que si en la actualidad esos tesoros siguen existiendo, es precisamente gracias al saqueo. De no haber sido transportados a Europa, donde las gentes aprecian y miman con esmero el legado histórico, los propios egipcios las habrían desbaratado para reciclar la piedra con el fin de construir casas o carreteras, como ya hicieron los ítalos con el anfiteatro Flavio, retirando los refuerzos metálicos del arquitrabado y estando a un pelo de arruinar un monumento.
Ginka podía refugiarse en la nobleza de tales ideas poniéndose en el lugar del saqueado, como era lógico, pero seguramente nadie le había contado que, en la actualidad y con el auge de los trenes de mercancías, los egipcios están saqueando momias de tres mil años de antigüedad de las fosas comunes y las están quemando en las calderas de su sistema ferroviario, ante la imposibilidad de conseguir madera. En pocas décadas habrán arruinado su legado funerario, transformándolo en combustible. ¿Acaso no es lícito proteger la memoria histórica de un país así, pensé yo, aunque sea por la fuerza de las armas?
—Será mejor que refrenemos este ímpetu, o corremos el riesgo de arruinar nuestro hermoso paseo —sonreí. El pecho de Ginka, henchido de ideas revolucionarias, se desinfló paulatinamente cuando me introduje en el jardín y arranqué unos cuantos jacintos—. Mejor acepta este humilde presente de un viajero que ha visto demasiadas cosas, y no quiere recordarlas todas.
—Sigo pensando que sois un embustero, señor Dass —dijo ella, aceptando el improvisado ramillete—. Pero tenéis algo que me impulsa a creer en vuestros fantásticos relatos. Puede que sea vuestro tono de voz, o ese entusiasmo que volcáis en las descripciones, pero sabéis cómo iluminar el corazón de una dama.
—Me alegra oírlo.
—Venid, vamos a mi casa —invitó de repente. Estábamos a punto de entrar en la zona más resguardada del parque, con sotos de flores que parecían abrazar los bancos de metal, confiriéndoles un cierto halo de intimidad… y confieso que pensaba hacer una tentativa de besarla en ese sitio, por lo que su oferta me frustró—. Mi padre os recibirá en su despacho. Agradecerá charlar con alguien sobre la utilidad que el ejército prusiano pueda extraer de esos elefantes remolcadores de bosques. —Rio con una musicalidad cristalina, tan hermosa como el rocío cristalizado que colgaba de la noche anterior en las puntas de las ramas, y todo mi malestar se esfumó. Era un ser realmente adorable, la pequeña Ginka. Plana de pensamiento, influenciable y fácilmente corruptible con ideas absurdas, pero adorable. Creo que fue ese el primer momento en el que me sentí realmente orgulloso de que una mujer así fuera a convertirse algún día en mi esposa, aunque dudé seriamente de si, una vez cuñado nuestro himeneo con la rúbrica del obispo, debería acompañarme a mis viajes.
Ginka sería capaz de saltar a la arena de Búfalo Bill —ahora recuerdo su apellido— para defender los derechos del ganado y tratar de devolverles la dignidad a los pobres indios. Como si tal disparate, en la América actual, fuera posible…
23 de enero. En la casa del cónsul prusiano para la India y los territorios védicos de la emperatriz Victoria.
Augustus Maudenhoff, el padre de Ginka, era un rico de esos que lo habían sido toda la vida, desde la cuna y mucho antes, y por tanto sabía combinar exuberancia con gusto. No como esos nuevos ricos modernos, que se hacían de oro de la noche a la mañana vendiendo alguna baratija de moda y luego no sabían en qué gastarse el dinero. Maudenhoff habría podido darles a esos paletos bañados en oro una o dos lecciones sobre cómo ser sobrio y elegante a la vez, y aunque su hogar no escatimaba en detalles que mostraban su riqueza, tampoco abusaba de ellos hasta el punto de volver ofensiva su condición.
Yo lo había visto por primera vez en una reunión con el Gran Pensionario de los Estados once años atrás, en 1880, donde se debatieron asuntos de una índole científica tan importante como los mejores enclaves de las regiones centroeuropeas para excavar en busca del precioso oro negro: el carbón, el combustible del futuro. Pero no trabé amistad con el cónsul hasta un año después, cuando conocí a su hija, todavía una niña, e hice lo que estaba en mi mano por ingresar en su círculo de amistades. Busqué información sobre el hombre que quería como futuro cuñado y hallé cosas realmente interesantes. Augustus se había conformado con un trabajo de embajador después de intentar meterse en política, la carrera más ingrata de todas, tras haber aprendido los idiomas de la India y el Pakistán sirviendo en algunos barcos de la marina de guerra. Fue primer grumete en el Venganza