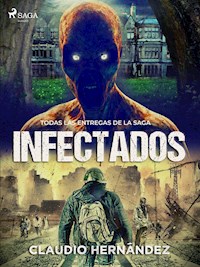Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una serie de horribles asesinatos recorren Europa. El inspector de policía Chad Chamberlain va en busca del asesino, hasta que sus pesquisas lo llevan a Roma, al mismísimo corazón del Vaticano. Allí, una conspiración para tapar los crímenes más horribles que nadie podría imaginar dificultará su misión. Sin embargo, hay algo con lo que Chad no contaba: alguien más ha entrado en el juego. Alguien que busca justicia y cuya mano no tiembla para conseguirla del modo más sangriento. Mil veces más escandalosa y brutal que El código Da Vinci, Confidencias de un Dios está llamada a ser un nuevo clásico contemporáneo en la literatura de thriller mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudio Hernandez
Confidencias de un Dios
Saga
Confidencias de un Dios
Copyright © 2019, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728330975
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Este libro se lo dedico a mi suegro que siempre fue y será mi padre, desde el cielo, allá donde quieras que estés, necesito que sigas a mi lado en esta vida tan dura. También dedico este libro a mi esposa Mary, quien aguanta cada día niñeces como esta. Y espero que nunca deje de hacerlo. Duerme cariño, duerme...
Confidencias de un Dios
1
—¿Dónde está ese puto maricón? —preguntó la voz rajada; como si las cuerdas vocales vibraran como las de una guitarra eléctrica de un grupo de rock. Y al final del todo se podía escuchar una sonrisita jocosa y malvada a la vez.
El Papa Francisco se separó el teléfono del oído y miró el dispositivo, como si allí hubiera algo interesante. Desde que había abierto una jodida cuenta de Twitter, las críticas eran algo muy común por parte de los ateos, y las alabanzas por aquellos fieles seguidores de la religión eclesiástica también.
Pero lo que acababa de oír le hizo escuchar los latidos de su corazón en las sienes, y sintió como si alguien, con un palo, le removiera las tripas. Y al final, tristeza, además de una carga moral de culpabilidad.
Se acercó el teléfono al oído, lenta y oficiosamente.
—Hijo mío. Reconozco que han habido y hay obispos, arzobispos, curas, e incluso cardenales que son de una condición sexual distinta. A eso me refiero, que reconozco que dentro de la Iglesia Católica existe lo que se le conoce como “hombres homosexuales”. A eso se le llama “Gay”, y por su parte podría haber resultado muy grosero ofender a este conjunto de personas que nacieron en cuerpos distintos; o quizá, me atrevería a decir: equivocados. Pero lo respeto. No hay nada de malo en ello si existe consentimiento...
—Bueno, déjese de cháchara. Lo siento. No quería decir eso exactamente. No va conmigo esta actitud. Pido perdón a toda la comunidad Gay. —Aquella voz se quebrantaba con el discurso y, en parte, el Papa Francisco podía advertir cierto arrepentimiento, a la vez de cierta mentira, en su tono de voz.
—Está bien. Lo dejamos ahí. El buen respeto no debe faltar nunca —acució Francisco. Se miró el enorme anillo rojo de su dedo corazón y añadió—. ¿Es usted creyente?
—No.
—Dios no acoge solo a los creyentes, sino también a aquellos que son ateos y bautizan a sus hijos. Entonces, ¿Dios olvidará a ese hombre cuando muera? No. Antes entra un ateo que bautiza a sus hijos que un creyente no practicante que...
—Que... que... —interrumpió la voz. Ahora sonaba como un timbre metálico. En el fondo de la comunicación, el silencio era atrapado por los chasquidos que no deberían escucharse en pleno siglo XXI. No era un intercomunicador empleado en la segunda guerra mundial. Era un jodido teléfono, y de los de última generación.
El Papa respiró profundamente y sintió que algo malo le iba a decir. Lo presentía, y por ello no le temblaría el pulso a la hora de contestar.
—Soy paciente. Me acaba de interrumpir y creo que sé en lo que está pensando. No es que lo vea en la distancia. Es solo una intuición. Dígamelo y acabemos con esta conversación.
Reinó un silencio ominoso.
Las palomas aleteaban sobre la basílica y el ruido era creciente después, rompiendo en dos el silencio profundo y lejano.
—Acaba de soltarme una perorata con lo que Dios elige y ahora me dice que cree saber lo que pienso. La verdad, nunca había conocido un Papa así. No me lo esperaba para nada. Se nota que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos que corren...
—Suéltelo —le atajó Francisco. Sus ojos no brillaban y sus labios parecían estar sellados como una cremallera ajustada. Se llevó el dedo corazón hacia la boca, y la piedra del anillo produjo un ruido seco al tocar sus dientes delanteros.
—Está bien. Se lo diré ya. ¿Qué opina de los abusos sexuales a los menores dentro de la Iglesia?
Francisco no contestó de inmediato y escuchó el jadeo de aquella voz que no reconocía, preguntándose cómo demonios había obtenido su número de teléfono. Al Papa le gustaba rodearse de escolta y seguridad sueca. Algo había fallado, pero lejos estaba el ponerse nervioso. Impasible, como siempre, contestó:
—Eso es un pecado que no tiene perdón en estos momentos. Los involucrados deben pedir disculpas y marcharse de la Santa Sede. He abierto una guerra contra esto y he pedido perdón al mundo por ello. Si hay que entregar a un cura, un obispo, un arzobispo, un cardenal, o un viejo nuncio a la policía para que los juzguen, lo haré sin titubear. Y si son condenados con penas de cárcel, eso estará bien. ¿Tiene algo más que preguntar?
Se escuchó un chasquido como el resuello de una chimenea.
—Creo que eso está bien —dijo la voz áspera—. Eso está bien, pero morirán dentro de una semana.
Y colgó.
El Papa Francisco se quedó mirando al teléfono, como si allí resplandecieran los ojos de aquel hombre, pero no vio nada. Estaba sentado en un sillón rojo con los antebrazos dorados. Se dejó deslizar en el hueco y dejó el teléfono sobre la mesa de madera de roble, alargando un brazo pesado y lento. Después de esto, perdió la mirada mientras rumiaba.
Algo le decía que iba ese hombre estaba mal. Y que, después de todo, sería peor que los pedófilos, porque hablaba de muerte y quizá de tortura. No supo por qué esta última palabra se le vino a la cabeza, pero sí sabía que por delante tenía un camino de espinas que recorrer.
Entonces, se preguntó por quién se había interesado en el comienzo de la conversación.
2
Cada policía o cuerpo de policía cuidaba de su perro en su país y Dios tomaba cuentas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Así era y es EUROPOL.
Chad Chamberlain, cuyo nombre no era para nada europeo, estaba hostigando un cigarrillo entre sus largos dedos. El humo del tabaco se enroscaba en el aire y penetraba en sus fosas nasales como una droga que necesitaba inhalar para estar en forma. Ese día llovía. Era otoño, y el chapoteo de sus zapatos le había acompañado hasta el porche del edificio; bueno, más allá de la entrada majestuosa, que se levantaba como una montaña a la que había segado una cruel guillotina.
Cada gota de agua que se estrellaba sobre su corto pelo era como un pequeño pellizco sin dolor. La gabardina, oscura como un cuervo, lamía el riachuelo que se había formado al lado de los escalones. Tenía la espalda húmeda y parecía tener una plancha helada entre su gabardina y su piel erizada. Chad tenía barba rala y unos ojos grises que conquistaban a cualquier mujer. Su nariz era larga y curvada, hacia la izquierda; pero era un defecto que no lo notabas si le mirabas de lado. Su piel, aún estando delante del edificio World Forum Convention Center, en La Haya, era oscura. Los Países Bajos le habían sentado bien. Tratar de ocultar su descontento en una oficina en los sótanos le había convertido en un hombre fuerte, sin emociones, y que se pasaba la mayor parte del día con un semblante serio. No gastaba bromas. No le gustaban los chistes. Era frío y calculador, y ahora parecía que iba a volar de su nido, después de tantos años. Su destino: París.
La Catedral de Notre Dame.
Y no, no creía en las profecías de Nostradamus. Aunque los eruditos o zumbados decían que algo iba a pasar ese año.
Era delgado, y tenía una estatura de 1,85. Calzaba un 47, y tenía un Rolex brillando, después de todo, en la muñeca derecha. Aun cuando llovía o nevaba, siempre brillaba.
Se llevó el cigarrillo mojado a los labios encharcados de agua y tragó una calada. Respiró profundamente y, tras escasos segundos, empezó a soltar humo hasta por los oídos, como una máquina de tren de vapor al que se le había reventado la caldera.
La lluvia seguía acariciándole la cara y el cogote, cuando miró aquellas feas nubes que parecían grandes piedras chocando entre sí. Tan negruzcas como el carbón. Sus párpados se cerraron un instante. Podía sentir el zumbido de la lluvia y oler la humedad de las paredes, así como del césped que rodeaba el edificio. Y la tierra. También olía la tierra.
Y se preguntó qué demonios había sucedido para que al fin le dejasen viajar a otra parte de Europa. EUROPOL estaba coordinada con la policía de cada país, pero tenía la competencia en los 28 Estados de la UE. Aunque no llevaban distintivos ni armas reglamentarias. Siempre, bajo coordinación, podían enviar a sus expertos a cualquier país miembro.
Y Chad no iba a viajar solo.
Estaba Mohamed Khun.
El humo del tabaco formó un anillo blancuzco, que se elevó lentamente en el aire, desafiando las rasgaduras de las gotas de la lluvia. Y ascendió, hasta que se hizo tan grande que formó una niebla opaca; y después, traslucida, hasta extinguirse como un pequeño Big Bang.
3
Frédéric, capitán de policía en París, pues ya estaba en desuso llamarle inspector oficial de Policía, era un hombre menudo, sin barba, pero sí con un bigote que terminaba en dos extremos puntiagudos; tan largos que se convertía en la inquietante sonrisa de un payaso. Sin embargo, tenía los labios prietos y apenas respiraba por no hacer ruido. Su mirada, de ojos marrones, estaba clavada en la pared falsa que habían descubierto los operarios de obra, justo detrás del órgano de la Catedral de Notre Dame, un destacado instrumento, obra de Aristide Cavaillé-Coll, antes de 1900, y que ahora estaba recubierto de un plástico negro como si allá abajo se escondiese un moribundo.
—¿Cómo dice que descubrieron esto? —preguntó casi en un susurro. Su voz era ronca, y tenía las manos cruzadas a su espalda. Su uniforme se movía en el hueco de la pared, como una sombra desvaída.
El hombre mayor, vestido con un mono de todos los colores —menos azul—, movió la mano antes de expresarse:
—Teníamos que apuntalar aquí unos andamios, cuando, al golpear la pared, nos dimos cuenta de que se escuchaba un sonido como si fuera hueca. Eso indicaba que no era una pared segura, y que un clavo ahí se desprendería a la primera de cambio. Mi compañero, Jean —señaló a un hombre de estatura alta y ataviado, este sí, con un mono azul—, tuvo la certeza de que la pared estaba hueca. Con sus nudillos hizo una serie de pruebas y me contó que el agujero era demasiado grande como para ser una simple ventana tapiada. Como ya sabe, esta catedral ha tenido muchas reparaciones, y no sospechamos nada al principio, hasta que algo mohoso nos invadió las fosas nasales. Yo me eché para atrás ¿sabe?...
—Bueno, está bien. Ya ha dicho suficiente —le atajó Frédéric, con los dientes apretados. Su mirada seguía siendo más inquietante que lo que había detrás de la pared, o lo que suponía que había, pues todavía no lo había visto.
Los hierros y las tablas estaban en todas partes, como hojas laxas en un bosque. El capitán de policía levantaba quejumbrosamente los pies y soltaba bufidos cuando giraba sobre sus talones al pisar uno de aquellos tubos huecos que proyectaban un chirriante ruido al girar sobre el suelo helado.
—Está bien, señor, yo solo quería contarle que abrimos el agujero a la altura del pecho, y que, tras oler algo fétido de un lugar oscuro, decidimos parar y hacer la llamada de urgencia. No sé lo que puede haber aquí dentro.
Frédéric miró al hombre, clavándole los ojos en los suyos. Tenía delante de sí a un hombre liviano, tranquilo, pero que ahora parecía algo nervioso por el descubrimiento. Casi podía ver cómo le temblaban sus manos. La voz se rajaba como una caña y disminuía de volumen paulatinamente.
El otro trabajador los miraba de forma inquietante, sin decir una sola palabra. Al rato, llegaron dos hombres más: en realidad, jóvenes que no llegaban a los treinta. Todos estaban sucios y llenos de manchas.
—Yo creo que ahí dentro hay un nido de ratas muertas —se apresuró a decir uno de los jóvenes. Su dedo índice estaba señalando el agujero del tamaño de una pelota de fútbol.
El hombre de la ley lo miró de reojo y, tras esto, aun con las manos en la espalda, se inclinó para ver a través del agujero. Lo único que vio fue la oscuridad total y percibió, eso sí, el olor nauseabundo y mohoso a la vez. Un olor extraño que no era fétido ni áspero. Y pensó que quizás tenía razón el chico: «allí dentro habría ratas».
Los gendarmes estaban pegados en el culo del capitán, como si fueran su propia sombra, pero proyectaban tres siluetas en distintos ángulos como si allí hubiera más de un foco encendido. Como en un Estadio de Fútbol.
—Está bien —dijo finalmente, apartando la cara de aquel jodido agujero. Se apoyó a un lado del órgano, presionando sin querer una tecla. Las tres sombras desaparecieron, a la vez que una nota concedió solemnidad a esas palabras —. Os autorizo para ampliar el diámetro del agujero. Necesito saber qué hay ahí detrás. Según mis superiores, no tendría que haber ninguna cámara secreta aquí, entre el órgano de las narices y la pared. Esto es un buen escondite, y los tubos como chimeneas, de este trasto, hacen que uno nunca pueda mirar por detrás.
Cuando terminó la perorata cabeceó dos veces.
El sonido de sus voces respondía en cada pared de la Catedral, en cada sillería del coro y en cada claristorio, dejando para más adelante la reverberación que se producía al final del ábside.
Y mientras los trabajadores cogían el martillo para picar la pared, en algún lugar de Europa estaban Chad y Mohamed de camino en un tren Thalys (THA), sin saber una mierda de lo que estaba sucediendo. A Chad le aterraban los aviones.
No había suficientes incertidumbres como para empezar una buena aventura y trazar una investigación puntillosa y peculiar. No. Al contrario. Las tenían todas. Absolutamente todas.
Si algo destacaba en un caso nuevo, es que primero debías pisar la mierda. Así de sencillo.
Porque no sabrías por dónde empezar a limpiar esa mierda de la suela de tu zapato.
4
Mohamed tenía una barba negra, casi poblada, y sus ojos marrones parecían dos avellanas luciendo dentro de unas cuencas, demasiado grandes para ellas. Daba la sensación de que, si asentía con la cabeza, esos ojos saltarían fuera de sus órbitas. Tenía puesta una chaqueta de cuero, más negra que el tizón, y los pantalones eran unos vaqueros recién planchados, que también eran oscuros. No había hecho falta planchar el vaquero, pero él era así de especial. Si hubiera podido, se hubiera planchado los mocasines.
—Si hubiéramos cogido un avión, ya estaríamos en el destino —rezongó Mohamed mientras movía las manos como aspas. Estaba arrebujado en el asiento del tren, frente a Chad, quien lo contemplaba con sus ojos grises en la más pura incertidumbre.
—¿Qué pasa? ¿Tú no tienes ningún tipo de fobia?
El traqueteo del tren, casi inaudible, pero sí como el zumbido de un moscardón de los grandes, amortiguó el tono de su voz sesgada.
—Sí, tengo una fobia —acució Mohamed. Sus ojos se habían dilatado sin sentido alguno—. Tengo fobia a mirarte fijamente a los ojos, Chad. Hay veces que das miedo. Y otras, no sé con qué saltarás en tu verborrea. A veces desconciertas.
Chad se repantigó en el asiento de color gris con una raya negra. Al mover las piernas, mostró bajo sus pantalones marrones unos zapatos del mismo color. La gabardina de vampiro lo acompañaba siempre, como una segunda piel, por eso Chad era bastante peculiar: esa gabardina parecía ahora el mantel de una mesa, justo antes de comer un asado de buey.
—Tú eres gilipollas —aseguró, sin sonreír un ápice. Tenía los brazos cruzados, y ahora el pie derecho reposaba sobre su rodilla izquierda. En esa posición, mostró un calcetín rojo.
Una mujer de mediana edad, que estaba sentada toda tiesa como una estaca, justo al otro lado del pasillo, lo miró con una sonrisa malévola en sus labios. El marido tenía la cabeza apoyada en el cristal de la ventana, por la que pasaban largos y desvaídos árboles a toda velocidad. Parecía que todos y cada uno de aquellos árboles verduzcos entraban por su cabeza, la atravesaban como una descarga eléctrica, y después salían como una lluvia de balas por detrás.
—Sí, claro. Si tú lo dices, será así —sonrió Mohamed, mostrando su dentadura blanca de entre la barba poblaba—. Pero te recuerdo que soy tu compañero de fatigas y que te he salvado el culo en más de un caso.
—Jajaja. —Aquello no parecía una carcajada, sino un JAJAJA forzado y analizado letra por letra, consonante y vocal—. Diviértete mientras puedas, moreno.
Mohamed se llevó dos dedos a los labios y le lanzó un beso.
—En todo el viaje no hemos hablado de nada sobre nuestro nuevo caso.
—Sí, es verdad. Porque no estoy tan seguro de lo que vamos a hacer en Francia.
—En la Catedral más visitada del mundo —se apresuró a decir el hombre de rasgos árabes.
Chad le clavó la mirada.
—Ahora que recuerdo: El señor Tinner me dijo algo con respecto a una cabeza cortada que habría aparecido en la mismísima punta de la torre principal. Es decir, la aguja. La que araña las nubes antes de una jodida lluvia. Así que prepárate para subir hasta allí arriba. Son setenta metros de nada. Ahora hay unos andamios que alcanzan esa altura, y yo pienso que tú eres el indicado para acceder a la puta cabeza. Además, me dijo que había un puto gallo de cobre desde el que te puedes agarrar.
Llamaba Tinner al jefe Markus, y no sabía por qué.
—No jodas. ¿Una cabeza en lo alto de la aguja? ¿Y para eso nos han llamado? —Mohamed se había inclinado hacia adelante por primera vez. Tenía el corazón latiéndole desaforadamente bajo el pecho, y el tum tum rebotaba en sus sienes—. Ya sé. Me estás tocando los cojones —concluyó.
Chad no respondió de inmediato.
—¿Cómo te voy a tocar los cojones?
—Los tengo hinchados, ¿sabes?
—Pues ve al urólogo. A mí que me cuentas.
Entonces, de forma precipitada, Mohamed extendió su largo dedo índice y dijo:
—Ah, ya sé. Estás de broma —y soltó una pequeña carcajada.
Chad alzó un cigarrillo, justo delante de una pegatina que tenía dibujado un círculo rojo como la sangre de un vampiro. Y, atrapado entre sus curvas, estaba el cigarrillo humeando con un trazo también rojo, partiendo la ilustración, como un rayo atraviesa un árbol seco y sin ramas.
Entre el zumbido que cautivaba la atmósfera de un tren de alta velocidad, sonó el raspado de un fósforo en su uña. Y mientras acercaba la cerilla al cigarro, no dejó de mirar a Mohamed.
Y así hasta el final del trayecto de ese aburrido viaje.
5
Frédéric empezó a limpiar la mierda de sus zapatos esa misma mañana y continuaría enfangado hasta bien entrada la tarde. Chad estaría a punto de llegar, pero el primero en ver algo, solo algo, sería Frédéric. Al mediodía, todos ya verían la punta del iceberg lleno de mierda. Y nadie sabría por qué Chad había sido allí destinado, junto a su acompañante, antes de saber qué habría en la famosa Catedral de Notre Dame.
A veces, incluso para ellos, hay secretos ocultos.
Y este era uno de ellos.
Los martillazos dejaron de sonar y repicar en las altas esferas del interior de la Catedral, como si una lluvia hubiera caído de repente, toda ella, sobre el techo. Cincuenta toneladas de agua de un solo golpe. Solo que no fue así, sino como lo describiría Frédéric: «se dejaron de escuchar aquellos jodidos martillazos». Esa era su impresión, nada más.
El silencio, sin embargo, también le abrumaba. Daba la sensación de que, de un momento a otro, el jodido órgano empezaría a sonar al ritmo de la bachata, totalmente distinto a lo que se solía tocar en aquel escenario para el pretendiente de turno. Los gendarmes que lo acompañaban se miraron a los ojos y retorcieron los labios, como si estos se hubieran convertido en gusanos. No eran unas muecas de risa, sino todo lo contrario. De asco.
Los dos trabajadores se hicieron a un lado, con la cara y el cabello blancuzcos, por el polvillo que se había desprendido del yeso tan blanco como la nieve. Los martillos, pesados, parecían dos péndulos de un viejo reloj que se ha detenido por el cansancio de marcar todos los jodidos momentos la hora exacta. Ahora marcaba las seis, y acercándose al suelo.
La otra mano la tenían sobre la boca y la nariz.
Aquel olor era agradable, ácido e insoportable al mismo tiempo. Causaba una mezcla de extrañas sensaciones que no podían explicar. Frédéric quiso respirar profundo, pero un ataque de tos le impidió saber de qué se trataba. El agujero no era todavía lo suficientemente grande como para ver qué narices se ocultaba allí dentro.
Seguramente no serían flores marchitadas, pensó Frédéric. Seguramente no serían los ramos de flores de unas novias desaparecidas cien años atrás cuando reconstruyeron parte de la Catedral. Seguramente no... Y se incendiaba con la inquietud de sugerir y no ver exactamente lo que habían descubierto.
Entre todos.
Pero era un olor extraño.
Diferente.
—¿Qué coño es este olor? —pensó en alto un Frédéric haciéndose una pinza con los dedos índice y pulgar sobre su nariz. Ahora parecía la voz de un muñeco, y su rostro la de un payaso diabólico.
—No lo sé, señor. Parece algo ácido y a la vez, salado —explicó uno de los gendarmes que estaba a su izquierda. Algo más alejado del nuevo agujero.
—Sí, eso ya lo sé. ¿Es que conservan pescado enterrado en sal? También huele a vinagre y el aliento con halitosis —rezongó Frédéric.
Uno de los trabajadores estuvo a punto de reírse, pero no lo hizo. Fue prudente. Hacerlo delante de las narices del jefe le haría saltar las bolas de los ojos fuera de sus cuencas y, con ellos, inyectados en sangre, le despotricaría mientras escupiría salivajos como un animal salvaje.
No sucedió nada de eso.
—Señor, ¿debemos hacer más grande el agujero? —inquirió uno de los gendarmes destinados. Su rostro estaba pálido y su mirada como caída a un pozo sin fondo. El tipo se llamaba Jean-Luc; su compañero, Jean-Paul, y los que habían quedado en la retaguardia, Jean-Claude, Jean-Louis; y así hasta acabar con la historia de Jean. Parecía que en Francia, y sobre todo en París, solo se contemplaba ese nombre seguido de un guión; pero siempre era Jean.
Y hubo quien había pensado por qué la Catedral no se llamaría Jean Notre Dame.
Deprimente.
—Sí, claro. Es lo que estaba pensando ordenar —dijo Frédéric, escondiéndose en sus propios hombros—. Chicos, seguid pegando mamporros a la pared. El agujero es demasiado pequeño todavía. Necesito ver más. Al menos, un metro de diámetro para que pueda asomarme y, quién sabe, entrar. —Esto último, cuando lo hiciera, se arrepentiría toda su vida.
Se apartó de la pared y volvió a cruzar las manos tras su espalda. Solo le faltaban la lupa y la pipa humeando en aquel hueco iluminado por varios ojos inquisidores, en lo alto del andamio. En el fondo de todo, se escuchaba el repicar de otros martillos y unas voces amortiguadas. Desde fuera, llegaba el sonido de la sirena de más coches patrulla, y los intercomunicadores de los gendarmes empezaron a producir pitidos metálicos intermitentes.
—Está bien. Seguiremos con la tarea —se animó a decir el albañil más alto. Sus delgados brazos ya dejaban caer la cabeza del martillo como un péndulo pesado, dejando que siguiera su trazo natural.
El otro izó la cabeza del martillo, que brilló como un diamante bajo la nube blanca de polvo.
6
—Dicen que es el monumento más visitado del mundo —jadeó Mohamed, visiblemente contento. Estaba sentado en el lado del copiloto de un Citroën alquilado.
—Sí. Algo más de 12 millones de turistas al año —aclaró Chad mientras giraba la llave del contacto del motor. Este dio una leve sacudida y empezó a ronronear como un gatazo sobre un tocadiscos. Un ronroneo constante y equilibrado.
—Pero siempre está de obras —se quejó Mohamed mientras se ponía el cinturón de seguridad.
—Claro, como la Sagrada Familia de Barcelona. Todos los monumentos históricos están estampados de andamios, carteles y mallas. Todo un circo. Las reparaciones pueden durar lo que tardas en nacer y morir, es decir, toda tu jodida vida. —Desembragó y metió la marcha atrás.
En Francia no llovía, pero sí que había una jodida nube espesa y densa como la niebla, que no te dejaba ver una mierda. Al incorporarse a la circulación, un claxon se atragantó justo a su lado y se perdió en medio del grito de un señor con bigote, que había alzado el puño por la ventanilla mientras se alejaba.
—A punto —dijo jocoso Mohamed.
Chad Chamberlain le miró profundamente sin decir una sola palabra, aunque sus labios sellados decían: «cállate imbécil».
Después de todo, y sin frenar, metió la primera y las ruedas delanteras empezaron a comerse el pavimento como dos lenguas oscuras.
Como los demás vehículos.
Sí, como los demás.