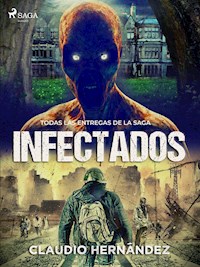Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Nunca recuerdes su nombre. Nunca pronuncies su nombre. Nunca escribas su nombre. Las reglas son sencillas, pero pocos las siguen. Tres adolescentes recién graduados de su instituto que deciden salir de fiesta una noche se topan con la leyenda del Hombre sin Nombre, un asesino que se apodera de sus víctimas cuando se muestra a ellas. Sin embargo, lo que comienza como un juego termina convirtiéndose en la más horrenda pesadilla: hay un loco escapado de un sanatorio cercano, un hombre perturbado, sediento de sangre y, lo que es peor: armado. Un increíble homenaje a las películas slasher de los años ochenta, a Scream y La matanza de texas, que hará las delicias de los aficionados al género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudio Hernandez
Tú morirás
Saga
Tú morirás
Copyright © 2017, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728331057
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Este libro se lo dedico a mi suegro, que siempre fue y será mi padre. Desde el cielo, allá donde estés, necesito que sigas a mi lado en esta vida tan dura. También va dedicado a mi eterna esposa Mary, que me aguanta todos los días. Y, mira, voy a dedicar este libro a todos los que me están pirateando continuamente; al menos, ponen reseñas buenas de mis libros. Pero debes reconocer que me estás robando. Gracias. Y a Sheila, ella sabe por qué...
Prólogo
Sé que Stephen King ha creado personajes malvados y benévolos, pero también sé que le gustan mucho las leyendas urbanas. Una de estas leyendas, que le tuvo tiempo ensimismado y ocupado, fue la de Slender Man. Era una especie de tipo alto, de gran estatura, con unas piernas que parecían troncos de árboles retorcidos, huesudos y deformes, que sostenían un cuerpo embutido en una vestimenta negra. Sus largos brazos, que casi le llegaban al suelo, le servían para coger más fácilmente a los niños. Su rostro era eso: una blanca capa que cubría —si es que hubo— lo que algún día tuvo que ser.
Stephen King nunca llegó a escribir sobre este personaje, a pesar de que muchos escritores sí lo hicieron. Pero a Steve le fascinó. Sólo le faltaba decir que no le nombrasen por las noches. Si no fuera así, sucedería lo inevitable. Es por ello que rindo tributo al rey con esta historia.
*
Tres chicos y tres chicas, que acaban de graduarse en la universidad de Boad Hill, en Maine, deciden celebrar en una fiesta —a lo grande y en privado— el fin de curso. Para ello, uno de los chicos, Denny, "Dennis", recomienda celebrar el festejo en una casa situada cerca del campus. En Boad Hill, se mantiene a lo largo de los años la creencia de que allí vive el hombre del saco. Nada mejor que comprobar “in situ” si esto es verdad, o una leyenda urbana. Una vez llegan al lugar, se encuentran con un terrorífico espantapájaros, pero el susto no pasa de ser una anécdota. El lugar está deshabitado y abandonado. Los chicos ya van provistos de un equipo de campamento, el cual instalarán en la casa. Al tumbarse, Denny lee algo en el techo de madera "Nunca recuerdes mi nombre".
En una pared está escrita la leyenda "Nunca escribas mi nombre"; y en el suelo, debajo de una vieja alfombra está escrito: "Nunca pronuncies mi nombre". Pero no saben qué nombre es, ni la leyenda de la casa habla de ningún nombre. A Denny le recuerda algo que le sucedió de muy pequeño: que vio dos palabras escritas del revés. Entonces, uno de ellos —una chica— dice: "No tiene nombre", y es cuando empieza la pesadilla para ellos.
No me mires, no me veas, y nunca digas mi nombre. La leyenda dice que, si lo ves y pronuncias conjuntamente su nombre, él se apoderará de ti y te convertirá en un ser oscuro. Sacará tu lado más siniestro; y cuanto más miedo le tengas, más se apoderará de ti. Pero eso es una leyenda, de momento, y la realidad es que un loco se ha escapado del psiquiátrico y anda suelto a merced de sus impulsos asesinos. El psicópata va disfrazado con una simple gabardina de plástico (con capucha del color del óxido que viste a un asesino en serie), que se ha forjado unas garras de madera como instrumento para matar. De sus dedos se escriben en todas partes la palabra "NoNameMan", que hace regresar al pasado a Denny. Esta palabra responde a las palabras "It has no name", previamente anunciadas por la chica del grupo. (“El sin nombre”)
Uno a uno serán asesinados por una silueta en las sombras, con garras en las manos, como astillas de madera. Nadie, salvo Denny, escapará de allí. Pero la cosa se complica. La casa tiene vida propia, pues debajo de ella han salido raíces.
Y Denny llega a la conclusión de que la leyenda sin nombre existe en realidad. Al final, cuando la casa de al lado del Campus toma el relevo a la historia, del subsuelo sale "NoNameMan", que se muestra ante el psicópata aterrándolo y apoderándose de él con su sola presencia. El asesino no sabe su nombre, porque, sencillamente, no tiene. Siente un inmenso miedo y él entra en su mente empujándole a hacer lo que más desea: cortarse el cuello para dejar de escuchar nombres en su cabeza, no sin antes dejar escrito, con su propia sangre, la palabra NONAMEMAN en el suelo.
Primer acto, año 1980
1
James Paterson, que había llegado a este mundo —a través del corto trayecto entre el útero y la vagina— en 1960, en el Hospital Kingdom de Portland, puso sus dos pulmones a pleno rendimiento cuando arrancó a llorar al sentir el frío en su delicada piel cubierta de grasa.
Olivia Paterson se había defecado encima y el paritorio apestaba a mierda. El comadrón no podía respirar el aire pues tenía una mascarilla puesta, de un color verdoso, como la piel de una rana joven. Las enfermeras, en cambio, al no llevar dicha mascarilla, arqueaban las cejas mientras veían las heces revueltas con la placenta y sangre.
James Paterson acababa de nacer entre fuertes dolores y ya era una realidad sobre los pechos de su madre, aplastados como flanes. El bebé, que continuaba berreando cuando los labios secos de Olivia besaron su cogote, todavía no tenía ningún atisbo de hambre. Sencillamente, lo habían sacado de su escondite y tenía frío.
Al acercárselo a la cara, vio algo en los ojos ya abiertos de James, porque así le iban a registrar en el registro civil; tenía una mirada inquietante y unos ojos muy oscuros.
Pero nadie se dio cuenta de ello, hasta dos días después.
2
Mason Paterson, que regresó de altamar desde Rockaway Beach, era pescador. Cogió al bebé y lo sostuvo entre sus rudos brazos cuando aquellos ojos se fijaron por primera vez en su padre. Él, como padre, le sonrió junto a su hermana Mia, la cual, con su cabello largo y rizado, debió asustar al pequeño, porque de repente empezó a llorar. Sin embargo, los largos y finos dedos de ella se colocaron junto a una manita abierta con la piel sonrosada que, como los tentáculos de un pulpo, se cerraron en el dedo índice. Entonces, sus pulmones dejaron de resoplar; y su garganta, de escupir cuchillos sonoros. Y los diminutos ojos les miraron a ellos o, mejor dicho, los escrutó.
Entonces, cuando ambos adultos se enfrascaron en dicha mirada, descubrieron algo sorprendente: que los ojos de aquel bebé, que se iba a llamar James (un nombre normal), no tenía los ojos claros ni oscuros. Eran de un color anaranjado, casi rojo. Como si fueran los ojos de un ser demoniaco. Quizás inyectados en sangre de tanto llorar. Pero el iris de aquellos ojos era jodidamente rojo.
Mia se asustó tanto que retiró su mano como quien la retira de la boca de una serpiente venenosa. Entonces miró a su hermano y dijo:
—¿No ves algo raro en sus ojos?
—Es el reflejo de la luz —contestó con una burlona risa en los labios.
—Ese color es rojo. Ni siquiera es marrón —acució ella mientras abría sus ojos como los gruesos cristales de unas gafas graduadas.
James se apoyó el bebé a su pecho y lo apretó con fuerza; sintiendo que su cuerpo estaba frío.
—Seguramente son de color marrón. El tiempo nos dirá de qué color son sus ojos —explicó.
Mia arrugó sus finos labios casi hasta mordérselos y contuvo un semblante serio que no tardó, sin embargo, en llegar. De pronto, el pequeño James, su sobrino, le pareció que era lo más despreciable de este mundo.
Y tuvo razón.
3
Al principio fueron rabietas, pero después la cosa fue a más. James Paterson era un niño muy inquieto y extraño. A veces, jugaba solo, o se quedaba observando una pared, con la mirada perdida, y soltaba sapos por la boca cuando le tocaba bañarse. Sus ojos, entonces, se dilataban, y su garganta era una trompeta desafinada. Sus dedos se agarraban como zarpas al borde de la gigantesca cubeta llena de agua templada y no paraba de sacudirse dentro de ella hasta que la volcaba y formaba un gran río de agua y jabón delante de la chimenea. El agua que alcanzaba el fuego hacía un extraño ruido, fssshhhh, y ascendía un vapor virulento hacia el hueco de la chimenea junto a un oscuro humo que no subía como un torbellino.
Entonces, paraba de berrear y se encendían sus chispeantes ojos, como los de un lobo hambriento. Sus labios adquirían una forma alargada y empezaba a reír. A sus dos años, aún no balbuceaba papá o mamá.
4
Cuando cumplió cinco años, James ya tenía una hermanita de tan solo un año de edad. Todavía no andaba, pero jadeaba en la cuna y tenía unos ojos preciosos de un azul claro. La mayor parte del tiempo se lo pasaba riendo y —entre babas— balbuceaba algo incomprensible. Entonces, los Paterson se instalaron en Boad Hill. El padre de familia había dejado atrás el frío del mar y el salitre de las olas. Ahora habían viajado desde la costa Oeste de Portland hacia la costa Este, en el estado de Maine, tras unas 3.200 millas de viaje.
Los lugareños de Boad Hill los recibieron bien; ni siquiera les miraban, pero eran una fuente de críticas en el bar de Dresnell. Los más viejos se apretujaban al lado de la estufa de leña y opinaban sobre cualquier cosa que afectara a la recién llegada familia. Hablaban sobre todo del niño.
—¿Has visto al crío ese? —inquirió uno de los ancianos que se arremolinaban alrededor de la estufa. Sus esqueléticas manos se frotaban produciendo una serie de curiosos ruidos. La piel era áspera y estaba casi ennegrecida por la multitud de manchas que tenía. Se llamaba John y tenía el cabello y la barba tan blanca como la nieve.
Se elevó —como de costumbre— un murmullo entre ellos. Todos ancianos. Los ojos grises de uno de ellos escrutaron la barra del bar, por encima de las cabezas, al tiempo que su boca decía:
—Ese crío no me gusta.
—Creo que estáis hablando de algo muy serio, abuelos. No me resulta para nada interesante criticar a un pequeño mocoso —objetó Sam. El hombre ya llevaba jubilado casi veinte años, y lucía una portentosa barriga de buen comer. Sus compañeros de rondas de café, todas las mañanas le recordaban, constantemente, que podría tener el colesterol muy alto y un día de estos podía darle un patatús. Él los ignoraba; no podía ver una aguja hipodérmica junto a su brazo.