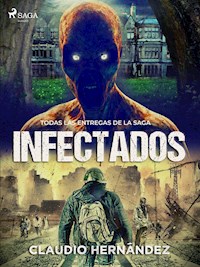Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Curioso experimento literario de Claudio Hernández, uno de los más apasionados exponentes de la literatura de terror en España, en el que nos brinda una biografía en forma de relato de ficción de uno de sus escritores de cabecera: Edgar Allan Poe. Desde su más tierna infancia en Baltimore, donde jugaba a contar las fechas de las lápidas del cementerio, hasta sus primeros cuentos truculentos, su labor periodística y los problemas personales que desembocaron en su prematura muerte. Todo un viaje imprescindible para los amantes del género y de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudio Hernandez
El hombre del láudano
Saga
El hombre del láudano
Copyright © 2019, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728331088
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Este libro se lo dedico una vez más, a mi esposa Mary: quien aguanta cada día niñeces como esta. Y espero que nunca deje de hacerlo. Es un honor para mí dedicárselo a mis fieles lectoras: Sheila, Vanessa y Dulce, quienes me aguantan más todavía. Esta vez me he embarcado en otra aventura que empecé en mi niñez y que, con tesón y apoyo, he terminado. Otro sueño hecho realidad. Ella dice que, a veces, brillo... A veces... Incluso a mí me da miedo... También se lo dedico a mi familia y especialmente a mi padre: Ángel... Ayúdame en este pantanoso terreno... Pero en esta edición existe una persona muy importante para mí y ella es Sheila, quien ha leído todas mis obras; y en esta ocasión -como en muchas- se ha encargado de corregir todo el manuscrito.
1
El pequeño Edgar correteaba entre las tumbas bajo un cielo encapotado. Las primeras gotas de la frenética lluvia empalagaron su anillado cabello oscuro, pero él seguía con su dedo índice dibujando las fechas de defunción de las susodichas lápidas; y lo encontraba divertido. El muy descosido se reía mientras trataba de memorizar todas aquellas fechas de defunción y, al hacerlo con tanta fuerza, la vejiga le jugaba una mala pasada: humedeciéndole la entrepierna. El enterrador (un anciano de aspecto tétrico llamado Anders) acababa de esconderse —arrastrando sus huesudos pies— en lo que parecía un Santuario plantado en el centro del cementerio, donde ahora alguien montaba un jolgorio sobre el silencio de los muertos.
Corría el año 1814 en Boston y la lluvia era igual que cien años antes, cuando su bisabuelo paterno, John Poe, emigró de Irlanda a Estados Unidos en pleno siglo XVIII. Ese hombre conoció a una bella mujer inglesa, se enamoró, la quiso y se casó con ella para formar una familia numerosa. Él creía y deseaba ser parte de una familia de ascendencia noble: ¡Qué bien sonaba eso! Pero con sus diez hijos, lo que consiguió fue ser granjero.
Edgar desconocía —mientras memorizaba aquellos números tallados en piedra— qué le depararía el destino, y en cuántos riachuelos debía nadar hasta llegar a su final trágico. Pero el miedo no iba con él y, aunque ya sabía lo que era la muerte, solo quería imaginar que formaba parte de una vida en donde dicen: “que los románticos han muerto y los poetas desaparecen”.
El cielo rugió: como si algo oculto y colosal —como un Dios imaginario de su mente enfermiza— hubiera estornudado justo encima de las nubes, cuyas caras se contrajeron ante una brillante luz que superaría la del sol. Después de esto, parecía como si dos titanes chocaran sus espadas y saltaran unas largas chispas que alcanzaban el suelo como dedos torpes, pero certeros.
Un árbol —no muy lejos del cementerio— cayó al suelo tras la elevación de un humo grisáceo. Entonces, los ojos de Edgar se habían dilatado; y, evidentemente, creía que los románticos morían. Imaginó que allí habría algún corazón tallado con algún nombre. Era la magia del amor y el fin de los poetas, cuyos corazones habrían dejado de latir.
Solo quería imaginar y olvidar sus pesadillas. Apoyado con una mano de dedos frágiles sobre una lápida, sentía el tacto áspero de los números y, casi sin esfuerzo, podía adivinar de qué números se trataban.
—Once —susurró tras el estruendo, y rompiendo el silencio absurdo que queda tras un rayo— “Fecha de defunción: El once del....”
Y el cielo lloró de nuevo.
Sus cinco años (dos años menor que su hermano William Henry Leonard) le daban la cordura para comprender: que aquello que había bajo el musgo, la tierra y el agua no le iba a coger del tobillo con una mano helada y grisácea. Ellos y ellas habían estado vivos, y ahora habían ido al lugar donde papá había desaparecido. Y su corazón se encogió dentro de su pequeño pecho cuando recordó lo pálida que estaba su madre antes de mirarle a los ojos; y, después, a la muerte. Eso fue en 1811, víctima de la tuberculosis. Palabra que, aunque no deletreaba muy bien, comprendía de qué se trataba.
—Mamá..., ¿a dónde vas? ¿Qué ves? —le había interrogado cuando ella exhalaba su último aliento.
—Veo a tu padre —balbuceaba ella; y con la mano extendida, tocando un rayo de luz invisible para los demás (que la bordeaban en la cama), añadía—: Veo mucha luz.
—Pero ¿esa luz es de verdad? ¿Ves a Dios?
Y ella apoyó fuertemente la cabeza sobre la almohada de paja, con una grotesca mueca dibujada en sus labios; mientras, sus ojos se habían quedado abiertos, como los de un cuervo: vidriosos.
Y el pequeño Edgar se quedó con el retrato de su madre apretado contra su afligido pecho. Su hermano mayor estaba sencillamente sentado en un lado de la habitación, sobre un taburete destartalado. A su hermana Rosalie, un año menor que él (lo estaba recordando todo sentado al lado de la lápida), le correspondió un joyero vacío, donde, según Edgar: «El alma de mamá estaba dentro».
Poco tiempo después, sus papás ya no eran ni David Poe (quien les abandonó un año antes) ni Elizabeth Arnold Hopkins. Desamparados, los hermanos fueron recogidos en distintas familias: William con su abuelo (con quien ya vivía anteriormente); Rosalie con la familia Mackenzie y Edgar en Richmond, con la familia Allan. Sí, ambas familias caritativas les conocían muy bien, porque eran vecinos, pero Edgar no encontró el mismo calor que necesitaba, marcándole para siempre Aunque su padrastro compartía las lápidas (él como un negocio); el pequeño, como una curiosidad morbosa.
—Solo tenía veinticuatro años —murmuraba Allan, y Edgar se contenía en sus sentimientos: dando impulsos severos durante las noches en forma de pesadillas crueles.
—¡Pequeño! ¡Te vas a resfriar! —le despertó el grito de Anders tras salir de su guarida con una extraña vestimenta.
Edgar reaccionó como si hubiera sido impulsado por un muelle y sus dedos dejaron de sentir los bordes de aquellos números. El de su mamá no estaba allí.
Y el cielo imploró una vez más: un estruendoso trueno que hizo vibrar el suelo. La caótica lluvia —casi empalagosa y mohosa en el olor— llenaba todos los poros del pequeño, hasta que su ropa se convertía en una esponja hinchada.
Le pareció ver a un enorme cuervo entre la pantalla de agua, que se acercaba con el pico abierto y oteándolo con unos ojos oscuros, enormes y profundos.
—Señor, no estoy haciendo nada —acució Edgar con los ojos entornados y el cabello fuera de sí, casi deslavazado, como miles de extensiones que se aplastaban en un cráneo excesivamente abultado en las sienes, como si de allí pugnara por salir unas jodidas ratas en silencio.
El hombre, que parecía furibundo por su aspecto, movió su pie derecho sobre las olas del riachuelo que navegaba bajo su bota. Su cara, con prominente mandíbula y labios anchos, casi le atraían al pequeño Edgar: porque nada era más perfecto que aquel rostro para dejar caer los ataúdes en las fosas mientras escupía sobre ellas.
—Chico. Estás empapado —vociferó aquel hombre larguirucho. Se podía escuchar el chapoteo de sus botas sobre el prominente ruido de las gotas de la lluvia. El cielo se iluminó, y las lápidas mostraron su cara oculta como la luna—. Además, ¿qué narices haces aquí? —Su voz grave respondió en aquellas piedras.
—Na... nada señor —exclamó tartajeando el pequeño Edgar. Ahora estaba sentado o casi flotando sobre una balsa de agua e hierba que se asemejaba a las algas del mar, como largos dedos atrapándole para hundirlo en las profundidades.
—Pequeño, entra en casa o te morirás de frío —ladró aquel hombre que ya le había alcanzado. Era flaco, pero lo que le envolvía —un chubasquero de pescador tan negro como el culo de una marmota— le hacía parecer algo obeso. Sus ojos eran oscuros y estaban vacíos de felicidad. Su nariz era larga y puntiaguda. Las cejas se enarcaron en el momento que se agachó—. ¿Desde cuándo estás aquí? No te he visto nunca.
Edgar movió la mano como si le hubiera picado una avispa.
—Casi todos los días, señor Anders.
El hombre mostró un rictus casi babeante.
—Ahhh, de modo que sabes mi nombre, ¿eh?
Sus dedos se acercaron al delgado brazo de Edgar y lo rodeó con sus largos dedos.
—Sí. Pues claro. —Aquella vocecilla sonó por encima de la lluvia y un cuervo le miró con la cabeza ladeada desde lo alto de una cruz de roca verduzca.
—Cógeme la mano —dictó el hombre que estaba en cuclillas.
Edgar extendió la suya.
—¿De verdad es una casa eso que tiene aquí dentro del cementerio? ¿No hay muertos dentro?
El hombre plasmó una leve sonrisa en su rostro convertido en una catarata. Tenía una especia de capucha asomando por la parte superior de la cabeza.
—Los muertos no están dentro de casa, sino que están debajo de estas malditas losas. —Enmudeció unos segundos, dejando paso al ruido incesante del goteo de la lluvia y añadió—: Ellos están jodidos a dos metros bajo tierra. Siempre será así.
Edgar lo miró desconcertado. Su cabello estaba cada vez más aplastado y sus ojos se abrieron más, como el sol en un día de verano.
—¿Por qué dice que están jodidos? ¿Mi mamá está jodida?
Anders cabeceó.
—¿Tu madre está enterrada aquí?
Aquello se parecía una conversación surrealista y el pequeño sintió como si algo aporrease la tapa de su pecho: «DESPIERTA PEQUEÑO», decía una voz en su interior.
—No lo sé.
El cielo se rasgó en tres esta vez, y el rayo dibujó una forma caprichosa en el firmamento. En el tiempo que duró la luz cegadora, se pudo ver los mofletes de las bajas nubes. Era como si estuvieran cabreadas y soplaran con tanta intensidad que odiaran a la tierra.
—Bueno, a lo mejor he dicho algo que debería haber callado. Lo siento, hijo. —La mano de aquel vejestorio, que tenía un aliento a podredumbre, se posó sobre la cabeza de Edgar, quien cerró los ojos momentáneamente.
—No. No ha dicho nada malo. Solo que no sé dónde está mi mamá —replicó el pequeño, una vez había abiertos sus grandes ojazos.
Anders agachó la cabeza, como si de repente hubiera visto algo interesante sobre la bolsa de agua; quizá una rata flotando.
—Deja eso en paz ya, hijo. —Y su mano apretó ahora el cuello del crío.
—¿No me va a preguntar qué hago aquí, señor Anders?
Edgar miraba al cielo con ojos blancuzcos. Miraba esa tez oscura del hombre con barba rala.
—Eso es lo primero que he hecho, y me has dicho que nada. —Anders quiso sonreír un poco, pero no era ese tipo de abuelos con la estúpida sonrisa de un payaso plasmada en su rostro. Su mirada era profunda, y su cara todo un poema que recitaba los versos del cura cuando bajaban el ataúd a la fosa.
—Sí, eso es verdad, pero le voy a decir lo que estoy haciendo aquí...
—Vale, está bien —le cortó la voz rasgada del enterrador. Se disponía a coger a Edgar de un brazo para levantarlo entre quejidos y crujidos de huesos húmedos.
Edgar se erigió sobre la tumba como si una rata le hubiera mordido el culo.
—Siempre vengo aquí. Bueno, siempre que puedo. Mi hermana Rosalie no quiere acompañar...
—¿Tienes una hermana? —le interrumpió de nuevo aquel hombre ya incorporado con un dolor en los riñones. El agua se deslizó como un manantial sobre la superficie del chubasquero y pensó que si toda esa agua, que parecía un torrente, habría calado en aquel niño: al día siguiente este estaría muerto.
—Sí. Es más pequeña que yo, pero vivimos separados.
Anders tiró del chico y empezó a moverse lentamente sobre el lago cubierto de hierbas, que se movían como miles de tentáculos pintados como la piel de las ranas.
—¿Y por qué quieres que venga tu hermana a un lugar como este?
Edgar le miró de soslayo y mostró unos labios casi sellados, que pronto se abrirían como una herida fresca. Desgarrándose en medio de la carne y los tejidos.
—Para que me ayude a memorizar todas las fechas de defunción.
Anders se detuvo en seco, como si un rayo le hubiera atravesado todo el cuerpo. Sintió cierto oscuro sentimiento de sensatez que se contrariaba a lo que había escuchado. Para él, aquel pequeño era toda una sorpresa y hablar con él: todo un descubrimiento antagónico.
—Eso no está bien —dijo, sin más. Y siguió el trayecto entre las tumbas hacia su guarida. Edgar le clavó la mirada y su mano era sostenida por una más grande de dedos huesudos y fríos—. No debes decirlo por ahí porque te tomarán por algo que no eres.
—¿Y qué se supone no soy?
Anders siguió tirando de él con suavidad.
—Lo voy a dejar como una anécdota.
—No. No es así —bramó el pequeño—. Soy capaz de memorizar todas las fechas y convertirlo en un juego en el que todos los números están cifrados. Me gusta la criptografía.
Anders se detuvo de nuevo, y el chapoteo cesó. Empapados hasta los huevos, lo miró fijamente e insistió:
—Pequeño, no debes hacer eso, y... ¿cómo has dicho que se llama eso? ¿Qué diantres, has querido decir?
La sonrisa burlona de Edgar apareció en su rostro, iluminado por la inteligencia contenida en un cerebro aún en modo de aprendizaje.
Edgar era un tanto extraño.
—Da igual. Nunca lo entenderías —replicó con entereza el pequeño, tirando ahora de la mano del anciano enterrador.
En un extremo del cementerio, el cuervo seguía observándoles bajo la manta de lluvia; y, algo más cerca, había un gato dibujado en una silueta (porque era negro).
Y le faltaba un ojo verduzco.
2
—Vienen tiempos difíciles —aseguró John Allan, el padrastro de Edgar—. Todos mis negocios se están hundiendo. Solo las lápidas me sustentan. El tabaco, los tejidos, mis tés y cafés, vinos y licores, caballos…, e incluso los esclavos escasean. Todo para nada. —Tras terminar con su tormento, dio un puñetazo a la mesa, que hizo que los cubiertos saltaran como sapos.
Frances, su mujer, lo miró de reojo. Estaba acostumbrada a su mal humor y pedantería. «Era un día más», pensó. Y dijo algo:
—Siempre te quejas, y al final todo va bien. —Consciente de ello, Frances se sentía dolida con todos los negocios de su esposo. Sobre todo cuando se trataba de negociar con esclavos. Pensar en ello le hacía sentir como si una estaca se le clavara en el corazón y lo atravesaba sin piedad.
—Y encima el crío ese siempre anda por ahí jugando, como si el mundo fuera maravilloso. Me da asco verlo. ¿Sabes que no lo puedo ver? —Los labios de John se arrugaron como dos gusanos retorciéndose de dolor—. Nunca debimos adoptarlo.
—No está adoptado. Solo lo tenemos en casa como un invitado —se quejó ella mientras ponía ordenadamente los cubiertos alrededor del plato.
—¡Claro que no! —exclamó él, golpeando de nuevo la mesa—. ¿Acaso crees que voy a adoptarlo formalmente?
Frances le miró a los ojos y vio crueldad en ellos.
—Edgar es hijo mío desde que entró en esta casa, ya que tú no me has dado ningún hijo —espetó ella con cara sombría. Estaba de pie justo detrás de la silla que la separaba del borde de la mesa.
—¡Tú eres la que no me has dado hijos! —gritó él con los ojos inyectados en sangre—. Ese mocoso no es digno de ser tu hijo. Lo estás mimando demasiado...
—¡Cállate! —le cortó ella, y con la mano derecha zarandeó la silla, que se quejó de forma estrepitosa sobre el suelo de madera—. Siempre fuiste un grosero y un mezquino. No tienes compasión.
John apretó los dientes hasta rechinar.
—Tengo que decirte, esposa mía, que no me levantes más el tono de la voz —dijo con suavidad y de forma paulatina, como si contara cada consonante y vocal. Su voz —lejos de ser grave— sonaba como una chicharra, y las paredes de aquel comedor no respondían más que con un sórdido silencio.
Frances apretó los puños.
Y en ese momento apareció Edgar: todo empapado y con los ojos desencajados.
John lo miró como un mocoso de mierda.
3
Esa noche Edgar soñó.
Mientras, el viento aullaba fuera de la mansión, como un lobo aupado en las esquinas y el morro apuntando a una luna llena: mezquina y sombría. Las sinergias de los sueños rasgaron su cerebro en dos; y su corazón palpitó durante lo que fue: una pesadilla en toda regla.
Anders aparecía de la nada, bueno, de la oscuridad, con los brazos abiertos. Estos eran tan largos que podía tocar con sus finos dedos todos los números de las lápidas, y entonces escuchaba cómo una especie de crujido se erigía hacia un cielo gris.
El cabello rizado de Edgar se ponía de punta como escarpias y sentía un fuerte escalofrío en todo su cuerpo, a pesar de que no llovía. Sin embargo, el aire era empalagoso, mohoso y húmedo. Sudaba. Sentía cómo sus piernas habían perdido todas las fuerzas de sus músculos. Estaba tan intacto como una estaca clavada en el suelo, pero su corazón le latía desaforadamente. Y aunque también sentía un hormigueo en la cara, creía estar despierto del todo. Sus ojos bailaban dentro de sus cuencas.
Y el gato estaba allí.
Mirándole con su único ojo, sobre una lápida, y el rabo apuntando al cielo. Era de color negro, quizá azulado, o a lo mejor grisáceo. No lo sabía a ciencia cierta, porque todo eran siluetas nacidas de las sombras que se movían como espíritus errantes.
Estaba en el cementerio.
Y más allá (en el fondo del todo) había un péndulo afilado que marcaba su ritmo de forma lenta y oficiosa, cortando el aire. Ese corte producía un silencio atroz al mismo tiempo. Sus oídos se habían vuelto sordos, pero sentía el zumbido en ellos. Era tan extraño como mear hacia atrás. Un sonido sutil, pero tan jodido como el aleteo de una maldita mosca en el tímpano.
Era una guillotina, y sobre esta había un reloj rojo que marcaba solo los segundos, con su particular tictac que resonaba en todo el cementerio. Una densa y espesa niebla le rodeaba a él, a Anders, al gato y… al jodido cuervo.