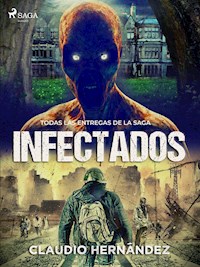Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Los asesinatos vuelven a sucederse en Boad Hill. En esta ocasión, las víctimas son hombres. El asesino anda suelto y el nuevo sheriff, por más que haya aprendido en Nueva York, no consigue vencerlo en su juego de pistas retorcidas. Para lograrlo, contará con la ayuda de una recién llegada al pueblo, una chica que dice tener un secreto sobrenatural que podría salvarlos a todos... o condenarlos. Una nueva genialidad de uno de los maestros del terror patrio, Claudio Hernández.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudio Hernandez
Vuelve el frío invierno
Saga
Vuelve el frío invierno
Copyright © 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728331019
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para los que se arrepienten de no hacer las cosas bien. Para los que han dado su vida por los demás, y sus dramas han servido para enriquecer a algunos y dar esperanzas a unos pocos científicos que trabajan día y noche. En memoria de ellos y para los que están en primera línea del frente.
A todo ellos y ellas, gracias de todo corazón.
Ahora toca concienciar.
Y ser constantes.
Y rezad por mi padre y mi WISKI, que están en el cielo, felices por fin...
1
La muerte forma parte de la vida.
—La cogí de la mano, y simplemente expiró —dijo Burt Duchamp mientras masticaba chicle. Había dejado la cerveza y había superado la tentación de mascar tabaco como un descosido. En lugar de ello, ahora meaba más claro, y su aliento —de forma temporal— tenía un regustillo a menta. Para él, esas cosas de mascar, no es que pensara que hiciera mucho a sus ochenta y tres años, pero seguía masticando con las únicas dos muelas que le quedaban en pie como la torre oscura. Entre trago y trago de saliva, espesa como el moco de un perro resfriado, se giró, miró al cielo encapotado y abrió los ojos, cuando algo tan sencillo como un copo de nieve se afanaba por agarrarse en el aire intentando no suicidarse contra el suelo.
Aquello le traía malos recuerdos.
Vaya que sí.
—Aquellos hijos de puta me pusieron en entredicho —reconoció con una voz áspera; y sus ojos se volvieron, como si un resorte los empujara a salirse de sus cuencas por la fuerza en cómo giró el cuello para mirarla.
Yarely Nguyen le correspondió con sus azulados ojos, que brillaban a pesar de que las sombras se arrastraban alrededor de ellos. Estaba atenta. En silencio. Como si estuviera absorta. Su cabello rubio, bajo la capucha beis tirando hacia marrón, con flequillos de pelo sintético, parecía inamovible. Sus pómulos eran rosados, y sus labios, húmedos, a pesar del cortante viento helado, estaban exentos de cualquier pintura barata de labial.
—Esta mañana, he escuchado por la radio de la policía —Burt carraspeó y añadió— que un hombre ha aparecido con el culo rajado, no muy lejos de aquí. Justo en la carretera setenta. La llamamos así porque solo los tipos duros de setenta años en adelante la recorren a diario en sus largos paseos contra el colesterol. El tipo ha aparecido en medio de la calzada en una posición antinatural. —Se fijó de nuevo en los ojos de Yarely, que seguía estando callada—. Al parecer, le han dado por detrás.
Y soltó una especie de sonrisita de loco y malévola a la vez, produciéndole una tos improductiva. Se llevó el puño a la boca, y el chicle se lanzó contra sus labios cerrados.
La chica, joven, de unos veinte años en adelante, estiró su brazo, y con su mano enguantada en lana le cogió por el brazo, sin apretar.
Era extraña de cojones.
—Chica. Di algo. ¿Para qué has venido preguntando por mí?
Ella cabeceó una sola vez sin retraer la mano, y dijo:
—Porque quiero ayudarte. —Su voz sonaba casi como un coro celestial mientras sus párpados caían pesadamente ocultando sus bellos ojos.
—¿Ayudarme?
Burt Duchamp sintió cómo su corazón quería masticar ahora al chicle, y devorarlo.
Mientras, el cielo lloró copos de nieve que, esta vez sí, se estrellaban contra el suelo, sin hacer ruido.
Sin hacer ruido.
2
Una tempestad inhumana se aferraba a los encorvados cuerpos de la policía que allí discurrían, entre la entrada de la primera nieve y el fuerte viento amenazador. Las luces azules eran como hojas de cuchillo que sí podían atravesar la espesura de la nevada. La luz blanca de los faros apenas podía reflejarse en cada cara de cada copo de nieve. Cuatro agentes de policía mascullaban, ladraban y berreaban como cencerros. Uno de aquellos imbéciles se había dejado la sirena puesta de su vehículo patrulla de un color azul cielo, el mismo color que ahora no brillaba. El sheriff Kendall Collins tenía los brazos en jarra y se movía como una hoja perenne en medio de un flujo de viento asombrosamente potente, pero sus botas estaban hincadas en el suelo como si le hubieran dado martillazos desde la cabeza.
—¡Adam! ¡Apaga esa maldita sirena, puñetas!
Y, de forma casi inexplicable, la voz de Kendall horadó la niebla, que también se condensaba alrededor de ellos, abrazándolos con unos brazos acuosos.
—¡Sí, señor!
Adam era un tipo de estatura normal, metro setenta, cabello color panizo y pómulos con forzadas marcas rojas, como si le hubieran abofeteado de forma constante. Pero su piel no estaba cubierta de pecas por ser pelirrojo. Eso le hacía diferente a los demás. El color de su tez se debía a su composición de grasa y aspecto rechoncho.
Corrió hacia el coche con premura, no sin atascarse un par de veces por los golpes de los puños de la inclemencia del tiempo. Abrió la portezuela —que casi salió volando— con un crack estrepitoso y, alargando su mano helada, le dio al pulsador con la yema de su dedo índice. La sirena se estranguló de repente y, en su lugar, el viento empezó a chillar alrededor de las laderas de la montaña, cortada por una carretera poco frecuentada por coches.
Kendall respiró aliviado, y dejó colgar los brazos, como si estos hubieran muerto. Estaba a tan solo unos metros de la víctima. Un varón, con los pantalones bajados, y ensangrentado desde el ano hasta la parte posterior de sus rodillas. Estaba en pompeta, y su cabeza se había hincado al suelo como los avestruces. Sus brazos soportaban el peso de su torso, helado y tieso como una barra de hielo.
—Boad Hill ha crecido mucho últimamente, y ya no tenemos memoria para guardar los nombres de todos los lugareños. ¿Alguien sabe de quién se trata? —La voz grave de Kendall cortó el hielo y las angulosas formas de los copos que bailaban en el aire.
El listillo de turno, su acompañante, el que le llevaba el papel para limpiarse el culo, o sea, Adam Cox, el de antes, se giró hacia su "Boss" con una estúpida sonrisa marcada y grabada a fuego en su rostro patético.
—Es Kenai Landis, señor. Era un experto en sistemas de alarmas. ¿No recuerda la de veces que vino a comisaría para pedir permiso de algunas de sus instalaciones más peculiares?
Kendall negó con la cabeza.
Su sombrero sacudió algo de nieve, y resopló por la boca como un búfalo cabreado.
—Sí, ahora lo recuerdo. Gracias por ser tan preciso, lameculos. —En ese momento, sus brazos depositaron toda la confianza alrededor de su cintura, estrangulando los dedos de sus manos heladas tras el apretado cinturón marrón, con hebilla tan pálida como el culo de aquel hombre que seguía intacto en esa peculiar posición.
«¿No ha tenido bastante, señor? Oh, dame una patada en el culo, oh, sí, señor, patéame el trasero».
—Oh, de nada, señor. Para eso soy su ayudante —Sonrió el rechoncho panizo, con una mano sacudiéndose en el aire, al cual le atravesaban los haces de luces como si fueran espadas siderales.
—Capullo —susurró Kendall, mordiéndose los labios.
No lo soportaba.
El viento cortó su respiración como un hacha manipulada por un loco escritor encerrado en un gran hotel lleno de fantasmas. Ahora, se movió hacia el cuerpo que estaba bocabajo y no pudo contemplar sus ojos abiertos y vidriosos. Ladeó la cabeza en medio de la densa niebla y le miró el culo. La sangre estaba recubierta de una capa de nieve o hielo, y el aspecto que tenía ahora ya no era tan espantoso, o quizá, ridículo. Los pantalones, con el cinturón deslavazado, estaban enterrados por una fina capa blanca. Suspiró y vio algo que, precisamente, otro de sus hombres tocaba con una especie de pluma.
Un colgante de oro atrapado entre los mofletes del culo.
Podría resultar gracioso, pero el sheriff no sonrió, sino que se echó para atrás arqueando una ceja.
—¿Qué es eso? —preguntó, y sus palabras se las llevó el viento con sus garras como espátulas. Era como si docenas de fantasmas arrastraran su voz hacia el infierno blanco.
Enzo Stewart, que así se llamaba el rubio de la canina, levantó su mirada y, clavándosela como dos agujas en sus ojos, dijo:
—No lo sé, señor. Parece una cadena, pero no sé lo que hay al final de ella. —Su rostro era todo un poema. Sus córneas, casi levitando en el aire.
—Pues tira de ella y compruébalo —graznó el sheriff, ahora con las manos en los bolsillos del anorak marrón.
Enzo hizo un tic extraño. Sabía la respuesta de la incertidumbre.
—Está bien, señor, pero tengo que ponerlo en el informe...
—¿Te he dicho que ocultes algo? —le zanjó Kendall, al tiempo que sus cejas parecían dos puentes romanos.
—No, señor.
—Pues saca la jodida cadena.
—Sí.
La nariz de Enzo casi rozaba la raja de aquel culo cada vez más blancuzco y pálido.
Ivar y Joel, sus compañeros, soltaron unas risitas de niño malo mientras lo miraban de soslayo. Uno de ellos estaba escribiendo en un bloc de notas, y el otro sostenía el teléfono móvil en la mano, dispuesto a sacar la instantánea del día.
Enzo rebuscó en su bolsillo de la chaqueta y sacó unas pinzas. Curiosamente, siempre las tenía allí, ya que era ideal para sacarse los pelos de la nariz. Ahora sería ideal para sacar la jodida cadena del ano de Kenai.
Lentamente, acercó la pinza a la cadena, la atrapó como si fueran dos dedos y empezó a tirar de ella. Salió con un goteo de sangre y al final se atascó.
Miró a Kendall, con los ojos enturbiados por la ventisca. Tenía los labios amoratados. El sheriff movió la cabeza.
Y, entonces, tiró de la cadena con fuerza.
—Oh, señor. ¿Quién puede hacer algo así? —exclamó Enzo, visiblemente pálido. Sus ojos se habían proyectado hacia adelante un milímetro —es algo que sucede cuando alguien se da el susto de su vida, según los médicos—, y aquel destello quemó sus retinas.
—Vaya. Un crucifijo —dijo Kendall, sin impresión alguna en su rostro—. Menos mal que es pequeño.
Todos los agentes lo miraron, aviesos.
Y, mientras, la nieve caía sobre el broncíneo cuerpo del crucifijo, que zarandeaba entre los dedos de Enzo.
Se lo había sacado del culo, joder.
3
—¿No crees que ya hemos hablado bastante? —preguntó Burt una hora después de que aquella mujer tocara con sus nudillos la puerta de su casa. En todo ese tiempo, él había estado aguantando la puerta con su mano derecha en forma de pinza, como si las bisagras de esta estuvieran agotadas de aguantar la madera. La nieve se había arremolinado en la entrada y había formado extraños montículos, como dunas pisoteadas.
Aquella chica ni temblaba de frío, mientras que Burt dentellaba como un descosido. Su cabello blanco ondeaba al aire como una bandera deslavazada. Una de esas que había visto más de una vez en el Vietnam.
—Sé lo de Peter Bray —acució Yarely. Sus ojos eran preciosos, y eso podía admirarlo el vejestorio.
—Joder, ¿y quién no lo sabe? Escribió su propio libro, por el amor de Dios. Ahora medio planeta sabrá que Peter, el buen chico, tenía un don muy especial. Todos sabrán que tenías que tener mucho cuidado al darle la mano, pues te leía el testamento dentro de tu cerebro.
Burt masticó el chicle, que ya no tenía ni sabor ni textura. Sus mofletes se movían de un lado para otro, y un bulto se movía por el trayecto de una sórdida sonrisa, como si detrás de ellos hubiera una bola de billar jugueteando.
—Y sé lo de Ann —añadió aquella chica de chaqueta forrada con pelo sintético.
—Sí. Pobre mujer.
Burt quiso decir algo más, pero no lo hizo.
El viento aulló en la colina de los Manster, y un perro ladró a lo lejos hasta llorar. El frío invierno había regresado y Yarely tenía algo más que decir.
Algo especial.
4
—Llevaos a este fiambre de aquí. Quiero los resultados de la autopsia mañana por la mañana. A primera hora. Quiero saber si hay huellas en ese puñetero crucifijo. Si era de él y si es de algún perturbado. —Kendall rociaba sus palabras y órdenes como una manguera de agua estampa sus gigantescas gotas sobre el césped, salvo que allí estaban sus hombres boquiabiertos.
—Con todos mis respetos, señor. Se trata de Kenai Landis. Un hombre importante...
—¡No seas ignorante, Enzo! Esa letanía ya me la sé. Solo quiero resultados para descubrir al cabrón que ha hecho esto —le zanjó el sheriff, como si hubiera arrancado una motosierra para cortar el hielo—. Y mide tus palabras, o te quedarás sin ser mi mano derecha.
Enzo escondió, literalmente, su cabeza entre los hombros.
—Lo siento, señor.
—Pues no sientas tanto y dame resultados.
—Sí.
El resto de la conversación se la llevó la brisa montada en una bala que rajaba el aire que los separaba a ambos.
Y la nieve seguía cubriendo sus sombreros de fieltro, como el polvo cubre las mantas de una cama.
En alguna parte de Boad Hill, o en el estado de Maine, un cabrón, denominado asesino, se estaba riendo.
¿O era una señorita de largo cabello rubio, coqueta, y de ojos grises?
5
Aquel día, Yarely se fue, sin más, al hostal Hillhouse, despidiéndose de Burt, el antiguo sheriff de Boad Hill durante más de treinta años, con un simple ademán y una sonrisa en sus labios. Quería decirle algo. Ese algo que la atrapaba. Que la identificaba. Que la poseía del todo, pero no lo hizo. Hubiera deseado cogerle de la mano y empujar, pero a veces no le hacía falta ni eso. Su mirada bastaba —solo funcionaba con los vivos—, y casi se sorprendió al no ver nada esa vez.
Burt se quedó atrapado en el umbral de la puerta, con la camisa a cuadros cubierta de una fina capa de nieve. La observó en la distancia y pensó cosas.
Cosas.