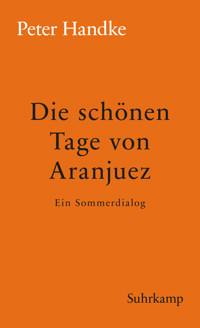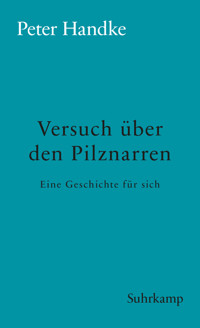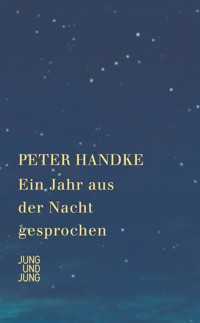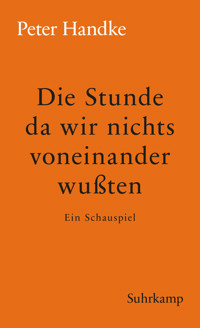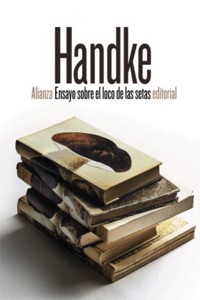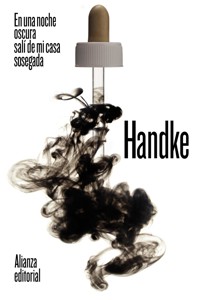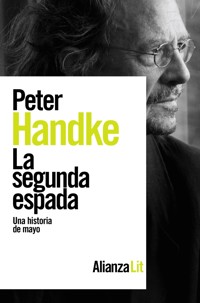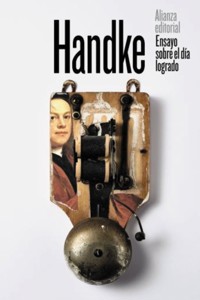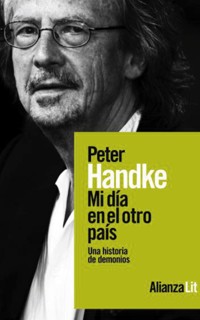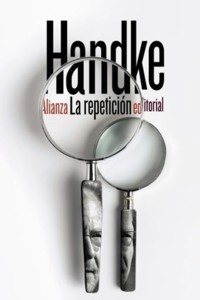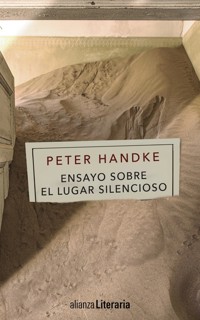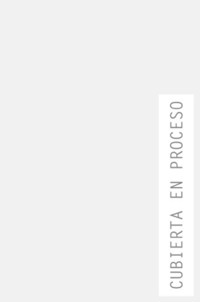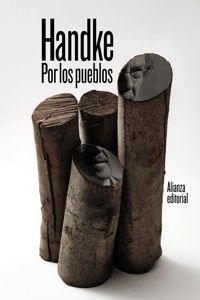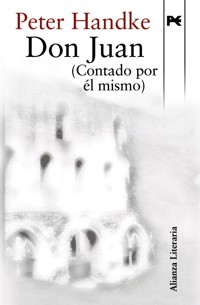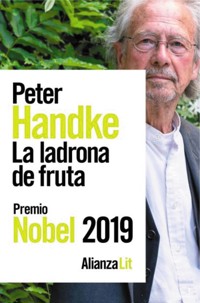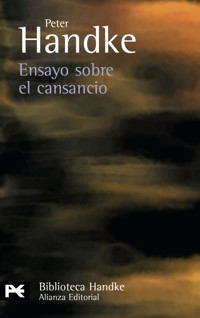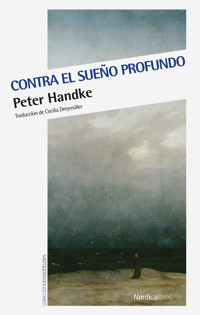
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Premio Nobel de Literatura 2019 Contra el sueño profundo reúne algunos de los mejores ensayos de Peter Handke. El escritor austriaco es uno de esos intelectuales completos que son tan necesarios. Narrador, ensayista, dramaturgo, poeta, guionista, crítico literario.… y, sobre todo, intelectual comprometido con la realidad de su tiempo. En Contra el sueño profundo el lector se encontrará con todas esas facetas de Handke: desde artículos sobre política (o sobre los Balcanes y la enorme polémica que le llevó a renunciar al Premio Heine) hasta otros sobre arte, literatura, pintura, etc. Los veintisiete textos que reunimos aquí fueron escritos entre 1967 y 2006, de manera que nos ayudan a entender los diferentes intereses de Handke a lo largo de gran parte de su vida. Como señala Cecilia Dreymüller es su esclaredor prólogo, "La lucha contra los tópicos verbales y las verdades trilladas es omnipresente. […] En todos los textos críticos se percibe un decidido rasgo combativo. También en las reivindicaciones de escritores ignorados por el público […] para los que encuentra editoriales, y finalmente consigue el reconocimiento merecido". "La literatura alemana es inconcebible sin Peter Handke". Die Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Contra el sueño profundo
Prólogo
ME IMPORTA EL MÉTODO
«Espero de una obra literaria una novedad para mí, algo que, aunque sólo escasamente, produzca un cambio en mí; algo que me vuelva consciente de una todavía no pensada, todavía no consciente posibilidad de la realidad; una nueva posibilidad de mirar, de hablar, de pensar, de existir. […] Espero de la literatura que rompa todos los aparentemente definitivos conceptos del mundo». Peter Handke tiene sólo veinticinco años cuando escribe esta frase, en 1967, en Soy un habitante de la torre de marfil. Formula esta máxima exigencia con una firmeza absoluta, y logra revolver a sus contemporáneos con su concepto de la literatura (aprendido de Kafka), que todavía hoy, medio siglo después, está a años luz de las posturas condescendientes o indiferentes que prevalecen entre escritores, lectores y críticos. Aquí habla alguien para quien la literatura lo es todo, la salvación de su vida, la confirmación del yo y el descubrimiento del mundo. Un autor que no abstrae de su persona para pronunciarse sobre un bien cultural común que supuestamente exige objetividad y distanciamiento, sino que al contrario dice «yo» y «para mí».
Peter Handke, a pesar de haber nacido como hijo de una señora de la limpieza y un peón de construcción alcoholizado en un entorno completamente aliterario, había entendido muy temprano la importancia vital de la literatura. Su valor como medio de conocimiento ya se le revela en el internado, donde su propia extrañeza, su diferencia respecto a los otros estudiantes, sólo es aplacada por la lectura de Faulkner y Greene. Y como medio de autoconocimiento la entendió, ya que de esto se trata en el programa existencial que postula el escritor principiante en Soy un habitante de la torre de marfil: que la literatura proporcione un método para conocerse y comunicarse mejor con los demás: «Antes que nada me importa el método. No tengo temas concretos sobre los que quiera escribir, sólo tengo un tema: […] llegar a ser más atento y volver más atentos a los demás: volverlos más sensibles, receptivos, exactos, y llegar a serlo yo para que yo y también otros podamos existir de forma más exacta y sensible, para que pueda comunicarme mejor con los demás y tratarlos mejor».
Cabe destacar, por un lado, la reivindicación de la utilidad pública de la literatura, la proyección colectiva que contiene el programa literario de Handke, que expresa una confianza hoy inimaginable en el efecto beneficioso de la literatura que quiere escribir. Por otro lado, llama la atención la seguridad con la que el autor de una sola novela entonces, Los avispones, y unas pocas obras más, se pronuncia sobre un programa literario que realmente ha mantenido en lo sucesivo hasta el día de hoy. ¿Cómo podía un novato saber tanto de literatura?
Algo tenía que ver el hecho de que Handke se iniciara a una edad muy temprana en la escritura; sus primeros textos de ficción publicados datan de 1959. Pero un elemento decisivo para el precoz desarrollo de Handke como una de las principales mentes activas y creativas de Europa constituye la participación en el grupo vanguardista Forum Stadtpark, que se produce muy pronto para el estudiante de Derecho en Graz. Allí encuentra un foro de discusión intelectual importante —con interlocutores como el poeta Alfred Kolleritsch, el pintor Peter Pongratz o el novelista Gerhard Roth—, y entra en contacto con las teorías artísticas del momento, conoce a artistas, músicos y pensadores, y, en suma, se deja contagiar por la enorme vivacidad intelectual del ambiente.
Y otra cosa significativa para la formación de Handke como escritor se produce en Graz: allí se le ofrece la oportunidad de escribir reseñas para la radio del estado federal de Estiria, Radio Steiermark. A partir de 1965 reseña en un excelente programa, Rincón del libro, con gran seriedad las publicaciones del mes. En abril del mismo año proclama el escritor en ciernes sus ideas sobre el poder de la literatura: «Escribir puede ser un intento de conquistar el mundo». Y esta conquista la acomete desde entonces paralelamente en el terreno de la creación y en el de la crítica. Sus reflexiones literarias se generan en la práctica de la propia escritura y de las reseñas. A través de los cientos de libros que ha de comentar, forma su juicio lector y desarrolla un discurso crítico propio que, aunque esté familiarizado con las teorías y tendencias literarias del momento —cita de los escritos de Marcuse y Adorno igual que los de Wittgenstein y Kraus—, siempre mantiene una mirada y una expresión que parten de la propia experiencia.
Ahora sabemos que Handke, a lo largo de toda su vida como escritor, ha practicado la redacción de «escritos ocasionales», como llama a sus críticas, o de «cartas adjuntas» que acompañan a ediciones de libros que le han importado, pues fueron escritas por amistad o por una deuda interior con el autor de la obra. La producción, que empieza en la época de las reseñas para la radio, pero pronto supera este estrecho formato, es correspondientemente amplia. Abarca diferentes ámbitos de la creación: aparte de la literatura —de la que trata tanto la poesía como el drama y la prosa narrativa—, el arte y el cine. Aunque tampoco faltan los textos donde se posiciona frente a un acontecimiento político o se mete con las costumbres del mundillo literario.
Los «escritos ocasionales» representan probablemente la forma más directa y corta de entrar en el universo espiritual-moral de Peter Handke, y ésta sería una intención de la presente selección de textos críticos de cuatro décadas: facilitar al lector un acceso diferente a esta obra tan inmensa. Permite, además, apreciar la envergadura del campo de trabajo de uno de los pocos intelectuales europeos dispuestos todavía a inmiscuirse en los asuntos públicos, y capaz de plantar cara a la arrolladora maquinaria de opiniones prefabricadas de los medios.
Leídos en su conjunto, los textos aquí reunidos constituyen —independientemente de su supuesta circunstancialidad— una lección de crítica, un manual práctico de la lectura y del comentario de una obra de arte. Pues cada texto presenta una forma distinta de acercarse a la obra en cuestión. Cada libro, película o cuadro/escultura recibe una lectura nueva en la que la percepción se aproxima cuidadosamente al objeto a comentar y elabora un discurso adaptado a lo que éste sugiere. Handke no conoce posturas fijas, no trabaja con teorías, hace escaso uso de la autoridad ajena y, si alguna vez se sirve de una cita, es para señalar afinidades o parentescos.
Su curiosidad fundamental no se para ni ante el autor ignoto —como es el caso del «poeta rural» Christian Wagner— ni ante el políticamente incorrecto, como el cineasta y escritor Herbert Achternbusch. Consigue un juicio reconocible y equilibrado incluso cuando trata sobre una obra que le gusta sólo a medias. Un ejemplo de esta encomiable ecuanimidad, determinada a valorar esplendores y miserias, es el texto sobre el autor austriaco Franz Nabl, titulado muy justamente «La grandeza de Franz Nabl y su mezquindad».
La lucha contra los tópicos verbales y las verdades trilladas es omnipresente. La claridad de pensamiento y la inmediatez de las afirmaciones asombran. Seguramente en parte han influido el rigor intelectual y el espíritu combativo de la época: la voluntad de tantos jóvenes en los años sesenta y setenta de acabar con las mitificaciones, de rechazar la institucionalización de la cultura. Aunque, en primer lugar, son fruto de la lucidez de Handke, de su agudeza perceptiva y su capacidad de síntesis que, en pocas palabras, clava asuntos complejísimos. «¿Qué es un escritor? Uno que formula para otros los deseos ignorados y reprimidos o las preocupaciones de su época», dice, por ejemplo, en 1972 en «Austria y los escritores». Y en el mismo texto: «para un escritor […] no debe haber ningún conocimiento preconcebido, nada dado por supuesto, nada metido en boca de alguien y acabado previamente de pensar».
Hemos querido presentar también algunos textos dedicados a polemizar en cuestiones de la política del día a día. El primero data de 1986, el año de la revelación pública del pasado nazi de Kurt Waldheim —posterior presidente austriaco—, y arranca precisamente con los escrúpulos del escritor ante un terreno reservado a «políticos y periodistas». Sin embargo, sus reservas las supera enseguida con citas de un gran apolítico y escritor modélico para Handke, el «poeta nacional» Franz Grillparzer. Lo que escribe Handke a continuación, durante las semanas antes de las elecciones a la presidencia austriaca, pertenece a la tradición del panfleto político, y la rabia del autor contra el indigno candidato se descarga en una serie de apelativos descalificativos. Estas muestras de pasión, sin embargo, no impiden una serena exposición del caso que en ese momento ya se había convertido en un escándalo internacional, dada la trayectoria política de Waldheim no sólo como ministro de Exteriores, sino como secretario general de las Naciones Unidas. Handke hace referencia a la actividad del antiguo oficial de las SS en 1942 en Croacia, donde elaboró los informes de campo para preparar acciones contra los partisanos yugoslavos, y en 1944 en Grecia, donde sus informes ayudaron a efectuar la deportación de los judíos de Saloniki. Asimismo recuerda la intervención de Waldheim en la Primavera de Praga, cuando, en 1968, los disidentes del régimen comunista pidieron asilo en la embajada austriaca y Waldheim ordenó rechazar a los refugiados.
El Handke de las grandes reservas frente a los temas políticos reclama veracidad y honestidad, no entra en cuestiones ideológicas o de partido. En cualquier asunto se trata siempre de la independencia de las opiniones públicas, de las ideas preconcebidas. Esta rectitud, de hecho, le predestina para el combate contra los medios de comunicación que libra en los años noventa a causa de las guerras balcánicas, donde reclama justicia y no se cansa de señalar las falsificaciones de hechos y tergiversaciones de sus palabras, como en el texto que publicamos aquí con la respuesta a la decisión del Ayuntamiento de Düsseldorf de retirarle el ya concedido Premio Heinrich Heine.
De hecho, en todos los textos críticos se percibe un decidido rasgo combativo. También en las reivindicaciones de escritores ignorados por el público, algunos de los cuales Handke traduce al alemán, para los que encuentra editoriales, y finalmente consigue el reconocimiento merecido. De la larga lista de grandes figuras internacionales descubiertas o reivindicadas por Handke —Emmanuel Bove, Walker Percy, Patrick Modiano, Gustav Januš, Georges-Arthur Goldschmidt, etc.— destaca en el ámbito alemán el gran novelista suabo Hermann Lenz, al que ha dedicado más textos encomiásticos. Aquí reproducimos dos que componen un cariñoso retrato del escritor y amigo.
El novelista y pensador suizo Ludwig Hohl también estaría en la cabeza de la lista de los escritores admirados; es el único que está traducido al castellano (publicado en la editorial Minúscula). No esta traducido, sin embargo, el excelente escritor austriaco Klaus Hoffer, amigo de la época de Graz, del que Handke reseñó su alucinante novela A medias. Con los Bieresch (recientemente traducida al inglés). Y tampoco del poeta y novelista Nicolas Born, su prematuramente desaparecido amigo, al que dedicó varios textos, de los que aquí reproducimos uno sobre su novela El lado oscuro de la historia. Lo que tienen estos, a veces bastante largos, ensayos de promoción por un lado se compensa, por otro lado, con la ejemplar minuciosidad con la que Handke comenta los rasgos favorables y menos logrados de cada obra.
Y aunque siempre les ha quitado importancia, los textos críticos constituyen una parte significativa de su obra, pues son sumamente reveladores de la evolución de Handke como lector y escritor. El aprecio que les tiene lo revela el hecho de que publicara una primera recopilación ya en los años sesenta, bajo el mencionado título Soy un habitante de la torre de marfil, a la que se sumó en 1969 otra, titulada Prosa, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiel, Aufsätze (sin publicar en castellano). Y los siguió ofreciendo al público en sucesivas ediciones, Langsam im Schatten, en 1992 (que tradujo la editorial argentina Eterna Cadencia bajo el título Lento en la sombra), y Mündliches und Schriftliches (en 2002, sin publicar en castellano), recogidos en 2007 en el volumen Meine Ortstafeln, meine Zeittafeln. Finalmente, en 2015, ya después de empezar a trabajar en esta traducción, salieron las reseñas de radio de la primera época bajo el título Tage und Werke en la editorial Suhrkamp. La selección que presentamos aquí recoge textos de todos estos libros, excepto del último.
CECICLIA DREYMÜLLER
Barcelona, mayo de 2017
Contra el sueño profundo
(ensayos de crítica sobre arte,
literatura y política,
1966-2006)
EL PINTOR PETER PONGRATZ
1
Ocurre a veces que no has oído hablar de alguien antes de conocerle. De Peter Pongratz sí había oído hablar antes de conocerle. Vi una foto suya en una gaceta estudiantil, y la biografía que la acompañaba, redactada por él mismo, resultaba bastante estimulante. Trabajaba en varias profesiones y en el Ejército Federal; medía, creo, un metro ochenta y cinco, llevaba gafas. En la revista también había una obra suya, pero no recuerdo que me dejara impresión alguna.
Después, alguien me contó que conocía a un pintor que conocía a Peter Pongratz y que le tenía en muy alta estima, por lo cual aquel que conocía al pintor también tenía a Peter Pongratz en muy alta estima. No sé cómo llegué a conocerle al final, debió de ser en un acto cultural del Forum Stadtpark. No recuerdo mi primera impresión, dos que llevan gafas a veces no se caen bien a primera vista. Resumiendo, a partir de entonces nos fuimos viendo a menudo, él llevaba el pelo a veces más largo, a veces más corto. También llevaba un gorro de piel, como los primeros caballeros del automóvil, en algunas fotos se le puede ver con él.
¿Cómo llegas a entrar en conversación con alguien? A menudo ocurre que estás sentado en alguna parte con dos más y entonces uno de ellos se marcha y resulta bochornoso no decir nada. En aquella época en el sótano del Forum, yo pasaba a máquina mi novela [Los avispones] y Peter Pongratz trabajaba en el Forum, imprimía litografías. La primera frase suya que recuerdo trataba de los habitantes de los Alpes. Comentaba que en los habitantes de los Alpes había algo pagano. Más no recuerdo. Era poco antes de Navidad entonces.
No nos metimos en una conversación de verdad sin haber hablado de tonterías. Esto fue en Innsbruck, encima era mayo, y el señor doctor Breicha, inspirador de esta historia sobre Peter Pongratz, también estaba allí; era un encuentro cultural. Antes todavía de Innsbruck había ocurrido algo: Peter Pongratz se había hecho matar de un tiro en la Bürgergasse de Graz. Todavía recuerdo perfectamente que fue el 12 de marzo, alrededor de la medianoche. Él fue el primero en Graz que se hizo matar de un tiro. Creo que dijo en aquella ocasión que iba a bajar corriendo la calle y que alguien debía disparar una metralleta a sus espaldas. Así que conforme bajaba, el actor Ulrich Hass puso la mira en él y las balas le arrojaron al suelo en plena carrera, fue digno de ver, mejor que en las películas japonesas. Fue fundamental.
En Innsbruck, en una historia parecida, él mató a otro, pero intervino la policía. Fue en Innsbruck donde conversamos de verdad, también sobre pintura. Él se había comprado un libro del pintor alpino Joseph Anton Koch, yo me había comprado una novela negra de bolsillo de la editorial Ullstein de Raymond Chandler y le hablaba de Philip Marlowe, que es un hombre hecho y derecho, y sencillo y, sin embargo, poco común. Vive en soledad y compromete su honor en que la gente tenga en cuenta su orgullo. Está tan plenamente despierto que casi da miedo. Pero esto forma parte de él, porque él forma parte del mundo en el que vive. Si hubiera más hombres como él, no sería peligroso vivir en este mundo, y al mismo tiempo el mundo no sería tan aburrido como para que uno no quisiera vivir en él.
Así al menos el autor veía a su protagonista. Hablamos de Marlowe y teníamos una cosa de que hablar. Allí también fuimos a ver la película del oeste Los comancheros.
Me di cuenta de que Peter Pongratz es bastante rudo por un lado, pero por otro también es extraordinariamente cortés. Su actitud ante el mundo desconoce el prejuicio y es bastante ingenua. Cuando cree haber descubierto las relaciones entre las cosas, lo cuenta con harta seriedad y orgullo. Por ejemplo, se va dando cuenta cada vez más de lo que ocurre con las mujeres en cuanto que género. Sus pensamientos son más bien irracionales, insensatos, pero uno sabe que son su verdad. Si bien desordenados, constituyen un orden complicado cuando uno se ocupa de ellos, al menos un orden más complicado y más atractivo que una frase lógica o un cuadro geométricamente abarcable. Nada le parece tener ángulos rectos o estar derecho. Puede que el mundo para otros sea transparente y susceptible a la abstracción en líneas; su mundo es confuso, se solapa en sus partes constituyentes y no tiene nada que ver con la «realidad», antes bien, tiene su propia realidad.
Lo que pinta no es la realidad, sino el efecto de esta realidad en él. Creo que está convencido de que sus trabajos son imágenes de su realidad, es decir, imágenes verdaderas. Por eso está muy seguro de lo que hace y juzga trabajos ajenos de forma bastante radical: de entrada, considera malos todos los cuadros que no le recuerdan su imagen del mundo. Se reconoce en lo impenetrable, lo intrincado, en el contraste de líneas fuertes y suaves, en lo no compuesto, en lo «chiflado».
En aquella ocasión en Innsbruck también me habló por primera vez de su inclinación hacia la pintura de los esquizofrénicos. Debe ser el resbalón sorprendente de la conciencia a primera vista lógica lo que le atrae tanto. Se finge un orden que de repente se pierde mediante una línea. En un cuadro que aparentemente refleja la realidad, sin cambio alguno, de repente aparece una impropiedad que muestra la verdadera realidad del individuo, del enfermo. Esta impropiedad es un color irreal o una línea irreal o una colocación irreal de objetos representados con realismo. Del mismo modo que el esquizofrénico no dibuja imágenes de la realidad, sino de sí mismo, Peter Pongratz produce imágenes de su conciencia. Pinta impresiones y no el objeto que causa la impresión en él. Será que es bastante fácil de impresionar. No obstante, depende del poder de estímulo del objeto. Pinta lo que le gusta o también lo que no le gusta nada. La mayoría de los objetos probablemente no le atraigan. Aprecia a la cantante y actriz Julie London y la ha dibujado varias veces. Espero que aún le gusten los Beatles tanto como cuando nos vimos por última vez (ahora vivimos lejos el uno del otro). También quería dejarse crecer el pelo, pero se le riza demasiado, me dijo. Le gustan los cuentos de hadas, como le gusta en general todo lo que en realidad no puede existir. Él me recomendó en aquel entonces la película sobre los hermanos Grimm. También me prestó el libro Alicia en el País de las Maravillas. Su temática está muy influenciada por el mundo reproducido y secundario de la literatura, del cine, de la pintura antigua.
En Graz fuimos en aquella época también algunas veces juntos al cine y llegamos a conversar muy bien, creo, aunque no llevara a parte alguna. Durante un tiempo también él se paseaba por ahí con movimientos de hombros y brazos a lo James Bond. En cuanto conseguía dinero se compraba calcetines y trajes. En una foto se le ve con el famoso gabán que le llega casi hasta las rodillas, suele ir bastante a la moda, sólo lleva zapatos ingleses con puntas muy redondas, lo cual no es nada útil en una pelea, pero con piel muy dura, lo cual compensa la desventaja.
Lo que también recuerdo: le fascina la crueldad, si bien él mismo no quiere tener nada que ver con ella. Le chifla la crueldad posible, pero se asusta ante la real: se alegra como un niño con escenas crueles en películas del Oeste, también inventa historias crueles hasta más no poder. Esto demuestra cuánto sabe jugar con las posibilidades de la realidad, cuánto le gusta esto: jugar. Y al jugar con las posibilidades más extremas y alegrarse con ellas, las disimula también, disimula la crueldad supuestamente real. A decir verdad, es una tontería que esté explicando cómo es Peter Pongratz. Al hacerlo —acabo de darme cuenta de ello—, sólo explico lo que puedo afirmar sobre mí mismo, todo lo demás me es ajeno. Puedo escribir sobre apariencias, lo demás no es realmente él, sino mi impresión de él, hasta donde me conozco a mí mismo.
En broma le pregunté una vez si eran cuadros lo que pintaba. Me malinterpretó y creía que le preguntaba por qué pintaba. Estaba bastante enfadado; ciertamente, la pregunta, tal como él la había malentendido, no era la más inteligente. Le pregunté: ¿son cuadros lo que pintas? No creo que Peter Pongratz pinte cuadros de un objeto que en su conciencia ya existen, sino que el cuadro del objeto se genera dentro de él durante y mediante el acto de pintar. No pinta cuadros que ya existen dentro de él, sino que hace los cuadros al pintar. Por eso su trabajo es «irreal», incondicionalmente egoísta, no reflexivo, no contemplativo, confuso y confundido, inmediato, sin principio ni fin, espontáneo y concentrado, no tanto cuadro como historia: sus cuadros insinúan lo que sucedía en su interior mientras pintaba. Muestran la historia del acto de pintar, una difícil, en la forma escrupulosamente controlada, densa y asociativa historia de una conciencia en una época determinada.
(1966)
AUSTRIA Y LOS ESCRITORES
(a través del ejemplo de Franz Nabl)
A la memoria de Alfred Holzinger
1
En Austria el trato con los escritores es muy superficial, es decir, como escritor sólo te conviertes en personaje público si también tienes interés como personaje privado, o te haces el interesante. Y entonces no eres interesante para el público como escritor, como alguien que formula para otros los disimulados, reprimidos deseos y preocupaciones de la época o simplemente de sus días sin ton ni son, sino como una cara más entre las muchas caras conocidas de prensa y televisión. Para el público eres indistinguible de un cantante de cámara, una esquiadora, un moderador y la chimpancé Judy de Daktari; se te acosa como a una figura del mundo del espectáculo, no importa qué tipo de trabajo hayas lanzado a este entorno de titiriteros en el que te sientes extraño, y al que, no obstante, crees necesitar también un poquito, porque pretendes hacer un asunto público de lo que escribes. Ese asunto público, sin embargo, solamente eres tú, y ni siquiera tú mismo, sino si llevas las uñas sucias o la camisa abierta… El patriotismo histérico de un pequeño país convierte a todos los individuos diferentes entre sí en ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN, en EMBAJADORES DEL PAÍS, sin importar un pepino el contenido. Las correspondientes secciones de los periódicos se llaman «Austriacos en el extranjero» y allí se van cantando las hazañas y fechorías de la exportación cultural, como en el periodicucho patriotero se cantan los éxitos de los héroes locales del curling en el pueblo vecino. Los escritores, como grupo determinado de ciudadanos mediante cuyo trabajo la propia vida se podría leer, interpretar o entender de otra manera, no existen en la conciencia austriaca. Y esto incluye a los venerados escritores de antaño que han quedado reducidos a personajes citados, a reliquias. Sus nombres son utilizados contra los escritores actuales ignorados, o para congelar a uno de los actuales a quien comparan rápidamente con él, y convertirlo en reliquia. La palabrería austriaca sobre la tradición es el balbuceo de gente sin historia. La historia: el corolario natural de una conciencia de antaño sobre la mía actual; la curiosidad de leer a Ferdinand Kürnberger o a Marie von Ebner-Eschenbach, como si uno entrara en una vieja calle de suburbio donde no ha cambiado nada en mucho tiempo y donde uno ve, no obstante, las estelas de los aviones en el cielo, o se oye, en pleno día, de los televisores en las casas el «canal de misa»… La tradición, en cambio: un embotado empleado de museo que desempolva un objeto de museo. (¿Aman los empleados de museo los cuadros que vigilan? ¿Quién de ellos se llevó jamás uno a casa?). El responsable de este tradicionalismo ahistórico es seguramente el nacionalsocialismo, que volvía a los temas de la historia, en los que podías reconocerte a ti mismo con sensatez, en monumentos mudos y abstractos de la tradición. Y también tiene la culpa el capillismo de los escritores austriacos, donde un determinado círculo reivindica a un poeta, para que acto seguido otro círculo haga caso omiso de ese mismo poeta. En ningún otro país los escritores se presentan entre ellos como enemigos tanto como en Austria. Y si acaso alguna vez unos cuantos de ellos traban amistad, entonces enseguida forman un grupo y aparecen como gang, con un esquema de percepción normalizado, en vez de mantener la independencia de su capacidad perceptiva. Esto tal vez sea adecuado para un partido político, pero no para escritores, para los que no debe haber ningún conocimiento preconcebido, nada dado por supuesto, nada puesto en boca de alguien y pensado previamente hasta el final. De modo que la literatura austriaca no comparece como un grupo de escritores libres que represente ante la sociedad, mediante la escritura, con amabilidad y sensatez, tal vez también con algo de envidia —¿por qué no?—, una forma de vida posible, sino más bien como una caterva animal de humillados y ofendidos. El público, casi con razón, sólo se percata de la caterva. Franz Nabl, por ejemplo, un importante escritor austriaco (Ödhof, Las mujeres de la casa Ortlieb), tuvo que llegar casi a los noventa años para salir como escritor del grupo que, con historias de la literatura murmurantes y vociferantes, le apartaba de nosotros, los autores más jóvenes, y acercársenos, llegando a ser luego uno de nosotros. Yo mismo consideraba a Nabl, por lo que se decía de él y lo que había leído, como alguien que no tenía nada que decir a alguien como yo, y que, sobre todo, no quería decirme nada. A pesar de que mi lectura de él de hacía años reverberaba todavía misteriosamente en mí, sin poner yo nada de mi parte, y seguía haciéndose notar cada vez más. Pensaba a menudo en él y me entristecía que aquellos que le veneraban —sus «acólitos»— le protegieran tanto que casi ahogaban su obra. En la narración Carta breve para un largo adiós le cito descaradamente de memoria, al describir mi propia experiencia infantil de un medio ambiente que de repente podría estallar, y el entorno, el tiempo, el sol, etc., de súbito se convertirían en un monstruo, cosa que, según recordaba, había sido también la sensación fundamental de Nabl… Al final, hace un par de meses, lo vi en persona en su casa en Graz, con la hermosa escalera de madera, de color claro tras años de cepillado. Bebimos mucho aguardiente de serbal, hasta que caí redondo sobre la hierba del jardín. En su balcón leí las conferencias sobre literatura moderna que él había dado en 1933 en Graz, y me asombraba la amabilidad y el altruismo con los que hacía justicia a autores que le debían ser ajenos. Contemplaba a Franz Nabl, y me animé ante esta persona mayor, a pesar de haber tenido miedo antes de no saber decir nada. Hablé mucho y me sentí extrañamente orgulloso de él, pensando que había pasado su vida entera siendo escritor y que ahora me escuchaba a mí, lleno de bondad y dignidad, brindando conmigo. Nos había ofrecido a mis amigos y a mí las butacas más cómodas y él mismo estaba sentado en un taburete sin respaldo. Primero quería rechazarlo, pero luego me parecía bien, no sé si alguien lo entiende. Deberíamos atenernos al escritor individual y a sus trabajos.
(1972)
PETER PONGRATZ Y WALTER PICHLER
Hace ahora diez años que conozco a Peter Pongratz. A pesar de habernos visto a menudo durante este largo tiempo, a veces estando juntos durante días, noches y semanas enteras, en diferentes ciudades, en países diferentes, durmiendo una vez el uno al lado del otro en la cama matrimonial de una granja del Burgenland meridional convertida en estudio, donde el techo era muy bajo y las pequeñas ventanas estaban por la mañana empañadas por dentro, nuestro trato ha permanecido perfectamente objetivo. Lo que hacíamos eran dos mundos diferentes, y cada uno se acercaba con una tranquila curiosidad al mundo del otro, pero sin entrar en él. Había familiaridad y distancia a la vez, de modo que éramos capaces de hablar del trabajo mutuo de forma crítica a veces, al haber familiaridad, pero, al haber distancia, nunca con irritación, como sucede en las llamadas amistades de artistas. Estas conversaciones solían consistir en preguntas que se contestaban con preguntas. Estábamos ávidos de saber con qué ideas empezaba el otro a trabajar, y de qué manera cambiaban o se iban deshaciendo estas ideas durante el trabajo. Me enteré de que, si bien pintar y escribir no se pueden comparar, sí que son comparables los esquemas para escribir y pintar: el parecido consistía en cómo esquivar, en plena conciencia y al mismo tiempo con pleno conocimiento, estos esquemas que querían absorber cada palabra y cada «trazo de pincel». (Durante un tiempo habíamos utilizado los esquemas —a pesar de haberlos identificado— como citas, como abreviaciones; desde algún tiempo también las citas se han convertido en meros giros. Las grietas, donde el mundo aún no está taponado del todo, se vuelven cada vez más escasas). Al resultar comparable el trabajo, podías hablar de él.