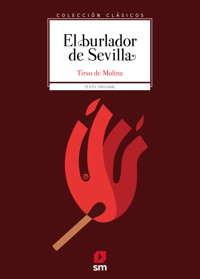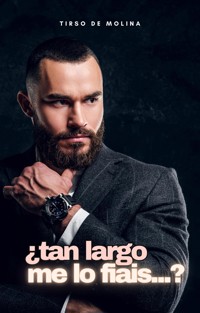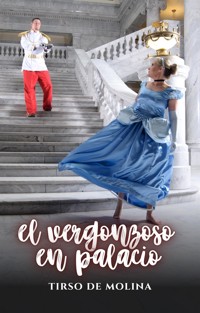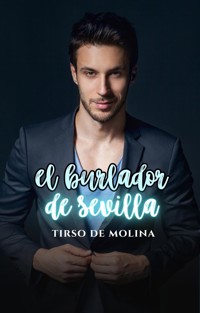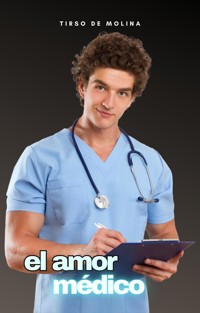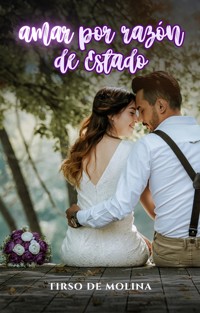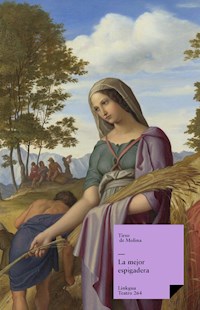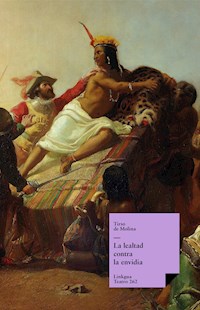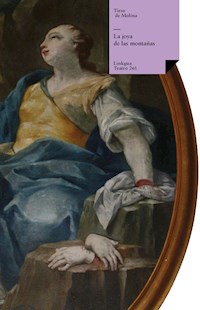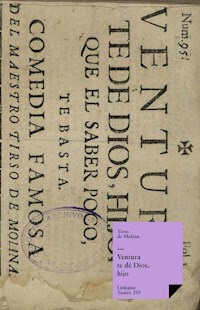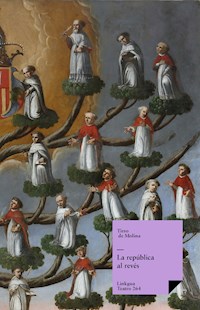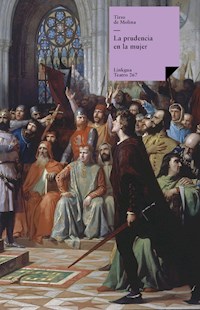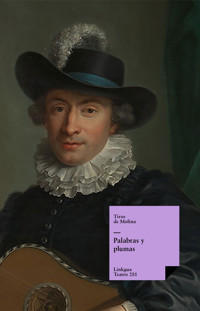Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Tirso de Molina, seudónimo de fray Gabriel Téllez (1584-1648), legó en estas páginas el retrato de Don Juan, uno de los personajes más entrañables de la literatura hispanoamericana. De las tres partes o jornadas en que se divide esta pieza teatral, este primer volumen abarca la primera jornada y la parte inicial de la segunda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El burladorde Sevilla
Tirso de Molina
Edición de Lillian von der Walde Moheno
Primera edición (Fondo 2000), 1998 Segunda edición (Biblioteca Universitaria de Bolsillo), 2008 Primera edición electrónica, 2012
Foto portada Rafael Vela del Castillo,Monumento a Tirso de Molina, 1943, Plaza Tirso de Molina, Madrid.
D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0991-5 (ePub)ISBN 978-968-16-8375-7 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO
TIRSO DE MOLINA
Si bien resulta difícil precisar las fechas de composición de las obras de Tirso o a él atribuidas, en lo que se refiere al devenir de su vida quizá se encuentre un poco más de certeza en determinados aspectos, que son a los que me aboco. De nombre Gabriel Téllez, nace el 24 de marzo de 1579 conforme con una partida bautismal de San Sebastián de Madrid que Luis Vázquez da a conocer. No obstante, hay otras fechas propuestas; por ejemplo, la de Guillermo Guastavino, quien establece 1580; la de Manuel Penedo, que propone 1581, y la menos convincente de Blanca de los Ríos, quien con base en un acta de bautizo de la parroquia de San Ginés, defiende que el dramaturgo ve la luz en 1584.
Se sabe que en 1600 empieza el noviciado en el convento de la Merced de Madrid y que lo concluye en el de Guadalajara. Profesa el 21 de enero de 1601. En ese mismo año inicia su instrucción en artes en Salamanca, e interviene en un capítulo conventual en Guadalajara. De 1603 a 1607 se instruye en teología, sagrada escritura y patrística tanto en Toledo como en Guadalajara. Para 1608 se ordena presbítero en Soria o en Burgo de Osma y también ingresa en Alcalá, universidad en la que termina sus estudios en 1610. Por breve tiempo es vicario conventual en Soria y es probable que en ese año, mientras reside en Madrid, dé más firme inicio a su labor dramática, pues obras como La joya de las montañas, SantaOrosia y Los lagos de San Vicente se consideran anteriores.
En abril de 1611 se muda a Toledo, lugar en el que escribe La villana de la Sagra (1611 o 1612); desempeña, asimismo, el cargo de coadjutor de lector en artes. Contrata la entrega, en 1612, de Cómo han de ser los amigos, SixtoQuinto y El saber guardar su hacienda. Entre 1614 y 1615 habita en el monasterio de Estercuel, Aragón. Y, del último año citado, se sabe de su traslado a Segovia y es fecha en la que quizá inicia el empleo del seudónimo “Tirso de Molina”.
Parte en 1616 a la isla La Española (o de Santo Domingo) con el cargo de definidor general; realiza tareas de su ministerio, como dictar cursos de teología y predicar en el púlpito. Dos años después regresa a España y participa en el capítulo general electivo de su orden (Guadalajara, 1º al 5 de junio 1618); ese mismo mes se desplaza a Madrid y luego a Toledo, lugar en el que tal vez empiece su miscelánea Cigarrales de Toledo. Se documenta, en 1619, una breve estancia en Valladolid.
En 1620 colabora con fray Gaspar Prieto para el generalato de la orden. Habita en Madrid, donde frecuenta la academia literaria fundada por Francisco Medrano, interviene en polémicas literarias y mantiene hasta 1625 una activa producción literaria.[1] De 1621 a 1624 data la impresión de los Cigarrales, obra en la que en diversas oportunidades defiende la dramaturgia lopesca. En 1622 participa en un certamen poético presidido por Lope para conmemorar la canonización de san Isidro, y en ese año, su amigo Gaspar Prieto es nombrado general de la orden, lo que molesta al conde-duque de Olivares; esta enemistad favorece la elaboración de un dictamen de la Junta de Reformación contra el “maestro Téllez”, en el que se le acusa de escribir comedias inmorales (1625). Sale en marzo de Madrid hacia Sevilla y, después, dirige sus pasos a Córdoba.
El privilegio para la impresión de la Primera parte de sus comedias, que comenzó en 1624, lo obtiene en 1626, que es el año de su traslado al convento de Trujillo, en Cáceres. Aquí escribirá su trilogía dramática sobre los Pizarro. Al año siguiente se publica, en Sevilla, la Primera parte de sus comedias.[2] En 1629 data su preparación en Salamanca de las fiestas de canonización de Pedro Nolasco y Ramón No-nato, en las que lee su acto de contrición ante el Cristo de la Vera Cruz.
Visita en 1630 el convento de Conjo en Santiago de Compostela, y en julio va a residir a Toledo como conventual; empieza allí la redacción de la obra miscelánea Deleitaraprovechando, que concluirá en 1632, año en el que es designado cronista general de la Orden de la Merced, se registra su asistencia al capítulo provincial de Guadalajara y es nombrado definidor. De 1632 a 1634 tiene a Madrid como lugar de residencia, pues es provincial de Castilla. Publica en 1634 la Tercera parte de sus comedias (Tortosa),[3] y en 1635, la Segunda[4] y la Cuarta (Madrid),[5] además de Deleitar…; también obtiene el privilegio para imprimir la Quinta parte de sus comedias, que ve publicada al año siguiente.[6]
En 1637 obtiene el grado de maestro; dos años después, concurre al capítulo de Guadalajara y finaliza la redacción de la Historia general de la Orden de la Merced, que no fue del agrado de varios, pues es destituido del cargo de cronista de la orden en 1640, impedido a la publicación de la obra y desterrado a Cuenca. Son años oscuros; pero ya en 1643, fecha en la que se establece en Toledo hasta 1645, es otra vez apreciado debido, quizá, a la caída del poder del conde-duque de Olivares. A fines de 1645 se traslada a Soria como comendador del convento, en el que permanece hasta 1647; un año antes se le consigna como definidor provincial de Castilla y, en 1648, terminan sus días en el convento de Almazán (Soria).
En cuanto a su actividad literaria, cultiva Tirso prácticamente todos los géneros, como se observa en sus dos obras misceláneas en las que dentro de un marco narrativo a la manera del Decamerón de Boccaccio, se incorporan tanto novelas, poesías y, desde luego, textos dramáticos. En los Cigarrales de Toledo, cuyo pretexto es una reunión de amigos en una fiesta campestre, se hallan tres de sus más conocidas comedias: El vergonzoso en palacio, Cómo han de serlos amigos y El celoso prudente. También en Deleitar aprovechando, miscelánea con propósitos edificantes, una reunión amistosa da lugar a la inclusión de material diverso: tres relatos hagiográficos, tres autos sacramentales y varios poemas religiosos. De toda esta producción quizá convenga destacar ahora la divertida e inusualmente extensa novela Elbandolero, que recrea la historia de Pedro Armengol, quien llegó a ser santo.
No hay que olvidar que Tirso también escribe prosa histórica, pero es su literatura dramática a la que debe su inmensa fama. Al parecer, compone cientos de obras, pues aunque se cuenta con aproximadamente un centenar, ya en los Cigarrales de Toledo el autor indica que trescientas han salido de su pluma. Estamos, así, ante el segundo dramaturgo más prolífico del periodo áureo, sólo después de Lope de Vega. Sus textos dramáticos prueban, además, su calidad como poeta: utiliza todos los metros en boga y los adecua con eficiencia a las situaciones, incluso cuando prefiere difíciles construcciones lingüísticas;[7] los versos le sirven, también, para marcar la enunciación que de alguna manera obliga a la representación del gesto. En lo que respecta a la estructura dramática general, es un hábil creador de complicadas y bien resueltas tramas, aunque su extensa producción, como la de Lope, no es del todo regular: en algunas obras no siempre alcanza la perfecta armazón y tensión dramática que se observa, por ejemplo, en El burlador de Sevilla y El condenado por desconfiado (que son las más connotadas, aunque su autoría es sólo atribuida por la mayor parte de la crítica).
Son tres sus preocupaciones temáticas, que frecuentemente aparecen entreveradas en sus comedias: la histórica, la religiosa y, para usar un sintagma muy general, “la comedia (propiamente) de enredo”, en la que aparecen todo tipo de personajes: nobles, medianeros y villanos. De las comedias “históricas”, que tienen como fin exaltar los valores nacionales, cabe destacar La prudencia en la mujer, cuya protagonista —María de Molina— es ejemplo de la autoridad ideal. Otra protagonista excepcional es Antona García, del drama del mismo nombre, quien es una campesina que defiende a los Reyes Católicos en una trama que presenta aventuras bastante entretenidas. Con base en personajes heroicos concretos, merece mencionarse la trilogía de los Pizarro, que tiene que ver con la conquista del territorio trasatlántico: Todo es dar en una cosa, Las Amazonas en las Indias y Lalealtad contra la envidia.
En su teatro religioso se inclina por la hagiografía, el tratamiento de asuntos bíblicos y por cuestiones relacionadas con el dogma cristiano y el quehacer del hombre de fe. Dentro del género “comedia de santos” hay que subrayar la trilogía La santa Juana, en la que hace uso de lo maravilloso cristiano y crea situaciones relativas a la envidia y al poder autoritario. Con base en una historia del Antiguo Testamento, debe señalarse el interés que reporta La venganza de Tamar, comedia de honor que hunde sus raíces en profundos temas como la justicia y la piedad. Muy bien construida se halla Tanto es lo de más como lo de menos, en la que Tirso logra entrelazar con efectividad dramática la parábola del hijo pródigo y la del pobre y el rico; finalmente, hay que hacer mención de La mujer que manda en casa, que atrae más por los asuntos (del firme Nabot y de la cruel reina —a más de licenciosa— Jezabel) que por la calidad de su realización para la escena. En lo que se refiere a problemas teológicos tiene Tirso autos sacramentales muy logrados, como El colmenero divino y Los hermanos parecidos; pero si hay una obra que indudablemente destaca sobre las otras, ésta es la comedia El condenado por desconfiado en la que aborda, mediante dos intrigas entrelazadas, temas trascendentes como el libre albedrío o los misterios de la gracia y la predestinación.
Las comedias de enredo, que la crítica ha catalogado dentro de diferentes grupos, constituyen el género al que más acude el mercedario, y en éstas bien se aprecian sus agudas dotes humorísticas y, no pocas veces, su capacidad técnica para crear y resolver ingeniosos embrollos en los que intervienen personajes que pueden ser memorables. Las más logradas son, para indicar sólo unas cuantas, El vergonzoso enpalacio, en la que se aprovecha el recurso del fingimiento, pero que no será tal; Marta la piadosa, que igualmente incorpora dicho recurso como el mecanismo que eligen determinados personajes para lograr sus objetivos; El amor médico, donde la protagonista se finge galeno, y Don Gil de lascalzas verdes, que trata el ardid de doña Juana: disfrazarse de varón para la reconquista de su amado mediante la seducción de doña Inés. La similitud de un recurso, dicho sea de paso, no conlleva descuido alguno en la individualización de los caracteres; como arriba expresé, muchos de los personajes resultan memorables debido, precisamente, a la maestría con que Tirso los caracteriza psicológicamente.
CONTEXTO
La vida de Tirso de Molina transcurre en un lapso en el que priva el interés por la consolidación del catolicismo (la Contrarreforma), por la confirmación del valor de un no tiránico absolutismo monárquico y en el que se afirma la identidad nacional. El código estético privilegia el artificio para ganar en novedad y provocar no sólo el asombro, sino el deleite; es el Barroco, que asimismo da cabida a los temas y géneros tradicionales.
El teatro de la época, el mejor quizá de todos los tiempos en nuestra lengua, es reflejo de estos aspectos: además de que de alguna forma se encuentran los asuntos ideológicos indicados, hay complicación en las tramas y juegos conceptistas, empleo de alegorías, efectos sorprendentes. Ingenio, en síntesis, y mucho entretenimiento para el público receptor. Se impone el modelo de Lope de Vega, quien da las bases para que la comedia “nueva” adquiera unas características particulares: las obras se ajustan en tres actos o jornadas de estructura normada, pero sin que importen los requerimientos clásicos de tiempo y lugar; se emplean metros específicos para necesidades dramáticas concretas, y aparecen en escena numerosos personajes. Éste es el tipo de comedia que sigue Tirso y que el público festeja en el “espectáculo”, que es un fenómeno complejo que conjunta una variedad de elementos teatrales y parateatrales, en espacios arquitectónicos determinados, para disfrute de los asistentes.
El espectáculo da inicio mediante la música, y los intérpretes de ésta aparecen ataviados con la indumentaria que conviene, tal vez, a una mojiganga que comparte el espectáculo con la obra “mayor”. Ataviados se hallan también los danzantes que hacen rabiar a los moralistas con bailes como el escarramán, la zarabanda o la chacona. Y caracterizados están quienes cantan composiciones ingeniosas y, a veces, picantes, que tanto adornan y divierten en cualquier puesta. Y, entre todo esto, la representación de la obra “mayor”,[8] que ha sido previamente resaltada en el cartel. Y los músicos asimismo la apoyan, y en ella, si viene al caso, hay a su vez más cantos y más danzas. Y concluye una determinada jornada de la comedia, que ha estado a cargo de extraordinarios actores cuyas calidades dramáticas son conscientemente apoyadas por los dramaturgos en los propios textos; pero el entretenimiento no cesa en los interludios: viene un entremés. En fin, al concluir todo la gente sale con los sentidos exaltados de ese espacio dispuesto para la representación y su observación, generalmente un corral, cuyas características más sobresalientes son, para las puestas en escena, un tablado, con vestuarios a los lados, tramoya, palenque, paños y muebles de la escenografía; y para la apreciación del espectáculo, una zona relativamente amplia en la que se divide el público: en la platea se encuentran los “mosqueteros” que aplauden o silban; en la “cazuela”, al fondo y arriba, la mayoría de las mujeres; en los “aposentos” (palcos) se instalan los más ricos y sus parejas; la “cazuela alta” es para gente de la Iglesia, y hay además “gradas” (asientos por debajo de donde se sitúan los aposentos) y taburetes (frente al tablado).
Sobra decir que los textos dramáticos del culturalmente riquísimo periodo áureo son compuestos expresamente para su representación por alguna de las compañías teatrales existentes; por tanto, no son ajenos a lo espectacular, de ahí que en éstos aparezcan un sinnúmero de particularidades condicionadas por la conciencia autorial de la teatralidad y que tienden, varias de ellas, a controlar la misma puesta en escena ante previstos desvíos de los que ahora llamamos director de escena y empresario. No obstante, las alteraciones a las obras son un hecho; además, no pocas veces se adquieren de manera ilegal mediante impresiones no autorizadas (que pueden mudar el nombre del dramaturgo) o textos transcritos por “memoriones” que recuerdan la obra después de oírla. No son en balde, por tanto, las ediciones en “Partes” de las comedias de los dramaturgos (doce obras, por lo común, en un mismo volumen): es una manera de pretender asegurar la autoría y exigir derechos, si bien en las mismas “Partes” puede haber ilegitimidades, como falsas atribuciones a conveniencia del escritor o del impresor.
“EL BURLADOR DE SEVILLA”
El burlador de Sevilla y convidado de piedra se atribuye a Tirso de Molina en el volumen titulado Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y otros autores. Segunda parte, en el que falsamente se anota que fue impreso en Barcelona, por Gerónimo Margarit, en 1630, pues D. W. Cruickshank ha demostrado que se hizo en Sevilla por Simón Faxardo. De hecho, el texto de la comedia lo obtiene de una edición sevillana impresa por Manuel de Sande entre 1627 y 1629.
Hay, asimismo, otro texto dramático atribuido a Calderón de la Barca que se titula Tan largo me lo fiáis y que se publica como comedia “suelta” sin fecha ni lugar de impresión. Investigadores como X. A. Fernández, J. Casalduero, P. Guenoun y, señaladamente, L. Vázquez, sustentan que esta obra es una refundición de El burlador de Sevilla, mientras que opinan lo contrario B. de los Ríos, G. Wade, A. E. Sloman, M. R. Lida de Malkiel, entre otros.
Para José María Ruano de la Haza sendas versiones provienen de un arquetipo común, al que El burlador le es más fiel;[9] Alfredo Rodríguez López-Vázquez defiende que el autor del original no es Tirso de Molina, sino Andrés de Claramonte, y bajo tal atribución realiza una edición crítica. La discusión sobre la autoría sigue en pie, aunque la atribución a Claramonte, si bien con algunas bases, no ha tenido el éxito que la de Tirso, documentada al menos en Doce comediasnuevas. Tampoco hay seguridad alguna en cuanto a la fecha de composición, pero tiende a fijarse entre 1616 y 1619.
La interpretación de esta obra cumbre de la dramaturgia áurea presenta una discusión inmensa y casi inabarcable. Es claro que, para el mundo del siglo XVII, don Juan Tenorio es un sujeto negativo merecedor de absoluta condena; si no de los hombres, por la corrupción del sistema del poder —que es asunto mostrado en la obra—, sí de Dios. Es, don Juan, el gran trasgresor: pasa con temeridad por encima de todo valor, humano o divino, por el solo placer de hacerlo y motivado, también, por un aberrante sentido de la “fama”.[10] Basten las siguientes dos citas como ilustración de lo expuesto:
[…]
Sevilla a voces me llama
“el Burlador”, y el mayor
gusto que en mí puede haber
es burlar una mujer
y dejalla sin honor.
(