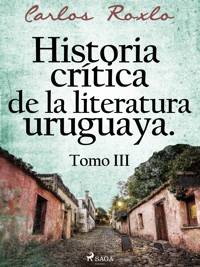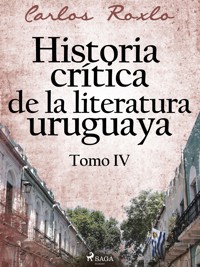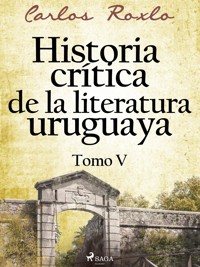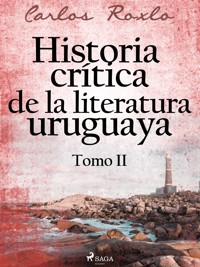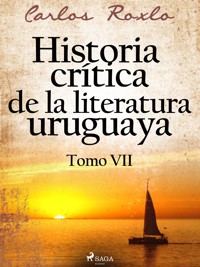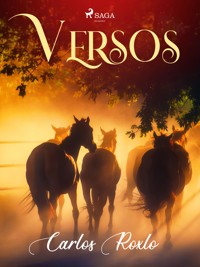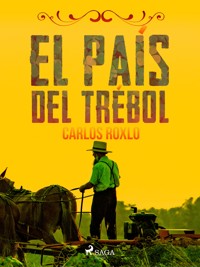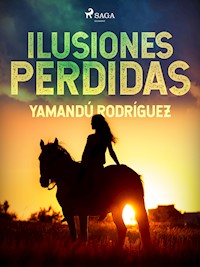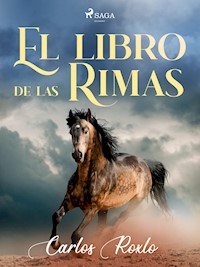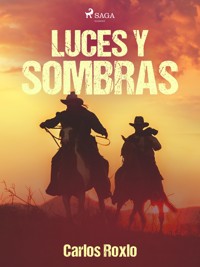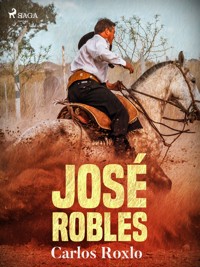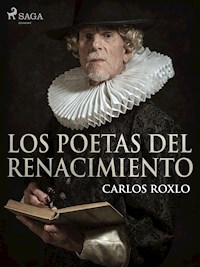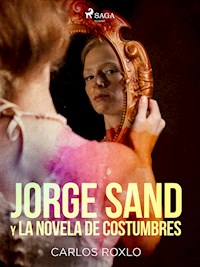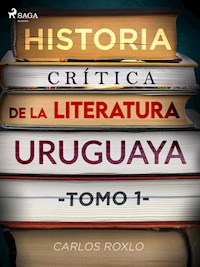
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este primer tomo, titulado «El romanticismo», de la monumental obra «Historia crítica de la literatura uruguaya», Carlos Roxlo analiza y explica la literatura uruguaya publicada entre 1810 y 1885 y aborda temas como las características de la literatura romántica, la oratoria política o a autores como Francisco Acuña de Figueroa, Bernardo Prudencio Berro o Juan Carlos Gómez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Roxlo
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo I
EL ROMANTICISMO
Saga
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo I
Copyright © 1912, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681512
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DEDICATORIA
Por mi país y para mi país.
Carlos Roxlo.1911 .
PREFACIO Y EPÍLOGO
Señor Antonio Barreiro y Ramos.
Montevideo.
Señor y amigo:
Gracias á su apoyo, gracias á sus muchas gentilezas de hidalgo y á sus insistentes palabras de aliento, terminada queda la primera parte de mi labor. Pronto, si las vicisitudes de la vida me lo permiten, historiaré los progresos de nuestra literatura desde 1885 hasta 1912.
Tal vez así consiga apresurar la llegada de uno de mis sueños. Varias veces me he preguntado por qué las universidades de las naciones sudamericanas no tendrán una clase destinada al estudio de su producción intelectual de antaño y ogaño. Ella serviría de estímulo á los que crean, de regocijo á los que la dictasen, y de causa de patriótico orgullo á los que asistiesen á sus lecciones. Se dirá, tal vez, que nosotros no tenemos aún una literatura propia. Según y conforme. Si la literatura es la expresión de los caracteres del genio de un país y de los ideales más acendrados de una nacionalidad, nuestra literatura, á pesar de lo galo de sus tendencias y de lo hespérico de su lenguaje, es hija de los pagos en que silba el zorzal y en que verdea el trébol, por la abundancia de poetas y de prosadores que describen los hábitos y traducen las ansias del terruño. En sus asuntos, como también en sus tropos y en sus modismos, nuestra y muy nuestra es la musa de Figueroa, Magariños Cervantes, Acevedo Díaz y Juan Zorrilla de San Martín. Si esto, que es mucho, nos supiese á poco, ¿no nos pertenecen los discursos de Carlos María Ramírez? ¿No nos pertenecen las obras jurídicas de Jiménez de Aréchaga? ¿No nos pertenece la labor económica de Eduardo Acevedo? ¿No nos pertenecen los artículos de costumbres de Daniel Muñoz? ¿No nos pertenecen las descripciones de Marcos Sastre? Y si esto aun no bastase, ¿no es nuestra, por ventura, la “Beba” de Reyles? ¿No es nuestro, por ventura, el “Gurí” de Viana? ¿No son nuestras las cantadoras décimas de Regules? ¿No es nuestra, en fin, la musa teatral de Florencio Sánchez? Existe, pues, — con caracteres firmes y diferenciales,—una LITERATURA URUGUAYA.
No ignoro, no, mi señor y amigo, que el desprecio á lo propio y el influjo francés extravían á muchos. Aunque lo siento, lo reconozco; pero no me persuaden ni me acobardan esas desviaciones. Si nos basásemos sólo en la imitación, ¿serían españoles los poetas peninsulares de la centuria décimaoctava? Si nos basásemos sólo en la imitación, ¿serían acaso fruto de su país muchos de los poetas con que se enorgullece el maravilloso romanticismo galo? Es preciso poner de relieve lo que hay de típico en nuestra copiosa producción intelectual. Lo nuestro, por ser nuestro, se impondrá al porvenir. Pero, aun cuando en lo que afirmo me equivocase, ¿no serviría el estudio académico y detenido de las obras nativas para encaminar á nuestros ingenios por sendas no trilladas, inspirándoles un fecundo deseo de gloria y un sincero cariño á las cosas nuestras? Yo entiendo que sí, y entiendo más, porque entiendo que á nuestros jóvenes les es preferible conocer la oratoria de Pedro Bustamante y Francisco Bauzá, que conocer los modos de decir de Demóstenes y de Cicerón.
Todo, pues, me demuestra que no hice mal al escribir mi libro. A los que piensen de distinto modo, permítame y toléreme, mi distinguido amigo, que les diga como Mariana: — “Del fruto de esta obra depondrán otros más avisados. Por lo menos el tiempo, como juez y testigo abonado y sin tacha, aclarará la verdad.” — En el tiempo, que no calumnia ni envidia, me fío y amparo. El dirá que yo fuí el primero que traté este asunto con un fin patriótico y educacional. El tiempo no es ni rojo ni blanco, ni socialista ni conservador, ni creyente ni ateo. El tiempo no sabe si el crítico era de alta estatura ó de mediocre talla, barbilindo ó curvado hasta servir de cuco, pretensioso ó sin vanidades, cortés en su trato ó adusto en sociedad; porque aunque el tiempo sepa todo lo que antecede, concluye fácilmente por olvidarlo, deteniéndose sólo en la hermosura y en el bien que halla dentro de los crisoles de la crítica imparcial y serena. En último apuro no me encuentro solo. Alemania, en el plan de enseñanza que elaboró en los dos últimos decenios del pasado siglo, dió en entender que la literatura, en las universidades, debía dirigirse principalmente á acentuar la tendencia patriótica que siempre tuvo. Para los alemanes, la incumbencia esencial en la enseñanza de la literatura es exaltar el sentimiento del amor al país, el orgullo noble é iluminado de la nacionalidad y de la raza. Así pensaban entonces y piensan aún los poderes públicos de la patria de Kant y Fichte, de Goethe y de Schiller, de Raabe y de Sudermann.
Esto demuestra que, si me engaño, me engaño en compañía muy respetable y docta en asuntos de cátedra. Por algo el universo se va germanizando. Es que la fe en sí mismo la aprende el alemán en los viejos romances y en los viejos relatos de sus poetas y sus historiadores, que son la lectura obligada y constante de su juventud universitaria. Sus hijos pueden, al salir de las aulas, recorrer el mundo. La gran madre los sigue metida en su espíritu, y cada noche, cuando el sueño se aposenta en sus ojos, los mece y los arrulla con alguna canción nativa, con alguna canción épica é inmortal de los antiguos bardos de la Germania.
Nacionalizar la enseñanza de la literatura es labor patriótica.
Esto no obsta, por otra parte, para que al mismo tiempo que se estudie lo nuestro en clase separada, se estudie lo otro al historiar la literatura greco-latina. Así lo requiere, si bien se mira, la creciente amplitud de nuestros programas, en los que se habla mucho del ingenio de los extraños y poco del ingenio de los nativos. De cualquier manera, mi libro está lejos de ser inútil, puesto que facilitará los futuros empeños de otros más doctos y más avisados, de gusto más eximio y mayor agudeza en el discernir. Ello me disculpa, sino me encomia, y en ello confío para que no nos falte la bondad del público, que siempre me trató como á un niño mimoso é indisciplinado. A esa bondad apelo al cerrar estas líneas, escritas con la imagen del país de los molles grabada en mis pupilas y en mi corazón. Arroyos azules, campos feracísimos, frondas embalsamadas, cielos que parecéis una explosión de incendios cuando la noche empieza y la calandria teje su salve en el ombú, ¡bendecidos ahora y por siempre seáis!
Dejando constancia de la ayuda de todo género que debí á su hidalguía durante mi labor, saluda á Vd. con cariño firme y gratitud sincera.
Carlos Roxlo.
La Plata, 29 de Octubre de 1911.
________
CAPÍTULO PRIMERO
Desde la ciencia de Larrañaga hasta la musa de los Arauchos
SUMARIO:
I
La palabra literatura viene de littera, palabra latina que quiere decir letra, lo que significa que todas las pasiones y todas las ideas, expresadas por medio del lenguaje, pertenecen al fuero y están en los dominios de la literatura.
Las palabras se componen de letras, las oraciones se forman de palabras, y así como cada vocablo contiene una idea ó el germen de una idea, cada cláusula contiene un juicio ó varios juicios, que se unen y armonizan con arreglo á los principios lógicos y gramaticales de cada idioma.
Las letras en primer término, las palabras después, y las frases al fin, ponen el cerebro del hombre en comunicación con el cerebro de sus ascendientes, de sus contemporáneos y de sus pósteros, siendo la literatura á modo de red telegráfica y telefónica que une el espíritu del mundo que existe con el espíritu del mundo que vendrá y con el espíritu del mundo que fué, valiéndose de lo que sintieron y de lo que pensaron las intelectualidades de cada época histórica y de cada nación constituída.
Así, por ejemplo, sabemos que el alma índica de los tiempos remotos era más teológica que poética, por lo que deducimos de la lectura de los episodios educadores del Bagarata, como también sabemos que la santidad de los sepulcros formaba parte del código del deber para el mundo griego, por lo que deducimos de la lectura de las grandes tragedias de Sófocles y Eurípides.
En buena lógica, si atendiésemos sólo á su etimología, podríamos decir que todas las obras escritas por el hombre son obras literarias, aunque esas obras traten de teodicea, legislación, medicina, ó náutica. Sin embargo, restrictivamente y por convenio unánime, se entiende por literatura el conjunto de obras escritas que tienen á la belleza por objeto principalísimo, siendo la literatura un arte cuando trata de los principios técnicos á que obedecen las obras literarias, y siendo la literatura una ciencia cuando trata de la filosofía de la producción intelectual de la belleza.
En toda obra literaria, ó sea en toda obra cuyo fin primordial es la hermosura, es forzoso atender á la forma y al fondo, porque siendo la belleza el fin supremo de esta índole de producciones, el fondo y la forma deben asociarse para embriagarnos con los zumos del placer calológico, con el vino tonificante del deleite estético.
Teófilo Gautier afirmaba que los vocablos, como las piedras preciosas, tienen un valor apreciable y propio, valor de que se dan cuenta automáticamente los centros ópticos y auditivos, que son los que controlan el colorido y el timbre de las palabras. Los vocablos, dentro de las oraciones, y las cláusulas, dentro de la elocución, tienen un lugar designado por su influencia pictórica y musical, sintáxica y emotiva. Como cada vocablo representa un valor sensacional é ideológico, claro está que cada vocablo, si se une armónica y sustancialmente con los demás vocablos de un párrafo ó período, sirve para darles realce y para aumentar su valor con el valor suyo, como una piedra preciosa, si se une con arte á otras piedras preciosas, sirve para realzarlas y para aumentar el precio del joyel con su propio precio.
El arte de escribir es, para muchos de los elegidos de la inmortalidad, un arte de tanteos. Se prueban las palabras, como los záfiros y los diamantes, antes de engarzarlas definitivamente en la dicción, y lo mismo que se hace con los vocablos, se hace con las oraciones, con las cláusulas, con los trozos enteros de un discurso ó de un libro. El estilo se perfecciona por el trabajo, porque el trabajo, que es una dignidad y que es un consuelo, desarrolla y robustece las aptitudes. — “El ejemplo de todos nuestros autores clásicos nos enseña, dice Albalat, que el trabajo es una condición absoluta para toda obra escrita.” — La perfección se obtiene retocando y refundiendo lo elaborado. Ariosto rehizo más de diez y seis veces algunas de las octavas de su poema. Pascal volvió á escribir, modificando su alcance y su redacción, casi todas sus Provinciales. Chateaubriand examinaba cada vocablo y pesaba cada período, pasando cerca de un lustro en la corrección de su Atala y más de siete años en la corrección de Los Mártires. Flaubert, en fin, escribía apenas veintisiete páginas en dos meses, guiándose por las exigencias del aliento y del oído, hasta considerar paupérrima y deleznable la prosa que no es susceptible de ser declamada como un poema homérico ó como un discurso ciceroniano. Sudó sangre sobre las correcciones de su célebre Madame Bovary, hasta que el trabajo del estilo llegó á convertirse en una dolorosa tortura para su cerebro, pues las menores asonancias ó cacofonías le sonaban á modo de martillazos, conduciéndole el abuso de la lima exacerbada á la disecación antiartística que se observa en el lenguaje de Bouvard et Pécuchet.
Estos ejemplos prueban la importancia que el artífice debe conceder á la forma, siendo inútil manifestar que la banalidad del fondo perjudica tanto como lo prosaico del lenguaje á la producción, que sólo es bella y sólo es durable cuando deja de ser prosaica y banal. Son muy pocos los improvisadores que han elaborado obras que resistan á la acción del tiempo, como Voltaire y como Lamartine. Royer Collard decía que lo bello se siente y no se define; pero, como todo sentimiento entraña un juicio, al sentimiento de la hermosura va unido siempre el juicio de la belleza, que, aunque no se defina, puede avalorarse por la clara excelsitud del pensamiento y por la eximia esplendidez de los atavíos.
Los vocablos, en las obras literarias, no deben considerarse como sones independientes de la idea que ayudan á expresar. Todas las voces, en las obras literarias, son ó desean ser sugestivas, lo que demuestra la necesidad de preocuparse del fondo y de la forma, del espíritu y la envoltura, de la esencia y del vaso que la contiene. La forma vivifica á la idea, que gana en relieve cuando el estilo es original, armonioso, conciso y pintoresco, del mismo modo que la idea centuplica el valor del estilo, cuando los pensamientos se presentan eslabonados con tan lógica maestría, que los accesorios sirvan únicamente para hacer resaltar la novedad, el brío y la nobleza de los que constituyen el fondo verdadero de la composición.
Después de habernos ocupado de la obra, ocupémonos del artista, que no es otra cosa que un sér poderosamente imaginativo, que toma del mundo sensible y del mundo ético los caracteres diferenciales de la belleza física ó de la belleza moral, modificándolos ó combinándolos con arreglo á su idea de la hermosura. En el mundo de la naturaleza y en el del espíritu, los seres y los objetos tienen, entre las cualidades que los caracterizan, una cualidad esencial, de la que derivan y de la que dimanan todas las otras cualidades del objeto ó del sér. El fin de la obra artística, como dice Taine, consiste en reproducir ese carácter fundamental, ó por lo menos las cualidades dominadoras que más se le aproximen; pero, como esos rasgos característicos del sér ó del objeto no siempre se perciben de un modo claro, la imaginación del artista, guiada por su idea de la belleza, trata de eliminar todos los caracteres que nos ocultan la cualidad esencial, de poner de relieve todos los que nos la manifiestan en su plenitud, y de corregir todos los que la desvirtúan en la híbrida confusión del conjunto.
Taine agrega en el tomo segundo de su Filosofía del Arte: “La obra artística tiene por objeto manifestar algún carácter genial ó saliente, de una manera más completa y clara de lo que lo hacen las cosas reales. Por eso el artista, una vez se forma la idea de ese carácter, transforma el objeto real conforme á su idea. Así, las cosas pasan de lo real á lo ideal cuando el artista las reproduce modificándolas conforme á su idea, y las modifica conforme á su idea cuando, recibiendo y haciendo sobresalir en ellas algún carácter notable, altera sistemáticamente las relaciones naturales de sus partes, para hacer ese carácter más visible y dominador.”
Se deduce de lo que antecede que el verdadero artista es el que toma del mundo físico y del mundo moral, los rasgos más característicos y expresivos, los rasgos que tienen más valor estético, los rasgos que mejor traducen la belleza. Para poder realizar su misión, el artista necesita en primer lugar de la memoria imaginativa, que le permite evocar clarísimamente todos los aspectos diferenciales de la vida social y de la vida de la naturaleza, poniendo en orden y dando unidad á los caracteres entrevistos en sus horas de laborioso ensueño. En segundo lugar, el artista necesita del talento técnico, de lo que podríamos llamar aptitud artesana, del dón de poder realizar las ideas estéticas por medio del lenguaje. La primera de estas condiciones no se concibe sin la vocación, sin el propósito decidido de consagrar la vida al hallazgo de la hermosura, como la segunda de esas condiciones sólo se adquiere por el estudio y por el trabajo. El trabajo acompaña á la vocación como el brillo á la perla. Son asombrosas las adiciones y las variantes que hizo Rousseau en el primero de los manuscritos de su Nueva Eloísa. Buffón recompuso, en varias ocasiones, casi todos los párrafos de sus Epocas de la naturaleza. Balzac corrigió quince veces las pruebas de César Birotteau, y quiso quemar, por considerarlas pobremente escritas, las páginas mejores de Eugenia Grandet.
Como el artista es hombre y el hombre no está solo, como el artista forma parte del núcleo social y el núcleo social influye sobre sus componentes, el artista es un reflejo de las costumbres y del estado del espíritu del tiempo en que vive. Taine dice:
“Lo mismo que hay una temperatura física que por sus variaciones determina la aparición de cada especie de plantas, lo mismo hay una temperatura moral que por sus variaciones determina la aparición de cada especie de arte. Y lo mismo que se estudia la temperatura física para comprender la aparición de una especie de plantas, como el maíz ó la avena, el áloe ó el pino, lo mismo es necesario estudiar la temperatura moral para comprender la aparición de una especie de arte, como la escultura pagana ó la pintura realista, la arquitectura mística ó la literatura clásica, la música voluptuosa ó la poesía idealista.”
— Sin embargo, aunque es indiscutible que la obra de arte depende en cierto modo del conglomerado social, es indiscutible también, como dice Hennequin, que el hombre tiende, por economía de fuerzas, á persistir en su modo de ser, y á conservar intacta su personalidad, resistiendo á las influencias dominadoras del medio en que vive. “Así, dice Hennequin, en el ambiente actual, que parece, sin embargo, poseer una fisonomía llena de alegría ligera y de agitación ruidosa, en el París fin de siglo, la novela va de Feuillet á Goncourt, de Zola á Ohnet; el cuento de Halévy á Villiers de l’Isle Adam; la poesía de Leconte de Lisle á Verlaine; la crítica de Sarcey á Taine y Renan; la comedia de Labiche á Becque; la pintura de Cabanel á Puvis de Chavannes, de Moreau á Redon, de Raffaëlli á Hébert; la música de César Franck á Gounod y á Offenbach.”
De esto se deduce que el estudio de la obra requiere no sólo el estudio del medio, sino también el estudio del artista. Cuanto más complicada es una civilización, mayor es la resistencia que el espíritu individual opone al influjo absorbente del medio, y mayores las facilidades que tienen las escuelas para resistir á la tiranía del gusto variadizo de la multitud. En las edades primitivas, en el mundo índico y en el mundo griego, la influencia del medio fué todopoderosa, como fué todopoderosa en los lustros de oro del sincretismo monárquico y sacerdotal. En nuestra época la influencia del medio se va alejando, como se alejan la influencia de la raza y de la familia, siendo preciso conocer no sólo el influjo de la colectividad sobre la labor de cada cerebro fuerte, sino también las resistencias que cada cerebro fuerte opone á la dictadura de la colectividad. Tenemos el culto de la independencia, la fiebre de los viajes, el cosmopolitismo que se deriva del conocimiento de los idiomas y de la universalidad de las bibliotecas, lo que permite al nacido en el Japón vivir y pensar del mismo modo que vive y piensa el que nace en Chile y se educa en Londres.
Dado lo que antecede, ya podemos decir que la historia de la literatura uruguaya no es otra cosa que la historia de la belleza realizada en las obras literarias de nuestro país. Ese estudio abarca no sólo el examen retórico y estético de las obras de cada autor, sino también el estudio cronológico y biográfico de los artífices del vocablo y de la idea nacidos aquí, junto á los ríos en que se mece el camalote azul y sobre las planicies en que se apiñan los oros del maizal. Ese doble estudio, el estudio de las obras y el de los autores, vistos en sus costumbres, en sus pasiones, en sus ideales, en las influencias á que obedecieron y en el desarrollo intelectual que prepararon; ese doble estudio, el de las obras y el de los autores, es lo que nos proponemos esbozar en las páginas de este modestísimo libro, que ha de ser, como todos los productos de nuestra pluma, flor de una noche, luz de luciérnaga y nido abandonado en arbusto zarcero.
Las literaturas varían con el clima, las instituciones, las formas religiosas, los movimientos sociales ó políticos, la influencia del genio ó de la crítica. La indomable leyenda de nuestros toldos embellecidos con plumas de ñandú, lo templado y purísimo de nuestra atmósfera, la índole republicana de nuestras leyes, el cristianismo de la educación de nuestros hogares, la idea que nuestras muchedumbres tuvieron de lo colonial, nuestras cruentísimas batallas por el derecho, y el gusto de los que sobresalían por el luminoso é imantado vigor de su numen, explican los caracteres diferenciales del ciclo literario que vamos á historiar.
Ese ciclo fué civil y regionalista. Lo primero está justificado por las pamperadas que nos sacudieron después de la contienda emancipadora; y lo segundo está justificado porque necesitábamos crearnos una individualidad, en virtud de los peligros á que nos exponían nuestra posición topográfica y la pequeñez de nuestro jardín, donde el armonioso silbido de los zorzales arrulla el sueño de las flores eucarísticas y fraganciosas del guayacán.
Las literaturas pueden ser originales ó imitativas, cosmopolitas ó producto genuino de la nación que les dá la existencia. Una literatura entera y absolutamente original es inconcebible, porque todas se relacionan y se entrelazan por su comunidad en el modo de plantear y de resolver algunos de los problemas psíquicos ó sociológicos que conmueven y angustian á las naciones civilizadas. — Una literatura entera y absolutamente imitativa no merecería el nombre de literatura, porque la imitación literaria tan sólo es justificable y digna de encomio cuando se esfuerza en ennoblecer ó agrandar sus modelos. — Una literatura es nacional, cuando se place en reproducir las costumbres, los sentimientos, los fenómenos naturales y característicos del pueblo en que nace y se desenvuelve, como, por ejemplo, la literatura judaica y la literatura española del siglo de oro. — Una literatura es cosmopolita cuando se ocupa con preferencia del hombre y de la humanidad, haciendo abstracción de lo que hay de característico en la naturaleza y en la sociedad que la circundan y en que se mueve; pero una literatura esencialmente cosmopolita, sin rasgos fijos, sin rasgos propios, sería una literatura llena de vaguedades y palideces, por carecer de todo lo que de individualista y de diferencial buscamos en el arte. Tampoco podría existir. Los idiomas tienen un alma; suctan los jugos de la tierra en que han sido formados; son el vehículo de los modos de sensación del pueblo que los pule y les dá su espíritu. Al cosmopolitismo absoluto de una literatura, se opone le personalidad del lenguaje que la engendra y la valoriza. — Nosotros hemos sido originales en el sentir, por los modos de sensación de nuestros modismos; imitativos en el hacer, por lo constante de nuestro contacto con las evoluciones del gusto europeo; regionalistas, por el color local y nuestra profunda idolatría al pago inviolable; de todas las patrias, porque los venidos de todas las patrias algo nos traían de las melancólicas saudades de todas ellas.
En el ciclo que vamos á estudiar, fuimos primero clásicos, porque clásico era el influjo educativo de la península, cuyas enseñanzas no se alejaron así que las colonias rompieron sus grilletes. El movimiento romántico nos envolvió por sed de novedades, por odio á lo que fué, porque el romanticismo era una rebeldía, porque el romanticismo representaba el triunfo del espíritu liberal de nuestras instituciones. Víctor Hugo proclamaba, en el prólogo de su Hernani, que la escuela romántica era “el liberalismo en literatura”. Estudiaremos, pues, el conflicto entre clásicos y románticos, siempre que necesitemos investigar la diferencia existente entre las dos escuelas de que trata esta obra. Según dice Théry, en su erudita Histoire des opinions littéraires, el clasicismo se basa en la idea del orden y tiene al ideal sensible por finalidad, en tanto que el género romántico se basa en la idea de la libertad y tiene al espíritu del hombre por objeto definitivo. Así, para Théry, lo clásico es la expresión del ideal sensible. Pero, ¿cómo llegar á la perfección relativa de la forma sin poner de relieve las bellezas y sin omitir lo que tiene de defectuoso lo que pintamos? De esa selección nacen la regularidad y el orden del clasicismo. Generaliza eliminando las disonancias particulares. En cambio el romanticismo, que es unas veces la libre expresión de la realidad individual y que es otras veces la expresión aproximada del ideal espiritualista, antinomia del ideal sensible de los clásicos, busca en la materia los caracteres que nos permiten conocer los misterios del mundo interior, afanándose al mismo tiempo en descifrar los insondables enigmas del pensamiento humano. El objetivo clásico es la belleza tangible de la forma. El romanticismo batalla por la conquista de lo absoluto. Nosotros, en el ciclo que vamos á estudiar, fuimos clásicos con Figueroa y románticos con Alejandro Magariños Cervantes.
Concretemos ordenadamente estas diferencias de estilo y sentimiento.
La historia de la literatura uruguaya puede dividirse en tres grandes períodos.
Primero: período clásico ó inicial, que va desde 1810 hasta 1841. — Este período se caracteriza por el acrisolado amor de la forma, siendo el arte á modo de dificultad técnica muy dulce de vencer. Los modelos predominantes en esta época son Horacio y Meléndez.
Segundo: período romántico ó romancesco, que nace en 1841 y empieza á declinar en 1885. — Este período se caracteriza por su desdén hacia la antigüedad clásica, siendo el arte á modo de arte de imaginación más que de gusto y de discernimiento. Los modelos predominantes en esta época son Echeverría, Lamartine, Becquer y Hugo.
Tercero: período ecléctico ó de transición, que va desde 1885 hasta 1911. — Este período se caracteriza porque en él se cultivan, se mezclan y entrecruzan todas las escuelas ó modalidades retóricas, manifestándose en todas ellas cierta sed de verismo. Los románticos del fin de la edad anterior abandonan el culto y el ornato de sus altares, como deseosos de asimilarse el jugo de las vigilias del positivismo contemporáneo. Así Eduardo Acevedo Díaz, extraordinariamente romancesco en Brenda, adopta el modo de composición naturalista en las mejores páginas de su Ismael. Así Carlos María Ramírez, — cultor de la oratoria tribunicia gala hasta 1890, y émulo de Francisco Bauzá, prototipo constante de la oratoria tribunicia de Argüelles y López, — se aparta, desde 1890, del decir de Vergniaud, educando sus cláusulas en la lectura sobria y serena de Macaulay.
También, en ese período tercero, aparece el decadentismo con Roberto de las Carreras y Julio Herrera y Reissig, influyendo hasta en la magnificente verba riojana de Papini y Zas, en quien se nota la evolución, no siempre feliz, que puede observarse en Santos Chocano y en Amado Nervo. Los modelos predominantes en esta época son unas veces Zola y otras Pérez Galdós, unas veces Hugo y otras veces Rueda, unas veces Verlaine y otras Rubén Darío.
Hasta 1870 impera casi en absoluto la poesía. La prosa, que en el apogeo de las dos primeras edades gusta poco del libro, sólo brilla y se desenvuelve en la prensa, la tribuna y la cátedra doctoral. Desde 1870 en adelante la prosa disputa sus dominios al verso, poco en consonancia con el carácter práctico de la edad presente, desarrollándose la historia con Bauzá, el derecho político con Aréchaga, el cuento con Viana, la novela con Reyles, la crítica con Blixén, el teatro con Sánchez, las especulaciones filosóficas con Vaz Ferreira y los altos estudios estéticos con Rodó.
II
Nuestra literatura, como todas las literaturas sudamericanas, nace con el movimiento que nos independiza del dominio español. Sólo algún tiempo antes de alejarse de nuestras playas la bandera en que se hiergue el león castellano, nuestra prosa y nuestra poesía luchan por adquirir un carácter propio, no en la forma, que es imitativa y clásica, sino en los asuntos, que unas veces se refieren á cosas del país, y que otras veces tratan del sentimiento autonómico que enardecía á los espíritus de aquella edad de hierro.
Desde los orígenes del coloniado hasta los últimos años del siglo diez y ocho, la palabra escrita poco produce y prospera poco en las tierras americanas, siendo escasísimas sus elucubraciones, siempre triviales y calcadas siempre sobre el sentir estético de la literatura peninsular. Hacia 1800 nuestra prosa se inicia con algunos fragmentos sobre la utilidad de la agricultura, que permiten á su autor, don José Manuel Pérez Castellano, disertar con lucidez acerca de los árboles que nos son familiares y acerca de los cultivos que tienen mayor arraigo en nuestras planicies, lo mismo que, hacia 1807, casi al salir de las invasiones inglesas, nuestra labor poética se inicia con el drama en verso, de índole mitológica y mal pergeñado, del sacerdote Juan Francisco Martínez, La lealtad más acendrada ó Buenos Aires vengada, título que recuerda los títulos de que se burla el donaire de Moratín en La Comedia Nueva.
Lamento contrariar algunas ilusiones de esta afanadísima generación presente. El teatro nacional no tiene sus orígenes ni en las obras de Blixén ni en las obras de Sánchez. El teatro nacional, cuando éstos nacieron, ya estaba fundado. Sus raíces, como veremos, son mucho más hondas y mucho más antiguas de lo que se cree, pues siempre nuestros ingenios manifestaron afición y aptitudes para el difícil cultivo de la escena. Ya en el año de 1808, un desconocido, — un L. A. M. — escribió, en la ciudad de Montevideo, un drama en cinco actos titulado Idamía. El argumento del drama es una insensatez, por lo grande de su inverosimilitud; pero la versificación del drama, en romance octasílabo, es fluída y sonora. Onoxia, hija de lord Murray, se ha casado en secreto con el conde Ernesto de Staxtley; pero temerosa de su familia, que maldice este amor oculto y voluptuoso, entrega el fruto de su unión á un criado, que jura proteger la infancia de Sofía. El criado desaparece, sin que los padres de la niña sepan donde se esconde el perverso raptor. Los años pasan, y por una larga serie de coincidencias, no siempre lógicas, Ernesto y Onoxia, á quienes ha separado la fatalidad, naufragan en un territorio salvaje de la América Septentrional. Ernesto vive allí, como una fiera, á fuerza de frutas y vestido de pieles, en tanto que Onoxia es recogida por un noble pastor, que tiene una hija que se llama Idamía. Lord Starríston, jefe de una escuadra inglesa detenida por una tempestad en aquellos parajes, ve á la joven indígena y se enamora de su hermosura; pero Idamía está destinada al príncipe Indatiro, empezando una lucha de heroísmos y generosidad en la que siempre vence el caballeresco príncipe americano. Idamía parece inclinarse á Indatiro, cuando se descubre que Idamía es el fruto de la unión secreta de Ernesto y Onoxia. Una tempestad sorprendió al criado junto á aquellas playas, donde antes de morir consignó en un papel la verdad del origen de la supuesta hija del pastor. Ernesto y Onoxia resuelven regresar á Inglaterra, Idamía consiente en casarse con Jacobo Starríston, y el príncipe Indatiro renuncia á su sueño, quedándose á reinar sobre las cinco tribus que pueblan y defienden las costas del Pacífico. Idamía ó la reunión inesperada no se publicó nunca, encontrándose actualmente su manuscrito en la “Biblioteca Nacional” de Buenos Aires.
Esta obra vale menos, por ser muy pobre copia de los ridículos engendros de Comella y de Valladares, que la obra teatral del clásico Martínez. Dado el espíritu del año en que la primera de estas producciones fué escrita, es regular que los ingleses saliesen perdiendo en aquellos conflictos de amor y de pujanza; pero no lo es aquel amasijo de extrañezas é inverosimilitudes con que nos regalaba su anónimo autor, educado en la escuela, mentirosa y absurda, que crispaba los nervios de Moratín. No resultara peor aquel pobrísimo ensayo si hubiese sido fruto de la elaboración de la hiperbólica musa de Monzín ó de la extravagante musa de Laviano.
No lo extrañemos, porque no podía ser de otro modo. Como Taine dice, “la obra de arte es determinada por un conjunto, que es el estado general del espíritu y de las costumbres circunstantes.” — Los talentos abortan, cuando falta la temperatura moral necesaria para su desarrollo. La presión de las costumbres y del espíritu público los comprime ó los desvía, impidiendo su florecimiento ó imponiéndoles un florecimiento determinado. En la época á que nos referimos, el deseo de la producción estética no existía ó estaba contrariado por la atmósfera moral de que nos habla Taine. Hasta 1810, hasta poco antes del primer movimiento emancipador, los pueblos y las campiñas de esta parte del virreinato carecían de escuelas casi en absoluto. Sólo la Colonia del Sacramento y sólo Santo Domingo de Soriano contaban con establecimientos de cultura espiritual, gracias á la orden educadora de los jesuítas y gracias á los religiosos de otras instituciones semimonásticas; pero el catecismo y el silabario eran todo lo que enseñaban los segundos á los chanás, y por lo que toca al colegio coloniense, justo es decir que desapareció poco después de la expulsión del 3 de Junio de 1777, en que Zeballos rendía y obligaba á capitular á Francisco José da Rocha.
Dice Bauzá que “la conquista española en el Uruguay, desde que Solís pisó nuestras playas hasta que Fonseca se estableció en Montevideo, puede considerarse como una operación esencialmente militar.” Así es, en efecto. Siempre en lucha con los pórtugos, sus vecinos, nuestros gobernadores vivieron de continuo en vigía ó en guerra, afanándose en asegurar á sus reyes el dominio del suelo conquistado, que asolaban perennemente las tempestades trágicas del malón fronterizo. No utilizaron las riquezas de nuestro suelo, ni les desveló la idea de nuestra cultura, y si éramos, en los últimos días de la centuria décima octava, algo más que un conjunto de campiñas desiertas y de toldos salvajes, el milagro debíase no á los ceñudos representantes de nuestros monarcas, sino á la relativa acción civilizadora de las reducciones jesuíticas, que convirtieron á los indómitos pobladores de nuestros campos, con la magia de su palabra y con la destreza de su proselitismo, “en pueblos de labriegos sometidos á la ruda faena del trabajo agrícola, y vinculados á la civilización por el conocimiento de sus complicadas ventajas,” según nos refiere Francisco Bauzá en el tomo primero de su Historia de la dominación española en el Uruguay.
En Montevideo mismo, durante el coloniado, el denuedo sobra y la cultura falta. Tanto es así que la primera de las escuelas que tuvo la capital fué fundada por los jesuítas recién en 1744, pasando esa escuela, cuando se llevó á cabo la expulsión de la célebre orden, á ser propiedad de los padres del Convento de San Francisco. A esa escuela siguió, en 1796, una escuela laica dirigida por don Mateo Cabral; pero tanto en estos dos establecimientos como en el colegio para niñas pobres establecido en 1795 por doña María Clara Zavala, lo único que se enseñaba era á rezar, un poco de gramática y algo de aritmética, siendo mucha la disciplina y cosa corriente los palmetazos. Aun esto mismo, con ser tan primordial y defectuoso, no alcanzó á los criollos de la clase media ni llegó jamás á los campesinos de las chacras próximas, monopolizando la juventud aristocrática, de viejo y puro abolengo español, lo mejor de la escasa siembra espiritual de la escuela laica y la escuela monjil. No teníamos ni universidades, ni bibliotecas públicas, ni librerías, que pudiesen ampliar ó servir de auxilio á la acción de la escuela. El primer periódico nacido aquí, La Estrella del Sur, no duró dos meses, siendo aquella hoja de publicidad, escrita en inglés y en castellano, un órgano especialísimo, una especie de tribuna en la que la invasión británica trataba de probar los beneficios que podían esperarse del afianzamiento de un dominio antibonapartista y antiborbónico. Del segundo periódico que tuvimos, dice Francisco A. Berra en su Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay: “El segundo periódico que tuvo Montevideo fué la Gaceta de Montevideo, que apareció el 13 de Octubre de 1810 por la Imprenta de la Caridad, redactada por fray Cirilo de la Alameda y Brea, franciscano de vasta erudición, que había venido huyendo de Madrid por temor á los franceses. Se aplicó principalmente á publicar documentos favorables á los españoles de Europa en sus relaciones con Francia y á los españoles de Montevideo en sus relaciones con los revolucionarios de Buenos Aires.”
Sería, pues, labor sin resultados querer marcar uno de los instantes de la época colonial como punto de partida de la incipiente historia de nuestras letras. Como dice Taine, faltaba la atmósfera moral necesaria para el desarrollo de la producción. La savia del árbol indígena se hubiera helado en aquel clima poco estival, secándose además los brotes del árbol indígena en la extrema sequedad de aquel suelo. Una vida casi monacal y una precaria educación común, el conocimiento de los libros ascéticos de menor fuste y la lectura de los clásicos latinos más familiares, no podían dar otros frutos que el silencio y la muerte. El arte, nos enseña Veron, es el producto y como la flor de las civilizaciones. En tanto que éstas no se cristalizan, el arte balbucea, porque el arte, en la historia de todas las patrias, es una válvula groserísima de la vida del sentimiento, antes de convertirse en el intérprete iluminado de la vida cerebral. La literatura sudamericana surge con la revolución sudamericana, siendo la poesía popular la primera forma en que se manifiesta el ingenio nativo; pero aun esa forma, producto colectivo de la época y de la raza, que tiende á traducir los ensueños y los dolores del espíritu público, es tan rudimentaria que difícilmente puede ser considerada como una forma artística.
El génesis de nuestra poesía popular se encuentra en los campos, y en los campos de entonces la incultura era grande, lo que convertía todas las manifestaciones estéticas en inarmónicos balbuceos. En el espíritu del primero que talló el sílex en forma de flecha, ya existía el sentimiento artístico; pero como sentir bien no equivale á expresar con perfección, el rústico tallado del sílex no corresponde á la idea que hoy nos formamos del arte de la escultura. La forma, sin la que las producciones literarias viven lo que vive un cimbro de achira y lo que vive un copo de espuma, era casi absolutamente desconocida no sólo en la soledad de nuestras lomadas, sino tambien en la quietud patriarcal de nuestras ciudades. El estallido revolucionario pudo exaltar á la musa patriótica; pero no pudo dar fijeza y excelsitud á su pensamiento, desde que era inconsciente el delirante instinto de libertad á que obedecía la muchedumbre, ni pudo dar tampoco á los engendros de esa musa la perfección artística, la sabia nitidez de la forma, que sólo se adquiere con el estudio de los modelos y con la lima obstinada del ritmo verbal. Morley afirma que las palabras gobiernan el mundo; pero para que las palabras puedan ejercer la tiranía que les atribuye el crítico inglés, es necesario que las palabras se ordenen y asocien con arreglo á la técnica artística, ó sea, á la mecánica del oficio de escribir con belleza, rimar con armonía, y hablar con lógica donosura.
El hombre es un sér expresivo. La necesidad de traducir y comunicar sus sentimientos y sus ideas, necesidad sin la que las sociedades no existirían, explica el desarrollo del lenguaje escrito y del lenguaje oral. El primero que grabó la figura de un rengífero sobre una roca, no conocía ninguna de las reglas del dibujo. Obedeció á la imperiosa necesidad de realizar la imagen que le torturaba, creando sin fines de carácter estético, una rudimentaria expresión artística. Parece deducirse de lo que decimos, que la producción de la obra debe anteceder al conocimiento de las reglas. Esto sería una irrefutable verdad si el esbozo primitivo fuera más perfecto que las esculturas basadas en el uso de las reglas artísticas, y si la historia del arte de escribir no fuese, antes que nada, la historia crítica de las bellezas realizadas por el humano ingenio. El creador puede, aplicándolos instintivamente, ignorar los principios más esenciales; pero no puede prescindir de su aplicación. El genio es el que impone reglas al arte; pero las impone demostrando, al aplicarlas sin conocerlas, la utilidad de las reglas de que hace uso. Así, Homero es anterior á la teoría literaria de la epopeya; pero es el primero que sigue los preceptos teóricos á que después se sujeta la musa de Virgilio.
Por otra parte, ni todos los escritores son genios, ni el crítico puede proceder como el creador de un género literario. Max Nordau dice bien cuando dice que el genio es un hombre que imagina actividades nuevas y hasta entonces no practicadas, ó un hombre que aplica actividades ya conocidas, siguiendo un método enteramente propio y personal. Los genios son excepciones, rarezas de la vida intelectual de un país. La mayor parte de los escritores, aun de los escritores más afamados, son simples talentos, lo que ya es mucho, siendo el talento, según Max Nordau, un sér que desarrolla actividades frecuentemente practicadas, mejor que la mayoría de los que han tratado de adquirir la misma aptitud. El genio es un explorador que descubre nuevos caminos, comarcas misteriosas y mares ignotos. El talento es un viajero que cruza los piélagos y sube á las montañas que el genio descubrió. El genio aplica inconscientemente las reglas necesarias á la belleza. El talento hace suyas esas mismas reglas; pero ya convencido de la utilidad práctica de su aplicación. El crítico, á su vez, cuando juzga las obras geniales, señala principios y deduce reglas; pero aplica también, al valorar las obras que estudia, los principios ya aceptados y las reglas ya establecidas. De lo contrario, falto de rumbos fijos y de moldes maestros, el crítico haría siempre crítica de impresión personal, transformándose el juicio de la belleza en algo más variable que la ola que rueda y el viento que pasa. La crítica literaria no tendría autoridad alguna, ni el arte de escribir merecería el nombre de arte. Quien dice arte dice disciplina, reglamentación, manera de hacer. Juan d’Udine afirma, en su interesante obra L’art et le geste, que la primera de las condiciones de una obra literaria es estar bien hecha, y una obra de arte sólo está bien hecha cuando el mecanismo de los signos imitadores no tiene secretos para su autor, ó, en otros términos, cuando su autor posee á la perfección la doctrina y la práctica del oficio sintáxico y el oficio estilístico.
Estas cualidades no se encuentran en los cultores de la poesía de los lustros de hierro de nuestra historia, poesía cuyas primeras manifestaciones se reducen al informe ritmo de las payadas, que se alzan, como las quejas de un pájaro desconocido, sobre la soledad de los campos y sobre la melancolía de los desiertos. Sarmiento dice, en una de las inimitables páginas de su Facundo: — “El gaucho cantor es el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad Media, que se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca.” — “El cantor está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía, que el bardo de la Edad Media, y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si á su lado no estuviese otra sociedad culta, con superior inteligencia de los acontecimientos, que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas.” — Si esto acontecía con la musa campesina de 1850, ¡calcúlese lo que daría de sí la musa popular de 1811!
Nuestra literatura poética nació espontáneamente y sin estímulo, junto á los fogones revolucionarios y bajo la enramada de los ranchos de totora. El gaucho fué nuestro primer poeta, despertado al sentimiento de lo bello por sus atavismos de raza, por lo constante de su comunicación con la naturaleza, y por las obscuras melancolías de su vida nómada. El toldo charrúa le dió sus hurañeces y la sangre española sus hidalguías, habiendo en la levadura nostálgica de su numen como un eco de los acordes de las vihuelas con que los rawíes entretienen los ocios de la multitud en las calles de Orán. Nuestro pueblo, como dice Bauzá, formóse por el estrecho lazo con que el poder despótico de la península unió á los hijos del indígena sometido, el portugués capturado y el español de progenie humilde, naciendo de esta amalgama de elementos heterogéneos “una raza con miras y tendencias propias, con carácter especial, y con aspiraciones bastante sospechables de libertad é independencia.” Esa raza, que se esparció por los campos más que por las ciudades, en busca de sol libre y de amplitud de vuelo, conservó siempre la hurañez y la melancolía con que las persecuciones, y los castigos, y los desdenes sellaron su plebeya cuna de ilota, su misérrima cuna de paria. La eterna perspectiva del mismo horizonte, la comunión constante con el desierto, el continuo despego á la autoridad amenazadora, la lucha sin descanso con la res bravía y las fieras del monte, la costumbre del silbo del zorzal y el alerta del tero, el amor al caballo y la fe en el cuchillo, forman la idiosincrasia peculiarísima de nuestros primeros poetas, que, como todos los poetas populares de aquella edad viril, se distinguen por el carácter exclusivamente guerrero de su inspiración. Desde las montañas de Venezuela hasta las orillas del Río de la Plata, la musa de aquellos lustros heroicos es una musa armada de lanza y que tiene en los labios un himno á la victoria. Pedro Arismendi dice, hablando de las tierras cercanas al centro del continente, “que el movimiento literario de los días libertadores se redujo á cantar las proezas y á lamentar los martirios de los patriotas.” Por su parte, Juan María Gutiérrez, hablando de la poesía popular de las patrias del Sur, dice que “la revolución política, que convirtió los virreinatos en repúblicas, acordó en bronce la lira americana.”
Nuestra poesía de 1811, de ampuloso lenguaje y de rígida metrificación; nuestra poesía de 1811, de pensamiento ignaro y de forma paupérrima, fué tristona y batalladora, como enamoradísima del pago con cuyos troncos de ñandubay fabricaron los montoneros la vara de sus rústicas lanzas de tijera. El culto del terruño fué la suprema pasión de la musa popular. “Leyendo las imperfectas estrofas de sus trovadores, dice Bauzá, se ve hasta donde llevaban esta idealización de la patria, que para ellos no era sólo el territorio nacional con sus habitantes y tradiciones, sino todo eso personificado además en una mujer de formas semidivinas, sujeta á dolores y alegrías especiales, vagando en el espacio y eternamente preocupada de nuestras cosas. Tal era la deidad por cuyo amor se debía morir; cuyo nombre no se podía ofender; cuyos agravios vengaba Dios mismo dando fuerza al brazo de sus hijos para escarmentar á los tiranos. De ahí, los cánticos en que alternativamente brillaban el orgullo y la piedad, la dedicación y la fiereza, entonados á coro en los fogones al son de la guitarra, y prolongados en las largas noches de espera por las encrucijadas y las lomas que cruzaba algún chasque medio dormido.”
El pueblo campesino comenzó á ser poeta á raíz de 1811. Eusebio Valdenegro inicia el movimiento con una canción patriótica dedicada á la junta revolucionaria, canción que se ha perdido como todas las composiciones que su ingenio produjo. En el año 11 ya figuraba en las filas del ejército artiguista, distinguiéndose por la audacia de su denuedo en la gloriosa batalla de las Piedras. En el primer sitio de Montevideo, cuando los patriotas pugnaban porque el Cabildo recibiese las comunicaciones del ejército libertador, los pliegos dirigidos á los cabildantes fueron clavados en una bandera, cuyos pliegues rojos y blancos se mecían al viento cerca de las murallas de la ciudad. Sobre aquellos pliegos escribió la musa de Valdenegro:
“El blanco y rojo color
Con que la patria os convida,
Es para que se decida
Vuestro aprecio en lo mejor;
Si al rojo, nuestro valor
Breve os sabrá castigar,
Y si al blanco queréis dar
Discreta y sabia elección,
Contad con la protección
Del Ejército Auxiliar.”
Pero más que Valdenegro, que tenía sus pujos de cultiparlista, el verdadero representante del sentimiento popular fué Bartolomé Hidalgo, cuyos primeros versos fueron algunos himnos y algunas marchas de valor insignificante. Mientras el movimiento revolucionario se desenvuelve de un modo feliz, la musa de Hidalgo no levanta el vuelo; pero, no bien el desastre mordió los pliegues de la bandera heroica el numen gauchesco de nuestro poeta pareció sublimarse, imponiéndose á la admiración de la muchedumbre con sus Diálogos patrióticos de Chano y Contreras. Taine dice: “Es preciso notar que las desgracias que entristecen al público, entristecen también al poeta. Como es una cabeza del rebaño, sufre la suerte del rebaño.” El desaliento que siguió al triunfo de las ideas reaccionarias, la opresión que pesaba sobre los patriotas, el obligado exilio de sus jefes ilusties y el injusto desastre del ideal autonómico de la diezmada muchedumbre batalladora, transfiguraron y enardecieron á la musa de Hidalgo. Bueno es decir que, para Hidalgo, nuestra causa se perdió en la magnitud de la causa de la revolución sudamericana. Cantó los desastres de la segunda, olvidando nuestros mesénicos y luctuosos desastres. Su tristeza fué mayor que la tristeza de la multitud, por ser mayor su sentimiento artístico que el rudimentario sentimiento artístico de la muchedumbre. Taine enseña que lo que hace que el hombre se convierta en artista, “es la costumbre de distinguir en los objetos el carácter esencial y los rasgos salientes, pues allí donde los otros no ven más que porciones, él percibe el conjunto y el espíritu.” Cuando pertenece á una patria vencida y á un tiempo lúgubre, el poeta todo lo ve cubierto por el velo de la tristeza y por la ceniza de la desolación. Y Taine concluye: “Cuando el carácter saliente de su tiempo es la tristeza, el poeta, por el exceso de imaginación y por el instinto de exageración que le son propios, amplifica ese carácter y lo lleva hasta el último límite, se impregna de él é impregna de él sus obras, de suerte que ordinariamente vé y pinta las cosas con colores aun más negros que lo harían sus contemporáneos.”
Si la tristeza pública podía sublimar el numen de Hidalgo, no podía librarle de las imperfecciones que son peculiares, y hasta necesarias, á las trovas de índole gauchesca. En esa clase de poesías, la belleza no debe ni puede buscarse en la forma, sino en la emoción y en la verdad, en lo gráfico de la frase y en lo profundo del sentimiento. Del mismo modo que cada planta corresponde á un suelo y á un ambiente, cada forma poética debe adaptarse á la intelectualidad de aquellos á quienes trata de conmover y de seducir. ¿Cómo sugestionar á los espíritus que nos cercan, si les hablamos un lenguaje que no es el suyo? El poeta, como el orador, debe ponerse al nivel de su auditorio, renunciando á los afeites de la corrección académica cuando su auditorio es incapaz de apreciarla. Por otra parte, ni la cultura ni el ingenio de Hidalgo se avenían con esa corrección, que hubiera disonado en el ambiente de bravuras indómitas y casi salvajes de la patria vencida y montonera. Era preciso hablar al pago con el dialecto rústico y pictórico que el pago empleaba para llorar sus penas; con el dialecto de uso en los fogones, cuya llamarada habían avivado los revuelos de la tricolor; con el dialecto corriente en los hogares de paredes de barro y techo de totora; con el dialecto dulce á los niños y dulce á los ancianos del terruño invadido, porque tenía para los primeros algo de la canción oída en la cuna y porque tenía para los segundos la magia irresistible de los recuerdos de la juventud. Como Verón afirma, la poesía de los himnos sin estudio ni esfuerzo, que se encuentran mezclados á los orígenes de todas las patrias, reside especialmente en la sinceridad de la emoción que los inspira. Casi siempre su forma es descriptiva de tipos y costumbres. Más que un producto del espíritu analítico del poeta, son un producto colectivo de la raza naciente, que los sella con el sello de su carácter y que ve en sus estrofas las ánforas depositarias del generoso vino de sus sentimientos. Semejantes en un todo á esos himnos son las poesías patrióticas de Hidalgo. Su numen se despertó al compás del ruido de los combates por la independencia. El ejército libertador le contó entre los suyos. Lloró las derrotas de los montoneros con sus mejores lágrimas. El ideal revolucionario fué el ideal que idolatró su musa. Chano y Contreras, los populares héroes de sus diálogos, son la personificación de las esperanzas y las desilusiones de la muchedumbre viril y melancólica con que estuvo en contacto durante su cruzada por la libertad, siendo lógico que, dignificando á los vencidos hasta en su peculiar manera de decir, su numen prefiriese el rústico dialecto de la campaña indómita al hablar cortesano de las ciudades sometidas al dominio regio. Lo cierto es que creó un género popular que ha formado escuela, dando á ese género, humildísimo y tosco, carta de ciudadanía en el mundo de las letras americanas.
Bartolomé Hidalgo se caracteriza por la originalidad, la fluidez, el donaire, la pintura gráfica, los decires criollos y la incorrección. Eco del sentir de las muchedumbres menos alborozadas que melancólicas de aquellos días, censura los errores de los que mandan y llora el infortunio de los que combaten por la independencia, comprendiendo instintivamente que la libertad, adorada y apetecida, será por largos años una mentirosa ilusión y un utópico ensueño. Su guitarra es la alegría de los humildes, de los ofendidos, de los agraviados, porque sus romances abrevian las noches del campamento heroico y endulzan la escasez del rancherío trabajador. Él encarna la poesía popular, la poesía de los suburbios analfabetos y de las planicies casi desiertas, la poesía que se dialoga en la tertulia de los almacenes de los caminos y en el corro zahereño que churrasquea junto al fogón de la cocina rústica. Él comprende los gravísimos males que engendrarán la anarquía y la dictadura, frutos maléficos de las disidencias de los patriotas, y une al bullicio de las fiestas populares los jubilosos sones de su vihuela forjada con maderos de árbol nativo. Hijo de Soriano, — del departamento de los indios chanás y de las misiones catequizantes, de las grutas gredosas y de la tierra negra, — nuestro trovero es continental y unionista, poniendo su brazo y sus canciones sólo al servicio de la causa sudamericana, de la causa maltrecha en Huaquí y victoriosa en las llanuras de Tucumán. Magariños Cervantes habló con elogio del numen de Hidalgo.
Ya lo hemos dicho. La forma es lo de menos en las poesías de Hidalgo. Lo único que puede y debe buscarse en ellas es la sinceridad con que traducen el sentimiento colectivo de los días que fueron. En una de esas poesías, escritas todas ellas en forma de diálogo, el capataz Jacinto Chano, incitado por el gaucho Ramón Contreras, relata así las desventuras que siguieron á la revolución, como siguen las chispas eléctricas á la tempestad:
“Pues bajo de ese entender
Emprésteme su atención,
Y le diré cuanto siente
Este pobre corazón,
Que como tórtola amante
Que á su consorte perdió,
Y que anda de rama en rama
Publicando su dolor;
Así yo de rancho en rancho
Y de tapera en galpón,
Ando triste y sin reposo,
Cantando con ronca voz
De mi patria los trabajos,
De mi destino el rigor.
En diez años que llevamos
De nuestra revolución,
Por sacudir las cadenas
De Fernando el baladrón,
¿Qué ventaja hemos sacado?
Las diré con su perdón:
Robarnos unos á otros,
Aumentar la desunión,
Querer todos gobernar,
Y de facción en facción
Andar sin saber que andamos,
Resultando en conclusión
Que hasta el nombre de paisano
Parece de mal sabor,
Y en su lugar yo no veo
Sino un eterno rencor,
Y una tropilla de pobres
Que metida en un rincón
Canta al son de su miseria:
¡No es la miseria mal són!”
Dice después, quejándose de las inicuas arbitrariedades de los que mandan:
“La ley es una no más,
Y ella dá su protección
A todo el que la respeta.
El que la ley agravió
Que la desagravie al punto,
Esto es lo que manda Dios,
Lo que pide la justicia
Y que clama la razón,
Sin preguntar si es porteño
El que la ley ofendió,
Ni si es salteño ó puntano,
Ni si tiene mal color.
Ella es igual contra el crimen,
Y nunca hace distinción
De arroyos ni de lagunas,
De rico ni pobretón;
Para ella es lo mismo el poncho
Que casaca y pantalón:
Pero es platicar de balde,
Y mientras no vea yo
Que se castiga el delito
Sin mirar la condición,
Digo que hemos de ser libres. . . .
Cuando hable mi mancarrón.”
Contreras, respondiendo á su compañero, dice ha blando del desorden administrativo y del abandono en que se encontraban los soldados de la libertad:
“Lo que á mí me causa espanto
Es ver que ya se acabó
Tanto dinero, por Cristo;
Mire que daba temor
Tantísima pesería!
¡Yo no sé en qué se gastó!
Cuando el general Belgrano,
(Que esté gozando de Dios),
Entró en Tucumán, mi hermano
Por fortuna lo topó,
Y hasta entregar el rosquete
Ya no lo desamparó.
¡Pero ha contar de miserias!
De la misma formación
Sacaban la soldadesca
Delgada que era un dolor!