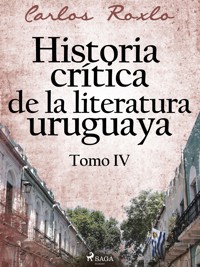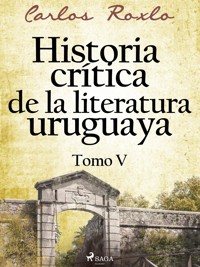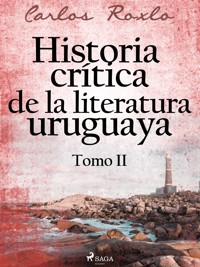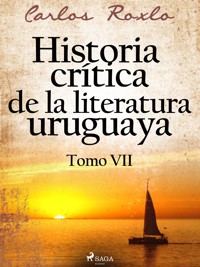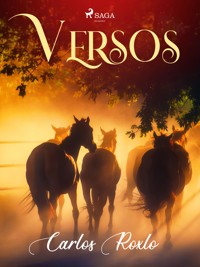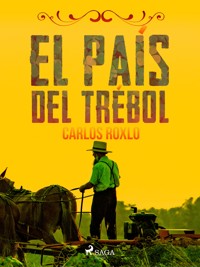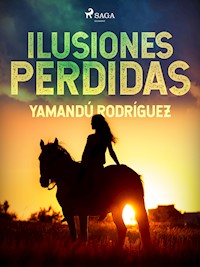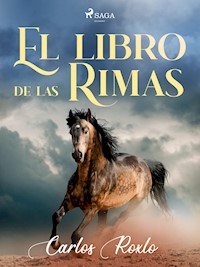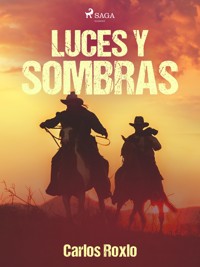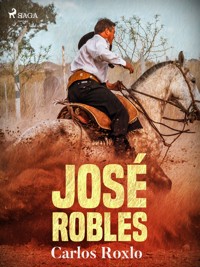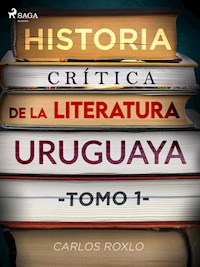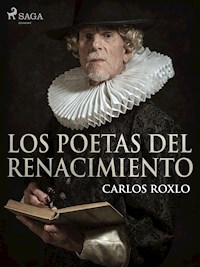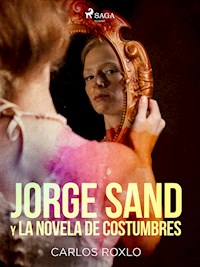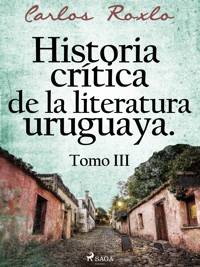
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este tomo, titulado «El arte de la forma», de la monumental obra «Historia crítica de la literatura uruguaya», Carlos Roxlo analiza y explica la literatura uruguaya publicada entre 1885 y 1898 y aborda temas como las características de la literatura romántica, la producción poética uruguaya o la prosa artística.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 831
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Roxlo
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo III
EL ARTE DE LA FORMA
Saga
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo III
Copyright © 1913, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681499
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPITULO PRIMERO
Puntos de sutura
SUMARIO:
I
Remy de Gourmont dice que casi no conoce libro sin erratas, y cita algunas de las contenidas en las obras de Gustavo Flaubert. No podía escaparse mi labor humilde á la ley general, lo que se explica teniendo en cuenta mi saber escasísimo y la mucha rapidez con que hilvano lo que doy al público, convencido de que mi vida, por larga que sea, no ha de alcanzarme para realizar todos los proyectos que acaricia mi espíritu. Para mi descrédito, no para mi gloria, los fantasmas se van convirtiendo en volúmenes de primorosa y elegante impresión, que más que á mi ingenio, honran á los talleres editoriales que los producen con hidalga amabilidad. No es, pues, extraño, que en los dos primeros tomos de esta historia, que zurzo con hilo grueso y á grandes puntadas, la crítica halle más de un desliz de monta, digno de ser puesto en pregones públicos por calles y por campos á son de corneta. No han de escaparse, no, los hijos de mi numen á la ley común de todo lo nacido en pañales humanos, ni es tanta mi soberbia que me presuma exento de imperfecciones, desde que las hallo, aunque no con gozo ni por mucho hurgar, en la labor de aquellos de que me ocupo y valen más que yo. Así dije que Carlos María Ramírez, al dejar la secretaría del general Suárez en 1871, se desterró á sí mismo, lo que no es verdad, pues del ejército de Suárez volvió como en volantas á Montevideo, fundando La Bandera Radical. Así olvidé igualmente que Julio Herrera y Obes, cuyo talento paréceme digno de palio y altares, vivió en tierra argentina desde 1875 á 1881. Y así, por último, puse la cartera del ministerio de lo belicoso, erróneamente y en horas de Quinteros, entre las manos del general patricio don Antonio Díaz.
Si esto no es verdad, y lo reconozco sin rubor ni pena, lo que sí es verdad, y en ello insisto con aragonesa testarudez, es que al general Díaz pertenece la obra que se titula Historia política y militar de las Repúblicas del Río de la Plata. Tengo motivos firmes y bien pesados para insistir en lo que afirmé cuando le devolvía la paternidad de aquella labor magna, que otro publicó como cosecha propia, y no me parece crimen vituperable cumplir con el precepto de aquel que dijo que diéramos al César lo que es del César y á Dios lo que es de Dios. Erró, pues, el colaborador del Diario del Plata en su áspero retruque, y se me antoja que si aquel órgano prohijó el yerro, debióse á que no paró mientes en el asunto de que se trataba la ciencia crítica y la notoria mentalidad de su director, el periodista de largas mentas que lleva el nombre de Antonio Bachini. Éste debió saber, pues de las cosas nuestras se le alcanza mucho, que la verdad estaba de parte mía, como paso á probarlo, aunque no con todas las razones de que dispongo y que pude aducir, porque el tiempo me apura y el espacio me falta para otros menesteres. Y conste que no condeno lo sucedido, que antes lo aplaudo, y que á mieles me supo, á pesar de lo irónico del responder, pues me favorece el que me corrige y depura mi obra quien me enseña sus máculas, haciendo uso del mismo derecho de que yo me valgo en las páginas que anteceden y en las que siguen. Desmenuzad, siempre que alumbréis, como yo escrudiño y como yo refuto sin que por eso crea parecerme á Zoilo. Si la crítica es el arte de aplicar el juicio á las distintas materias de que es susceptible; si la crítica ejerce una misión docente y educadora; si la crítica es fecunda y es saludable porque nos da é infunde nuevos impulsos y direcciones; si la crítica, cuando procede con gusto y ciencia, es un bien y un regalo para el mismo que la soporta; si yo la ejerzo con libertad y solicitud, mal podría volverme contra la crítica que han enaltecido en la historia Feuerbach, en el arte Taine y en las españolas costumbres de nuestra estirpe Mesonero Romanos.
Así insisto en mi aserto no por vindicta, sino para probar que si hay lagunas de detalle en los dos primeros tomos de esta obra humilde, — lagunas que no alcanzan á media docena y que celosamente se salvarán no bien se me señalen, — no hay en aquellos libros error trascendental y que los afee con mancha indestructible, como algunos dijeron con precipitación cuando á la bondad pública los entregué.
Yo considero que la probidad literaria debe ser algo más que un eufemismo aristocrático y de buen tono. Tuve, desde muy niño, veneración por ella, y todavía, al bajar las pendientes de la edad madura, sigo considerando á la honradez literaria, al respeto por la labor estética de los otros, como una meritoria y noble virtud. De muchos modos se delinque contra las leyes de esa probidad. Acudiendo á las citas de segunda mano, sin publicar la fuente en que bebimos, — y dando á conocer, como si fuera producto de nuestra pluma, lo que al numen ajeno debe la vida. Claro está que si la primera de estas infracciones es leve falta, la segunda es crimen de mayor cuantía, crimen imperdonable en todos los países y en todos los tiempos.
Y conste que, cuando castigo algún feo desmán de esta naturaleza, no me mueve la baja pasión de la envidia. Job afirmaba, si no me engaño, que el áspid de la envidia mata á los pequeños. El áspid hasta ahora no penetró en mi casa ni mordió en mis carnes, lo que demuestra que se puede ser, sin ser envidioso, muy pequeñito intelectual y físicamente. No es, pues, ignorancia ni malevolencia mi afirmación de que la Historia política y militar de las Repúblicas del Río de la Plata pertenece, de toda razón y de todo derecho, á la pluma incansable del general don Antonio Díaz.
Éste, al morir, dejó depositaria de sus papeles á su hermana mayor, la buena señora y respetable dama Micaela Díaz. Aquellos papeles se hallaban encerrados en dos viejos cofres, y de aquellos papeles se hablaba en el testamento del general, quien dispuso, en sus últimas voluntades, que no se publicara la referida historia sino á los cuatro lustros después de su muerte.
Misia Micaela casóse, medio entrada en años, con un señor Suárez, muerto en la sangrienta batalla del Sauce, y á los campos del Sauce fué doña Micaela en busca de los restos de su valiente esposo, contrayendo, por esa causa, una tifoidea que la llevó al sepulcro. Don Antonio Díaz, hijo del general, visitaba la casa de la señora viuda de Suárez antes y después de las bodas de ésta, con la que tuvo más de una pelotera y más de un quebranto, porque el hijo solía invadir á lo godo los papeles del muerto, que se convirtieron en botín suyo una vez que la depositaria de los dos cofres se perdió en la sombra. Parte de estos papeles, algunos de los muchos cuadernos de la historia inédita, pasaron á poder de don Eduardo Acevedo Díaz, que nunca los dió á luz sino como fragmentos de la labor escrita por su ilustre abuelo. Yo he tenido en mis manos, por incidencia, algunos de los mismos, que guardaba en bolsones de tela azul, hacia 1897, nuestro actual ministro diplomático en el Brasil.
Don Tomás García de Zúñiga, casado con otra de las hijas del general, habló muchas veces con franqueza ruda á su señor yerno, al político y al legislador de la provincia argentina donde resido, al noble caballero Antonio J. Márquez, del branderismo de que fué víctima el muerto laborioso, ocupándose también de aquella improbidad, con claridades duras, un artículo bibliográfico que vió la luz, hace más de una década, en La Ilustración Sud - Americana.
Ni incurrí en yerros ni me cegó, pues, ninguna pasión baja, cuando de eso traté en uno de los tomos que de esta obra llevo publicados, siendo, por otra parte, clara prueba moral de lo que aseguro el hecho de que don Antonio Díaz, aquél que imprimió la historia bajo su nombre, no volviera á escribir de nuestras hazañas y nuestras desventuras, cuando pudo completar fácilmente su valioso trabajo, convirtiéndolo en obra definitiva y monumental.
No insistiré, rogando á mis lectores que adviertan la discreción con que hice justicia cuando le devolví á un autor despojado lo que por suyo tengo y lo que legítimamente me reclamaba. Amo á la verdad, la quiero por hermosa, me place por buena, y no creo que sea un delito decirles á los jóvenes: — El general don Antonio Díaz es, para mí, el verdadero autor de la Historia Política y Militar de las Repúblicas del Río de la Plata.
Tampoco faltó quien me escribiera para manifestarme que el doctor Carlos María Ramírez había sido partidario y glorificador de la guerra del Paraguay. Lo fué en sus comienzos, como lo fué, en sus comienzos, el doctor Juan Carlos Gómez. El doctor Carlos María Ramírez tenía, entonces, diez y siete años, acababa de recibirse de bachiller y creyó que los ejércitos aliados iban únicamente á derrocar á López, en beneficio de la cultura y de las libertades del Paraguay. Pronunció discursos y escribió alejandrinos alabando el propósito y estimulando el denuedo de los cruzados. Si era grande el valor de las tropas republicanas, de los tercios platenses, era pobre y de lucro el propósito perseguido por el Brasil. El imperio no iba á combatir á López, sino al Paraguay. No importa. Los términos del tratado aun no se conocían, y Ramírez le arrancó estas estrofas á la musa viril de su adolescencia.
El bosque espera el surco del leñador honrado,
Los solitarios campos el surco del arado,
Los inviolados ríos el surco del bajel;
Y la abatida frente del pueblo paraguayo
Espera ¡oh sol divino! la radiación de Mayo;
¡Oh, libertad! espera tu fúlgido dosel.
Marchad, los elegidos al paraguayo suelo,
Para llevar al campo, para llevar al cielo
El surco del progreso y el astro libertad!
Decid á los Atilas de América orgullosos:
— “Allí donde campean nuestros caballos briosos
Germina la justicia, la vida, la igualdad.” —
También merecen un recuerdo estos bordones de la misma lira y de la misma composición:
Ayer nuestros abuelos de inmarcesible gloria,
Llenaron con los fastos de nuestra grande historia,
Las hojas de granito del Andes colosal;
Alzad el viejo acero de la montaña helada,
Para escribir la historia de la última jornada
En el palacio mismo del déspota infernal.
¡Salud! nobles campeones de la cruzada santa!
Al pie de los esclavos ya el hierro se quebranta. . . .
La madre paraguaya sonríe en el dintel. . . .
¡Salud! Ya la montaña retiembla en sus cimientos,
El río vuestro nombre murmura en sus acentos,
Los árboles desprenden guirnaldas de laurel!
Ramírez, más tarde, reaccionó. Los términos del tratado le abrieron los ojos. Ya no encontraba buena aquella interminable carnicería. Así, cuando en 1867 Juan Carlos Gómez sostuvo que no podíamos quebrar el pacto que nos ligaba con el Brasil, Carlos María Ramírez respondió á su maestro que el pacto era odioso y que no era moral sustentarle, en una epístola comentada, noble y retórica que se publicó en Buenos Aires y en Montevideo. No contento con esto, que no era poco, el mismo Carlos María Ramírez decía en El Siglo, al empezar Agosto de 1868, “que el tratado de la triple alianza constituiría, en todo tiempo, una acusación tremenda contra los poderes que lo celebraron”. Es indudable, pues, que el doctor Carlos María Ramírez no fué partidario de la guerra del Paraguay. Cantó á otra guerra, guerra de otros móviles y con otros fines, que, á pesar de todo, siempre hubiese sido guerra de intervención y de futuras animosidades. Era mucho hombre Carlos María Ramírez para dejarse engañar ó seducir por su propio error. Era muy alto y era muy sincero Carlos María Ramírez para sacrificar el dogma de las patrias y las honradeces de la república á un puñado de rimas sonorosas, á la cadencia arrullante y acompasada de sus alejandrinos. Se refutó á sí mismo, porque no podían hacer otra cosa su sapiencia y su probidad. Se refutó á sí mismo, diciendo textualmente que los que habían caído en Paysandú, habían caído teniendo por mortaja la túnica de Artigas. Se refutó á sí mismo, al atacar los términos del tratado y al pedir que rompiésemos nuestra férrea alianza con el Brasil. Y Carlos María Ramírez procedió noblemente. La guerra ya no podía engañarle con lo mesenio de su heroísmo. Para darse cuenta de la desolación en que quedó el país invadido, basta recordar que Gonzalo Bulnes, en el libro que escribió sobre Alberdi, nos refiere que el general Campero, ministro de Bolivia en París hacia 1872, tenía un sirviente de catorce años que pudo adquirir, finalizado el drama, en su rápido pasaje por el Paraguay. Un día Alberdi se rió de la corta estatura del chiquillo adusto, y Campero le dijo en presencia de Bulnes, “con una sencillez que nos horrorizó: — Le escogí entre los más grandes que quedaban en el Paraguay”. — Y Campero explicó á Bulnes “que efectivamente era así, porque el general López, para defender su territorio, echó en la hoguera primero á los hombres, después á los ancianos, más tarde á los niños, luego á las mujeres, y después se echó él mismo coronando con su muerte la inmensa hecatombe de su pueblo.” La guerra hizo más, pues creó una situación de desconfianzas y serias inquietudes entre los aliados. Cuando en 1872, desentendiéndose de la alianza, el barón de Cotegipe celebró un tratado de acercamiento con el gobierno del Paraguay, el general Mitre le escribía al vizconde de Río Branco:
“No sólo el señor barón de Cotegipe al tratar por sí solo, no ha buscado ventajas comunes para los aliados, según me lo aseguró el señor consejero Correia, sino que ha tratado con cierto modo en contra de ellos, olvidando los deberes, los derechos y los sacrificios comunes.”
Y agregaba en aquella histórica epístola:
“Triste y doloroso es que en el día de la victoria esos sacrificios se malogren, y que el esfuerzo que hemos hecho los hombres públicos del Río de la Plata y del Brasil, para consolidar la amistad perpetua de estos países sobre intereses recíprocos y generales, se esterilice por errores de la diplomacia, cuyas consecuencias nadie puede prever, y cuya gravedad presente á nadie se puede ocultar.
”En efecto, ¿cómo puede sostenerse el mantenimiento de una fuerza brasilera en el Paraguay, es decir, un estado de guerra después de la paz, sin el acuerdo de los aliados, que constituye un verdadero protectorado armado, y esto después de lo que en contrario se estipuló en los protocolos definitivos firmados por V. E.? ¿Cómo puede conciliarse con el compromiso solemne ante el mundo del tratado de 1.° de Mayo, que el Brasil se presente hoy solo, garantiendo la independencia y soberanía del Paraguay, compromiso que por su contexto, por su naturaleza y por su objeto, era colectivo?
”Esto, más que la ruptura del tratado de alianza, es la reacción hacia una política que creíamos muerta, y que haciendo perder al Brasil todo lo que había ganado en el Río de la Plata, no le da en cambio, mayores ventajas.
”Además, debe llamar mucho mi atención que habiendo manifestádome tanto V. E. como el señor consejero Correia y el señor vizconde de San Vicente, que los motivos de urgencia por parte del Brasil para tratar separadamente, eran la necesidad y la conveniencia de retirar las fuezas que tenía en el Paraguay, sea precisamente la conservación ilimitada de esas fuerzas lo que se pacte en el tratado de paz, lo que importa una alianza de hecho con el vencido, en menoscabo de los aliados, cuyos intereses y derechos son olvidados por el diplomático brasilero.”
Nosotros colocados entre dos vecinos de mayor poder, como se halla el jamón en el emparedado, tuvimos que hacer política de balancín para que no nos estrujasen con sus antagonismos y sus recelos. Así, en Mayo de 1872, don Jacinto Villegas, cónsul argentino en Montevideo, le notificaba confidencialmente á don Carlos Tejedor acerca de nuestra actitud ante el tratado de Cotegipe:
“Está acordada la contestación á la nota del Ministerio sobre la cuestión de la alianza, con motivo de los tratados entre el Brasil y el Paraguay. Redúcese á acusar recibo y á expresar en términos generales el deseo de que la dificultad surgida se arregle amistosamente entre los poderes divergentes. El doctor Velazco reconoce el derecho que sustenta el gobierno argentino contra la conducta de su otro aliado. Más todavía: reconoce la conveniencia que el oriental apoyase moralmente, siquiera con su opinión, la justicia del reclamo deducido. En su concepto el tratado de 1.° de Mayo subsiste en toda su fuerza, y en todas y cada una de sus cláusulas, siendo la ley única que regla los derechos y deberes de las naciones aliadas. Y esa ley la considera violada por la interpretación arbitraria que le da el Brasil al negociar separadamente los tratados Cotegipe, desertando la solidaridad para con los ajustes de los otros aliados con el Paraguay.”
”Y sin embargo, sea por no ser la misma la opinión del presidente, sea por exagerarse demasiado las dificultades internas con que lucha este gobierno, sobre las que hace presión el ministro Goudin con motivo de la deuda brasilera y de la indemnización Mauá, el hecho es que no se atreve á aventurar frase que pueda traerle compromisos de presente con el Brasil, y la contestación no saldrá de los términos comunes que usaría quien no fuese parte en la cuestión, y no tuviese por lo mismo derechos y deberes propios.
”El ministro Goudin, á la vez que estrecha á este gobierno con sus reclamos, lo insta para que mande nuevamente al Paraguay á su plenipotenciario doctor Rodríguez, para negociar sus ajustes, prometiéndole ser ayudado cerca del gobierno del Paraguay con la influencia del del Brasil. Parece que esto no está por ahora dispuesto á consentirlo este gobierno.”
Y así fué, como puede leerse en la nota que, en ese mismo año de 1872, el doctor Julio Herrera y Obes le pasaba al ministro Goudin, declarando que la República nada tenía que hacer en el litigio del Brasil y de la Argentina sobre el Paraguay. Nosotros habíamos ido al Paraguay porque así lo quisieron el Brasil y el general Flores. Derrochamos cuanto pudimos la sangre y el oro; pero, una vez terminado el drama, no teníamos intereses legítimos que defender ni teníamos actitudes jurídicas que asumir en el pleito de nuestros vecinos con el Paraguay. Es indudable, pues, que por lógica, por sentimiento y por sus escritos Carlos María Ramírez no fué ni pudo ser partidario de aquella guerra, como no fué ni pudo ser partidario de aquella guerra, la romántica contextura de Juan Carlos Gómez. No insisto, puesto que he de volver sobre todo esto al ocuparme de la valiosa labor intelectual del doctor Luis Alberto de Herrera.
Quiero aprovechar la ocasión, que se me presenta y con que me convidan, para unir con algunos ligeros puntos de sutura este volumen á los anteriores, ocupándome muy sumariamente de las publicaciones periódicas más antiguas que han aparecido en nuestro país.
Comenzaré por La Revista de 1834, que principió á salir, por la Imprenta de los Amigos, el 2 de Enero del año aquel, alcanzando á sostenerse y á divulgarse hasta el 15 de Agosto del mismo año. Su colección se compone de sesenta y seis números, iniciándola sus editores con estas palabras: “La imparcialidad, que queremos que dirija nuestros juicios, exige que, mirando lo pasado como un sueño, nos ocupemos de nada más que de lo presente. El drama que se ha representado en el año 33 pertenece ya á la historia, y sería entrometerse en su sagrado ministerio agregar reflexiones á lo que tanto se ha dicho y al fallo que ha pronunciado la opinión. Afanémonos de consuno en apuntalar el edificio conmovido por el rayo de las pasiones, miremos hacia adelante, pensemos en el porvenir, y dejemos los recuerdos para cuando no sea expuesto ocuparse de ellos”.
La Revista de 1834 viene á ser como una gaceta oficial, como un registro en que se consignan las resoluciones de la administración, hallándose en ella más de una página de historia diplomática que mueve á curiosidad y pudiendo citarse, por su interés, los documentos relacionados con las maniobras del gobierno español para restablecer la monarquía en las patrias americanas. En sus números encontramos, también, algunas interesantes notas sobre teatro, por las que sabemos que Manuel Araucho, soldado y orador y poeta, gustaba de representar, en días de días, las labores de otros ingenios no más grandes que el suyo y de estirpe platense, aunque un ligero defecto de pronunciación afease y obscureciese su enfática manera de decir.
Los acontecimientos de Marzo, la revolución vencida en el choque de Cuareim, hacen que La Revista se olvide de su programa, manifestándose clara y abiertamente enemiga de Lavalleja; pero no es eso lo que me preocupa y lo que me importa, pues lo que me importa y me preocupa es que no se ignore que aquella tentativa de prensa contribuyó al desenvolvimiento intelectual y artístico del país, disertando á su modo y de reflejo sobre las tragedias de Corneille, las ideas políticas de Morris, y el modo como Isotta, Vacani y la Elisa Piacentini cantaron con deleite de nuestro público La Cenerentola y el Barbero de Sevilla.
A La Revista de 1834 siguió, el 20 de Agosto de aquel año mismo, La Revista de Montevideo, publicada también por la Imprenta de los Amigos. Es como el apéndice y el mejoramiento de la anterior, sin que la impidan proseguir su marcha regular el descenso de Rivera y el interinato de don Carlos Anaya. La Revista de Montevideo interesa é ilustra, pues transcribe lo que sobre ornitología halla en El Monitor, se ocupa de las memorias de lord Byron y de Chateaubriand, publica los versos mesenianos de Casimiro Delavigne y da á luz una traducción horaciana de Figueroa. Tengo, para mí, que el doctor Lucas Obes manejaba y dirigía el mecanismo de La Revista de 1834 y el de La Revista de Montevideo.
Después de éstas, en Mayo de 1839, aparece La Revista del Plata, que no es revista, sino diario y que se imprime por la Imprenta de la Caridad. También publica versos, correspondencias del exterior, y como folletín una crónica dramática en cuatro partes, bastante bien hecha, muy animada y que se titula La revolución de Mayo. Dedícase con asiduidad á la reseña de las funciones teatrales de aquel entonces, tratando sin muchas ceremonias á Bretón de los Herreros, autor que no le place en Un novio para la niña, y á quien ensalza en A Madrid me vuelvo, por lo que opino que el gacetillero de la revista no careció de gusto. Ocúpase, también, aunque muy de pasada de Catalina Howard y La Torre de Nesle, dramas históricos de los más populares de Alejandro Dumas, y pégale fuerte, sin que me duela ni lo censure, á El Mendigo de Bruselas de Ducange, complaciéndose en darles hospitalidad á los sonorosos versos de Balcarce y á las rimas, casi nunca buenas, del general Mitre.
Años después aparece el semanario La Mariposa. Éste nace el 2 de Marzo de 1851 y muere el 11 de Enero de 1852. Cuarenta y cuatro números forman su colección, que teje y manipula nuestro Fermín Ferreira y Artigas. El semanario no vale mucho. Colaboran en él, de un modo irregular y sin grandes aciertos, José Mármol y Juan Carlos Gómez, Gregorio Pérez y Juan A. Vázquez, Enrique de Arrascaeta y José María Cantilo.
No diré lo mismo, en lo tocante al mérito y al influjo, de La Revista Literaria, que empezó á publicarse en Mayo de 1865 y que alcanzó á vivir sin intermitencias hasta mediados de 1866. Tuvo por directores á un mal autor dramático, á don José Antonio Tavolara, y por redactores á Julio Herrera y Obes, á Gonzalo Ramírez, á Eliseo F. Outes, á José Pedro Varela y á José María Castellanos. El penúltimo fué el que más escribió en la revista. Los otros aparecen, cuando aparecen, muy de tarde en tarde. Colaboran también en aquellas brillantes páginas, aunque no asiduamente, Alejandro Magariños Cervantes, Heraclio C. Fajardo, Laurindo Lapuente, Pastor L. Obligado, Dermidio De - María, Gregorio Pérez Gomar, Vicente Fidel López y José Cándido Bustamante. Bueno es decir que lo más sobresaliente que hallo en el periódico dirigido por Tavolara, es un estudio de Carlos María Ramírez sobre los líricos de nuestra América y un estudio de don Luis L. Destéffanis sobre el segundo de los libros rimados de Laurindo Lapuente. Tampoco puedo olvidar ni pasar en silencio que La Revista Literaria publicó todas las románticas composiciones á que dieron vida el numen y el laúd del ardoroso y bien celebrado Melchor Pacheco y Obes.
Con el andar del tiempo las revistas se suceden diferenciándose en formato, propósitos é influjo. Recordemos, prescindiendo de La Revista Oficial, nacida en 1838 y muerta en 1839, los zumbos satíricos de El Mosquito de 1855 y los apasionamientos constitucionales del Artigas de 1864. Recordemos también la jacarandosa y no siempre pulcra libertad de La Ortiga de 1871, y recordemos también, porque se lo merecen, á El Panorama y á La Revista científico - literaria de 1877. Recordemos El Molinillo, el periódico burlesco con que Francisco Xavier de Acha entretuvo al público desde 1868 hasta 1870, sin olvidar á La Revista Americana de Eduardo Flores y de Anacleto Dufort y Álvarez, que empezó á publicarse en el período latorrista y casi al aparecer El Negro Timoteo de Wáshington Bermúdez. Recordemos á La Revista enciclopédica de educación, nacida en 1878 y concluída en 1880, así como á La Revista del Plata, que surge de nuevo en 1880 y que dura hasta 1882, honrándose con las firmas y con el apoyo de Justino Jiménez de Aréchaga y de Manuel Herrero y Espinosa. Recordemos que en ese mismo año de 1882 se fundó El Indiscreto, al que siguieron El Plata Ilustrado y La Ilustración del Plata. Recordemos á la Revista de la Sociedad Universitaria de 1880; y á la Revista de Derecho y Jurisprudencia que va desde 1887 hasta 1891, y á La Ilustración Sud - Americana de 1894; y á la Revista de la Liga Patriótica de Enseñanza de 1899. Recordemos, en fin, que en el decenio de 1890 á 1900 se publicaron La Alborada de Constancio Vigil, el Rojo y Blanco de Samuel Blixen, la Vida Moderna de Palomeque, — que surge en el último de los años aquellos para finalizar, si no me equivoco, en 1903, — y La Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, á la que unen su nombre y en la que ejercitan su pluma primorosa, Víctor Pérez Petit, José Enrique Rodó y los talentosos Carlos y Daniel Martínez Vigil.
Creo haber dicho ya que la prensa política del país nació en 1829 con El Universal del coronel Díaz, al que siguieron, tras algunas empresas olvidadas y poco felices, El Nacional, redactado en 1835 por don Andrés Lamas y El Iniciador fundado en 1838 por Miguel Cané. Vino después, siendo importantísimo por su influjo y su historia, El Nacional que Lamas y Cané resucitaron en 1838 y en que Rivera Indarte vertió sus iras desde 1838 hasta 1845, época en que aparece El Comercio del Plata que fué, hasta 1848, la tribuna pontifical del sesudo Florencio Varela. Siguieron á éstos La Fusión, La Constitución y El Orden, muralla en que clavó las banderas de su brillante prosa Juan Carlos Gómez. Creo que en 1850 nació El Telégrafo Marítimo de don Juan Buela, que supo más de números que de doctrinas, y creo que en pos de éste, á quien la política no apasionaba, entraron en la brega de las tradiciones La Nación de Barbosa y La República de José María Rosete. Tras El País, redactado por Acha en 1862, aparece El Siglo, que funda don Adolfo Vaillant, diario que vive aún, que goza de un renombre bien conquistado, que va á la vanguardia de nuestra prensa y en el que escribieron desde Elbio Fernández hasta Julio Herrera, desde Dermidio De-María hasta Angel Floro Costa, desde el cachazudo é inolvidable Jacinto Albistur hasta el economista y más que talentoso Martín C. Martínez. Dos años después, en 1865, nace La Tribuna de José Cándido Bustamante, y en 1869 surge mentiroso, pero entretenidísimo y popular, El Ferrocarril, iniciando la era del grito callejero y del comentario con escasez de salsa. Carlos María Ramírez tremola La Bandera Radical en 1871, y en el mismo año Francisco Bauzá funda Los Debates. José Pedro Varela, que ya es mucha cosa, publica La Paz en 1872, y Agustín de Vedia, que ya es un prestigio resplandeciente, hace que surja La Democracia en el mismo año. En 1874 Isaac de Tezanos se desata en El Uruguay, hasta que La Razón y El Bien Público aparecen, para querellarse, en 1878. La Razón no es católica. El Bien sí. En La Razón satiriza Daniel Muñoz. En El Bien filosofa, y también satiriza, Francisco Durá. La Razón lleva la mejor parte, porque el tiempo no es tiempo de maitines y letanías. En 1879 la industria de Lecot, que no es mala industria, engendra La Tribuna Popular, que es una mina de oro en las manos inteligentes de los Lapido. El Plata formula su credo constitucionalista en 1880, y la juventud universitaria le loa con transporte por la buena nueva del credo que apacigua las tempestades de nuestra historia. En 1881 sale El Heraldo, escrito á lo francés y con francés ingenio, en tanto que en 1882 Strauss inaugura el servicio telegráfico universal en El Hilo Eléctrico. En 1885, José Batlle y Ordóñez, musculoso y fuerte, da á conocer El Día, rivalizando desde el primer momento con La Tribuna y recordándonos por la popularidad, pero sólo por la popularidad, á El Ferrocarril. El Día no amó los militarismos. El Día no fué afecto á las dictaduras. El Día se vanagloriaba de no ser un diario oficial. El Día alardeó de indómito y valiente en la época de Santos y en las lúgubres horas de Puntas de Soto. En 1887 Angel Floro Costa cincela todos los mejores y todos los más raros donaires de su estilo en las prédicas políticas y financieras de El Progreso, y en 1887 aparece también La Época de Acevedo Díaz, creando un nuevo cisma en el siempre cismático cónclave de mi belicoso y desgraciadísimo partido nacional. Alberto Palomeque, al que ya conocéis y del que ya he tratado, se deshace en actividades en La Opinión Pública de 1889 y Acevedo Díaz, que se fué al destierro dejando La Época en las manos inhábiles de Ventura Gotusso, vuelve al país y funda El Nacional en 1895, preparando con sus vigores la revolución de 1896, porque no en vano Acevedo Díaz, en aquel período batallador, se lee noche á noche los anales de Tácito. Por fin, en 1899, nace y se afirma la “Asociación de la Prensa”, cuya cuna preside y cuyos primeros pasos sostiene la docta y magna probidad de don Carlos María Ramírez.
Al hablar de La Revista Literaria de 1865 cité, por incidencia y sin detenerme, los nombres de José Pedro Varela y de Gregorio Pérez Gomar. ¿Qué hizo el primero? ¿Qué le debe al segundo nuestra juventud? El doctor Gregorio Pérez Gomar, — que fué jurisconsulto, publicista, catedrático, juez y fiscal de Estado, — nos enseñó que el ideal es la brújula y el fin del derecho, siendo partidario del arte para el bien en literatura. Escribió y dió á luz una serie de Conferencias sobre el Derecho Natural, una Idea de la perfección humana y un Curso Elemental de Derecho de Gentes. Esta es la única de sus obras en que nos detendremos, por ser la única que conoce nuestra ignorancia. De las otras apenas tenemos noticias, y no nos place zaherir ó elogiar siguiendo lo que otros han pragmatizado. El Curso Elemental de Derecho de Gentes, que se compone de 248 páginas, se divide en tres partes, dos apéndices y un resumen histórico. Trata la primera de aquellas partes de la guerra y de sus efectos, se refiere la segunda á las hostilidades en general y ocúpase la tercera de las hostilidades marítimas. El primer apéndice se relaciona con los medios de concluir con la guerra exterior, el segundo está dedicado á la guerra civil y el resumen histórico va desde la antigüedad á Grocio, desde Grocio hasta 1780 y desde 1780 hasta 1866. Don Agustín de Vedia nos dijo que esta obra de Pérez Gomar contenía menos errores y más lógica trabazón que la obra que sobre el mismo asunto escribió el múltiple cerebralismo de don Andrés Bello, agregando que “el autor ha consultado minuciosamente á todos los autores en la materia, combatiendo principios erróneos, aclarando otros y estableciendo nuevos para llenar la deficiencia de aquéllos y responder á los progresos de la ciencia y á las exigencias especiales de las sociedades americanas”. — A este juicio podemos añadir el de don Alejandro Magariños Cervantes, cuya indiscutible sapiencia se expresaba así: “En esta obra resalta la convicción más sincera, y se ve en cada página la meditación y el estudio del que ha bebido en buenas y saludables fuentes, del que ha procurado formar su conciencia con la lectura y examen comparativo de los mejores textos, no aceptando sino aquellas doctrinas que estaban conformes con los principios de la ley eterna, con el destino providencial del hombre y de la humanidad, y con el severo cumplimiento de las instituciones republicanas. Por el método, por la lucidez, por la energía de los conceptos, por la profundidad con que á veces condensa en breves palabras los puntos culminantes de una cuestión, el doctor Pérez Gomar se eleva á menudo á la altura de los primeros escritores que se han ocupado de estas difíciles materias. La espontaneidad de su talento, la facultad sintética con que abarca el conjunto de una doctrina y deduce consecuencias generales, campean sobre todo en las aplicaciones que hace á nuestro modo de ser, á nuestras cuestiones internacionales, á las necesidades y conveniencias de los pueblos americanos. Bajo este punto de vista, si otras dotes no las recomendaran, sus obras están destinadas á ocupar un lugar distinguido en la biblioteca de todo hombre ilustrado, que no sólo en América, sino también en Europa, siga el movimiento intelectual y desee conocer los esfuerzos que se hacen en estas regiones por reformar los malos hábitos, por apagar el fuego destructor de los cañones con la luz vivificante de la idea, y arrojar en el suelo empapado con la sangre de sus hijos, la simiente fecunda del porvenir”.
Estos elogios son merecidos. Los justifica el caudal de lecturas del escritor, caudal poco común en los años inquietos de su florecer, y los justifica el amor al derecho, á la justicia, á la concordia humana, que centellea esplendorosamente sobre todas las páginas de su libro. Para aquel idealista generoso, aunque pobre en estilo, el derecho ofendido no puede acudir á la guerra sin tentar antes el uso humanitario de la mediación ó del arbitraje, cosa que hoy sostienen y en que hoy insisten Revon y Mérignhac. El doctor Pérez Gomar se ocupa después de la notificación, de la neutralidad, de los modos de garantirla y de los deberes de los beligerantes, condenando las guerras de botín y de asesinato. Trata, á renglón seguido, de los neutrales y de los efectos que el estado de guerra produce en las personas, en las propiedades, en las transacciones mercantiles y en los contratos hechos antes del estallido de la acción armada. Insiste en que al derecho de gentes le importa mucho saber si se han llenado las formalidades que deben proceder á la ruptura de la concordia, y saber si los que pelean cumplen con los deberes que les impone la humanidad. El beligerante que desprecia esas formalidades y esos deberes, trastornando los principios de la civilización, no puede quejarse si su independencia es poco respetada por las otras naciones, á las que ofende y pone en peligro con sus violencias y con sus injusticias. No se le ocultan, no pueden ocultarse al autor, las contradicciones que siempre existieron entre el principio y la práctica del principio; pero esas contradicciones no sólo no afectan á la santidad del principio, sino que hacen más necesaria su difusión evangelizadora. Las crueldades de Austria en Hungría y los crímenes de Rusia en Polonia, nada suponen ante el derecho y poco significan ante la verdad. Los hechos pasan. El principio queda. Los tiempos mudan. El ideal humano permanece y se impone como la luz del sol después de un eclipse. Oid: “Semejantes contradicciones con el derecho no nos arredran, y seguiremos consignando sus rígidas consecuencias. — Para las hostilidades de la guerra, debemos considerar las naciones divididas en dos campos, uno donde la necesidad, sólo la necesidad justifica los medios coactivos, otro donde la paz con sus garantías se refugia como en un santuario; en éste, la mano de la civilización ha colocado á las mujeres, los niños, los sacerdotes, los magistrados, los sabios, los comerciantes, los labradores y toda la multitud de ciudadanos pacíficos y desarmados, aun aquellos que lo estaban y pagaron ya á su patria el tributo de su sangre; la necesidad deja sólo en el campo de la guerra á los ciudadanos armados; el Estado en cuanto hace la guerra se resume y personifica en el ejército. Esto no quiere decir que los demás ciudadanos y habitantes no sufran como miembros de la nación las consecuencias de la guerra; ellos soportan las cargas y no son ajenos á los males que traen, pero si no toman las armas ó se mezclan directamente en las hostilidades, su honra, su vida y su libertad deben quedar á cubierto de todo ataque, aun á pocos pasos del lugar en que se haya dado el más sangriento combate. Al mismo enemigo, no se reconoce hoy el derecho de matarle, aun en la resistencia, sino como medio extremo de vencerlo, y hay más gloria en hacer lo primero — porque hoy el valor es un mérito vulgar y sólo descuella la inteligencia y el arte. Respecto á los prisioneros nos parece excusado poner en cuestión si se les puede matar, ofender, reducir á esclavitud, porque á este respecto todos los autores están de acuerdo y se mira como un axioma en derecho de gentes, que al prisionero no se le puede hacer otra cosa que asegurarlo y detenerlo mientras sea necesario, y que si no se le puede guardar ó alimentar, se le ponga en libertad bajo condiciones ó bajo palabra de honor de que no volverá á tomar las armas. Del mismo principio de que las hostilidades sólo se justifican en cuanto son necesarias á la coacción, se deduce que los ejércitos deben batirse en los lugares donde menos destrucción ocasionen, y que hostilizar una plaza donde existen tantas personas inocentes, sólo debe hacerse cuando de ello resulta un progreso hacia la conclusión de la guerra ó cuando esto puede decidirla. No trepidamos, pues, en condenar el bombardeo de las plazas, como medida innecesaria y destructora; los fuegos no pueden dirigirse sino contra los enemigos y las casas y sus desolados habitantes no lo son; y no se alegue la necesidad, porque ella también tiene un límite, y si no puede vencerse á un enemigo combatiéndole, no se arguya que pueda vencérsele desencadenando sobre él todos los medios de destrucción, caigan ó no caigan sobre inocentes”.
Así, guiado por su sed de ideal, nuestro tratadista, escoge y entresaca lo más clemente y lo menos duro que encuentra en Wattel, Martens, Cussy, Wheaton, Pinheiro - Ferreira y Pradier - Foderé. Firme en su tesis, agrega al ocuparse de las hostilidades contra la propiedad: “El beligerante que ocupa un territorio enemigo, por más segura que tenga su ocupación, no puede adquirir otro derecho que el derecho de imperar en él; esto es, el dominio eminente: entonces, pues, las propiedades de los particulares tienen que respetarse, la expropiación con todos sus requisitos será el medio lícito de adquirir aquellas que sean necesarias al servicio, y las contribuciones las únicas cargas que pueden imponerse á las cosas de los particulares. Respecto de las armas y municiones de guerra, á todo artículo destinado á las hostilidades, la captura es una consecuencia natural, es el acto que responde al intento de no volver al agresor el arma con que puso en peligro nuestra existencia; pero las demás cosas destinadas al público no pueden capturarse, porque no hay una razón para hacerla justa; sino se puede tomar la propiedad particular, ¿por qué se han de poder tomar las cosas que responden á las necesidades de todo el vecindario pacífico? — La razón por la cual no es lícito quitar la propiedad ajena es doble, porque se refiere á no privar á otro de lo que tiene derecho á poseer y á no enriquecernos por medios reprobados, luego poco importa que al enemigo se le despoje para enriquecerse el despojante, ó simplemente para hacerle daño; por consiguiente es un corolario de los principios arriba expuestos y demostrados, que la tala y destrucción de campos y ciudades es una hostilidad ilícita, por más que Wheaton crea lo contrario por vía de talión, consecuente con el absurdo de que el código internacional no se basa sino en la reciprocidad de las naciones.”
No seguiré á mi autor en los capítulos que consagra á las hostilidades marítimas, pues mi objeto no es otro que dar á conocer el piadoso idealismo de sus ideas y las líneas generales de su enseñanza. Básteme decir que es enemigo del embargo bélico de los buques de la nación que está próxima á ser nuestra enemiga, mientras no se declaren oficialmente las hostilidades y no se agoten todos los recursos pacíficos, como es enemigo del corso, llamando defensores del derecho de robar á los que le prohijan como Giraud Dupin y Hautefeuille. Si el corso no es justo, menos puede ser favorable á las potencias débiles, aunque así lo dijeran, en beneficio propio, contradiciendo las máximas de Franklin, los Estados Unidos en 1856. —
“Es un error creer que el corso sea conveniente á los débiles. Nada conseguirían éstos con agriar más al enemigo con los apresamientos de los corsarios, pues por esta razón no dejará el fuerte de aprovecharse de su superioridad; resultará que su marina será aumentada para proteger mejor su comercio, y el débil quedará con el doble despecho de haber recurrido á un medio ilícito y al mismo tiempo ineficaz. Además el gobierno débil, responsable de los actos de sus corsarios, se ve á cada instante expuesto á reclamaciones de los neutrales, tanto porque la avaricia de estos corsarios los lleva á cometer depredaciones inicuas, cuanto porque no tendría ese gobierno, en razón de su misma debilidad, con qué hacerse obedecer del corsario al cual haya autorizado.”
En nada difieren estas opiniones de las opiniones sostenidas por Rossi en el último de los tomos de su Tratado de Derecho Internacional. Éste nos dice que el corso, con sus violencias y depredaciones, es contrario al derecho, de acuerdo con lo sustentado por Monroe en 1823 y por lord Clarendon poco antes de estallar la guerra de Crimea. Su abolición definitiva quedó decretada, por las potencias más fuertes de Europa, á mediados de Abril de 1856, negándose sólo á suscribir la declaración de su ilegalidad los Estados Unidos, España y Méjico. Según Rossi, el corso no ha sido utilizado en las guerras posteriores y bien conocidas de 1859, de 1864, de 1866, de 1870 y de 1877. El corso ha demostrado patentemente, según el mismo Rossi, todas las desventajas de su inutilidad en la guerra separatista, cruel y dolorosa, que ensangrentó el norte de nuestro continente desde 1860 hasta 1865. Y nuestro autor concluye:
“Nosotros, aceptamos todo progreso, y no creemos que debe nadie resistir á dar un paso hacia adelante, porque otros resistan dar dos. Haciendo votos por que algún día se acepte, como debe aceptarse, la enmienda propuesta sobre la libertad completa de la propiedad pacífica, nos felicitamos de que hayan adherido á las declaraciones del congreso de París la mayor parte de las naciones civilizadas. Por consiguiente, las únicas naciones que desconocen esta doctrina y se han reservado el derecho de hacer el corso, son: Costa Rica, España, Estados Unidos, Honduras, Islas Sandwich, Méjico, Nicaragua, Nueva Granada, Paraguay y Venezuela. La República Oriental, aunque no ha adherido por la voluntad del legislador, único que puede constitucionalmente hacerlo, ha emitido un voto de simpatía por el conducto del Poder Ejecutivo, y tiene el compromiso de pronunciarse de un modo terminante. Si nos fijamos en que los Estados Unidos, han reconocido la justicia de abolir el corso en su política interior y en sus tratados, consignando en ellos la efectividad de la abolición, veremos que sólo por circunstancias de actualidad la desconoce en general, y que no quedan sino muy pocas naciones que desprecian el principio.”
Habla más tarde de los bloqueos, que no son obligatorios si no son efectivos, ocupando bélicamente el que los declara la parte del territorio fluvial ó marítimo que se quiere aislar, y habla también del derecho de visita que, como el de captura y presas, es un derecho consuetudinario más que otra cosa, por cuanto no podemos reconocer como aceptable y justa ninguna hostilidad que se practique contra la propiedad particular y en territorio neutro, siendo bien sabido que el buque mercante es como la continuación del territorio de su bandera. Después de condenar la guerra de conquista, nuestro autor se ocupa de los modos de celebrar la paz y de los efectos producidos por los tratados pacificadores, deteniéndose en la cesión forzosa para el vencido de los territorios conquistados por el vencedor. Si la cesión pacífica es injustificable, más injustificable es aún la cesión obligada que impone á los débiles la ley de los sucesos, porque si bien se mira la cesión de un territorio no es valedera mientras sus habitantes no expresen su voluntad de separarse del cuerpo político á que pertenecen, pudiendo decirse que esa cesión, “más propiamente que una cesión, es reconocer la pérdida de un derecho, pues los habitantes de esos territorios conservan sus derechos para emanciparse, si pueden conseguirlo”.
Claro está, ahora, que la importancia del libro de que me ocupo es relativa y variable. Poco significa si se le compara con las obras de Rossi ó de Calvo. Significa mucho si se atiende á la época y al país en que se publicó, recordando lo que éramos y representábamos en 1860. Cuando menos el libro demuestra, de un modo irrefutable, que jamás nos faltó la visión del derecho, la luz del porvenir, y que tuvimos sed de justicia hasta en nuestra infancia de pueblo libre. Dulcificar la guerra y ennoblecer sus usos será siempre un propósito digno de loa, aunque ese propósito resulte difícil de realizar hasta en nuestro tiempo civilizador, que no sabe impedir los abusos del fuerte y tolera que el búlgaro, que no es sino un bárbaro, se entregue al pillaje y ponga el signo de su fe mística sobre la frente mahometana del turco de Salónica. Es honroso para nuestra cátedra que en ella condenasen la guerra por la guerra, que en ella hablasen de un modo despectivo de la guerra de religión y de conquista, que en ella se opusiesen á la ley del más fuerte, primero nuestro Gregorio Pérez Gomar y después nuestro Alejandro Magariños Cervantes.
Esos nombres, entre otros de linaje no menos alto, dan brillo y enaltecen á la facultad de jurisprudencia de la república en que hemos nacido y en la que adoramos por ley de amor y por ley de caballerosidad.
Creo inútil decir que el doctor Pérez Gomar nos habla también de las divisiones de la guerra que, según los antiguos, puede ser pública y civil, justa é injusta, ofensiva y defensiva, de conquista y de intervención. Creo, igualmente, haber manifestado de un modo categórico que nuestro autor entiende que la guerra es un mal, aunque en ocasiones sea un mal necesario, no pensando como Haller, para quien la paz prolongada es á modo de veneno que consume y enerva á las naciones más varoniles. Mucho más moderno y mucho más clemente en su filosofía, nuestro compatriota no entiende ni preconiza que las artes, las ciencias y aun las virtudes brotan de la guerra como el agua pura del manantial montés, apartándose del modo de pensar y decir de José de Maistre. Y creo haber expuesto, de un modo categórico, que para nuestro autor no hay guerra legítima si el amor al derecho no la sanciona ó si no se agotaron, antes de declararla, todos los medios pacificadores que el estado ofendido tiene á su alcance, adivinando lo que en nuestros días dijo Riquelme, quien nos enseña que el estado, que prescinde de intentar una justa conciliación, ó no cree en la bondad de su causa, ó busca en la guerra un pretexto para fines poco gloriosos y poco respetables. Y como es natural, como ya esperábamos, el tratadista consagra los últimos capítulos de su obra á la guerra civil.
¿La condena? No siempre ni en todos los casos. Cuando el poder utiliza la autoridad y los recursos de que dispone para imponerle al pueblo principios y leyes que no concuerdan con el bien colectivo, el sentimiento público puede y debe apelar al recurso supremo de la revolución. Por regla general, los partidos han de ser evolucionistas y reformadores, no revolucionarios; pero, bajo las dictaduras aplastadoras, el derecho á la rebeldía es un derecho que no desconoce ni la misma rigidez constitucional y monárquica del célebre Bruntschli. La evolución no es posible ni practicable cuando están cegadas las fuentes del voto, cuando el poder arruina y oprime y prostituye, en cuyo caso sólo puede evolucionarse con la ayuda de la violencia, respondiendo entonces la revolución al verdadero sentido de su etimología, que no es sino el de pasar el estado político de un cuerpo á otro. Hay ocasiones excepcionales en que sólo las armas pueden cambiar ó remover el ambiente de una sociedad agónica ó desesperanzada. La guerra civil, que la sacude, la templa y resucita. Recordad lo sucedido en Roma. Recordad igualmente, lo sucedido en Inglaterra. Recordad, después, lo sucedido en Francia. Recordad, por último, el origen histórico de los Estados Unidos.
¿Qué leyes rigen, en la edad contemporánea, en esta maravillosa centuria nuestra, á la guerra civil? Expongámoslas de un modo sumario, antes de saber lo que pensó en su tiempo nuestro Pérez Gomar, para decir más tarde que poco difieren en substancia nuestras ideas de las ideas contenidas en el libro de que me ocupo y que publicó don Alejandro Magariños Cervantes en 1866.
Es bien sabido que las revoluciones son consideradas como delictuosas por la fracción que ocupa el poder, siendo los revolucionarios héroes si triunfan y criminales si son vencidos.
Es ridículo llamar traidores á la patria á los adversarios del orden establecido, porque, según las constituciones americanas, sólo traiciona al país de su cuna aquel que milita bajo las banderas del enemigo. El alzamiento público, la abierta hostilidad contra los que gobiernan, no es acto de traición, como lo es, por ejemplo, suministrar armas y reclutar gentes para los extraños, facilitando la entrada de nuestro territorio á la ambición ajena.
Los delitos contra la seguridad interior y el orden público no son considerados como traiciones por la ley penal, y nuestro código diferencia con claridad suma, graduándolos con acierto lógico, todos los actos de traición, rebeldía y motín.
La guerra civil, con las subsiguientes alteraciones del orden público, no surge efectos internacionales, mientras la acción armada no se ejerce por los revolucionarios de un modo regular, es decir, mientras éstos no se apoderan de lugares y plazas que les permitan oponer una acción gubernamental á la acción gubernamental del grupo ó del partido dominador. Sólo cuando el gobierno del estado en armas, ó cuando los gobiernos de los demás estados, reconocen la beligerancia de la revolución, los insurrectos dejan de ser considerados como criminales por la ley punidora, tratándose los daños producidos por la guerra civil con el mismo criterio con que se tratan los daños producidos por la guerra internacional.
En el último congreso de jurisconsultos celebrado en Río de Janeiro, el doctor Epifanio Pessoa propuso que se estatuyera y reglamentara que ningún estado tiene la obligación de tratar á los insurgentes como beligerantes, aunque ese carácter les sea reconocido por el gobierno con que batallan. Eso sería establecer, contra la opinión de los propios partidos en choque, injustas diferencias y arbitrarias desigualdades, convirtiéndose los extraños en jueces del ideal tal vez apasionadísimo, pero siempre noble y sin duda sincero, porque aquéllos litigan. Aun no reconocida la beligerancia de la revolución, la humanidad y la costumbre quieren que sus prisioneros sean tratados como prisioneros de guerra, sin someterlos á las acritudes del derecho penal ordinario y sin considerarlos como piratas en los trances de la guerra civil marítima. El pirata y el bárbaro son aquellos que depredan lo mismo en las horas de paz que en las horas de guerra, según el principio preconizado por Ortolán y al que se ciñen los más célebres tratadistas modernos de Europa.
El derecho internacional, de acuerdo con el instituto que en 1900 se reunió en Neuchatel, quiere que las terceras potencias, las que se hallan en paz, apoyen y no obstaculicen las medidas tomadas por las naciones independientes para restablecer su tranquilidad interior, prohibiendo que aquéllas permitan que se organicen en sus dominios expediciones militares contrarias á los gobiernos establecidos en las patrias revueltas. El derecho internacional quiere también que se trate con humanidad y consideración, aunque desarmándolos é internándolos, á los insurrectos que se refugien en un país que no sea el suyo, agregando que el reconocimiento de la beligerancia produce todos los efectos ordinarios de la neutralidad.
¿Qué se requiere para que la beligerancia pueda ser reconocida y declarada por las otras naciones? Se requiere que la revolución conquiste una existencia territorial y se adueñe de una parte del país sacudido, reuniendo allí los elementos de gobierno necesarios para ejercer los derechos aparentes de soberanía. Las terceras potencias pueden retractarse, aunque la situación de los partidos en lucha no se modifique, de ese reconocimiento y de esa declaración de beligerancia; pero este acto no tiene efecto retroactivo alguno ni contraría ninguna de las prescripciones de humanidad antes consignadas. Ha querido agregarse que el reconocimiento de la beligerancia no es obligatorio para país alguno ajeno á la lucha, si ese reconocimiento es perjudicial á sus intereses, puesto que en toda cuestión de derecho hay una parte jurídica y otra práctica, según dicen los norteamericanos Sulzer y Summer. Esto es erróneo, porque es injusto. Contra el derecho visible no hay interés legítimo. Cuando un movimiento armado se coloca en las condiciones pedidas por el capítulo de Neuchatel, negarse al reconocimiento de esas condiciones, es buscar una argucia para no cumplir con la neutralidad que nace de la beligerancia. Es un arma inicua en contra del ideal que persiguen los pueblos de los estados débiles y es un arma peligrosísima contra el ideal que persiguen los pueblos de las patrias grandes, porque en el primer caso se ofende al derecho y en el segundo caso, si triunfa y se impone la revolución, se crea un recelo y una animosidad entre los vencedores y el estado que pospuso la razón del derecho á la sinrazón de sus intereses. Si el reconocimiento de la beligerancia, no justificado por la justicia y las necesidades que ésta nos impone, es una gratuita manifestación de apoyo moral á los sediciosos, el no reconocimiento de esa beligerancia, por razones de interés de alianza ó de armonía de principios é instituciones, es un error contra lo porvenir y contra la misma independencia de los estados, que son los únicos jueces de la hermosura de su ideal y de la excelsitud de los móviles por que batallan. Por las mismas razones transitorias de amistad ó de conveniencia, un estado podría intervenir, sin motivo alguno, en las querellas familiares del estado vecino, aceptando el criterio de Williams Sulzer, para el que los Estados Unidos debían intervenir ó no intervenir, según les resultase beneficioso ó perjudicial, en los pleitos interiores de Méjico.
Para Pérez Gomar, y también para nosotros, la rebelión, que no es la guerra civil, puede ser un crimen de los gobiernos y puede ser un crimen de los partidos. “No es necesario que la rebelión se dirija contra el director de la sociedad, este mismo director puede ser un rebelde, si al frente de un círculo cualquiera, pretende imponer una constitución ó una ley que la nación entera rechaza”. Nuestros partidos gubernamentales viven, casi siempre, en estado de rebelión perpetua. Son, por lo común, asociaciones de incidente y de casualidad, sin credo y sin miras, sin arraigo en las masas ni historia en nuestra historia. Están formados por un número de hombres ansiosos de puestos y de categorías, que intervienen en todos los asuntos y que disfrutan de todas las ventajas, sin otra obligación que la de obedecer al jefe, al caudillo, al abanderado, al ídolo del grupo, que unas veces es Tajes, y otras es Julio Herrera, y otras es don Juan Idiarte Borda. Borrosos y pálidos, esos hombres dejan pasar los gobiernos y las revoluciones, quedándose de pie en medio de las ruinas, para usufructuar los triunfos y los provechos que el orden reparte á los que lo mantienen, aunque el orden sea la rebelión de lo arbitrario contra la libertad. Esos hombres son, para el que gobierna, lo que eran los clientes para los patricios de la antigua Roma. Son el elemento defensivo del que los protege, su elemento defensivo contra la sociedad y contra la ley, aunque el que los protege claudique de lo que predicó y se alce, sirviéndose de las armas del país, contra las aspiraciones y los ideales del país entero. Son conciliadores si lo es el gobierno y hablan en contra de la tolerancia si la tolerancia disgusta al poder. ¿Qué piensa César? Si lo sabéis, ya sabéis lo que piensan los amigos de César. ¡Y así se corrompe, mercantilizándola, á la juventud! ¡Y así vivimos en perpetuo estado de rebelión, siendo el poder el que levanta la banderola, el sofisma y la argucia y el pretexto y el mostrador y la masónica seña de alianza de familia del grupo, contra la bandera que para todos abre y extiende, hacia lo azul divino, sus pliegues crujidores y asoleados!