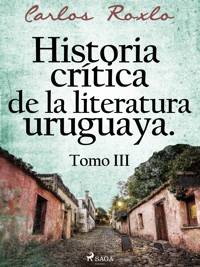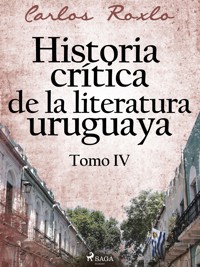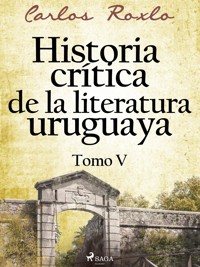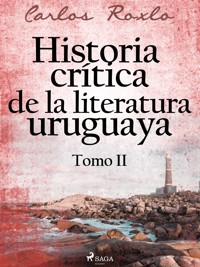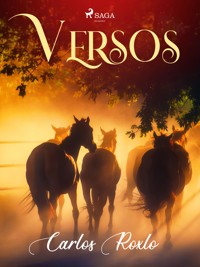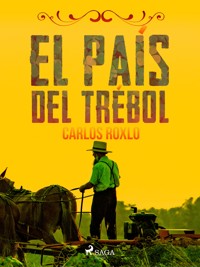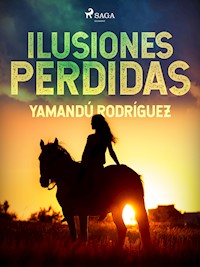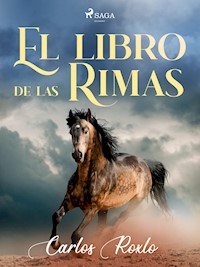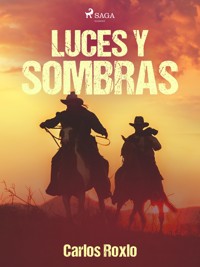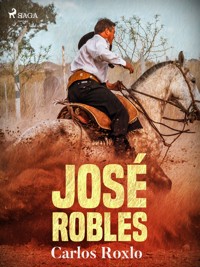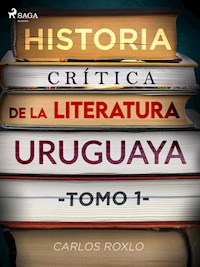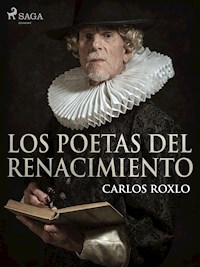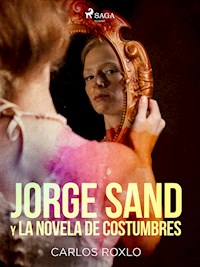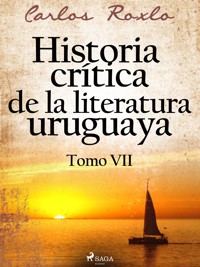
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este último tomo, titulado «La edad ecléctica», de la monumental obra «Historia crítica de la literatura uruguaya», Carlos Roxlo analiza y explica la literatura uruguaya publicada entre 1900 y 1916 y aborda temas como los conceptos literarios de género y subgénero, el movimiento simbolista y a autores como Julio Herrera y Reissig o Emilio Frugoni.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Roxlo
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo VII
TOMO VII Y ÚLTIMO
LA EDAD ECLÉCTICA
Saga
Historia crítica de la literatura uruguaya. Tomo VII
Copyright © 1915, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681451
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I
Julio Herrera y Reissig
SUMARIO:
I. — Género y subgénero. — Origen del movimiento simbolista. — Contra los parnasianos. — Contra el naturalismo. — Reacción favorable á la nueva escuela. — Dos elogios de Brunetière. — Lo que dijeron Gourmont, Barré y Adams. — Observaciones. — Modos de exteriorización de la escuela simbolista.
II. — El pesimismo leopardiano. — Lo que leo en De Sanctis. — Prueba que nos ofrece la literatura de lo novisimo. — Los hombres de genio. — Genios reales y simulados. — En qué consiste lo decadente. — Verlaine y Samain. — Calologia y métrica. — Mallarmé. — Ghil y Kahn. — Juan Moréas.
III. — Julio Herrera y Reissig. — Datos. — Su musa es francesa. — Su prosa. — La torre de los Panoramas. — Su influjo. — Poder de la muerte. — Párrafos de Sergi. — Volúmenes de Herrera. — Un romance. — Finales de soneto. — Marini y Góngora. — El proceso psicológico de los excepcionales. — Una décima. — El aeroplano de la imaginación. — Lo que es la Poesia.
IV. — Renato Doumic. — El soneto en Francia. — Cómo lo manejaba Herrera y Reissig. — Poder imaginativo de Herrera y Reissig. — Lo que hallo en Oscar Wilde. — Lo que enseña Binet. — Lo que dice Rette. — Los Extasis de la Montaña. — Conclusión sintética.
V. — Pablo Fort. — Enrique Guilbaux. — Los versiculos de Fort y los de Roberto de las Carreras. — Guilbaux y la última modalidad de Frugoni. — De las Carreras. — Preámbulo. — Su antigua prosa. — Su romántica iniciación. — Su salomónico orientalismo. — Lineas cortadas armoniosamente. — El colérico se torna melancólico. — La Venus Terrena y la Venus Urania. — De las Carreras se afilia al culto de la Venus Divina, sin renunciar al culto de la Venus Humana. — El versiculo. — Transcripción de versiculos. — Lo que ignora Fortunio.
VI. Papini y Zas. — Preámbulo. — Su primera modalidad. — El cardenal. — Su segunda modalidad. — Jesús. — Los bueyes. — Observación rápida. — El labrador sagrado. — Resumen. — Fin del capitulo.
I
Los decadentes no son más que un subgénero. El género es la escuela simbolista.
La escuela nace de una legítima reacción provocada por dos exageraciones. La escuela se equivoca cuando mixtura infantiles creencias y excepticismos sexagenarios en el odre de su egoista y vana subjetividad, tratando de imponerse á la candidez de la multitud con lo largo de sus melenas y con lo amplio de sus sombreros.
El movimiento simbolista francés, río de donde dimana ó se desprende el arroyo del movimiento simbolista de mi país, se inició ó comenzó en 1885.
Sus primeras revistas carecen de lectores. Cuando la crítica se ocupa de sus propósitos y de sus adeptos, hácelo en tono de sátira ó burla. No hay unidad aún en su calotecnia. Es una reacción contra el naturalismo. Es una asonada contra la frigidez de los parnasianos. Es una protesta, absoluta en unos y relativa en otros, contra la esclavitud de la rima y del ritmo. Es un golpe de vuelo hacia el Ideal.
El Parnaso, en aquella época de tanteos, se había convertido en el triunfo de los mediocres. El poeta se asemejaba á un simple obrero de la retórica. Sus obras tenían, gracias á lo expresivo de las imágenes y á lo metálico de las voces, el brillo y el relumbre de los joyeles bien cincelados. Su belleza fué plástica, como la plástica hermosura del mármol; pero aquella belleza, sin sangre y sin nervios, nos congelaba con su frialdad. El verso era impecable; pero vacío de pensamiento y pobre de emoción. Nos encontrábamos en presencia del verbalismo de los Gautier; pero no iluminado por la filosofía de Leconte de Lisle. Nos encontrábamos en presencia de la virtuosidad rítmica de los Banville; pero no fecundada por la filosofía de Sully Prudhomme.
Si el Parnaso empezaba á pesar, pesaba mucho más el Naturalismo.
La juventud revolucionaria, la de 1885, sostuvo que la imaginación había sido desalojada de la literatura por la escuela naturalista. Que la anotación del detalle anecdótico, y los hechos macabros que publica la prensa, eran los asuntos predilectos del arte para Zola y los discípulos de Zola. — Que el Naturalismo había confundido y amalgamado lo verdadero con lo vulgar. — Que el Naturalismo no vió en los hombres más que un nauseabundo compuesto de intestinos, llegando á sostener que la vida humana se reducía á los accidentes de la morbosidad y á los fenómenos de la digestión. — Que el Naturalismo era un inventario del mundo, hospital y letrina, en sus fealdades y putrefacciones. — Que el Naturalismo, con lo áspero de su sabor excéptico, con sus héroes idiotas ó avariósicos, con la baja ralea de su pornografía y lo mal entendido de su democracia, ejercía el más deprimente de los influjos sobre los cerebros impresionables y debilitados. — Y que, por último, el Naturalismo se complacía con el empleo de un lenguaje soez, consecuencia lógica de su excesiva amoralidad y de su excesiva democratización, justificando así el célebre manifiesto con que cinco de sus satélites se distanciaron del pontífice de Medun.
En otra parte de esta misma obra expuse mi opinión sobre la escuela vilipendiada por los simbolistas. Entendí, y entiendo, que el estudio del ambiente, de los personajes y de las conciencias es una virtud del naturalismo. Aquí me ocupo de lo afirmado por sus contendores, sin pesar ni medir los motivos en que se apoyan. Cito un hecho, que servirá á los pósteros de punto de partida para el estudio de una nueva edad literaria. Ese es todo mi objeto. Ese es mi único fin. Lo que me propongo es que se comprenda que los simbolistas se rebelaron valientemente contra dos errores: el sentimiento de la impotencia creatriz, que delataba la fría virtuosidad de los parnasianos, y el perfume á clínica del naturalismo que, al encadenar el arte á la ciencia, separó el arte del ideal. Eso, y no otra cosa, dijeron los rebeldes de 1885.
La reacción ya se hacía sentir, dentro de la misma pintura francesa, con el idealismo trascendental de Henry Martin y Odilon Redón, de Fantín Latour y Puvis de Chavannes. También la literatura de todos los países del mundo europeo ayudaba y favorecía á la reacción, impregnándose jubilosamente el cerebro galo en las místicas realidades sajonas de la Jorge Elliot, y en el liberal humanitarismo ruso de Fedor Dostoyeuski. Pueden servir á modo y manera de electroscopio, pueden servir para determinar la especie de electricidad de que se hallaba cargado el ambiente céltico, el ahinco y la prontitud con que las turbas, las clases más humildes de aquel pueblo luminosísimo, se dejaron alucinar por las doctrinas casi olvidadas de Alian - Kardec.
No insistiré sobre esto. Me falta espacio. Supongo, también, que mis lectores conocen ya la corriente espiritualista que preparó, para un arte nuevo, á la Francia de 1885. Supongo que no ignoran el apoyo prestado por la música wagneriana, mística y orquestal, claro reflejo del sintetismo ideológico teutón, á la estética defendida y preconizada por los adoradores de Mallarmé. Estos se organizaron, como una falange, al son de los clarines del rubio caballero que suspiró de amores á los pies de Elsa. ¡Todos querían, en la barca del cisne, cruzar el río que refleja las torres del Santo Graal!
Pasó lo de costumbre. El ridículo, que los azotaba sin influir en sus energías, atrajo la atención sobre los sediciosos. Aquel grupo de muy valientes desconocidos, llenos de fe en su fuerza y llenos de esperanza en su porvenir, mereció dos elogios inesperados de Brunetiére. Brunetiére, sin escusar distingos ni censuras, reconoció que los del motín tronzaban algunas cadenas martirizantes para las rémiges condóreas del verso. Esto en cuanto á la forma, y reconoció, en cuanto á la substancia, que los simbolistas trataban de infundir, en las arterias de la literatura, el jugo espiritual que les había robado el Naturalismo. Este último elogio, más que la justificación de la escuela novísima, era un hachazo á la agonizante escuela de Zola.
La métrica nueva, robustecida por aquél interesado estímulo y su mucho luchar, alargó sus raíces, tuvo más pregoneros, y logró hacerse oir desde las columnas de los diarios de gran circulación, diciendo así sus defensores y apologistas:
Remy de Gourmont: — “Uno de los elementos del Arte es lo Nuevo. Ese elemento es tan esencial que casi constituye por entero el Arte. Tan esencial es que el Arte, sin el elemento de la novedad, se parece á un vertebrado sin vértebras.”
Andrés Barré: — “Una causa mística se esconde detrás de los seres y los objetos de la naturaleza”. — “Cada individuo es algo más que el signo tangible de un poder misterioso, pues es la resultante sensible de las fuerzas ocultas que gobiernan el mundo”. — “En otros términos, lo visible es la forma material de lo invisible, el índice plantado sobre el misterio, como la piedra de una tumba sobre la nada”. — “El arte debe adivinar, mejor que pintar, lo que oculta su realidad, penetrando en los elementos que lo producen, para sugerir la intensidad ó multiplicidad de los mismos”. — “En presencia de un nudo de luz, cuyos hilos suben á lo Infinito, hay que seguir el camino indicado por cada uno de ellos. — Así llegaremos al principio supremo, á Dios.”
Andrés Barré, ansioso de aclararnos lo que antecede, agrega: — “Imaginad que entráis en una cámara obscura donde se os dijo que encontraríais un espejo situado frente á frente del objetivo de un aparato de proyección. Tocáis, con vuestras dedos, el espejo y el aparato. Os habéis asegurado que el uno y el otro existen, y, sin embargo, no los conocéis en toda su realidad, desde que las tinieblas que os envuelven no os permiten distinguirlos. — Encendéis el hogar del proyector. — Sus rayos van á herir el espejo. — Lo apercibís en todos sus detalles; pero el espejo mismo, reflejando los rayos recibidos, los reenvía sobre el aparato, el cual sale de la sombra para entrar en la penumbra, pues el rayo reflejado no es tan potente como el rayo directo, y no podría inundar de claridad á la fuente de luz. El aparato es ahora más conocido. Sin poder determinar su forma con precisión, notaréis fácilmente sus contornos. El aparato os reveló al espejo, como el espejo descubrió al aparato. Así hacen lo real y lo ideal. Se aclaran recíprocamente con distinta intensidad. La realidad se amplifica con las energías que develan su principio, y el principio, en cambio, atenúa su misterio. Al unir la causa al efecto, al encontrar ó presentir sus relaciones, el poeta agranda la realidad del sér ó del objeto. Sugiere la forma visible y la causa invisible. La razón no basta para esa obra. La razón no sube hasta el misterio. El hombre, para alcarzarla, se sirve de sus facultades de evocación, del don profético, del ensueño, del hondo sentir, y en una palabra, del delirio poético, por medio del cual el alma no conoce, pero sí presiente, á lo Incognoscible.”
Paul Adam completó la fórmula simbolista diciendo á los que la acusaban de oscuridad: — “¿Es preciso ser de los iniciados para apoderarse de las bellezas de este lenguaje nuevo? — Distingamos. Ó bien el asunto escogido comporta especulaciones metafísicas, evocaciones supremas que no pueden traducir dignamente las prosas habituales, simples útiles del lenguaje, formas usadas y alargadas por el abuso, en las que el pensamiento flota sin consistencia y sin precisión. Entonces se impone el empleo de un estilo hierático, de términos simbólicos y no comunes capaces de ceñir limpiamente á la idea, manteniéndola por cierto espacio ligada al pensamiento de modo que éste aparezca ó se deje ver no de una manera superficial, sino con sus orígenes, elegancias, derivaciones, finalidades, y, en una palabra, con todo aquello que el pensamiento puede contener ó sugerir. — O bien el asunto de la obra es una simple representación del mundo, de la vida imaginativa, y entonces el estilo usual se le adapta y conviene maravillosamente, en cuyo caso el empleo del simbolismo será defectuoso. Nosotros reivindicamos el derecho, en consecuencia, de escribir bajo dos formas y en armonía con la naturaleza de los asuntos. La mayor parte de nuestras obras serán accesibles á los letrados. Las otras, las preferidas, las del gran Arte, serán escritas para los dilettantis comprensivos á quienes la originalidad de lo emblemático no aterrorice, y que, á fin de multiplicar sus sensaciones, — alegría suprema ó goce supremo, — se preocuparán de sondar y percibir todas las riquezas del símbolo”. — Eso dijeron los partidarios de la revolución literaria de 1885.
Se me ocurren algunas observaciones. — La primera se refiere á lo dicho por Remy de Gourmont. — La novedad sólo es novedad en el ingenio que la descubre. — Lo que es novedad en Verlaine ó en Moréas, se convierte en imitación usada por los discípulos de Moréas ó de Verlaine.
Se trata, pues, de sustituir á una imitación con otra imitación. — Los neosimbolistas reemplazarán á los neoclásicos y á los neorrománticos. — Y no es que yo me queje de las imitaciones. — La generación espontánea no existe ni en el cosmos de las ideas ni en el universo de los organismos. — Virgilio imita á Homero y Dante á Virgilio. — De lo que me quejo es de que todos se adjudiquen la novedad que otros descubrieron y practicaron, llamando imitadores á los imitadores del clasicismo y la escuela romántica, como si los nuevos no imitaran también á los abanderados y capitanes del simbolismo. Si imitan los que siguen á Espronceda y á Becquer, imitan igualmente aquéllos que copian el modo de hacer de Ruben Darío y Leopoldo Lugones, de Teodoro Hannon y Laurent Tailhade.
La segunda de mis claras observaciones es tan infantil como la primera. Se refiere á lo expuesto por Andrés Barré. Entiendo que tampoco es una novedad la metafísica que éste nos propone como base y cúpula de nuestra estética. La encontraréis, sin mayor esfuerzo, en los más conocidos diálogos de Platón. El alma, para éste, es un efluvio de la divinidad. El alma, para los simbolistas, es como un nudo de hilos de luz que se enredan en la sombra de lo Incognoscible. Todas las almas, si atendéis á su calidad de efluvios divinos, deben corresponderse y asemejarse por su unidad de origen, por sus recuerdos de la vida celeste, por lo homogéneo de su substancia y por la equivalencia de su fin sin fin. Así, según creo, lo entendía Platón.
Los hilos de luz, que bajan de lo alto para esparcirse en las almas del simbolismo idealizador, es natural y lógico que conviertan al alma de cada ser en uno de los puntos de contacto de las correspondencias universales que se anudan ó atan en la sombra sin sombra de lo desconocido. Así, por lo menos, discurre Andrés Barré. — Recordad, y notaréis mejor la similitud, que lo incognoscible, el principio supremo, la sombra sin sombra, la causa de las causas, es Dios lo mismo y exactamente para la metafísica predicada por Barre que para la metafísica de Platón.
No es más trascendental ni más ingeniosa mi observación tercera. Se refiere á las distinciones establecidas por Pablo Adam. — Antes de que existiera la escuela novísima, ya todos sabíamos que cada asunto tiene su elocución propia, ó si queréis su propia terminología. Lo que ignorábamos es que el arte de la literatura, que no es sino el arte de la palabra, necesitara ser profundamente obscuro para ser grande é imperecedero. Si el naturalismo se equivocó apoderándose de lo que pertenece por derecho propio á la medicina, los simbolistas deben equivocarse cuando se apoderan de lo que es puramente metafísico, de lo que pertenece por derecho propio á la filosofía. — Lo obscuro no es lo bello, según afirman todas las calotecnias. — No por estar al alcance de mi inteligencia, sin que necesite torturar mi magín para comprenderles, dejaré de encontrar que son grandes como cumbres andinas Shakespeare y Hugo.
No insistiré sobre esto. No vale la pena. ¿Qué es lo que vive y vivirá del Dante? Lo menos caótico. Lo más humano. El dolor de Ugolino. El beso que Paolo, en plena boca, le da á Francesca. ¿Qué es lo que vive y vivirá en Goethe? Lo menos caótico. Lo más humano. El remozamiento del doctor de Maguncia. La novela amorosa de Fausto y Margarita.
Paso á mi cuarta y última observación. Los simbolistas dicen representar una protesta purificadora contra las objeciones del naturalismo. Es muy posible; pero creo advertir que, en estos bebedores del hatchis de lo ideal, la sensibilidad es muy poco platónica. Después de deleitarse con la Mephistophela de Cátulo Mendés, dieron en el jardín de los suplicios, con agonías largas y dolorosas, de Octavio Mirabeau, no sin pasar por los jardines artificiales de Baudelaire, repletos de agonías tan largas y dolorosas como la agonía de Guy de Maupassant. Recordad lo que la máquina fotográfica de Souza Reilly nos dijo de Julio Herrera y Reissig. Recordad, por último, la muerte prematura, folletinesca, trágica y sin pudores de Delmira Agustini. Así estos poetas, embriagándola con ajenjo, han despoetizado á Scheherazada.
Uno en la sustancia de su calología, que ya conocéis, el simbolismo se dividió en los modos ó formas de exteriorizarla. Fué decadente en los discípulos de Verlaine; fué armónico y fué libreversista con los adoradores de Mallarmé; fué, finalmente, helénico ó neoclásico en el grupo retórico de Moréas.
II
Yo no quiero fingir. Deseo ser justo, profundamente justo. He de darles á todos, sin sordideces, su parte de laurel. A cada afán, le entregaré su premio ó su porción de fama; pero sin claudicar, arrodillándome ante la moda pasagerísima de lo exótico, de mis grandes amores á la belleza sencillamente pura de la Venus Urania.
Los mismos fenómenos que Sergi encontró al fin de su estudio del pesimismo leopardino, hallólos mi sentir al estudiar la mayor parte de los cultores de lo novísimo. Estos son excéntricos, porque “no son aptos para sufrir el fardo ó la cruz de los sentimientos sociales y de las ideas gregóricas”. — Estos son excéntricos, porque “padecen, á pesar suyo, de ambliopía mental, siendo obscura su representación de la realidad como naturaleza física y como nucleo humano”. — Éstos son excéntricos, porque “viven á solas con sus fantasmas y sus ideas, como inconscientes del formidable desierto que les circunda y que se llama el mundo”. — Éstos son excéntricos, porque “nada ven que les interese fuera de la órbita que recorre su musa, y por el hondo desprecio con que consideran á la vida aparentemente prosaica de lo real”. — A los simbolistas, salvo excepciones de que hablaré más tarde, pueden aplicarse con justicia estas palabras que gloso ó que transcribo de un libro de De Sanctis, libro de que Sergi se ocupa con amplitud en el prólogo de su Leopardi á la luz de la ciencia.
Y téngase presente que, al hablar así, me sustraigo á toda predilección dogmática. Podría agregaros, sin caer en calumnia, que es anormal, pero muy anormal, la poética de que me ocupo; que no es una poética educadora y sana, porque á nada conducen las artificiosidades trabajadísimas de su vocabulario; y que, si los psicólogos la consideran como una clara perturbación del sentido estético, la ciencia de la psiquiatria suele considerarla como el signo y como el producto de un numen erotómano, falsamente místico, muy enamorado de su propio yo y lleno de desdén hacia la humanidad. El arte de los satánicos, ese arte neurótico y paradojal, es para los médicos que se ocupan de la influencia de la literatura en las enfermedades mentales, un arte que tiene los tres estigmas de lo desjuiciado degenerativo, la falta de moral y la carencia de voluntad y el exceso de fantasía de que trata en sus obras de científica vulgarización el doctor Cortés.
Abundan las pruebas, los casos clínicos, las dolorosas ratificaciones. Poe, que muere agarrotado por los espectros de su embriaguez; Matías Behety, que tiene el mismo final que Poe; Teodoro Hannon, con su insaciable voracidad de países extraños, de perfumes desconocidos y de mujeres raras; lo litúrgico, dentro de lo anárquico, de Laurent Tailhade; la locura de Sawa y Guy de Maupassant; lo portentoso, por lo vocinglero, de lo transvertido en Oscar Wilde y Pablo Verlaine; Manolo Paso, con lo triple de su estigma alcohólico; el delicado amor con que se ocupa de los mendigos y de los proxenetas Emilio Carrere; la nube de opio de que se rodean los sugestionados por las confesiones de Tomás de Quincey; la bohemia incurable, bohemia á lo Bartrina, de Florencio Sánchez; y el enorme fondo de perversión, de perversión sensualísima y misteriosa de las iluminadas á lo Rachilde, hacen que lo nuevo pueda ser estudiado lógicamente por los frenopatólogos como Cortés y por los psicofísicos como Bianchi.
Es claro que hay alguna exageración en la verdad de lo que antecede. El arte es siempre arte, aunque el arte no sea tan robusto y social como debiera ser y como nosotros desearíamos. El equilibrio nervioso de sus cultores es lógicamente menos estable que el equilibrio nervioso de la multitud, siendo en aquéllos más fácil la ruptura de ese equilibrio por el mayor poder de sus emociones y el desgaste mayor de su substancia gris, sean los númenes tan semi - locos como el númen rebelde de León Bloy, ó sean los númenes tan naturales como el númen delicadísimo de Gabriel Galán.
Ese desequilibrio, que es momentáneo y que es de accidente en el mayor número, — puesto que sólo se manifiesta en la agudez más alta de la inspiración, — en nada se opone y en nada contraría á la absoluta integridad mental de los hombres de letras, debiendo distinguirse, por otra parte, á los verdaderos desequilibrados de los que simulan ó aparentan desequilibrio. Las vesanias constituyen la obsesión de los alienistas. Lombroso, con su teoría de la psicosis epileptoides del genio, convenció a no pocos de que la explicación y el origen del genio están en la degeneración. Silvio Tonnini, siguiendo y desarrollando la idea lombrosiana, nos dijo que el genio es el fruto del desequilibrio distributivo de las diversas actitudes del sistema nervioso. Bianchi y Tamburini ven en el genio una condición de carácter hereditario, neuropático y degenerativo. Sergi, en fin, — comentando las opiniones de los que anteceden, — dedujo que la individualidad del genio no siempre está conforme con las condiciones del medio exterior y que á menudo se halla en antagonismo con esas condiciones. Dedujo también que los hombres de genio son frecuentísimamente unilaterales y limitados en su horizonte, no teniendo sino una sola dirección visiva para todos sus actos y todas sus ideas. Y dedujo, por último, que la falta de carácter, la originalidad excesiva, la preocupación de la personalidad propia, las contradicciones en que suele caer el estro creador y la inconsciencia con que produce lo que produce, son las características generales del genio. Las teorías de Lombroso y Sergi han sido tan perniciosas para algunos espíritus como los elogios epistolares de Rubén Darío y Miguel de Unamuno.
De ahí que, basándose en aquellas teorías y en estos elogios, los falsos genios, los que aspiran á pasar por genios ante la multitud, traten de adquirir, y adquieran á la larga por auto - cultivo, la amodalidad y la abulia y el desborde de imaginación que atribuyen al genio los partidarios de la escuela de Turín. Digamos, entonces, que no es tan común ni tan espontánea como cree y afirma el doctor Cortés, la morbosidad literaria de los Behety y de las Rachilde, de las Agustini y de los Verlaine. No todos los absortos tienen el cerebro del físico Ampère. No todos los que pueden modelar á su gusto la imagen de un objeto, son rivales de Gœthe. No todas las histéricas habitan aquél castillo interior, donde se refugiaba con sus místicos éxtasis, el corazón apasionadísimo de Santa Teresa.
Ya os indiqué que lo decadente era un subgénero del género simbolista. ¿En qué consiste lo decadente? — Lahr nos dice que la imaginación es la facultad de representarse objetos ausentes ó cosas posibles. La naturaleza de la imagen, como la de todo proceso sensorial, es psicológica. La imagen, fisiológicamente considerada, es el residuo, la huella, la reproducción debilitada de las sensaciones. La imagen, psicológicamente considerada, es la representación sensible y concreta de cosas materiales; pero de cosas percibidas con anterioridad y ausentes en el momento de imaginarlas. El verlainismo, la subescuela en que militan los decadentes, considera á las imágenes, que manipula ó crea, de un modo fisiológico. Esa subescuela es impresionista, teniendo una visión penetrante y profunda á través de las cosas sensibles. Esa impresionabilidad, tan viva como rápida, debe producir necesariamente, — como todas las estéticas impresionabilidades de que se ocupó el sergiano saber, — la alucinación, el delirio, la inquietud y la inestabilidad en la existencia celebralísima del que la sufre casi sin reposo. Agregaremos aún que el modo fisiológico, pero esterilizado, con que los decadentes consideran á la sensación, hace que la sensibilidad de la subescuela, — sensibilidad de moléculas muy movibles y poco adherentes, — tenga la virtud de volatilizarse como el amoníaco y el ácido acético. Así la subescuela, la decadentista, no trata de representarnos sensibles y concretas, las cosas materiales que percibió, sino que trata de traducir intelectual y retóricamente, la imagen residuo, la imagen huella, las imágenes que representan difuminados á los elementos primordialísimos de la sensación. Escuchad á Verlaine:
Des visions de fin de nuit
Qu’éclaire seulement une aube qui luit.
La poesía no debe ser más que el espejo, no muy diáfano, de la sensación. Algo crepuscular, indeciso, incoloro, fugitivo, velado, casi inconsciente. La buenaventura
Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym.
Samain dice lo mismo; pero muy delicada y deliciosamente.
Je reve de vers doux et d’intimes ramages,
De vers á grôler l’ame ainsi que des plumages. . .
De vers blonds oú le sens fluide se délie
Comme sur l’eau la chevelure d’Ophélie,
De vers silencieux et sans rythme et sans trame
Oú la rime sans bruit glisse comme une rame. . .
Des vers de soir d’automne ensorcelant les heures
Au rite femenin des syllabes mineures,
Des vers de soir d’amour énervés de verveine
Oú l’âme sente exquise une caresse á peine. . .
Je reve de vers doux mourant comme des roses.
Julio Herrera y Reissig, visto en el conjunto de sus nunca vulgares composiciones, pertenece al cenáculo decadentista. Sus ídolos más familiares entiendo que son Verlaine y Samain.
Continuemos, antes de rotular nuestros jardines métricos, con el estudio de las iglesias de lo simbolista. Necesito ganar espacio y suprimir consideraciones.
Los poetas, según el evangelio de Mallarmé, deben preferir la emoción intelectiva, desentendiéndose de la sentimental. La sensación ó el sentimiento, base de la retórica de los primitivos, son los componentes inferiores del arte. El elemento calológico superior reside en la idea. Sobre ésta reposa la poesía que los elegidos están llamados á cultivar. El numen consiste, más que en traducir á los otros lo que experimentamos, en darles á los otros motivos de idea ó de ensueño. La substancia material, ante nuestros ojos, no existe de por sí. Carece de ser lo que no es percibido. La verdadera existencia pertenece á las cosas espirituales, alma y divinidad. La divinidad, que es el principio de toda idea, es el principio de toda ilusión. Estas realidades superiores é invisibles de lo absoluto, tejen, en torno de lo creado, una red infinita, tan misteriosa como variada, cuyos hilos se entrecruzan en el espíritu del poeta. El universo no tiene valor objetivo. El universo es una ilusión, y la ilusión es la única verdad. La obra del poeta es fijar las verdades. Tiene el deber de reproducirlas como las percibe. Para esto el lenguaje pone á su servicio todos los tropos, y muy especialmente la analogía. La analogía es el brujo fecundador para Mallarmé.
Tomemos esta frase, hallada de pronto:
La pénultiéme est morte.
El son nul es la cuerda tendida de un instrumento de música. Bien manejada, engendrará tres tiempos. Todo depende de la manera cómo la pronunciéis.
¿Cómo se asocian, en la escritura, las analogías? Reténganse y fíjense las primeras imágenes obtenidas. Luego, sirviéndose de los recursos gramaticales y del lenguaje trópico, únanse pequeñas imágenes adventicias á las iniciadoras. Después disciplínense y selecciónense todas las metáforas en torno de la idea principal. El poema estará concluído. Acaso no siempre será inteligible. La culpa no es vuestra. La multitud no sabe ascender hasta la verdad. Solo Moisés llegó, pisando zarzales, hasta la cumbre del Sinaí.
Con Mallarmé reciben el último golpe los parnasianos. — Oid. — “El verso existe allí donde existe el ritmo verbal. Los ritmos del verso están en la prosa. En la prosa se encuentran versos admirables. En realidad la prosa no existe. Lo que existe es el alfabeto. Lo que existen son versos más ó menos difusos. Siempre que en el estilo se nota un esfuerzo, en el estilo impera la versificación. El verso sólo se distingue de la prosa por sus disposiciones tipográficas. Los blancos, los márgenes, las puntuaciones, equivalen á signos musicales: á bemoles, corcheas, semicorcheas, suspiros y pausas”. Esto es, en extracto, lo más esencial de la caloctenia de Mallarmé, en cuya teoría de lo analógico encontraréis la causa de algunas de las décimas de nuestro Julio Herrera y Reissig.
Tampoco encuentro novedad extrema en lo que antecede, pues podría deciros que nuestra prosa tiene á los octasílabos por base rítmica, y podría agregaros que el numen lírico siempre empleó la sucesión de los similes trópicos. La analogía de los modernos no es más que un cambio de la alegoría de los antiguos. El hoy se sirve de los sonidos como el ayer se sirvió de las formas. Utilizamos las notas musicales como se utilizaban las líneas estéticas. El sonido nos sugestiona, como la curva sugestionó. Así la analogía poética pudiera representarse, como la alegoría se representó en el bronce y el mármol, por una mujer bella á la que cubre un velo de transparente gasa. Ya Menéndez Pelayo nos dijo que las aparentes inverosimilitudes de los poetas de la antigüedad, las explicó la princiana retórica por la alegoría ó serie de metáforas que, teniendo un sentido real y otro figurado, expresan una cosa que no es aquéllo que significan. Por la analogía, según los novísimos, se asciende hasta el pleroma, como por lo alegórico, según los antiguos, llegábase á la agudez mayor de la inteligencia. Lo que me parece poco común es el método de zurcir semejanzas, entre lo más confuso y lo más remoto, preconizado por Mallarmé; y lo que también antójaseme novedad relativa es la forma ó modo de metrizar preconizado por sus discípulos Renato Ghil y Gustavo Kahn.
La idea, según Ghil, no es sino el resultado de un movimiento de la emoción. Ese movimiento es propiamente el ritmo. La idea se manifiesta por una serie de vibraciones. El ritmo tiene por objeto único resucitar esa serie de vibraciones en el espíritu del lector. Sólo las vocales están dotadas de valores variables y vibratorios de duración y altura. Las vocales constituyen una gama sinfónica que va desde los armónicos más bajos á los más agudos. El poeta debe buscar las voces y las frases que multipliquen las vocales instrumentales reproductoras del ritmo correspondiente al movimiento de la emoción. Esas vocales trinan como una flauta ó imprecan como un órgano. Cuando penséis, componed un trozo de música, — el movimiento de lo emotivo, — debiendo, al escribir, componer otro trozo de música que vierta al exterior aquel movimiento. Como es natural, dados los rumbos que se abrían al numen, á la subescuela de los armónicos siguió la subescuela de los libreversistas. Su portaestandarte fué Gustavo Kahn. Éste nos dijo: — “El poeta no halla ni expone sus ideas. Su función consiste en descubrir imágenes, comparaciones, metáforas, antítesis, hipérboles y parábolas tan nuevas y tan justas como sea posible. El verso es á manera de un organismo. El verso posee una unidad orgánica, una sílaba métrica. La asociación de estas células constituye el verso. El verso debe tener las sílabas necesarias para reproducir los movimientos variables del pensar. El verso será largo: emoción intensa. El verso será breve: rapidez emotiva. El verso es, actualmente, esclavo de la rima. Hay que romper sus grillos. El verso, es actualmente, un servidor grosero de los pies silábicos de numen fijo. Hay que abrirle la cárcel en que agoniza. El verso y la estrofa deben ser poliformes en lo porvenir. La rima, si quiere, será asonancia. El bordón, si quiere, no tendrá rimas. El verso, si quiere, constará de una voz. Así, tan sólo así, las musas volarán, como vuelan los pájaros que abandonan la jaula.”
Extracto, no copio, las calotecnias de lo simbolista. En todas hallaréis un fondo de verdad, porque todas nos dicen lo que ya sabíamos. Su error no es éste. Su error está en las exageraciones á que las lleva su afán de novedades. Su error está en que siempre concluyen en lo presuntuoso y en lo rebuscado. Leed lo hecho por Renato Ghil y Gustavo Kahn.
Con Juan Moréas retrocede lo nuevo. Su numen, simbolista primero y medioeval después, se enamora más tarde de la belleza pura del arte clásico. — “Abandono las aras del verso libre. Me he apercibido de que sus libertades son ilusorias. Reconozco, también, que sus efectos son de índole material. La versificación antigua es más noble y segura, permitiéndonos variar hasta lo infinito el ritmo del sentir. El poeta debe concretarse á pintarnos sus sentimientos y sensaciones, sin traducirnos más afinidades, concordancias ó analogías que las que brotan naturalmente de su espíritu iluminado. Hasta debe escoger, entre sus múltiples impresiones personales, aquéllas que le acerquen á todos los hombres. Así el poeta, al exprimir lo propio, retrata los estados anímicos de la humanidad, porque el poeta no debe ser sino el eco inspirado de la sociedad en que vive y actúa. Hay que renunciar á los perfumes arcaicos, á las innovaciones verbales, á los epitetos que condena el uso. El encanto de nuestro estilo reside en su expresión y en su claridad. Lo claro y expresivo será siempre joven. La poesía está destinada
A couvrir de beauté la misére du monde.”
Moréas no es un tonto. Hay rectificaciones glorificadoras. Es bueno repetir la armoniosa canción de las flautas antiguas. Lo simbolista tuvo su época. Aquel tiempo pasó. Los que se empeñan en galvanizarle, deben decirse melancólicamente estos dos versos de Baudelaire:
Je suis un vieux boudoir plein des roses fanées,
Oú git tout un fouillis de rimes suranées.
III
Julio Herrera y Reissig nació en Montevideo. Nació en 1873. Su apellido era ilustre en el Uruguay.
No fué un niño maravilloso. Supo esperar, jugando como todos los niños, la hora oportuna para florecer. Y formóse solo. Estudió sin maestros. Se graduó á sí mismo de doctor en letras. Nada le debía á la Universidad.
Su espíritu, muy poco apegado al terruño, emigró á París. Más que de lo sereno de nuestras auroras, que tienen la rosácea y pulida blancura del coral japonés, supo de los nacientes lluviosos de Montmartre. Sus Edipos y Cloris no nacieron en Grecia. Sus Melampos y Alisias son oriundos de Francia. Sus zagales, — zagales de una naturaleza aprendida en libros, — me parecen ser, más que del tiempo de los teócritos, del tiempo en que jugaban á los pastores María Antonieta y el duque de Rohan.
Deliró por los ruidos del bulevard, como el héroe de la más ingeniosa y más afamada comedia de Gondinet.
Así su laúd no recogió los trenos cantados por el río de color de león, color con que Lugones honra y singulariza al Río de la Plata. No supo ver que, á pesar de nuestros errores y por virtud de nuestros errores, somos una de las más varoniles y más progresistas naciones de América. Eso no supo verlo, ó no quiso verlo, Julio Herrera y Reissig.
Así vivió misántropo, rebelde al medio, á solas con el mundo de sus quimeras, recluído en la torre de marfil de los Panoramas. — Adornó su lira y adornó su pluma, su verso y su prosa, con tulipanes de exótico negror. Fué cruel con su aldea. Pasó sin admirar el matiz eucarístico de nuestras margaritas. Era un confinado en el presidio de mieses doradas y ondulantes de nuestro Edén. Puso en su escudo, en todo su escudo, lises de Borbón y lises de Valois.
¿Os acordáis del escarabajo que tenía un diamante en la frente? ¿Os acordáis del cisne, perdido entre gansos, á quien consagró un cuento la encantadora pluma de Anderseen? Eso fué, para muchos de sus admiradores, Julio Herrera y Reissig.
Su prosa es valiosísima, á pesar de que abusa del tecnicismo, la sátira y lo trópico; pero está maleada por el tedio de lo nativo y por el desdén de lo regional. Su verso es de una insuperable tersura artística; pero no hay en sus versos nada del pago donde aún galopan, á la luz de la luna, los épicos corceles de Lavalleja.
En aquella torre de los Panoramas, mirador semi - árabe alzado en una de las viviendas de la calle del Yi, se asilaban el luminoso sonámbulo y sus amigos para escapar de las planitudes de nuestra existencia de lugareños, adorando á la musa suicida y turbadora de los ojos verdes, á la musa que pasa poniendo himnos extraños en las ramazones de los jardines artificiales de Baudelaire.
Su ardiente ambición fué no parecerse en nada á la vulgaridad, no confundirse con la multitud, ser el yo nietscheano, el yo casi divino, el yo en la gloria de su actividad espontánea y libérrima, el yo á cuyas independientísimas voliciones se debe la existencia de los universos según sostiene y proclama Fichte. Ser el superhombre, la cúpula estrellada del mundo - hombre; pero no en la acción, no en las lides groseras de lo colectivo, sino en el ensueño, en el país irreal de las quimeras, en la soledad donde se perfuma la flor maravillosa de lo más refinado, donde ofician los númenes enfermos y perturbadores de Shelley, de Swinburne y de Mallarmé.
Este programa, excelente en París, era de difícil realización en Montevideo. Eso explica, si recordáis lo dicho por Taine, las animosidades y las penurias con que tropezó Julio Herrera y Reissig. El medio impulsa ó comprime al artista, el medio es el aire que redobla ó que disminuye el vigor de su vuelo, y el medio es la tierra que propicia ó impide su floración, según nos ha enseñado científicamente Hipólito Taine.
El egoísmo, por sacro que sea, se ahoga en nuestro ambiente. No simpatizamos con los que se aislan, aunque su aislamiento sea una fulgurosa ascención. Queremos al hombre, aunque el hombre se aparte del nivel común, hermano de los hombres en sus luchas por el progreso material ó efectivo de la patria y de la ciudad. El orgullo de los que se desprenden de la caravana, mirando con desdén el prosaísmo de nuestros goces y de nuestras penas, nos parece un ultraje y una deserción. Lo artificioso; lo que alardea de aristocrático; lo que quiere treparse sobre nuestros hombros de obreros ennegrecidos por el hollín de las fraguas del hoy, — fraguas de que saldrán los tirantes de hierro de lo que viene, — se nos antoja un insulto insufrible á la verdad y á la democracia. Es por eso que, siendo el más brillante y el más original de nuestros rimadores de última data, fué el menos popular y el más discutido de todos ellos Julio Herrera y Reissig.
Deseo que se entienda y que no se calumnie mi pensamiento. No pocas almas jóvenes, seducidas por el aristotélico mimetismo de lo anómalo, siguieron por la senda que les marcaba aquel iluminado. La mayoría, no. La mayoría se mantuvo fiel á la belleza clara, robusta, sin excentricidades, en que siempre adoraron nuestra viril estirpe y nuestro idioma sonorísimo. El néctar, contenido en su vaso, les pareció á los más miel de química ó farmacéutica elaboración, permaneciendo fieles á la miel sin mixturas, á la miel refrescadora y tonificante del natural fraseo y el natural sentir. Vino la muerte, y con la muerte vino la gloria. Quedó flotando, sobre el sepulcro, la musa en lágrimas de aquel exquisito artista. Y todos vieron que la musa llevaba sobre la frente la diadema simbólica, la diadema de délfico é irradiador laurel. Sergi nos dice que ese es el eterno proceso psicológico en la religión de los muertos y de cada muerto. Escuchad á Sergi: — “Salvo rarísimas excepciones, apenas abandona un hombre la vida y pasa al reino de los muertos, comienza el proceso de la abstracción”. “Este fenómeno, tan particular para cada hombre que muere, se universaliza y se intensifica cuando se trata de un hombre superior”. — “La muerte, por un proceso psicológico inconsciente y vulgar, elimina los caracteres malos, y exalta los buenos, haciendo abstracta é ideal la figura de un hombre de genio”. — Así la muerte es la más brillante de las amazonas, porque es la que conquista el reino de la inmortalidad y el santuario de la apoteósis. Ese proceso, que se observa en Verlaine, se observa de igual modo en nuestro Julio Herrera y Reissig.
Éste no halló cabida en nuestra prensa. Tampoco la buscaba. La disciplina, el trabajo reglamentado, el esfuerzo sin brillo y el sayal de lo anónimo, le supieron á azotes. Su desbordante individualidad, hecha para el mandato, se asfixiaba en la crónica. Creía ganar abundantemente, reeditando un soneto, su mezquina meznada. Vivía en su torre, á pesar del bullicio de las imprentas que atravesó, aquel enamorado de los bohemios de Enrique Murger.
En el trato social, pues nada sé del íntimo, parecióme afable, muy dulce en el decir, lleno de timideces casi aniñadas. Huyó de la política, que lo es todo en mi tierra. En cambio, y como justa compensación, tuvo un alto concepto de su valer, y dialogó con el silfo de la belleza en la quietud nocturna de la torre monjil de los Panoramas. Allí Iris, el más pulquérrimo servidor de Júpiter, hizo ondular su banda septicroma ante los ojos de aquella musa refinadísima. Allí Flora, la de los tulipanes holandeses y los lotos egipcios, untó con el perfume del capullo de los misterios la amante boca de aquella musa que desdeñaba á la multitud. Allí Euterpe, la que dicen que dicen que inventó la flauta, la que dirige la orquesta de los céfiros é improvisa en el órgano de los oleajes, puso en el arpa de aquella musa algunas de las notas con que gimen sus penas los ruiseñores musicalísimos de la Thesalia.
Las obras poéticas de Herrera y Reissig, — que publicó Bertani, — forman cinco volúmenes que suman un total de ochocientas páginas. Esos volúmenes llevan por títulos: Los peregrinos de piedra, El teatro de los humildes, Las lunas de oro, Las pascuas del tiempo, y La vida y otros poemas.
Esos libros tienen por sinfonía un saludo aconsonantado que dirige la musa á Sully Prudhomme. Es un romance original y hermoso, en el que traza todas las curvas de su ritmo inmenso cuanto obedece á Júpiter y cuanto adora en Pan.
Julio Herrera y Reissig sobresale en el cultivo de los sonetos, que tal vez constituyen lo más copioso y artístico de su obra. Los suele terminar de un modo admirable.
Es lástima que las cuartetas ó cuartetos iniciadores no correspondan siempre á la hermosura musical é ideológica de los versos finales. Es claro, también, que á mi me maravillan, pero no me seducen, las nuevas filigranas de nuestro poeta. No niego, y hasta afirmo, que lo decadente no está en abierta pugna con lo genial. Góngora, á pesar de sus graves extravíos poéticos y de su loco afán de singularizarse, tuvo el instinto de la armonía y la virtud de la imaginación. Lo mismo que con Góngora acontece con Julio Herrera y Reissig.
Los ingenios, que viven en español y sueñan en francés; los ingenios, que se embriagan con el humo de aquellas orientales gomas que se consumen en los vasos de cristal finísimo que ya hallaréis en las viejas octavas del épico Valdivia; los ingenios, á quienes se aparecen, en virtud de los opios suicidas del narguilé, la mano de bronce y el diente de jabalí de las Euríales y de las Medusas; esos ingenios, que se bañan en el río sin riberas de lo irreal y de lo estrambótico, podrán asombrarme, pero no convencerme, aunque tengan una lira más armoniosa que la lira de Alción, el amado de Febo y el esposo de Niobe.
Yo entiendo que la poesía debe ser cosa natural y espontánea. Me agrada el verso que traduce con claridades mi recto pensar y mi recto sentir. Veo en lo simbolista una resurrección del marinismo y del gongorismo, puesto que tiene de aquellos líricos modos la hinchazón, el amaneramiento y las hipérboles enigmáticas. Así como Marini y Carrillo introdujeron en el italiano y en el español voces y giros de la lengua latina, así también Rubén Darío y sus imitadores mixturan voces y giros de la lengua francesa á la sonorísima y policroma lengua castellana. Recuerdo que por la paternidad de una “sonrisa de color topacio”, — ó algo muy parecido, — sostuvieron una pública, enconada y no breve polémica Julio Herrera y Reissig y Roberto de las Carreras. Hubiérase dicho, — al observar el calor de la liza, — que se trataba de algo trascendental, y que no existían modos de hacer muy semejantes á ese modo de hacer en nuestro hermoso y opulento idioma. Éste también supo de preciosísimos en la edad de Quevedo y de Calderón, siendo extraño que Reissig y de las Carreras no conociesen el célebre verso que dedicó á una boca el decadente numen de Villamediana:
Relámpago de risas carmesíes.
Es, para mí, muy fácil de explicar el proceso psicológico que lleva á los autores al decadentismo. Éste tiene su origen en la misma causal que infantó lo gongorismo y lo mariniano. El miedo á la rutina, la justa ambición de notoriedad, las dificultades de sobresalir dentro de los moldes en que ya muchos sobresalieron y el afán nobilísimo de señalarle nuevas rutas al numen, nos inspiran las primeras y ruidosas extravagancias. Fijada la atención sobre nosotros, natural es que luchemos por mantenerla y acrecentarla, exagerando lo que ya era afectación obscura ó artificio infantil, hasta que el hábito naturalice, como forma de moderna calología, los exotismos de fraseo y de imaginares de la forma nueva ó resucitada. Leed, para convenceros de lo que afirmo, la vida de Góngora.
Hay décimas que parecen delirios de loco en Herrera y Reissig. Veo en La torre de las esfinges:
“Carnívora paradoja,
Funambulesca Danaida,
Esfinge de mi Tebaida
Maldita de paradoja. . .
Tu miseria es de una roja
Fascinación de impostura,
Y arde el cubil de tu impura
Y artera risa de clínica
Como un incesto en la cínica
Máscara de la locura!”
Confesemos que esta manera de lucir el ingenio es una triste manera de malgastarlo. A nada conducen, porque nada de duradero crean, las excentricidades con caracteres de histeria ó de vesania. La poesía no se ha hecho para ejecutar esos looping the loop en el aeroplano de la imaginación. La poesía se hizo para cantar nuestros gozos y nuestras penas, para cantar al bien y al porvenir, para cantar las glorias que fueron y las glorias á que aspiramos. La poesía, si no quiere que la barran los purificadores vientos del progreso, debe convertirse en útil de cultura para los espíritus y en útil de cultura para las sociedades. Un poeta no es un acróbata que se desarticula sobre el bambú japonés de la fantasía. Un poeta es un alma apasionadísima de las flores que crecen en los jardines de lo venidero: de todas las clemencias próximas á dar luz y todas las verdades próximas á dar fruto.
Entiéndanlo y no lo olviden nuestros rimadores. El verso debe marchar hacia el mañana, como va nuestro globo á tumbos por el espacio en dirección á la vega de la Lira. Porque Apolo es el sol, porque Apolo hiende con un cincel las hojas cáusticas del ranúnculo, porque Apolo les da pétalos carmesíes á las peonías, porque Apolo broncea los flexibles trigos, porque Apolo se place cuando otoñan los campos, porque Apolo es fecundo y Apolo es benéfiso, Erato se acurruca sobre el pecho de Apolo cuando las melancólicas estrellas de la tarde titilan reflejadas en el mar de Chipre. ¡ Benditas sean las celestiales bodas de la Luz y el Ritmo! ¡ Que se busquen y abracen, cuando obscurece y á través de la noche, Apolo y Erato!
Julio Herrera y Reissig, ¿era poeta ó no era poeta? Lo fué y de valía. El primero en su grupo, el mejor de su grupo, el rey de su grupo. Abrevóse en el terso manantial de lo clásico, en la gárgola musicalísima del arte helénico, y rindió culto á los mitos ó embustes de la edad pagana, apasionándole los milagros del cinturón de Venus, la hidromiel celestial de la copa de Hebe y lo róseo del pico del cisne de Leda. Supo también no poco de lo romántico, de lo medioeval, de las baronías con casco de hierro, de las grutas con gnomos de canosas barbas, de los bosques con silfos aposentados en los azules cálices de la flor espinera, de corrientes de agua con ondinas desnudas y tentadoras, de catedrales góticas con monjiles conciertos de enervante dulzura, de los lobos que conversaban con Francisco de Asis, del valor temerario de la bella Armida y de la multitud que pisoteó el sangriento cadáver del rey Sigerico. Y supo, también, mucho de las pausas, acentos, matices, sadismos y extrañezas de lo decadente, pues adoró en Verlaine y tradujo á Samain. Por todo eso, y porque le engendraron con el instinto de la canción, os aseguro que fué poeta Julio Herrera y Reissig.
Mi amigo fué gorjeo, libertad, murmullo de frescura de agua, traducción de muy honda vida espiritual, abanderado celebradísimo de una fantaseadora juventud literaria. Quien dice juventud dice ambiciones de novedad. Fuéronse, pues, gozosos los adolescentes hacia Los Extasis de la Montaña, transplante de lo vasco al medio charrúa en flota de sonetos alejandrinos; y los cromos exóticos de Las Clepsidras, con sus huríes y sus yagatanes y sus cocodrilos y sus pendientes de ópalos y su olor á sándalo y sus devotas cánticas de muecín, gustaron por su apariencia de novedad á la juventud; y los mozos, soñando con la policromía de la luz de los ojos que forman las centelleantes cuentas con que los brujos cartagineses hilaron El collar de Salambó, entráronse en Los Parques Abandonados en busca de sutiles voluptuosidades y de quereres refinadísimos, porque los que luchaban por redimir á la gloria con las flechas del tropo, sin saber que la gloria no se rinde jamás, creyeron encontrar en aquellos follajes otra “dilatación perla de la sonrisa”, que es una metáfora para descubrir los dientes blancos y los dientes menudos de una mujer con abandonos de Margarita y candores de Ofelia.
Buscóse una nueva calología para aquel nuevo modo de metrizar. Se encontró en Oscar Wilde. Éste había afirmado en sus Intentions: — “La rima, en las manos de un verdadero artista, no es solamente un medio material de belleza métrica, sino también un medio espiritual de belleza y pasión, pues ella despierta desconocidos estados de alma, encumbra las ideas, y abre, con su dulzura y encantamiento, las puertas de oro á que en vano llamó la misma imaginación”. — Página 107. — “Las palabras no sólo tienen una música tan dulce como la de la vida y el laúd; y colores tan ricos y brillantes como los colores que idolatramos en las telas venecianas y en los lienzos españoles; y una plástica tan verídica como la que puede manifestarse en el bronce y el mármol, sino que tienen, y ellas son las únicas que los tienen, el pensamiento, la pasión, la espiritualidad”. — Página 125. — “El exceso de la intención intelectual en el artista puede perjudicar á la belleza; la perjudica en muchísimos casos”. — Página 151. — “Poseed el culto de la forma, y os serán revelados los secretos del Arte”. — Página 212. — “Hállase la estética más alta que la ética. Pertenece á una esfera más intelectual. El más alto grado que podemos pretender consiste en discernir la beldad de las cosas. Hasta el sentido del color es más importante, en el desenvolvimiento del individuo, que el sentido del bien y del mal. La estética es á la ética, en la esfera de la civilización conscíente, lo que, en la esfera del mundo externo, el sexo es á la selección natural. La ética, como la selección natural, hace posible la existencia. La estética, como la selección sexual, hace adorable y maravillosa la vida, llenándola de novedades, progresos, variedad y cambio”. —Página 225. —Ese dogma fué, gracias á los méritos del abanderado, el dogma de la juventud que prefería el ensueño al estudio, la soledad platónica al combate viril. Alzáronse castillos para vivir el culto de la belleza, trabajando la forma minuciosamente, sin preocuparse de la intención intelectual, que daña á la hermosura, y sin preocuparse tampoco de la ética, desde que es preferible cultivar el sentido de los colores que el sentido, no estético, de lo justo y lo injusto. Creyó la juventud que, para subir hasta las torres de la inmortalidad, érale lo bastante una melodía como la melodía columpiadora de la Berceuse Blanca ó un eco como el eco de la balada eglógica Las Campanas Solariegas.
Lo malo fué que un día se supo que en Europa se protestaba contra el decálogo de Oscar Wilde, y lo peor fué que los que protestaban eran los simbolistas de 1903. Así, en aquel año, Adolfo Rette decíanos, en su volumen Le Symbolisme, que pasaron de moda “el ensueño estéril, las torres de marfil, el gusto de lo artificial”. Página 7. — Nos decía también que los modernistas se hallaban de regreso del país de las nieblas, de los paraísos artificiales, de la hermosura sin más objeto que la hermosura, agregando categóricamente: — “Ellos ya no se satisfacen con traducir sus propias alegrías y sus propios dolores; ni tampoco conténtanse con la descripción, sin un fin de moral utilitaria, de las costumbres de nuestra época. Ellos quieren, sobre todo, evangelizar, munir de rimas á las ideas humanitarias, y crear, para los humildes, como una asistencia por la poesía. Ellos pretenden, mezclando los rumores de la multitud á la cadencia de sus versos, asumir la función de poetas civilizadores, aquella función á la que consagraron no poco de su genio exhuberante Lamartine y Hugo”. — Página 9. — El salto era enorme. La palinodia rayaba en apostasía. Hay brincos que desnucan. ¿Qué es lo que nos quedaba del arte aristocrático, del arte desdeñoso de la muchedumbre, del arte sin más fines que la belleza, del arte sin más celos que el de la forma, del arte consagrado tan sólo á los selectos, del arte calológico y casi en pugna recia con lo intelectual, del arte únicamente artístico de Oscar Wilde? Una cuestión de métrica: el verso libre. Era preciso volver atrás; desposarse de nuevo con la naturaleza; revivir “el cómo se despertó, en lo más esencial de nuestro ser, el deseo de interpretar, con la música de la estrofa, las maravillas que no se cansan de prodigarnos la tierra, el océano, y el cielo nublado, con oros de sol ó rico en estrellas”. — Página 255. — El poeta, saliendo de su yo egoísta, entra en el universo. Un golpe de luz sobre una muralla, un nido en un arbusto, ó un soplo de viento á través del follaje, cautivan su atención. Aquellas cosas, que le son familiares, encántanle como si su mirada no las hubiera visto jamás. Las considera. Sus pupilas se impregnan, y, cuando vuelve á seguir su camino por entre la fronda, la imagen agrandada de lo que vió, deslumbrándole con sus nimbos de luz, le llena el cerebro. Entonces se establece, de un modo maquinal, una relación íntima entre la imagen enamoradora y el estado del espíritu del poeta, porque la imagen refleja el gozo ó el dolor de su espíritu. ¿No es así, soñador de quimeras? Ya sé que es así. — “Muy pronto, una confusa armonía se eleva en tu interior, te obseda, y á ese ritmo, sin que tú te apercibas, amoldas tu paso. El ritmo se precisa, acuden las palabras tumultuosamente, y las palabras luchan por entrar en el ritmo. Después, procurando asociarse á la imagen primera, aparecen y se entrelazan, á modo de fusas, cien imágenes accesorias, salidas de la sombra de tu Inconsciente. Tu pensamiento, entonces, entra en acción. Escoges las palabras que traducen tu estado emocional con más fuerza expansiva. No aceptas sino las imágenes que tienen, entre sí, más apariencia de parentesco. Y, poco á poco, todo se ordena. Tu experiencia te brinda las asonancias ó consonantes que te convienen más. Basta que broten uno, dos, tres, seis versos. El génesis del poema se ha terminado. Puedes guardar ese trazo, el primero, en un oscuro rincón de tu memoria. Allí lo encontrarás, cuando te acomode, para perfeccionarlo, desenvolverlo, agregarle una gama de sentimientos, ó para convertirle en símbolo que llegue á significar ya una idea, ya un modo del universe”. — Página 255. — Esto es claro, convincente, indudable. Esto es el proceso de la inspiración. Esto no pertenece á ninguna escuela. Esto pertenece á todos los tiempos, á todos los países, á todos los parnasos, á las escuelas todas. Esto no es estético, sino psicológico. Oigamos á Binet, en La Pshychologie du Raisonnement: