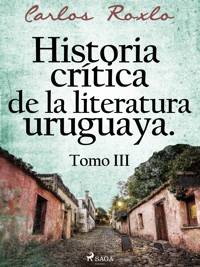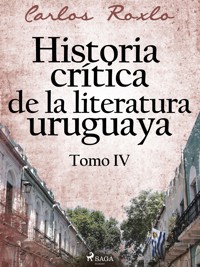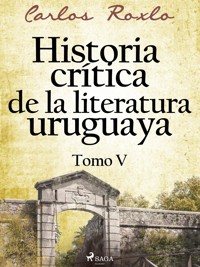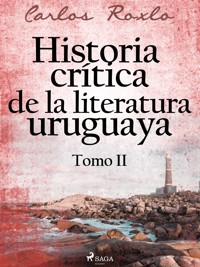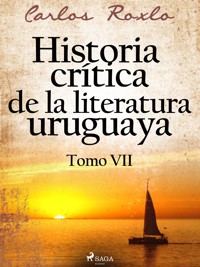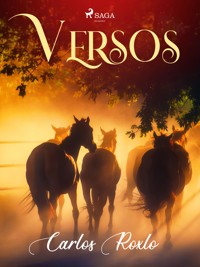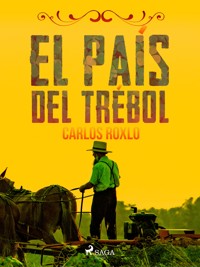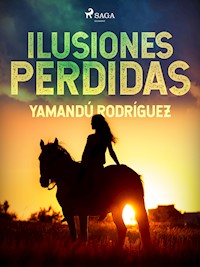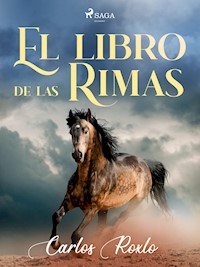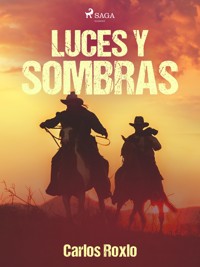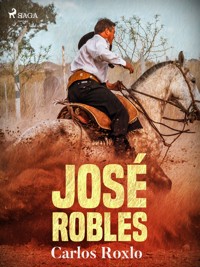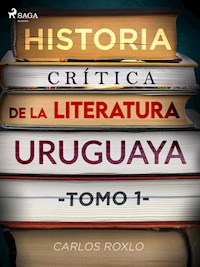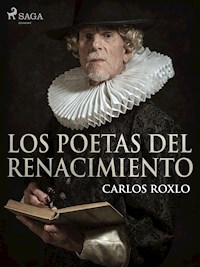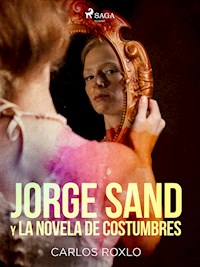
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Jorge Sand y la novela de costumbres» recoge una conferencia literaria de Carlos Roxlo sobre la escritora Amantine Aurore Lucile Dupin, mundialmente conocida por su seudónimo literario George Sand, una de las más notables representantes del romanticismo europeo. Roxlo, escritor romántico a su vez, analiza el costumbrismo en las obras de la escritora francesa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Roxlo
Jorge Sand y la novela de costumbres
LA NOVELA DE COSTUMBRES
(Conferencia literaria)
Saga
Jorge Sand y la novela de costumbres
Copyright © 1925, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681369
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Propiedad del autor
DEDICATORIA
¿A quién consagrar estas modestas páginas? A mis amigos de toda la vida; a los que me perdonan mis grandes defectos; a los que me defienden con cariño gallardo; a los que saben que es muy suyo mi corazón; a los que sueñan con la verdad y con la hermosura en las campiñas y en los poblados de San José.
Es mi irrevocable voluntad que, —cuando ya no pueda ni leer ni escribir, cuando me rinda el sueño sin alborada, cuando me abisme en la noche de los olvidos, — mi biblioteca de poesía y de teatro y de crítica literaria, los volúmenes que yo reuní con tanto tesón y a los que debo tantas horas de dicha, sean entregados por mi compañera al Liceo Departamental de San José.
¿En pago de mi deuda de gratitud? No, porque ésta es enorme y no puede pagarse; pero sí como un vínculo nuevo entre mi nombre humilde y el solar maragato, entre mi memoria y el Departamento de San José.
CARLOS ROXLO.
Mayo 1925.
I SU PRIMER MODO
1.-Algunos antecedentes. — Amandina Lucila Aurora Dupin nació en París el 2 de Julio de 1804. — Educada primero por una madre frívola, después por una abuela volteriana y solemne, creció casi sola, pasando su niñez y su adolescencia en las quebradas misteriosas y en los melancólicos eriales del Berry. — Es verdad que, en 1817, mandáronla a París, donde estuvo tres años en el colegio de Damas Inglesas. La sedujo el colegio ( 1 ): el primer año fué de rebeldía, de aturdimiento, de travesuras; en el segundo se sintió de súbito poseída por una devoción ardiente y agitada; en el tercero su religiosidad mantuvo su firmeza, pero más tranquila, con menos ascetismo, sin tantas exaltaciones. (III, pág. 84). — Tuvo camaradas; quiso ser religiosa; se hizo adoptar por madama Alicia, secretaria de la comunidad; encariñóse profundamente con sor Elena, encargada de los más repugnantes trabajos del convento; y muchas veces “soñó con Nohant, que su pensamiento transformaba en un paraíso” (III, pág. 176). Oh, sí!, muchas veces soñó con los tordos en libertad, cuya gula devora las bayas del abeto; con la luz del estío, bajando hasta la raíz de la yerba apretada y profunda; con las zarzas silvestres, tan ricas en moras de matiz de púrpura y agradable sabor, como en vellones de finísima lana que las ovejas dejaron al pasar por el camino estrecho; con los juncos del borde de la ninfa clara, que corre silenciosa y en que el aguzanieve apaga su sed; con la lectura bajo la sombra de algún añoso y verdísimo fresno. — Al salir del colegio, para no volver, vagó sin rumbo, ansiosa de aire libre y de cansancio físico, por los hermosos y tristes parajes que pintó después, acompañada siempre por un volumen de Rousseau o Chateaubriand, Su aislamiento meditabundo y el volterianismo de su abuela ceremoniosa desbrozaron de muchos prejuicios el alma de la joven. — Añadid el morboso influjo de sus lecturas. Muchas veces — a la hora en que fulgura en la inmensidad la solitaria estrella del anochecer, — vió venir a su encuentro, por una de las sendas que orillan con sus flores los espinos blancos, la sombra de Lara. — Muchas veces también velando junto al lecho de la volteriana, — cuando la luna se nutre de perfumes en las madreselvas donde esconde su nido el ruiseñor — creyó sentir vibrando sobre aquellos follajes, — cuyos verdores son inmarcesibles en su suavidad e interminables en su perspectiva, — el agudo sollozo del deseo insaciado de René. ( 2 ) — No encontró la dicha en su casamiento con el barón Casimiro Dudevant. — Se separaron, de común acuerdo, en 1830. — Un año antes había conocido a Julio Sandeau, con el que se dirige gozosa a París. — París la embriagó. — No se cansaba nunca de recorrer sus calles, sus museos y sus teatros. — Se estremece y llora de placer artístico en el drama con Federico Lemaitre, en la ópera con la Malibran, en el Louvre con el Ticiano y el Tintoreto. — Vive a lo bohemio, con traje de hombre, con levita y chaleco y pantalón de paño — gris como el sombrero que sujetaba su cabellera, cuyos rizos le caían sobre los hombros. — Recorre los cafés, se la ve en los fondines de baja estofa, escucha con no simulado recogimiento a los predicadores de nombradía, es oyente entusiasta de los conferenciantes republicanos y bebe a grandes sorbos el aire oxigenado de la independencia, vagando y discutiendo con Julio Sandeau y con Félix Pyat. — Latouche, director del Figaro, le permite hacer, en ese diario, sus primeras armas de periodista. — Fracasó por completo. Redactaba con increíble facilidad, pero carecía de la virtud de la concisión. — Entonces, por consejo de Latouche, se dedica al cultivo de la novela. — Después de dos ensayos en colaboración con Sandeau, aparece Indiana. — Ese romance fanatizó al público y dividió a la crítica. — Hacia esa época rompe con Sandeau, y su gloria naciente la pone en contacto con Próspero Merimée. — No necesito decir que Sand no es sino la abreviatura de Sandeau.
2.-Su primer modo.— Indiana ( 3 ) escrita en el otoño de 1831, fué editada en 1832. En el prefacio de la edición de 1832 decía Jorge Sand: Indiana “es la mujer, el ser débil encargado de representar las pasiones comprimidas, o, si lo preferís, las pasiones que suprimen las leyes”, (pág. 7) — En el prefacio de la edición de 1842, Jorge Sand insistía y afirmaba la idea engendradora: — Escribí Indiana con el sentimiento no razonado, pero profundo y legítimo, “de la injusticia y de la barbarie de las leyes que todavía rigen la existencia de la mujer en el matrimonio, en la familia y la sociedad” (pág. 15). Indiana, esposa del coronel Delmare, es pequeña, nerviosa, de sonrisa triste, y parece, junto al colérico sableador napoleónico con que la casaron, “une fleur née d’hier qu’on fait éclore dans un vase gothique” (pág. 19). Bajo estas apariencias de debilidad se oculta un carácter de hierro, enemigo de todas las leyes que impiden la satisfacción de lo que se llama el derecho a la dicha, el derecho al placer. — Indiana se aburre, sufre de tedio como todos los héroes del romanticismo; pero llena la negrura de sus insomnios evocando al príncipe, al galán, al libertador, al joven ardoroso que la hará olvidar, con sólo poner la boca tremulante en su mano pequeña, “los deberes que le han impuesto, la prudencia que le han recomendado y el futuro que le han predicho” (pág. 61). Llega el libertador y la heroína huye dos veces del hogar doméstico, resuelta a ofrecerle todas las ternuras de su alma inmortal y todos los ardores de su carne perecedera; pero el libertador dos veces la burla y la decepciona, hasta que la romántica encuentra la dicha allá, en las colonias, casi en el desierto y junto a un galán que nunca imaginó que pudiera ser el príncipe Deseado. Indiana es la proclama ardiente de los derechos del yo y el clarín con que anuncia su aparición el feminismo literario. Ella inicia, por otra parte, una de las formas de la novela de costumbres y uno de los modos de Jorge Sand. El público acogió con entusiasmo al autor que supo adivinar que existía una fuente inagotable de inspiración artística en las ideas, en los sentimientos y en las costumbres de sus contemporáneos. Indudablemente el iniciador de la forma idealista de la novela de costumbres exageraba los derechos de la pasión; pero indudablemente también aquellas pasiones, que se creían con motivos para existir al margen de los códigos y a pesar de los códigos, eran pedazos de vida, trozos de realidad, y lo que es mejor, de la vida cotidiana, de la vida moderna. — El primer modo de Jorge Sand está, pues, constituído por una serie de novelas basadas casi todas sobre el mismo dato: “le rapport mal établi entre les sexes, par le fait de la societé”, como dijo su propio autor en el prefacio de Indiana de la edición de 1842.
3.Su manera de escribir — Se nota, como es lógico, en ese primer modo más que en los subsiguientes, la manera de escribir de la Sand. Empieza un libro sin haber madurado el argumento, sin trazarse un plan, sin saber a punto fijo ni cómo son sus héroes ni lo que harán sus héroes. Su único norte es el dato iluminador: los derechos de la pasión en pugna con los prejuicios y las leyes sociales. Así, a medida que la novela se desenvuelve, se va modificando la fisonomía moral de los personajes y se van extendiendo artificiosamente los episodios. El espíritu de aquella improvisadora nos recuerda a los pájaros. Estos necesitan, para tender el vuelo, un punto de apoyo; el infinito, después, les pertenece. La Sand, del mismo modo, empieza por verter la realidad observada; pero, como no hay improvisación que no necesite para orientarse de las timoneras de la fantasía, su ingenio abandona sin advertirlo el punto de apoyo de lo verdadero, y se pierde sin advertirlo en las alturas de su propio ideal. Es la “ausencia de plan” y la “falta de proporción” lo que perjudica principalmente a muchas de las obras de que voy tratando, como su misma autora lo reconoció en la noticia preliminar de su Consuelo.— Pellissier ( 4 ) nos dice de su entendimiento que era un entendimiento de poeta, más contemplativo que observador: “en vez de reproducir lo real, imagina lo ideal”. El mismo Pellissier, y en la misma página, elogia con calor la seguridad, la riqueza, la animación y la harmonía de su estilo. “Hay en este estilo como una felicidad bendita, algo de amplio y de generoso, una frescura vivificante, una sabrosa plenitud, un dulzor de leche y de miel” (pág. 243).
4.-Su teoría de la novela. — Siempre hablando de Indiana, y después de decirnos que no escudriñó ni en la individualidad de los otros ni en su propia individualidad en busca de datos para el asunto o los personajes, Jorge Sand agrega en Histoire de ma vie: ( 5 ) “No tenía sistema alguno cuando empecé a escribir, y no creo haberlo tenido en ninguna de las ocasiones en que la tentación de novelar me puso la pluma en la mano. Esto no impide que mis instintos me hayan hecho, sin saberlo yo, la teoría que voy a enunciar, que he seguido habitualmente sin darme cuenta, y que, a la hora en que escribo, aún está en debate”. — La novela, según la Sand, es una obra poética y también una obra de análisis: “se necesitan situaciones verosímiles y personajes verosímiles, hasta reales, moviéndose en torno de un tipo destinado a resumir el sentimiento o la idea principal del libro. Este tipo representa, por lo común, la pasión del amor, porque casi todas las novelas son historias de amor. De acuerdo con la teoría anunciada, que comienza ahora, es necesario idealizar este amor, y por consiguiente este tipo, sin temer darle todas las virtudes cuya aspiración llevamos en nosotros mismos, o todos los dolores de que se ha visto o sentido la herida. Pero en ningún caso se debe envilecerle en el azar de los acontecimientos, hace falta que triunfe o que muera, sin que nos asustemos de darle una importancia de excepción en la vida, fuerzas que estén por encima de lo vulgar, encantos o dolores que vayan más allá de lo que acostumbran las cosas humanas, y hasta que sobrepasen un poco a la verosimilitud admitida por la mayor parte de las inteligencias”. En resumen, el fin de la novela es la “idéalisation du sentiment qui fait le sujet” (IV, página 135). — No engañamos, pues, al afirmar que Jorge Sand fué, en 1832, la iniciadora de la rama idealista de la novela de costumbres en Francia. Pellissier ( 6 ), en otro de sus libros, nos dice: Jorge Sand es idealista, “por su gusto de lo romántico y por su optimismo; lo es igualmente por su modo de concebir el amor y por el papel que le atribuye. La idealización del sentimiento, esta es toda su teoría; este es el fondo y la esencia de su naturaleza. Y sin embargo, desde sus primeras obras, Jorge Sand hizo que la novela volviese a la observación y a la representación de la realidad” (pág. 185). Zola ( 7 ) nos dijo que todos los novelistas de su tiempo descendían de Balzac o de Jorge Sand. De sus “abiertos pechos fluyen dos ríos: el río de la verdad y el río del ensueño” (pág. 197). — Agrega que la última, de poética índole, “no podía caminar largo tiempo por la tierra y volaba al soplo más ligero de la inspiración”. “Esto explica la extraña humanidad que soñó. Deformaba todas las realidades que tocaba. Ha creado un mundo imaginario, mejor que el nuestro bajo el punto de vista de la justicia absoluta, un mundo que uno debe recorrer con los ojos cerrados, y que adquiere entonces el encanto y la simpatía enternecida de un mundo evocado por un alma buena”. (pág. 198). — “Balzac y Jorge Sand, estos son los dos aspectos del problema, los dos elementos que se disputan la inteligencia de todos nuestros jóvenes escritores; el camino del naturalismo exacto en sus análisis y en sus pinturas; el camino del idealismo predicando y consolando a sus lectores con las mentiras de la imaginación”, (pág. 199). — Jorge Sand, pues, ocupa un lugar propio, exclusivo y trascendental en la historia de la novela de costumbres contemporáneas, en la historia de la novela de nuestros hábitos y nuestras pasiones. Ella encontró su forma romántica, de ella procede su forma idealista, a ella debemos la forma novelesca que todo lo mira con los lentes embellecedores del ideal, la forma que cultivaron sus herederos Octavio Feuillet, cuyos romances hechizan aún, y el Theuriet que yo leo todas las noches, el poeta eglógico, el poeta virgiliano, el poeta en el que cada verso parece una rama florida sosteniendo un nido, pero un nido de ruiseñor que nos hace sentir, con sus gorjeos, la nostalgia de la verde quietud de los bosques.
5.-Valentina. — En el mismo año de 1832 sale a luz Valentina ( 8 ) Este romance es tan tendencioso como su primogénito, porque también se ocupa de “los peligros y los dolores a que da lugar la unión de dos seres inadecuados” (página 2). Valentina es una hermosura blonda y serena, cuyos rasgos puros y aristocráticos, cuyas gracias casi reales no se descubren sino lentamente, como “celles du cygne jouant au soleil avec une langueur majestueuse” (página 31). Valentina, que es noble y es rica, se casa sin amor con un hombre de calidad; pero queriendo, antes de la boda y después de la boda, a un rústico gruñón y medio letrado. ¿Por qué la inevitable junta de sus almas les conduce al martirio? Porque en el mundo no reina la verdad. Porque lo que gobierna la vida de los hombres no es la ley de las leyes, no es la ley del amor. Lo que prueba el origen divino del amor “es que el corazón humano lo recibe de lo alto para comunicarlo a la criatura escogida entre todas en los designios del cielo; y cuando un alma enérgica lo ha recibido, es en vano que todas las consideraciones humanas eleven la voz para destruírlo; él subsiste solo y por su propia virtud”. — “La suprema Providencia, que está en todas partes a despecho de los hombres, ¿no había presidido a este acercamiento? El uno era necesario a la otra: Benedicto a Valentina para hacerla conocer las emociones sin las cuales es incompleta la vida. Valentina a Benedicto para aportarle el reposo y el consuelo en una vida tormentosa y atormentada. Pero la sociedad estaba allí, entre ellos, convirtiendo esta recíproca elección en absurda, en culpable, en impía! La Providencia hizo el orden admirable de la naturaleza; los hombres lo han destruído. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es necesario, para respetar la solidez de nuestros muros de hielo, que se aparte de nosotros todo rayo de sol?” (página 137). — Mientras los códigos y las costumbres no acaten la soberanía de la pasión, sangrarán coronados de espinas todos los amores que viven al margen de las costumbres y de los códigos. Así, pasados los primeros instantes de embriaguez sexual, el remordimiento doloroso de Valentina amargó la victoria de Benedicto. Como no pudieron renunciar a un goce cuyo prólogo era el entusiasmo y cuyo epílogo era la contricción, “su vida fué un combate perpetuo, una tormenta que nunca se apaciguaba, una voluptuosidad sin límites y un infierno sin salida”, (pág. 305). La novela concluye de un modo trágico: los celos de un gañán hacen que las puntas de su horquilla se escondan en el pecho de Benedicto. Valentina, en la pintura de los hábitos y de la naturaleza, gustó más que Indiana, lo que no es extraño por que era la pintura de los usos y la naturaleza del Berry, que tanto amó y que tan bien conocía la Jorge Sand. — En Valentina ya empieza a percibirse el recóndito encanto de “aquellos árboles mutilados, de aquellos escabrosos caminos, de aquellas zarzas incultas, de aquellas corrientes cuyas orillas sólo son practicables para los niños y los rebaños”, que habían sido el santuario de los desvaríos con que llenó la soledad de su niñez y de su adolescencia. Aún hoy su nombre flota sobre aquellas praderas, “cuyo silencio sólo interrumpen el vuelo del mirlo o el salto de la rana al bajar de los juncos entrelazados”. Aún hoy aquella naturaleza “suave y pastoral”, que tan magistralmente nos pintará en los romances de sus modos últimos, defiende su gloria. Pasaron sus héroes y las modificaciones de los códigos han hecho que ya no tengan razón de ser muchas de las rebeldías por ellos encarnadas; pero la pintura de aquellos pastizales de tierno verdor y de aquellos macizos de fresnos de verdor brillante no pasará por mucho que se modifiquen las leyes y los hombres. — Jorge Sand era esbelta, pálida, de cabellos obscuros, de ojos negrísimos y nariz aguileña sobre una boca de labios gruesos, de labios sensuales. — Capuana ( 9 ) nos dice que no fué hermosa, ni de palabra fácil, ni tampoco una oyente de dócil atención. Tenía en los ojos negros y de fuerte mirar la sognante stupiditá della giovenca. Sin embargo, en ciertas ocasiones, parecía como si un alma nueva se despertase en su interior y le pusiese sobre los labios la elocuencia copiosa de los libros. “Entonces se volvía irresistible” (pág. 149).
6.-La Sand y Musset — El 29 de Julio de 1833, en los salones de la dirección de la Revue des Deux Mondes, se hallan por vez primera Alfredo de Musset y la Jorge Sand. Al principio no simpatizaron; pero poco después pasó por sus espíritus un deslumbramiento, una insólita luz. Sus inteligencias se convenían; pero no se acordaban sus caracteres. Musset era el poeta de la pasión del mismo modo que Jorge Sand era la novelista de la pasión. Esta le canta a la pasión ditirambos en prosa; aquél esculpe sobre su altar rimas llenas de apóstrofes, y, dos años después, de sangre cardíaca, de sangre enferma de un órgano que empieza a sentir que ha latido muy pronto y demasiado. Ella, aunque su aspecto no lo delate, es apasionada, inquieta, persistente, imperiosa y está poseída por el más insumiso y el más hermoso de los querubines desterrados del cielo; por el arcángel, con seis alas negrísimas, del orgullo. — Musset tiene los nervios como cuerdas de lira siempre en vibración; los arrebatos fáciles y tempestuosos; sabio el cariño en vencer rebeldías con el arrullo, pero no resistente al verdín del cansancio; la nostalgia de la ventura y la certeza de que no anida la felicidad, como el perfume en el fondo de la rosa-flor, en el fondo de la rosa de grana del deleite mundano. Muy pronto se produjo el primer conflicto por celos de Musset sobre el pasado de Jorge Sand. Musset era exigente en cosa de amores, pero más por el deseo egoísta de ser amado que por el divino gozo de amar. En Diciembre de 1833, disipada la nube, parten para Italia. Jorge Sand, en Génova, sufre los primeros amagos de la fiebre que la postró más tarde. En Pisa juegan a cara o cruz, como ella nos dice, ( 10 ) si irán a Venecia o irán a Roma. Diez veces la suerte, el destino, quiso que la moneda cayera con la cara hacia arriba. La cara era Venecia. Tuvo un nuevo acceso de fiebre en la capital de la antigua Toscana, en la ciudad que fué la cuna portentosa del Renacimiento. “Ví todas las cosas bellas que es preciso ver, y las ví a traves de una especie de ensueño que hizo que me pareciesen un poco fantásticas. El tiempo era soberbio; pero yo estaba helada, y, contemplando el Perseo de Cellini y la Capilla cuadrada de Miguel Angel, hubo momentos en que creí que yo era también una estatua. Soñé, por la noche, que me convertía en mosaico, y conté atentamente mis cuadraditos de lapislázuli y mármol veteado” (pág. 186). — Muy abatida pasó por Ferrara y Bolonia. Cuando llegó a Venecia, la luna enorme y fantástica, dejando ver espléndidos palacios y elegantes esculturas bajo su disco rojo, se levantaba detrás de San Marcos. Se alojan en el hotel Danieli, donde la fiebre derriba a Jorge Sand. Musset la abandona; es displicente para cuidarla. Venecia le seduce. Le pertenecen las noches de Venecia. Está, como siempre, ávido de embriagarse con el tóxico vino del placer sexual. Es muy probable que haya tenido, mientras ella sufría, más de una aventura. Tal vez esperó hallar, sentada en el borde de un canal veneciano, a la sirena de la dicha imposible, de la dicha duende, de la dicha visión, en cuya busca recorrió los lugares donde ríe el placer, importándole poco que el placer le arrancase a girones la vida y a pedazos el genio. Una tifoidea, cuando la Sand ya estaba convaleciente, terminó con los extravíos nocturnos de Musset. La Sand estuvo diez y siete días casi sin moverse de su cabecera. ¿Qué le pasó entonces? ¿Es que su orgullo quiso vengarse? ¿Es que fué víctima de una sorpresa de los sentidos? ¿Es que había dejado de amar a Musset? Lo cierto es que cayó entre los brazos del doctor Pagello. Lo cierto es que éste no la buscaba y que ella fué la que se entregó. El italiano era un lindo mozo; pero sin ingenio y apenas sabía hablar el francés. Musset descubre la infidelidad y ya no tiene más pensamiento que volver a París. Llegó a esta ciudad “con el cuerpo enfermo, el alma dolorida y el corazón en sangre”, el 10 de Abril de 1834. Tal vez el trabajo y el aislamiento, la musa exigente y la distancia consoladora, hubieran engendrado el olvido y la tranquilidad; pero Jorge Sand regresa a París en 1835, arrastrando en pos suyo a Pedro Pagello, y como ya está cansada del hermoso italiano, no sabe resistir a las súplicas amantes de Musset. Viene una larga serie de querellas, enfriamientos y reconciliaciones, hasta que al fin Jorge Sand se decide, se aleja de verdad y olvida de un modo definitivo. Musset no. ¡Musset no! ¡Musset recordará! La noche del día de la ruptura ya sintió que a su lado caminaba la sombra espectral del amor perdido. —¡Apártate! le dijo. —¡Nunca! respondió, y la mano espectral no deja, desde entonces, que cicatrice la herida ensangrentada de su corazón. ¡Qué importa! El numen, que aún no tenía sino las alas a medio desplegar, las abrió por entero al golpe del dolor. Sus sollozos fecundaron el inmortal laurel donde la gloria colgó su lira, para que eternamente arrullase a todos los enfermos del mal de los amores sin esperanza con la música excelsa de sus Noches. Sólo en 1841 aquel dolor pierde su virulencia. Todo se gasta; el dolor también. Bueno, es verdad; pero, por fortuna, queda en su memoria el rastro indeleble de lo que ha sido. Un día, amó, fué amado, ella era hermosa, el poeta encerró ese tesoro en su alma inmortal, y cuando su alma suba por la escalera de las constelaciones, le llevará el tesoro de ese recuerdo a Dios! (Souvenir). ¿Ha permanecido fiel a la ingrata? No. Ya el hechizo de la voz de la Malibran recorrió, estremeciéndolas una a una, las fibras de su ser. Perfectamente; pero el recuerdo de aquélla, de la otra, no se puede borrar. El corazón es planta que, por mucho que la maltraten, resiste a la esterilidad y florece más de una vez. El doloroso deseo que fué no impide la explosión del deseo doloroso que viene. El ya lo dijo en 1836, en los versos finales de su Noche de Agosto:
“Aprés avoir souffert, il faut soutfír encore;
Il faut aimer sans cesse, aprés avoir aimé”.
7.-Lelia —Lelia ( 11