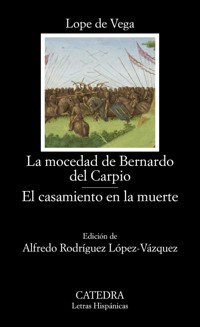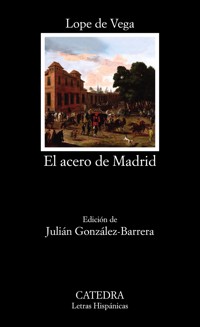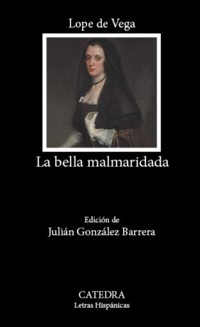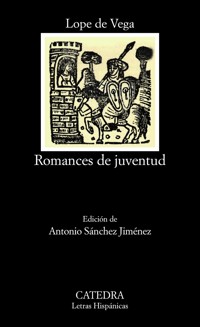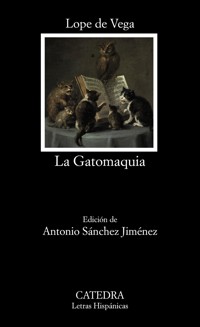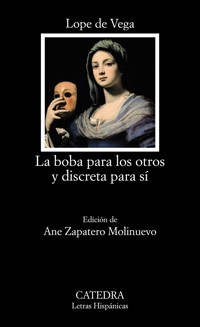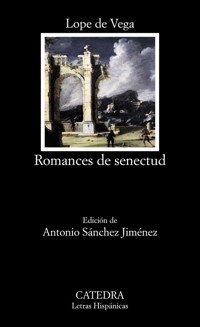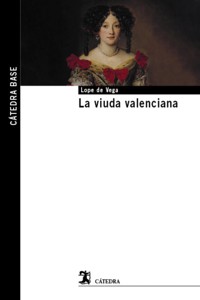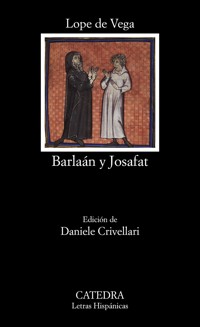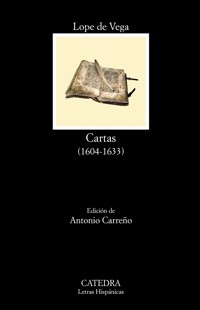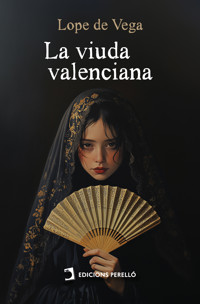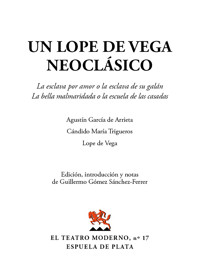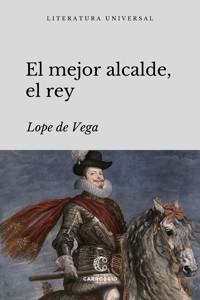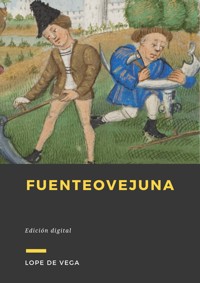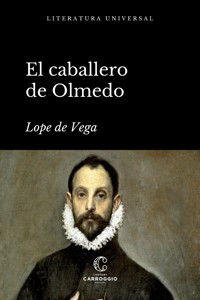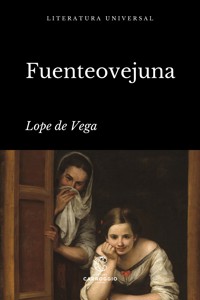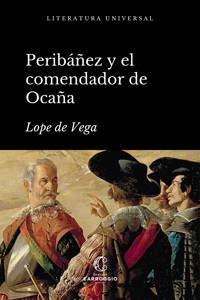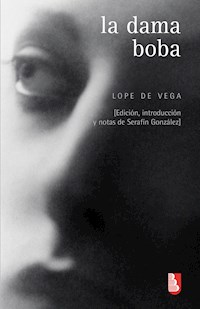
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Como lo ha señalado repetidamente la crítica, esta comedia trata acerca de la fuerza transformadora que tiene el amor en la vida humana. Esto se inscribe dentro de la visión neoplatónica que concibe que el amor es el principio que anima el universo entero y establece un vínculo que crea la armonía entre todas las cosas. Se pone en escena el poder que tiene tal sentimiento para cambiar al ser humano y ayudarlo a mejorar. Paralelamente, al tiempo que el amor eleva el espíritu y lleva a la contemplación de la belleza divina a partir de la belleza humana, también es cierto que no se puede prescindir de la sensualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
Introducción
LA DAMA BOBA
Acto primero
Acto segundo
Acto tercero
Cronología
INTRODUCCIÓN
Lope de Vega representa uno de los más grandes retos con los que puede encontrarse la crítica literaria. Quien quiera dar cuenta de su producción tiene que enfrentarse al hecho de que la misma es prácticamente inabarcable debido a la increíble capacidad creadora de este hombre genial. Pero no sólo escribió mucho, vivió mucho; y esto último lo hizo de manera muchas veces desconcertante y, en ciertos aspectos, poco convencional. Su vida estuvo marcada desde siempre por la contradicción; junto al hombre poderosamente atraído por la pasión amorosa, convivía el creyente fervoroso. Es muy complicado tratar de hacer una evaluación justa de una personalidad tan rica y tan llena de ángulos contrastantes.
Lope de Vega nació en Madrid en 1562, el año siguiente de que la corte del poderoso Imperio español, que tenía a la cabeza al rey Felipe II, se estableciera en este lugar. Se sabe que desde que era niño fue muy aventajado en el aprendizaje y que a los cinco años ya leía muy bien tanto en romance como en latín. Estudió con los jesuitas y tuvo la oportunidad de asistir a algunos cursos tanto en la universidad de Alcalá como en la de Salamanca, aunque en realidad la gran cultura que llegó a poseer no fue producto de un estudio metódico y regular, sino el resultado de la gran cantidad de lecturas que siempre realizó.
La primera de una serie de relaciones amorosas que sostuvo a lo largo de su vida fue con la actriz Elena Osorio, de la que estuvo intensamente enamorado. Él tenía veintiún años cuando la conoció. Algunos episodios de la historia de este amor apasionado de juventud quedaron plasmados en los famosos romances a Filis. El rompimiento con ella se produjo de manera escandalosa, y llegó incluso a los tribunales. La consecuencia fue que Lope tuvo que salir desterrado de Madrid durante ocho años. Esto ocurrió en 1588.
En este mismo año, Lope se casó con Isabel de Urbina, mujer bella, que pertenecía a una familia honorable y de buena posición social. Este matrimonio logró tranquilizar los ánimos de los parientes de la dama, que se disponían a seguir un proceso contra Lope por haberla raptado. Una vez casados, ella acompañó al poeta a su destierro y vivió con él primero en Valencia y luego en Alba de Tormes. Los años que pasa en Valencia son muy importantes en la vida del dramaturgo, ya que se encuentra en esta ciudad con una actividad teatral muy destacada. Lope trabaja intensamente y sus comedias se representan con éxito. Muchas de las piezas que escribe las envía a Madrid al empresario Gaspar de Porres.
En 1590 deja Valencia y se va con su mujer a residir a Alba de Tormes, donde permanece por espacio de cinco años. Se mueve en una corte en la que conviven artistas y aristócratas. Es un periodo muy enriquecedor para Lope, en virtud de que, como señala Lázaro Carreter, en este lugar “aprende una lección de refinamiento, que librará a su teatro de ser un mero episodio popular”.1 No sólo se dedica en estos años a su producción dramática, sino también a la escritura de la Arcadia, que es una novela pastoril. La muerte de su mujer, en 1594, marca el final de una época de estabilidad en la vida del poeta. Ahora expresa, en los sentidos poemas a Belisa, el dolor por la pérdida que ha sufrido.
Pero, al mismo tiempo, busca con empeño que le reduzcan el plazo del destierro, lo que finalmente consigue. El poeta regresa finalmente lleno de expectativas a Madrid, donde es ya un autor dramático famoso.
Se sabe, por otra parte, que ya desde 1593 había aparecido otra mujer en su vida, a la que canta en sus versos primero con el nombre de Celia y luego con el de Camila Lucinda. Esta mujer es Micaela de Luján, a quien Lope corteja hasta conseguir que le corresponda; era una dama bella e inculta. Estos amores generan una situación complicada debido a que ambos eran casados.
Uno de los aspectos importantes de la vida del dramaturgo tiene que ver con la relación de trabajo que sostuvo durante muchos años con un joven noble que era aficionado a las letras y a las mujeres. Desde 1605, Lope había entrado al servicio del duque de Sessa como su secretario. Su ocupación consistía en escribir tanto la correspondencia oficial como las cartas íntimas con las que el duque cortejaba a alguna dama. Esto lo llevó, en muchas ocasiones, a apoyar al joven en sus aventuras galantes y a funcionar incluso como alcahuete. Esta relación sólo sirvió para degradar a Lope.
Un acontecimiento que despertó la suspicacia de muchos fue el casamiento de Lope con Juana de Guardo en 1598. Esta mujer era hija de un rico abastecedor de carnes. Nadie creyó que Lope la amara. Poco se sabe de la vida que ambos compartieron entre los años de 1600 y 1608. El dramaturgo mantuvo al mismo tiempo esta relación y la de Micaela de Luján. Las relaciones ilícitas que Lope tuvo con ésta duraron quince años; de ellas nacieron cinco hijos. La conclusión de estos amores en 1608 hizo reflexionar a Lope. Lázaro Carreter comenta: “Se produce en él un arrepentimiento del que da señales en sus poemas religiosos y con su ingreso en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento en agosto de 1609” (43).
Lope parece alcanzar nuevamente la tranquilidad en el seno de la vida familiar. Su producción literaria continúa con normalidad. En este año de 1609 publica el poema Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. A partir de 1610, se establece definitivamente con su familia en Madrid, donde “disfruta de una holgada casa con jardín” (44).
Pero con el año de 1612 llega un momento de gran dolor por la muerte de su hijo Carlos Félix. Luego, al año siguiente, en 1613, se desgarra nuevamente la familia, cuando se produce la muerte de doña Juana. Después de la desaparición de su hijo y de su esposa, el dramaturgo vive un momento de honda crisis espiritual y de fervor religioso que lo llevó a tomar la decisión de hacerse sacerdote. La adopción de este nuevo estado, no obstante, no consiguió ponerlo por encima de la contradicción que siempre marcó su vida. Lázaro Carreter refiere: “Recibió órdenes menores en marzo de 1614, y marchó seguidamente a Toledo para ordenarse de presbítero. Desde allí escribe al duque de Sessa, contándole liviandades que se compadecen mal con el paso que estaba procurando” (46).
Alrededor de 1620 Lope está en la cúspide de la popularidad y disfruta de cierta prosperidad económica.
Por fortuna para las letras, Lope continúa escribiendo comedias que tanto el público como los autores le solicitan continuamente. Las nuevas obligaciones que tiene como sacerdote no lo llevan a desligarse de la perniciosa relación con el duque de Sessa. Pero sobre todo lo que más ahonda la contradicción que siempre vivió Lope, que lo colocaba entre la poderosa atracción que ejercía en él la pasión amorosa y el sincero deseo de alcanzar logros espirituales, es la relación que inicia con Marta de Nevares, a quien conoció en 1626. Era ella una mujer casada, veintiocho años más joven que él, bella y con gran sensibilidad para la poesía y la música. Lope intenta justificar por todos los medios a su alcance el surgimiento de esta nueva pasión amorosa.
Pronto, sin embargo, la relación que alcanzó un gran escándalo se vio asediada por la desgracia. Marta de Nevares perdió la vista y poco después empezó a tener síntomas de locura. En mucho, la forma en la que se comportó el poeta con ella lo redime y lo pone por encima de la frivolidad de un simple don Juan. Lázaro Carreter refiere: “El Fénix quería muy de veras a aquella desgraciada, y a su cuidado consagró sus últimas y flacas energías. Diez años, aproximadamente, durará su expiación junto a esta pobre loca y ciega” (51). Finalmente, ella muere en 1632. Aun en medio de esta situación terrible, el poeta siempre encontró fuerzas para llevar adelante lo que su genio literario le dictaba incansablemente.
En el transcurso de estos años, Lope no sólo dedicó su esfuerzo a la creación de comedias, también salieron de su pluma obras que pertenecían a diversos géneros literarios.
Al acercarse a la vejez, el poeta se enfrenta a una precaria situación económica, agravada por el hecho de que el éxito de sus comedias empieza a decaer, opacado por el interés que despiertan en el público las de los nuevos dramaturgos. Aún así, escribe en 1631 la tragedia El castigo sin venganza, una de sus obras maestras. El poeta muere el 6 de agosto de 1635.
La importancia de este dramaturgo, como es sabido, radica en la excepcional fuerza creadora que lo animó en el transcurso de su vida, la cual lo llevó a la titánica realización de una producción literaria inmensa. Dentro de ella, no sólo consiguió elaborar un buen número de obras maestras, sino que fue además el creador indiscutible de un tipo de drama que fue adoptado por muchos otros dramaturgos de su época. En este sentido, la figura de este gran dramaturgo es fundacional, pues es el iniciador de un sistema dramático a través del cual encontraron su cauce de expresión muchos otros dramaturgos de la época.
Si la fuerza del amor fue uno de los ejes centrales dentro de la propia vida del dramaturgo y es a través del mismo como se puede finalmente llegar a la justificación de algunos comportamientos que de otra forma parecerían reprobables, también en su teatro aparece tal sentimiento como uno de los temas fundamentales. Esto es, precisamente, lo que sucede en La dama boba, comedia escrita en 1613, que constituye una de las obras maestras realizadas por Lope.
Se trata en esta comedia, como lo ha señalado repetidamente la crítica, acerca de la fuerza transformadora que tiene el amor en la vida humana. Esto se inscribe dentro de la visión neoplatónica que concibe que el amor es el principio que anima el universo entero y establece un vínculo que crea la armonía entre todas las cosas. Se pone en escena el poder que tiene tal sentimiento para cambiar al ser humano y ayudarlo a mejorar. Junto a esta concepción, se desarrolla la idea de que el amor es el maestro que es capaz de volver inteligente a la persona más tonta e ignorante, así como de refinar su espíritu. El dramaturgo toma la serie de imágenes que presentan al “amor como educador y gran maestro” de una vieja tradición y las hace confluir con “las teorías neoplatónicas del amor como fuente de música y poesía”.2 Lope expresó esto de diversas formas y en varias de sus obras.
Y precisamente el amor va a ser el gran maestro de Finea, la protagonista de la comedia, pues va a hacer que se levante desde la ignorancia hasta la comprensión de sí misma y de quienes la rodean; ella misma lo reconoce así en el inicio del acto III:
No ha dos meses que vivía
a las bestias tan igual,
que aun el alma racional
parece que no tenía.
Con el animal sentía
y crecía con la planta;
la razón divina y santa
estaba eclipsada en mí,
hasta que en tus rayos vi,
a cuyo sol se levanta.
Tú desataste y rompiste
la oscuridad de mi ingenio,
tú fuiste el divino genio
que me enseñaste y me diste
la luz con que me pusiste
el nuevo ser en que estoy.
Mil gracias, Amor, te doy,
pues me enseñaste tan bien,
que dicen cuantos me ven
que tan diferente soy. (vv. 2036-2062)
Este estado de conciencia se presenta en la comedia como el producto de un proceso de aprendizaje por el que ha pasado la dama en el transcurso de las dos primeras jornadas. Si los métodos tradicionales de enseñanza por sí mismos no consiguen despertar la inteligencia de la dama ni impresionar su espíritu, la experiencia del amor, en cambio, hace que sea posible la transformación.
Ahora bien, la comedia no consiste simplemente en la dramatización de la idea neoplatónica del amor, aunque se exponga en ella detalladamente tal doctrina. Si existe la convicción de que el amor eleva el espíritu en virtud de que tiene un aspecto ideal que lleva a la contemplación de la belleza divina a partir de la belleza humana, también es cierto que no se puede prescindir de la sensualidad. Esto lo ha señalado muy acertadamente el crítico Diego Marín: “La perfección del amor se halla para Lope en la combinación equilibrada de ambos elementos, el físico y el espiritual, siendo el entendimiento la potencia que depura y aquilata la experiencia de los sentidos”.3
La comedia no trata solamente de Finea. Junto a la protagonista, y contrastando fuertemente con ella, se recrea la estupenda e inolvidable figura de su hermana Nise. En un primer momento, frente al defecto de la ignorancia, se destaca la virtud de la inteligencia. Al iniciar la comedia, Liseo se encuentra con Leandro, quien, entre otras cosas le comenta:
Nise es mujer tan discreta,
sabia, gallarda, entendida,
cuanto Finea encogida,
boba, indigna e imperfeta. (vv. 125-128)
Aunque como hacen ver más adelante las palabras de Octavio, padre de las damas, cuando platica con Miseno, la cuestión no resulta tan simple. Él advierte en cada una de sus hijas una conducta extrema que le preocupa. Como comenta Larson, dicho personaje representa en la comedia la voz de la normalidad, del sentido común, y él “está señaladamente afligido por la desviación del término medio demostrada por sus hijas”.4 Así lo expresa:
Mis hijas son entrambas; mas yo os juro
que me enfadan y cansan, cada una
por su camino, cuando más procuro
mostrar amor e inclinación a alguna.
Si ser Finea simple es caso duro,
ya lo suplen los bienes de Fortuna
y algunos que le dio Naturaleza,
siempre más liberal de la belleza;
pero ver tan discreta y arrogante
a Nise, más me pudre y martiriza,
y que, de bien hablada y elegante,
el vulgazo la aprueba y soleniza.
Si me casara ahora (y no te espante
esta opinión, que alguno la autoriza),
de dos extremos, boba o bachillera,
de la boba elección, sin duda, hiciera. (vv. 201-216)
Al lado del tema de la ignorancia y la sabiduría se da expresión también al de la simpleza y la pedantería. Antes incluso que aparezca Finea en escena, se introduce el diálogo en el que Nise junto con su criada, Celia, lleva a cabo una sesuda disertación acerca de la poesía. Esto marca uno de los extremos que Octavio reprueba.
Se recrea, además, en este peculiar diálogo entre Nise y su criada, el tema de la oscuridad de la poesía, que en ese momento estaba de moda debido a la publicación de los dos grandes poemas de Góngora. Se plantea y justifica de alguna manera que la poesía no se realiza con un lenguaje sencillo, en vista de que los conceptos que transmite intentan reflejar las altas realidades de la vida humana.
Si la sustancia de la comedia consiste en la recreación del amor como ideal, que hace mejorar a la persona, también en este caso se recurre al contraste, con lo cual se da el reconocimiento de que el ser humano también es llevado a la acción por motivos más bajos, como el del dinero. Curiosamente, esta forma de actuar encarna en Laurencio, que es uno de los jóvenes poetas que se reúne con Nise por el gusto común que comparten de la poesía. Si el tema del amor se destaca como el más importante, como vemos, en torno de él giran una serie de temas a los que también se da cumplida expresión en la comedia.
Resulta importante ver también cómo en el transcurso de la acción encuentran resonancia hechos literarios importantes que ocurrieron por la época en que Lope escribía la comedia. Ya mencionamos, por ejemplo, el triunfo de Góngora con la publicación de sus dos extensos poemas. Podemos añadir además la huella que dejó en aquel ambiente la publicación de la Primera parte del Quijote en 1605. En La dama boba, tal influencia se reconoce fundamentalmente en la reflexión que Octavio realiza acerca de la afición que su hija Nise tiene por las letras. La valoración que él lleva a cabo de la que considera tan excéntrica conducta, tiene entre otras diversas fuentes de inspiración a la genial novela de Cervantes.
Recordemos, por ejemplo, la escena en la que Octavio habla de la afición de su hija Nise por un tipo de literatura en la que él considera que no puede encontrar nada edificante. El pasaje recuerda inevitablemente el capítulo del Quijote en el que el cura y el barbero hacen el escrutinio de la biblioteca del hidalgo. El padre de la joven hace una relación de libros y autores que representan la llamada literatura profana o de entretenimiento que, según él, alejan a su hija de la lectura de libros devotos así como de las labores a las que debía dedicarse una mujer casadera. Él concluye su relación diciendo: “Mas, ¿qué os canso? Por mi vida, / que se los quise quemar” (vv. 2133-2134 ). Y afirma más adelante:
Temo, y en razón lo fundo,
si en esto da, que ha de haber
un don Quijote mujer
que dé que reír al mundo. (vv. 2145-2148)
Estamos, pues, ante una de las grandes creaciones dramáticas que nos legó el genio de Lope, comedia en la que se conjuga junto a los grandes temas de la vida humana una sabiduría popular presente en todo momento. La misma es transmitida a través de escenas llenas de gracia, agilidad, de sentido del humor, de una gran riqueza de tonos, así como de un ritmo que se va modulando de acuerdo con las distintas situaciones que desfilan ante el espectador.
El amor aparece pues en el transcurso de la comedia como un sentimiento que dignifica al ser humano, y esta idea, no cabe duda, se destaca como el tema central de la comedia. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la propuesta dramática que Lope lleva a cabo, como acabamos de ver, es en todo momento ambivalente. Se inserta con ello de forma notable en el centro mismo de la polémica que preocupaba en ese momento a los preceptistas en torno al problema de las relaciones entre poesía e historia. Américo Castro, refiriéndose al Quijote, comenta que la ironía cervantina es capaz de crear una forma en la que se da cabida a puntos de vista contradictorios estableciendo una relación compleja entre ellos.5 No cabe duda de que en la comedia que aquí se presenta Lope de Vega consigue dar expresión a fenómenos y valores de signo contrario que se integran poniendo en evidencia el carácter conflictivo de la relación que los integra.
La dama boba se publica originalmente en la Parte novena de las comedias de Lope de Vega en el año de 1617. La impresión se hace sobre la base de un texto que presentaba notables omisiones, ya que el dramaturgo no tenía en su poder el manuscrito autógrafo original; se lo había regalado a su amiga, la actriz Jerónima de Burgos, para quien escribió la obra. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, la pieza continuó publicándose a partir de la susodicha versión. No es sino hasta el año de 1918 cuando Rudolph Schevill realiza la edición crítica del autógrafo original, que es el que va a servir de base a las posteriores ediciones de la comedia. Rosa Navarro Durán apunta un dato importante: “El autógrafo contiene 413 versos que no figuran en la Novena parte, que, a su vez, tiene ocho versos que no aparecen en el autógrafo” (XLVIII). Éste está fechado en Madrid en 1613. Finalmente, es en 1935 cuando la Biblioteca Nacional de Madrid publicó una edición facsimilar del autógrafo.
En cuanto al texto de La dama boba que aquí se pone al alcance del lector, sigo la edición de Schevill,6 que es quien por primera vez se basa en el autógrafo; éste ofrece en general una versión más desarrollada de la comedia. He confrontado, por otra parte, en todo momento tal edición con las muy autorizadas de Alonso Zamora Vicente, Diego Marín y Rosa Navarro Durán.7
Como la edición va dirigida a todo público, he seguido el criterio de modernizar las grafías, exceptuando los casos en los que tal cambio pudiera afectar los efectos fónicos buscados por el autor. He puntuado y acentuado el texto de acuerdo con los usos modernos. He procurado que las notas sean lo más escuetas posible, y, salvo unos pocos casos, se introducen sólo para explicar el sentido de algunos términos. El criterio general adoptado en esta edición es el de facilitar la comprensión de la lectura del texto.
Por último, la comedia no se presenta dividida en escenas, debido a que ésta no es una práctica llevada a cabo por los dramaturgos del Siglo de Oro, sino, como se sabe, fue introducida en el siglo XIX.
SERAFÍN GONZÁLEZ
1 Fernando Lázaro, Lope de Vega. Introducción a su vida y obra, Anaya, Madrid, 1966.
2 Alonso Zamora Vicente, “Introducción”, en Lope de Vega, La dama boba, Espasa Calpe, Madrid, 1991, pp. 14-15.
3 Diego Marín, “Introducción”, en Lope de Vega, La dama boba, Cátedra, Madrid, 1984, p. 25.
4Vid. Donald R. Larson, “La dama boba and the Comic Sense of Life”, Romanische Forschungen, 85 (1973), pp. 41-62.
5Vid. Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, Noguer, Barcelona, 1972, pp. 27-35.
6The Dramatic Art of Lope de Vega, together with “La dama boba”, ed. Rudolph Schevill, Berkeley, University of California Press, 1918. Nueva York, 1964.
7 Lope de Vega, La dama boba. La moza de cántaro, ed. Rosa Navarro Durán, Planeta, Barcelona, 1989.