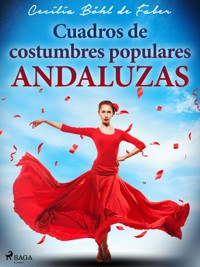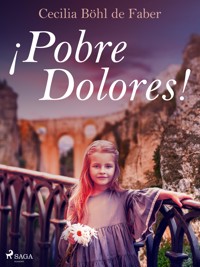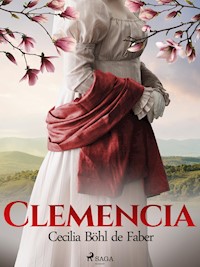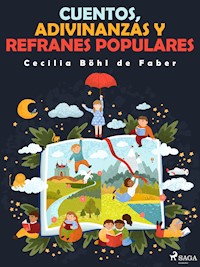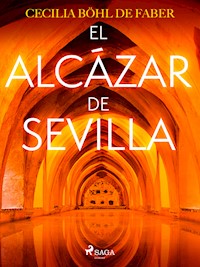Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Al estilo de las tragedias griegas o las obras de Shakespeare, Cecilia Böhl de Faber narra la llegada de la fatalidad a un tranquilo pueblo andaluz. La acción transcurre en Dos Hermanas (Andalucía), en 1810, y relata la trágica historia de la familia de Pedro Alvareda, destrozada por los celos y las venganzas. La muerte de un soldado francés a manos del hijo de Pedro es el desencadenante de una serie de desgracias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
La familia de Alvareda
Novela de costumbres populares
Saga
La familia de Alvareda
Copyright © 1849, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875508
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Primera parte
Capítulo I
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar a la derecha el río y las Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado Buenavista, un camino que pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante pendiente del cerro, en cuya derecha se ven las ruinas de una capilla.
Al contemplar ese camino a vista de pájaro, parece que es un brazo que extiende Sevilla hacia aquellas ruinas como para llamar la atención sobre ellas, porque esas ruinas, aunque pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e histórico, son una herencia del gran rey Femando III, cuya memoria es tan popular, que es admirado como héroe, venerado como santo y amado como rey, realizando así esa gran figura histórica el ideal del pueblo español.
Después de subida la altura, el camino la vuelve a bajar por el lado opuesto y llega a un vallecito por el cual pasa un arroyuelo.
Ha lavado éste tan primorosamente su cauce, que sólo se compone de brillantes guijarros y dorada arena.
Después de vadearlo, el camino sonríe a su derecha a una alegre y hospitalaria ventecilla y saluda a su izquierda a un castillo moruno que se asienta altivo sobre una eminencia, pues no parece sino que el suelo se ha alzado para formarle su pedestal.
Este castillo fue dado por don Pedro de Castilla a su bella y célebre querida doña María de Padilla, cuyo nombre conserva.
La hacienda y castillo de Doña María pasó andando el tiempo, sin duda por alguna donación piadosa, a la catedral de Sevilla, cuyo cabildo la vendió en nuestros días a un caballero particular. Éste pagó los buenos pastos y los hermosos olivos gordales de DoñaMaría; los recuerdos no entraron en cuenta, puesto que de ahí a poco apareció la vieja, arrugada y mustia Doña María vestida de blanquísima cal, engalanada con ribetes verdes y brillantes de cristal, pulida, aderezada como niña presumida, a punto de que entre los campesinos extáticos cundió la voz de que la bella pecadora, la hermosa amancebada, había sin duda, expiado por quinientos años de purgatorio su escandalosa vida y había entrado en gracia. Aquellos que aman los antiguos recuerdos y la bella y solemne librea del tiempo, gimieron y se lamentaron cual si se hubiese profanado una tumba.
Mas prosigamos la marcha del camino, que adelanta abriéndose paso por entre los palmitos y las carrascas de una dehesa hasta penetrar en el lugar de Dos Hermanas que se halla asentado en un llano arenoso, a dos leguas de Sevilla.
Para hacer de este pueblo, que tiene la fama de ser muy feo, un lugar pintoresco y vistoso, sería preciso tener una imaginación que crease, y la persona que aquí lo describe sólo pinta.
En él no se ven ni río, ni lago, ni umbrosos árboles; tampoco casitas campestres con verdes celosías, merenderos cubiertos de enredaderas, ni pavos reales y gallinas de Guinea picoteando el verde césped, ni bellas calles de árboles formadas en líneas rectas, como esclavos sosteniendo quitasoles, para proporcionar sombra constante a los que pasean. Todo esto le falta. ¡Triste es tener que confesarlo!... Es allí todo rústico, tosco y sin elegancia. Pero en cambio, encontraréis buenos y alegres rostros que os mostrarán que maldita la falta que hace todo aquello para ser feliz. Hallaréis, además, en los patios de las casas, flores, y a sus puertas, robustos y alegres chiquillos, más numerosos aún que las flores; hallaréis la suave paz del campo, que se forma del silencio y de la soledad, una atmósfera de edén, un cielo de paraíso. Éstas son las ventajas de que goza. Bien compensan las otras.
El pueblo se compone de algunas calles anchas, formadas por casas de un solo piso labradas en cansadas líneas rectas, sin ser paralelas, que desembocan en una gran plaza arenisca, extendida como una alfombra amarillenta ante una hermosa iglesia que levanta su alta torre coronada de una cruz como un soldado su estandarte.
A espaldas de la iglesia encontraréis el oasis de este estéril conjunto. Apoyada en el muro de detrás de la iglesia, se halla una gran puerta que da entrada a un vasto y dilatado patio que precede a la capilla de Santa Ana, patrona del lugar; junto a la capilla, apoyada en ella, está la pequeña y humilde casita de su guarda, que es, a la vez, cantor y sacristán de la iglesia. En el patio veréis cipreses centenarios, sombríos y reconcentrados; el alegre y loco paraíso, de tan ligera madera, creciendo pronto, prodigando al viento sus hojas, flores y fragancias, porque sabe que su vida es corta; el naranjo, ese gran señor, ese hijo predilecto del suelo de Andalucía, al que se le hace la vida tan dulce y tan larga. Veréis una parra que, cual el niño, necesita de la ayuda del hombre para medrar y subir y que extiende sus anchas hojas como acariciando el emparrado que la sostiene; porque es cierto que también las plantas tienen su carácter, del que se reciben diversas impresiones. ¿Se puede, acaso, mirar un ciprés sin respeto, un paraíso sin cariño, un naranjo sin admiración? ¿No imprime la alhucema la idea y el gusto de un interior aseado y pacífico? El romero, perfume de Nochebuena, ¿no engendra, acaso, sus buenos y santos pensamientos?
A derecha e izquierda del lugar se extienden aquellos interminables olivares, que son el gran ramo de la agricultura de Andalucía. Estos árboles están plantados a distancia unos de otros, lo que hace alegres estos bosques; pero su suelo, nivelado y limpio por el arado, los hace cansadamente monótonos. De trecho en trecho se encuentra el caserío de la hacienda a que respectivamente pertenecen. Están éstas labradas sin gusto ni simetría, y se les da vuelta sin atinar a descubrir la fachada. Nada tienen de grandes moles o fábricas, sino las torres de sus molinos, que descuellan entre los olivos, como para contarlos. Estas haciendas pertenecen, en lo general, a la aristocracia de Sevilla; pero por lo regular no son habitadas, por no gustar las señoras del campo; por lo tanto, están descuidadas y vacías cual graneros. Así es que en esos parajes aislados y solitarios, el silencio no es interrumpido sino por el canto del gallo que, vigilante, guarda su serrallo, o por el rebuzno de algún burro viejo, que el capataz manda a paseo y que se aburre de su soledad.
No obstante, a la caída de una hermosa tarde de enero del año 1810 hubiese podido oírse la sonora y fresca voz de un joven como de veinte años que, con la escopeta al hombro, caminaba con paso firme y ligero por una de las veredas trazadas en los olivares. Su cuerpo, quebrado de cintura, era alto y airoso; su persona, sus ademanes, su modo de andar, tenían la soltura, la gracia, la elegancia que el arte se esfuerza en crear, y que la naturaleza reparte a manos llenas a los andaluces. Llevaba alta y erguida la cabeza, coronada de rizos negros, modelo del bello tipo español. Sus grandes ojos negros eran vivos; su mirada, firme y llena de inteligencia; su bien formado labio superior se alzaba con un gesto de alegre zumba, enseñando su blanca y brillante dentadura. Toda su gallarda persona respiraba una superabundancia de vida, de fuerza, de energía. Un botón de plata sujetaba sobre su cuello moreno su blanca camisa. Llevaba una chaquetilla cortita de paño parda, calzones cortos de la misma tela, sujetos en la rodilla con cordones y borlas de seda; una faja de seda amarillenta ceñía con varias vueltas su delgada cintura. Zapatos de vaca y polainas de lo mismo, finamente pespunteadas, calzaban sus bien formados pies y piernas; un sombrero de ancha ala, llamado calañés o portugués, guarnecido y adornado de terciopelo y de bolas de seda, airosamente inclinado hacia el lado izquierdo, completaba el elegante traje andaluz.
Ese joven, conocido por su índole activa, su genio arrojado y valiente, fue llamado por el capataz de una de las haciendas mencionadas, para ser guarda mientras se hacía la cogida de la aceituna. Iba cantando:
Cuando voy a la casa
de mi María,
se me hace cuesta abajo
la cuesta arriba.
Y cuando salgo,
se me hace cuesta arriba
la cuesta abajo.
Al llegar a un vallado, que cerraba el olivar, el guarda, sin pararse a buscar un portillo, saltó por encima, y se halló en un camino, frente a frente de otro muchacho poco mayor que él, que también se dirigía al lugar como el primero. Vestía éste el mismo traje que aquél; pero era menos alto y menos erguida su persona. Sus ojos pardos eran menos vivos, y más tranquila su mirada; su boca más grave, y su sonrisa más dulce. En lugar de escopeta llevaba una azada al hombro; precedíale una burra, a la cual no arreaba, y le seguía un enorme perro de pelo espeso y corto, de un blanco amarillento, perteneciente a la hermosa casta de perros de ganado de Extremadura.
-¡Hola! ¿Eres tú, Perico? Dios te guarde -dijo el apuesto guarda.
-Y a ti también, Ventura -respondió el otro-. ¿Vienes a holgar?
-No -respondió Ventura-, que vengo por avíos. Además, hay ocho días...
-¿Que no ves a mi hermana Elvira? -interrumpió Perico con su dulce sonrisa-. Bueno, amigo: de un avío dos mandados.
-Callar y callaremos, Perico; que el que tiene tejado de vidrio, no tire piedras al del vecino -respondió el guarda.
-¡Dichoso tú, Ventura -prosiguió Perico suspirando-, que te podrás casar cuando quieras, sin que nada a ello se oponga!
-¿Y qué? -preguntó Ventura-. ¿Quién o qué cosa se podría oponer a que te casases tu?
-La voluntad de mi madre -respondió Perico.
-¿Qué me dices? -exclamó Ventura-. ¿Y por qué es eso? ¿Qué falta tiene que ponerle a Rita, que es joven, bien parecida y de buena gente, pues es prima tuya?
-Cabalmente, ésa es la razón que su merced alega para no ser gustosa.
-Escrúpulos de vieja. ¿Quiere su merced enmendarle la plana a la Iglesia que lo otorga?
-No son -respondió Perico- escrúpulos religiosos los que tiene mi madre; dice que enlaces tan cercanos repugnan a la naturaleza; que una misma sangre se rechaza y no se goza, porque tarde o temprano los persiguen y alcanzan males, desgracias y desavenencias. Cuenta de esto cien ejemplos.
-No le hagas caso -dijo Ventura-; déjala anunciar y cantar males como una lechuza. Siempre han de tener las madres alguna cosa que oponer a los casamientos de los hijos.
-No -respondió Perico con gravedad-, no; sin el consentimiento de mi madre no me casaré nunca.
Anduvieron algunos instantes en silencio, al cabo de los cuales dijo Ventura:
-Ello es que yo soy como el patrón Araña, que embarcaba la gente y se quedaba en tierra; o como el predicador que decía: «Haced lo que os digo, y no lo que hago». ¿Pues acaso no me tiene a mí la voluntad de mi padre sujeto como a un león una cuerda de lana? Porque, ¿crees tú, Perico, que si no fuese por mi padre, que no quiere, no estaría yo a estas horas en Utrera, en donde se alista ese escuadrón de voluntarios para ir a batirse contra los traidores infames que se nos cuelan por las puertas como amigos, para hacerse dueños del país e imponemos el yugo extranjero? ¿Sabes, Perico, que lo que acá hacemos viendo marchar los otros y quedándonos, es de malos españoles y de cobardes?
-Eso mismo pienso yo -respondió Perico-; pero ¿cómo dejo yo a mi madre y a mi hermana, que no tienen sino a mí a quien volver la cara? Pero ten entendido que si mi madre se emperra en no dejarme casar, no he de poder vivir así, y me voy con los demás mozos; estoy resuelto.
-Y bien que harás -dijo con expresión Ventura-. Por mí, el día menos pensado, por más que me llamen, no contestaré. Aquel día, créelo, Perico, habrá algunos franceses de menos sobre el suelo de España.
-¿Y Elvira? -preguntó Perico.
- Hará como las otras. Me aguardará... o me llorará.
Había llegado.
Capítulo II
La casa de la familia de Perico era espaciosa y estaba primorosamente blanqueada por dentro y por fuera; a cada lado de la puerta tenía, apoyado en la pared un banco de cal y canto. En la casapuerta pendía un farol ante una imagen del Señor, que se hallaba colocada sobre el portón, según lo exige la católica costumbre de hacer preceder a todo un pensamiento religioso, y ponerlo todo bajo un santo patrocinio. En medio del espacioso patio se alzaba, frondoso sobre su robusto y pulido tronco, un enorme naranjo. Un arriate circular protegía su base como una coraza. Desde infinidad de generaciones había sido este hermoso árbol un manantial de goces para esta familia. El difunto Juan Alvareda, padre de Perico, tenía la pretensión tradicional de hacer remontar su existencia a la época de la expulsión de los moros, después de la cual, según su aserto, lo había plantado un Alvareda, soldado que fue del santo rey Fernando; y cuando el cura, hermano de su mujer, le embromaba y daba calma sobre la antigüedad y no interrumpida filiación de su linaje, respondía, sin alterarse y sin que vacilase su convicción ni un instante, que todos los linajes del mundo eran antiguos, y que bien podía extinguirse la filiación o sucesión directa de los ricos; pero que semejante cosa jamás sucedía con los pobres.
Las mujeres de esta familia hacían de las hojas del naranjo cocimientos tónicos para el estómago y calmantes para los nervios. Las muchachas se adornaban con sus flores y hacían de ellas dulce. Los chiquillos regalaban su paladar y refrescaban su sangre con sus frutas. Los pájaros tenían entre sus hojas su cuartel general, y le cantaban mil alegres canciones, mientras que sus dueños, que habían crecido a su sombra, le regaban en verano sin descanso, y en invierno le arrancaban las ramitas secas, como se arrancan las canas a la cabeza querida de un padre que no se quisiera jamás ver envejecer.
A derecha e izquierda de la puerta de entrada había dos habitaciones o partidos, según la expresión de la tierra, iguales, consistiendo en una sala, que tenía dos ventanitas con reja a la calle y dos alcobitas formando ángulo con la sala y tomando luz del patio. En el fondo de éste se encontraba una puerta que daba a un corral muy grande, en el que se hallaban la cocina, el lavadero, las cuadras, y que ostentaba en su centro una grande higuera, con tan pocas pretensiones y amor propio que se prestaba sin murmurar a ser de noche el lugar de descanso de las gallinas, sin haber una vez siquiera doblegado sus ramas bajo aquel peso incómodo, ni aun para darles un chasco por Carnaval.
Tres años hacía que había muerto el dueño de la casa. Cuando sintió su fin acercarse, llamó a su hijo Perico y le dijo: «A tu cargo quedan tu madre y hermana; vela sobre la una y déjate guiar por la otra. Siempre viví en el santo temor de Dios, y pensé en la muerte; así la veo llegar sin espanto y sin sorpresa. Acuérdate de mi muerte para no temerla; todos los Alvaredas han sido hombres de bien; en tus venas corre la misma sangre española, y en tu corazón viven los mismos principios católicos que los hicieron tales. Sé cual ellos, y así vivirás dichoso y morirás tranquilo».
Ana, su viuda, era una mujer distinguida en su clase, y lo hubiese sido igualmente en otra más elevada. Criada por su hermano, que era cura, su entendimiento era culto, su carácter grave, sus maneras dignas, su virtud instintiva. Estos méritos, unidos a su posición acomodada, le daban una superioridad real sobre todos los que la rodeaban, que admitía sin abusar de ella. Su hijo Perico, sumiso, modesto, laborioso, había sido su consuelo, no habiéndole dado jamás otro disgusto que el que le causaba su amor hacia su prima Rita.
Su hija Elvira, que tenía tres años menos que su hermano, era una malva en su dulzura, una violeta en su modestia, una azucena en su pureza. Su niñez había sido enfermiza, lo cual había impreso en su semblante, muy parecido al de su hermano, una palidez y una expresión de calma resignada, que le prestaban singular atractivo. Desde su infancia se había apegado a Ventura, el bello y arrogante hijo del vecino Pedro, amigo y compadre del difunto Juan Alvareda.
La mujer de Pedro había muerto al dar a luz una hija, que desde entonces fue confiada por su padre a una religiosa de Alcalá, hermana de la difunta. Separado así de su hija, Pedro había concentrado todo su querer sobre su hijo Ventura, le había visto con gozo y orgullo hacerse el más bello, el más valiente, el más gallardo de los mozos del lugar.
Frente por frente de la casa de los Alvaredas, estaba situada la pequeña casa de María, la madre de Rita. María era viuda de un hermano de Ana, que había sido capataz de la vecina hacienda de Quintos. Era esta mujer tan buena, tan fiel, tan cándida y sencilla, que no tuvo jamás carácter y vigor suficiente para doblegar la condición altiva, áspera y decidida que su hija Rita mostró desde niña; estas malas cualidades se habían, pues, desarrollado sin trabas. Era su carácter violento, sus impresiones fogosas y su corazón frío. Su cara, extraordinariamente bonita y seductoramente expresiva, picante, viva, sonrosada y burlona, formaba un perfecto contraste con la de su prima Elvira, pudiéndose comparar la una a una fresca rosa armada de sus espinas; la otra, a una de esas rosas de pasión, que elevan sobre sus pálidas hojas una corona de espinas como muestra de padecimiento, y esconden en el fondo de su cáliz una miel tan dulce.
En la pintura y clasificación de los miembros que componían esta familia y sus allegados, no podemos omitir a Melampo, el perro que ya hemos visto seguir cachazudamente a Perico a su regreso. Debemos darle su lugar, pues no todos los perros son iguales, ni ante la ley. Melampo era un perro honrado y grave, sin pretensiones, ni aun a las de perro Hércules o Alcides, a pesar de sus enormes fuerzas. Ladraba rara vez y jamás sin causa motivada; era sobrio y nada goloso. No acariciaba a sus amos; pero jamás ni por ningún motivo se separaba de ellos. En toda su vida había mordido a nadie. Despreciaba altamente los ataques de los gozquecillos que ladraban tras él a su paso con estúpida hostilidad; pero Melampo había matado seis zorros, tres lobos, y un día se echó sobre un toro que perseguía a su amo y lo paró cogiéndolo por una oreja, como a un niño atrevido. Con tales hojas de servicio, dormía Melampo tranquilamente al sol sobre sus laureles.
Capítulo III
Cuando los dos mozos llegaron, encontraron a Elvira y Rita apoyadas cada cual en un quicio de la puerta. Estaban envueltas en sus mantillas de bayeta amarilla, guarnecidas de un ribete de terciopelo negro que gastaban entonces las mujeres del pueblo, en lugar del pañolón que gastan hoy día. Cubríanse la parte baja de la cara, de manera que no dejaban fuera más que la frente y los ojos.
Después de haberle dado las buenas noches, le dijo Perico a su hermana:
-Elvira, mira que este pájaro se quiere volar; cierra bien la jaula..., mira que se está deshaciendo por irle al encuentro a esos gabachos que se nos quieren colar como Pedro por su casa.
-Pues si dicen -añadió Ventura- que se vienen acercando a Sevilla. ¿Y hemos de estar viéndolo con los brazos cruzados y sin decir esta boca es mía?
-¡Ay Jesús! -exclamó Elvira-. ¡Espero en Dios que eso no sucederá! ¡No me lo digas siquiera! ¡Ay! Patrona mía Santa Ana, si nos libras de esta desgracia, te ofrezco lo que más quiero; mi cabello, que en una trenza colgaría en tu altar con un moño color de cielo.
-Pues yo -dijo Rita- la ofrezco a la Santa dos macetas de claveles para adornar su capilla en su fiesta, si caen las pesas de modo que os larguéis pronto y volváis despacio.
-No digas eso ni en chanza -exclamó apurada Elvira.
-Anda, déjala que diga. A bien que la Santa ha de preferir la hermosa trenza de tus cabellos a sus macetas -observó Ventura.
En este momento llegaba la buena vieja María. María era mayor que su cuñada, y aunque apenas contaba sesenta años, lo pequeña y delgada que era y lo pronto que envejecen las mujeres del pueblo, la hacía aparecer mucho más vieja. Envolvía su exigua persona en su mantilla de bayeta color de castaña, y tiritaba.