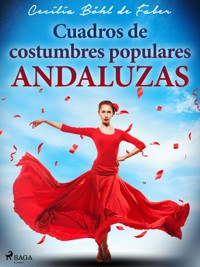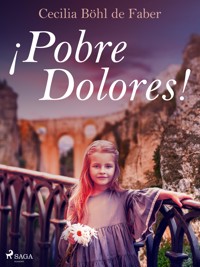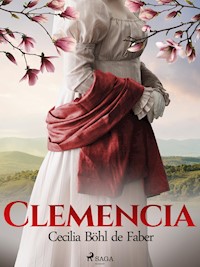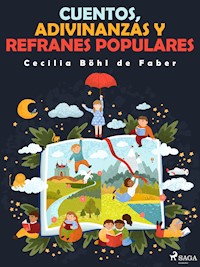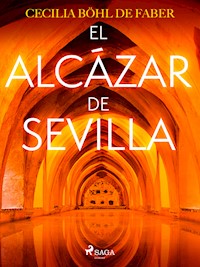Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
En esta novela la escritora Cecilia Böhl de Faber ensalza como en ninguna otra la virtud y el estoicismo del modelo de mujer que admiraba. Este cuarto volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» recoge la novela de costumbres «Lágrimas». Durante una terrible tempestad en alta mar, una madre agoniza entre lamentos y ruega a Dios para que su pequeña hija sobreviva a la tormenta. La niña se salva, pero su padre es un hombre cruel y desapegado que la entrega a un amigo para que la lleve a un convento. La huérfana se llama Lágrimas, pues es hija del lamento y las desgracias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo IV
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo IV
Copyright © 1900, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875393
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LÁGRIMAS
CAPÍTULO PRIMERO
OCTUBRE, 1837
Hélas, sur mon froid monument,
L’eau du ciel tomb tristement.
Mais de vos yeux pas une larme.
(Casimiro de Lavigne.)
Su alma era como el cristal; la empañaba un soplo, la traspasaba un rayo de sol, un choque la hubiese quebrado: almas de ángeles que tienen su mayor mérito en ignorar lo que valen; que no lloran sobre él, sino sobre el dolor, que es herencia común.
(El Autor.)
Dios , ten piedad de nosotros!» Tal era el grito que con débil y exhausta voz repetía una infeliz mujer que yacía moribunda en el ahogado camarote de una fragata que en el golfo de las Yeguas corría una horrorosa tempestad.
Era de ver cuál el barco, que en el Océano parecía lo que un grano de arena en los desiertos de Africa, era el juguete de las olas. Ya empujaban su costado y lo doblaban á punto que parecía que, rendido en la lucha, caía de una vez para no volver á levantarse; ya le abrían un abismo en que se hundía, precipitado por su propio peso; ya pasaban por cima de él olas espumosas, como una garra con blancas uñas que alargase la mar para asir su presa; ya reventaban azotando sus costados, pareciendo decirle en sus bramidos: «¿No eres peña, y resistes?» El barco luchaba cediendo, pero sin desmayar; imagen de la perseverancia, que padece sin desalentarse….. ¡y camina!
Habíanse recogido todas las velas; y los masteleros, con sus vergas y las innumerables cuerdas que de ellos pendían, se alzaban como mujeres que, con el cabello suelto y los brazos abiertos, pidiesen al cielo misericordia. Pasaban y repasaban por éste negras nubes frunciendo el ceño, respondiendo con truenos al mar, que, rugiendo, se empinaba como para desafiarlas ó arrebatar al cielo sus estrellas. Sobre cubierta se notaba un asombroso fenómeno: el horizonte, que es en el mar la senda, la esperanza, la libertad….., había desaparecido. El barco estaba preso entre sombrías murallas de agua de una altura espantosa, que unas á otras se lo arrojaban como un volante.
— ¡Dios tenga misericordia de nosotros!—repetía la infeliz.
Y nadie respondía á esa tenue y angustiada voz. Nadie respondía, porque en aquel estrecho camarote sólo se hallaba una negra que, con el miedo y las ansias del mareo, se había dejado caer en el suelo, en el que yacía como una masa inerte, y una niña de seis años, que dormía acostada á los pies de la cama de su madre.
—¡Jesús!—decía la infeliz.—¡Morir así! ¡Sin un sacerdote que auxilie y anime mi espíritu, que traiga á la muerte como una libertadora amiga bajo sus auspicios; sin un médico que alivie en algo mis padecimientos!..... ¡Oh! ¡El reo á quien ajustician es más feliz que yo! ¡Hácenle dulces sus últimos pasos á la muerte; arrulla su último sueño una inmensa simpatía! ¡Dios mío! ¡Sola….., sola! ¡Ni una mirada de compasión, ni un adiós! ¡Y esta hija mía que va á perecer, al lado del cadáver de su madre, en este seguro naufragio! ¡Duerme, ángel mío, duerme!….. ¡Tú que no sabes aún lo que es el peligro, la angustia, la orfandad, la agonía, la muerte, ninguno de los horrores de la vida! ¡Madre Mía de las Lágrimas , cuyo nombre lleva, salvadla de este naufragio….., amparadla en su orfandad!
Espantosa se dejó oir en este momento la voz del trueno; una fuerte sacudida que recibió el barco hizo crujir sus entrañas, como si hiciese un jadeante esfuerzo para no sucumbir. Silbó la ráfaga entre las cuerdas y jarcias, cual si cada una de éstas fuese una serpiente.
—¡Roque! ¡Roque!—gimió la infeliz.—¡Que me muero!
Entró entonces en el camarote un hombre alto, seco, de estructura huesosa; tenía la fisonomía vulgar, el sello ordinario é inequivocable que parece la Naturaleza crear á propósito para el hombre soez enriquecido. En su cara descarnada eran salientes y angulosas sus quijadas, y su frente, que sombreaba á la par de unas cejas espesas, unos ojos redondos y pardos, desviados como dos enemigos. Su boca grande apretaba entre sus labios delgados, por un constante hábito, un puro, cuyo continuado uso había tostado los bordes de unos dientes cortos y anchos. Su tez era de ese moreno subido, sucio y bilioso que imprime el sol de los trópicos con los males físicos que origina á los europeos, y que inocula la fiebre del oro con el ansia y desasosiego que trae consigo.
—¿Qué quieres, mujer? — dijo al entrar.—¿Crees que con este temporal nadie pueda atender á nada? ¡Calla, con mil de á caballo! Si quieres algo, ¿por qué no llamas á este animal? — añadió, dando un puntapié á la negra, que no se movió.
—¡Es que me estoy muriendo, Roque!
—No serás la sola; que creo vamos á perecer todos. ¡Por vida de…..! ¡Maldito sea…..!
—¡Calla, calla, Roque! No eches maldiciones á dos pasos de la muerte. Pero oye mis últimas palabras. Roque, siempre fuiste áspero y duro para conmigo; me sacaste de mi país y me embarcaste contra mi voluntad, y tan enferma ya, que los médicos te anunciaron que no resistiría la travesía. Todo te lo perdono, Roque, si me prometes amar, cuidar y hacer la vida dulce á mi pobre niña, á tu hija, si Dios os salva.
—¡Droga con la tonta ésta!—repuso don Roque. — ¡Y los momentos que busca para echarme un sermón sin paño, y recomendarme á mi propia hija!
—Es que son los últimos de que puedo disponer, Roque, pues me estoy muriendo.
—Sí, como siempre. Pero si tú puedes disponer de ellos, yo no, que el capitán me está llamando, porque todos tenemos que dar á la bomba.
Diciendo esto, subió D. Roque dando trancadas por la escalera.
Su infeliz mujer le oyó alejarse; vió á la negra, que seguía inerte; miró á su hija, que seguía durmiendo: que la inocencia, cual la santidad de un Dios -Hombre , duerme tranquila entre las borrascas; quiso la moribunda levantarse para exhalar su alma en un beso y una bendición sobre la cabeza de su hija; pero no pudo, y el pequeño movimiento que hizo le produjo un vahido con grandes congojas, en que con redoblada fuerza sonaban en sus oídos los horribles mugidos de la mar y los agudos bramidos del viento.
—¡Madre Mía de las Lágrimas! — murmuró en un momento de despejo que siguió é hizo intervalo en su agonía. — ¡Madre mía, todo mi consuelo y refugio, tú eres la mediadora de tu devota para con el Todopoderoso, que por ti se unió á nosotros; á Dios rogamos, y en tus manos clementes ponemos las oraciones! ¡Señor, salvad á mi hija, y tened piedad de mí! Todo cuanto he sufrido lo perdono; y ofrezco cuanto perdono y cuanto padezco.... por la salvación de mi hija y la de mi alma!
De allí á un momento se sintió tal balance, que la niña despertó, y oyó entre sueños á su madre, que murmuraba:
Abrázome con los clavos
Y me reclino en la cruz,
Para que siempre me ampares,
Dulce Redentor Jesús.
La niña, á quien desde que supo articular sonidos, su madre había enseñado esa santa oración, repitió entre sueños:
Para que siempre me ampares,
Dulce Redentor Jesús.
Y ambas se durmieron; pero la una….. para no volver á despertar.
A ambas amparó Jesús, según se lo había pedido, pues algunas horas después la tempestad había calmado un poco. Bajaron el capitán y pasajeros á la cámara para tomar algún alimento, pues hacía veinticuatro horas que nadie había pensado en alimentarse. Encendieron y llevaron luces á los camarotes. En el que ocupaba la señora hallaron á la negra, que seguía inerte; á la niña, que seguía dormida; y más inerte que aquélla, y más dormida que ésta, á la señora, que era un cadáver frío ya, como cuanto la rodeaba.
—¡Dios nos asista! — gritó el camarero al entrar con el farol.—¡La señora ha muerto!
—¿Que ha muerto? — exclamó el capitán arrojándose al camarote, palideciendo aquel rostro de valiente marino que el huracán dejaba impasible, que el peligro no alteraba, ante aquel suave, silencioso y abandonado cadáver.
—Más ha muerto de miedo y de aprensión que otra cosa — dijo D. Roque, que había seguido al capitán. — ¡Viajar con mujeres…..! A esto se expone uno. ¡Poco me ha hecho pasar en gracia de Dios en la travesía con sus melindres y sus quejumbres! Y ahora corona la obra. ¡Si se le metió en la cabeza que no había de pisar la tierra de España!
Ésta fué la oración fúnebre que hizo á la pobre mártir aquel que al fuego lento de durezas y despotismo la mató; porque ese hombre, al casarse con ella, suave criolla habanera, dulce, flexible y criada con mimo, como las cañas de su ingenio, la miró y contó sólo como un gravamen ó censo anexo á los cien mil duros que le dió en dote su padre, un rico mercader de la Habana.
Al oir el ruido que hicieron los que entraron, la niña se había despertado y se sentó sobre la cama; la negra se había puesto en pie, y ambas fijaban sus ojos en el pálido cadáver, la una con el asombro de la estupidez, la otra con el espanto de la falta de comprensión.
De repente la negra se puso á gemir y á gritar:
—¡Mi ama! ¡Ay mi ama, mi ama!
— Calla, bestia — le dijo D. Roque. — ¿No hay estruendo bastante con el de la tempestad? Si te vuelvo á oir, á fe de Roque que te hago callar. Capitán — añadió, — ya esto no tiene remedio, ni aquí hay nada que hacer; bajemos al entrepuente para ver si se han mojado mis cajones de cigarros. ¡Quinientos cajones, que representan un capital de quinientos mil reales! ¡Droga! ¡Si se han averiado, hice un viaje á China!
Colgó el camarero el farol en el techo del camarote, y todos salieron, menos la negra y la niña, que se sentaron sobre una cama frente á aquella en que yacía el cadáver. La negra, después de llorar con muchas lágrimas, como lloran los niños, y como se lloran las primeras penas de la vida, se quedó dormida como aquéllos. Pero la niña, derecha é inmóvil, con sus grandes ojos negros desmesuradamente abiertos, los fijaba sin pestañear en el cadáver de su madre, el que, por efecto de las vueltas que daba el farol, movido por los balances del barco, tan pronto aparecía plenamente alumbrado, y como salir de las sombras é ir al encuentro de su hija, tan pronto ocultarse en ellas, como en lo pasado, como en el olvido, como en el misterio.
— ¡Madre, madre! — decía de cuando en cuando la niña con queda y temerosa voz.
Y su madre no respondía.
— No me responde — pensaba la niña. — ¡Y no duerme!
Esto pensaba porque el cadáver, mecido por los violentos balances del barco, tan pronto se volvía hacia su hija, como para mirarla con sus apagados ojos que nadie había cerrado, tan pronto iba á pegar violentamente contra las tablas del opuesto lado. Era éste un horrible cuadro de muerte y abandono en una lúgubre noche de tempestad, en que era juguete de las olas el cadáver de aquella desgraciada, á quien su triste destino negaba hasta el tranquilo y santo rincón de tierra en el que descansan los muertos que consagran las oraciones y custodian el respeto y los recuerdos.
La niña no se daba cuenta de lo que pasaba; no sabía lo que era muerte ni lo que era peligro, y, no obstante, un instintivo horror la hacía asombrarse de cuanto le rodeaba y estremecerse de los gemidos del viento, de los bufidos del mar y del hosco silencio que guardaba su madre. Así, sin ideas para definir ni voces para expresar lo que por ella pasaba, como suele suceder á los niños á quienes Dios dió en compensación madres que los adivinan, la pobre niña fué absorbiendo en su alma una sensación de horror y de angustia que habían de impregnarla para siempre de su tinte lúgubre y de su impresión tétrica. Sonaban en su alma, como vagos y confusos recuerdos, las palabras que había oído á su madre cuando se había embarcado.
Había dicho la infeliz al acostarse en aquel lecho:
— ¡Sí, sí! ¡Éste será mi féretro! ¡Aquí yaceré triste y abandonada, sin un cirio que dé decoro al cadáver y sufragio al alma! ¡Adiós, pues, para siempre, mi suave país, verde y rico como la esperanza! Te dejo por la exhausta y caduca Europa, caída en infancia, cubierta de ruinas y llena de recuerdos, que son las ruinas del corazón. ¡Adiós, mis árboles altos y frondosos, que no taló aún la mano de los hombres! ¡Adiós, mis puros ríos, cuyos cristales no enturbian ni esclavizan aún las construcciones de la invadiente industria! ¡Adiós, mis espesos manglos, que crecéis fuertes y serenos en la amargura de las aguas del mar!..... No he podido imitaros..... y sucumbo en la amargura en que vegeta mi existencia.
Esto recordaba la niña como si oyese á lo lejos los sonidos apagados de un solemne requiem, que melancólicamente decía algo grave y triste que ella no comprendía. Pero al día siguiente liaron y cosieron á su madre en una sábana, ataron á sus pies una bala de cañón..... ¡y su madre no despertaba! Y la subieron á cubierta, y la callada niña siguió á su madre sin que nadie pensase en impedirlo, y entonces, delante de la callada niña, su madre fué..... echada al mar. Pero en ese instante la angustia y el horror que presagiaban y no comprendían, comprendieron.
La niña dió un grito desesperado, y se abalanzó á tirarse al mar tras de su madre.
El capitán tuvo la suerte de poder asirla por el vestido, y la bajó á la cámara presa de una espantosa alferecía.
— ¡Estamos bien! — dijo D. Roque.—¡Se acaba con la una y se empieza con la otra!
La niña seguía muy enferma cuando llegaron á Cádiz, donde pensaba fijarse su padre D. Roque la Piedra. Los facultativos consultados declararon que, siendo el temperamento de Cádiz notoriamente conocido como nocivo á afecciones de pecho, se debía alejar de allí á la niña, que con una constitución débil, un sistema nervioso fuertemente atacado y un principio de asma, estaba en el mayor peligro de volverse hética.
Parecía natural que con este motivo D. Roque, dueño y árbitro de sus acciones, hubiese pensado en otro punto para establecerse.
Pero no fué así. Cádiz convenía á sus miras de especulación, y, por tanto, se contentó con escribir á otro americano (voz genérica aplicada en Andalucía á los que vienen de allá cuando no son hijos de la provincia) establecido en Sevilla, que era compadre y compinche suyo, para que viniese á Cádiz y se llevase á su hija á Sevilla, en donde entraría en un convento, para ser allí criada bajo el cuidado é inmediata inspección del dicho su compadre y compinche.
__________
CAPÍTULO II.
NOVIEMBRE, 1837.
Preciso es, aunque no agradable, hacer una pequeña biografía de los compadres que van á salir á luz en esta historia, porque es necesario tener algunos antecedentes de las gentes con las que se va á entrar en contacto. Tanto más necesario es esto, cuanto que es probable que al presentarse á la vista del lector un viejecito pobre, triste y llorón, con todas las señales de la miseria claras y patentes en su exigua persona, quisiera darle una limosna, que no dejaría de tomar, lo que sería un pecado mortal.
Era D. Jeremías Tembleque el compadre que aguardaba D. Roque, primitivamente un basurero. Hallóse un día en el elemento que manejaba un bolsillo lleno de oro. Un momento después le alcanzó la criada que había vertido el inmundo canasto en que iba el bolsillo; llorando y fuera de sí, le preguntó si había hallado un bolsillo que echaba de menos su amo. El honrado Jeremías afirmó con la mayor buena fe que no lo había visto, y con la complacencia y bondad de una buena alma registró escrupulosamente todo el oloroso contenido del carro. Por la tarde salía despedida é infamada de la casa la infeliz criada, y á la mañana siguiente caminaba el buen Jeremías hacia Gibraltar, donde tanto lloró y gimió miserias, que un capitán de buque mercante se lo llevó de balde á la Habana, pasando así del refugium peccatorum Gibraltar al consolatrix afflictorum Habana, sin cambiar una sola de sus monedas de oro. Allí puso un tendajo de bebida, en el que, además de ésta, se hallaban naipes sucios y tabaco húmedo.
En este santuario se formaron los primeros lazos de estrecha amistad entre el dueño del establecimiento y un gastador de un regimiento, jugador y pendenciero, llamado Roque la Piedra. De esto había veinticinco años. Tenía entonces Roque veinticuatro años, y Jeremías treinta y cinco. Desde aquella época había sido el primero á los ojos del segundo el guapo, hermosote y jaquetón gastador, en el que todo admiraba Jeremías, menos el nombre. Don Roque, por su lado, siempre miró en Jeremías el miserable y servil tabernero.
Andando el tiempo, habían hecho ambos fortuna, cada uno á su manera: el uno á toque de tambor, venciendo obstáculos á empujones, empezando por baratero, acabando por obligar á un medio paisano suyo, rico mercader, á que le diese su hija en matrimonio y se asociase á su negocio; el otro, sin salir de su aire doliente, labró su suerte suplicando y gimiendo á una rica mulata, que por su lado tenía empresas tan honoríficas como las suyas, que le admitiese como humilde consorte. Se casaron, y nunca se vió un casamiento más feliz. La mulata reventaba de orgullo de ser la mujer de un blanco, de purísima sangre española; el consorte, por su lado, no cabía de gozo en su apergaminado pellejo por causa que su mulata, que era generosa, garbosa, despilfarrada, dejaba rodar las onzas que ganaba, las que caían en las garras de su marido apenas les echaba sus tristes ojos encima. De ahí pasaban á encierro hermético y secuestro perpetuo.
La mulata murió con el mismo ¿qué se me da á mí? en que había vivido. Jeremías obscureció aún más su triste figura: le hizo un buen entierro á su morena mitad, esa querida ave doméstica que ponía huevos de oro; conservó en un medallón de plata una de sus pasas, vendió cuanto tenía, cargó con todo el dinero, y se vino á España, dejando abandonados unos niños que tenía su mujer antes de haberse casado con él.
Estos dos entes malignos y despreciables, á quienes nadie decente en la Habana miraba siquiera á la cara, fueron recibidos en Europa como bellos y apreciables sujetos, mediante á que traían dinero.
¡Europa, Europa! Hija mía, te ha dado por el dinero, como á una vieja, y te vas volviendo todo lo sin gracia de un avaro: te aviso para que te enmiendes, que eso no le pega á una noble matrona como tú. ¿Qué dirá el Asia? El Ganges no querrá mezclar sus aguas con las de tus ríos, y hará bien.
Don Jeremías había llegado á Cádiz cuatro años antes que su amigo. Cuando se vió este triste carcelero de sus doblones sin la renta fija que le proporcionaba su consorte, y sin el apoyo y consejo que le suministraba su compadre D. Roque, no supo qué hacerse. Encontrábase como una nave á quien faltasen á un tiempo las velas y el timón; no se atrevía á emplear sus capitales, y aguardaba siempre mejor ocasión, sucediéndole lo que á aquel otro con un corte de pantalón, que no se hacía nunca esperando la última moda.
En Cádiz le propuso un corredor comprar casas; pero como era cosa muy factible que las olas se tragasen á aquella temeraria ciudad, que como una gaviota se ha plantado sobre una peña rodeada de mar, D. Jeremías declaró aventurada la empresa. Sentándole mal el agua de aljibe, se puso sus zapatos de paño, y acompañado de un negro y de un baúl pelado, que era todo su equipaje, se fué al Puerto de Santa María.
Allí le ofrecieron comprar vinos y criarlos para la extracción; especulación muy lucrativa. Bien pensado el negocio, D. Jeremías discurrió que el vino podría volverse vinagre, y sentándole mal las aguas delgadas del Puerto se puso sus zapatos de paño, cargó con su negro y su baúl, y se fué á Jerez.
Allí le ofrecieron comprar una magnífica viña del Pago en que se cría la uva que da el vino que beben el Emperador de Rusia, el de Austria y la Reina de Inglaterra. Don Jeremías se halló seducido por la viña que criaba tales vinos casi tanto como por su mulata.
El negocio marchaba, arrastrando tras sí á nuestro D. Jeremías como un vapor que remolcase á un pontón. Las onzas, conmovidas por un alegre presentimiento de ¡viva la libertad!, creyeron las bonachonas que en saliendo del poder de D. Jeremías iban á campar por su respeto como las estrellas del cielo. Pero antes de concluir el trato fué D. Jeremías á ver la viña. Era por Enero: todas las cepas estaban podadas, y tenían el triste y árido aspecto que tienen las viñas en aquella estación. La cara de D. Jeremías, á la cual la idea de abastecer de vinos la mesa de los emperadores había animado inusitadamente, se tornó, al ver las cepas, triste, mustia y encogida, como ellas.
—¡Jesús!—exclamó.—Estas cepas tan chicas son retoños, y están secas.
Le explicaron que tenían ese aspecto por estar podadas, según la costumbre del país, y que eso mismo las haría meter con más fuerza en la primavera.
—¿Y si no meten?—dijo D. Jeremías, echando á correr como el que huye de una mala tentación.
Sentándole mal las aguas gordas de Jerez, y desesperado por el mal éxito que tuvo una mina en que se había interesado, se puso don Jeremías sus zapatos de paño, cargó con su negro y su baúl, y se fué á Sevilla.
En Sevilla le hallamos establecido en una de las callejuelas de los Venerables, no por simpatía hacia el nombre, sino por ser allí las casas más baratas. Encontró una alhaja en su género.
Era un palacio de que podía hacerse dueño por la módica suma de cuatro reales diarios, lo que en el mes de Febrero le proporcionaba el ahorro de ocho reales. Cabían en él, sin estar muy apretados, D. Jeremías, su negro y su baúl. Era este palacio, no de origen árabe, sino, al parecer, anterior. Los ladrillos del pavimento, á imitación del hombre, polvo fueron y polvo se volvían, formando así un suelo escabroso como el de una sierra. Las puertas aseguraban á unos blancos remiendos que les había incrustado el carpintero sobre lo apolillado, que en sus buenos tiempos habían sido pintadas y revestidas de un uniforme azul como un general; los remiendos las miraban de soslayo con los negros ojos con que los había gratificado el carpintero, y por respeto á sus años no les decía que mentían. Los cristales de pequeñas dimensiones que tenían los postigos, decían á las rejas con añejas reminiscencias que habían sido claros, puros y limpios; el hierro, que tiene buena memoria, les aseguraba que recordaba sus perdidos encantos. El portón, algo paralítico, condenaba el uso de las cancelas como una innovación impúdica. En la cocina había hornilla y media; pero D. Jeremías se hizo cargo de que le sobraba la entera. En esta vaina, digna del acero que iba á guarecer, se instaló D. Jeremías con su negro y su baúl.
Pero faltaban los muebles. Aquí fueron los apuros, cálculos y cavilaciones. ¿Qué había de hacer? Se fué D. Jeremías á pensarlo á las Delicias de Arjona.
¡Arjona, bienhechor de Sevilla, tú que has dejado tan profundas huellas de tu celo é ilustración, que no borrará, y antes sancionará el tiempo, diestro innovador y digno gobernante! vayan estos cuatro renglones á probarte que, si los árboles que plantaste, coronando á Sevilla con una fresca guirnalda, siguen floreciendo, no se han ajado tampoco en los corazones los agradecidos recuerdos con que á su vez coronan tu memoria.
¡Cuántas cavilaciones han abrigado aquellas perfumadas sombras! ¡Cuántas almas tiernas y elevadas habrán poetizado con los ruiseñores por aquellos senderos en que el árbol cobija al arbusto, el arbusto á la flor y la flor al césped! Pero ¡cuántas veces también le han profanado la langosta y el hormigón! ¿No podrían irse los Jeremías, las langostas y los hormigones á dar su paseo al Perneo? ¡Qué importuna pretensión en tiempos de igualdad y comunes derechos!
Volvamos á mi héroe. Nos ha dado por las digresiones: en otro capítulo diremos el porqué; que por ahora tenemos que referir el resultado de las cavilaciones del más caviloso de los cavilosos.
Fué éste el irse al día siguiente á las callejuelas de Regina. Si eres tan desgraciado, lector, que nunca hayas estado en Sevilla, te compadecemos en primer lugar; y en segundo, te diremos que las callejuelas de Regina son un respetable club, un distinguido casino, un ilustre liceo de baratilleros. Cuanto allí se muestra á la vista del público merece llevar la cruz de San Hermenegildo. Allí atrae el barato con su dulcísima voz, y convida á pasar adelante la curiosidad con su picante estímulo. Los baratilleros han sido tantas veces descritos, se ha gastado tanto chiste en sus descripciones, que nos abstenemos, mal que nos pese, de cansar tu atención describiéndolos. Sólo diremos, con dolor de nuestro corazón, que hasta los baratillos van perdiendo en el siglo de las luces y de los adelantos su fisonomía y su color local. Cada baratillero tiene un pintor de brocha gorda, con un furioso arco iris metido en sus pucheros, el que, con una celeridad digna de nuestros tiempos, va poniendo grotescas caretas á los más respetables veteranos. Tiene otro pintor, de brocha no menos gorda, que de un cuadro regular, pero maltratado, hace un cuadro de tal expresión, tan descompuesto y subido de color, que parece un borracho saliendo de la taberna. Tiene además un apestosísimo barniz que distribuye á modo de palo de ciego; de manera que si se entrase con hachones en aquellas cuevas de hijos abandonados, relumbraría y brillaría todo como cuevas de estalactitas.
Lo mismo habéis hecho vosotros, ilustrados novadores: habéis fabricado ese atroz barniz de pesada ilustración, que sobre todo se extiende como un brillo facticio, como una mentira. Ahora que veis tanta deformidad, lo lloráis. ¡Amigo, cómo ha de ser!
Tú te metiste
Fraile mostén,
Tú lo quisiste,
Tú te lo ten.
Las cosas bien hechas, bien pulidas, sacan ellas mismas su brillo; pero lo facticio, ¡qué horror!
Don Jeremías gastó mucho tiempo, mucha parola, muchas negociaciones, pero muy poco dinero, en adquirir para su palacio el siguiente regio ajuar:
Una docena de sillas maltratadas por la suerte y esperando ya la muerte, pero de un verde apio, el más fresco de los que cría la primavera.
Un sofá, cuyos cojines de un coco ó percal que había sido negro y se volvía blanco, como les sucede á los caballos tordos, estaban rellenos de hojas de maíz; lo que proporcionaba la ventaja al que se sentaba en él de recordarle el campestre susurro que forman en las huertas movidas por la brisa. Pero como D. Jeremías en su vida había leído un idilio, cuando su persona hacía el oficio de la brisa al sentarse sobre su sofá, se le llevaba Barrabás.
Item más: una mesa de escribir, con una pierna postiza, un poco más corta que las otras tres, y un tintero de peltre, con los petrificados restos de una tinta del siglo pasado; un velón de hoja de lata bastante bien conservado; una copilla de candela, elegante por la sencillez de la materia y de la hechura, fabricada en Medina; platos desborcellados con moderación; fuentes bañadas con gusto, tino y solidez; un juego de café, que se componía de las siguientes piezas: dos platillos y un pocillo, una cafetera sin asa y un azucarero sin tapadera.
Don Jeremías quedó tan satisfecho de dichas compras y tan afecto á las callejuelas de Regina, que dió un mojicón á su negro porque había comprado de primera mano una olla de Medina.
__________
CAPÍTULO III.
DICIEMBRE, 1837.
Es tal el brillo que da el dinero hoy en día, la consideración, el aprecio, el respeto y la admiración que inspira, la ilusión que lo rodea, la atracción que ejerce, lo que deslumbra y hechiza, que es preciso ser ciego para no ver renovada la idolatría del becerro de oro. Al ver un Nabab, no hay cabeza que no se incline humildemente; y no son las menos agachadas las de los que pregonan con más furor que es contra la dignidad inclinarla ante la mitra y el cetro.
Este servilísimo homenaje tributado hoy día al dinero es tanto más extraño, cuanto que no lo disculpan siquiera los beneficios y ayudas que deberían emanar de la riqueza, no sólo porque es ley evangélica, sino porque es una obligación de la razón, y hasta de provecho mutuo. Un rico de los modernos es la última persona de la sociedad á la que debe acudir un necesitado, puesto que el rico moderno mira al que no lo es, no sólo con el más soberano desprecio, sino con el terror que miraría á un lazarino. Desde que le ve llegar con el sombrero en la mano y la sonrisa en los labios, se hace irremisiblemente esta prudente reflexión: «Este soldado del ejército de Job viene con las insolentes y hostiles miras de dar un ataque á mi bolsillo. ¡Guarda, Pablo!» En seguida, su cara, que por lo regular no está tan bien dotada por la Naturaleza como lo está su bolsillo por la fortuna, adquiere un aire análogo y el colorido local de una fortaleza. Suele bastar la actitud imponente, el puedo y no quiero que levanta cual estandarte la fortaleza, para rechazar al necesitado. Cuando no, arroja un proyectil rechazador, que mientras más hiere, más satisfecho deja al que lo lanzó. El que pide es un enemigo, y debe quedar destruído para siempre.
Un proyectil así, se llama en francés une rebutade; en inglés, to cut (cortar, ajar). El Diccionario define esto diciendo es un compuesto de repulsa y desdén. La noble lengua española no tiene semejante voz. Pero quizás la práctica la adoptará con anuencia de la Academia, que permite que nuevas necesidades creen nuevas palabras, así como la vida material ha adoptado la de confortable, la sociedad la de coqueta, la literatura la de spleen, con lo que, si bien no hemos puesto una pica en Flandes, hemos dado un paso agigantado en la civilización europea. Vivimos en la dulce ilusión de tener un lector en las Batuecas, al que mentalmente nos dirigiremos más de una vez; una de ellas es ahora, para decirle que bien puede ser el hombre más instruído y sabio, tener ideas y sentimientos elevados; si no sabe éstas y otras palabras, puede estar seguro de que se le condenará por esos ilustrados de tres al cuarto, que creen está la cultura en semejantes superficialidades, á imitar á Sócrates en exclamar: Sé que nada sé.
Esta ha sido una digresión larga cual Abril y Mayo; pero como dice El Heraldo que son nuestras novelas de cortas dimensiones, no teniendo nosotros bastante imaginación para crear eventos, ni menos aún el poder necesario para decirles, después de creados, ¡creced y multiplicaos!, no nos queda más recurso que acudir á las digresiones para atenuar en cuanto esté en poder de nuestra pluma la dicha objeción. Nos ha dado este consejo nuestra cocinera, con la que solemos consultar, á ejemplo del gran Molière, á quien salió la cosa bien. Fundó aquella apreciable mujer su consejo en un ejemplo que nos hizo fuerza, y fué éste: que cuando le sale una salsa escasa, la alarga echándole agua de la tinaja. ¡De la tinaja!!! ¡Si siquiera hubiese dicho la materialota de la fuente! No podemos civilizarla; tampoco, en honor de la verdad, ponemos empeño en ello, no sea que se quiera meter á repostera y no tengamos quien haga el caldo.
No sabemos, lector, si hallarás que abusamos en esto de tu paciencia, porque el autor y el lector están incomunicados, lo más incomunicados posible; harto lo sentimos, pues quisiéramos complacerte. Recibe, pues, la intención.
Volvamos á nuestro asunto. Hay otra cosa que contribuye á poner á los ricos en el pináculo social. Ésta tiene algún mérito, porque es un resto de pudor, que, haciendo á la generalidad avergonzarse de la vil materia del ídolo que ensalzan, pone el elogio en sus labios para adorarlo con él.
Este subterfugio ha enriquecido el caudal de sinónimos que ya teníamos, y deberán añadirse en una nueva edición á los de Huerta. Son éstos los siguientes:
Cien mil duros significa—un buen sujeto.
Trescientos mil significa—sujeto muy apreciable.
Quinientos mil significa — un bello sujeto.
Un millón significa — un excelente sujeto.
Cuando se pasa al ísimo, bellísimo, excelentísimo, tente por sabido, bellísimo lector de las Batuecas (pues para nosotros lo eres aunque no tengas un cuarto en tu faltriquera), que el sujeto así calificado entre las gentes de dinero, tiene más de un millón para servir….. á su dueño.
Encontráronse un día, poco después de la llegada de D. Roque la Piedra á Cádiz, en la calle Nueva, dos señores. Era el uno alto, grueso, colorado; gastaba gafas de oro, y la echaba de importante y elegantón: era corredor, y se llamaba D. Trifón Rubicundo. El otro, que acababa de desembarcar del Trajano, en que venía de Sevilla en la cámara de proa, era D. Jeremías Tembleque, el compinche y compadre que D. Roque había mandado comparecer á su presencia.
Era éste calificado en la categoría de los sinónimos mencionados entre bueno y apreciable sujeto, porque no habían podido averiguar ni los más listos hurones cuánto pesaba su caja. Era un hombrecito flaco, encogido, enfermizo, con una cara angustiada, arrugada y amarilla como un limón seco. Vestía un gabán de un color extraordinario é incalificable, bastante claro, para que no se le notase al cabo de sus años las canas que suelen aparecer á los vestidos de paño por las costuras. Llevaba un sombrero gris y verde por debajo del ala, zapatos de paño dos veces mayores que sus pies, un chaleco insolente de feo, el cual, en la multitud de pliegues que formaba en el hueco que dejaba la ausencia del abdomen, ocultaba la impertinencia de la tela del forro, que quería sacar las narices.
—¡Hola..... D. Jeremías! ¿Tanto bueno por acá? — dijo el corredor al recién llegado.— ¿Viene usted á ver á su amigo D. Roque la Piedra? ¡Bello sujeto, por cierto!
Es de advertir que D. Trifón Rubicundo había ido á ofrecer sus servicios al bello sujeto, que le había recibido con la más acabada grosería. Hay existencias en el mundo que partirían un corazón humano como un puñal, si por fortuna no consolase la idea de que cada cual siente á su manera.
—Sí, sí, amigo D. Trifón — respondió el recién llegado;—vengo á ver á ese compadre mío, que es un guapo chico que sabe más que Merlín y trae sus riñones bien cubiertos. No como yo, D. Trifón; yo no he tenido la suerte que él. La enfermedad de mi mujer antes de venirme, ¡pobrecita! (¡qué mujer, D. Trifón! Cinco juntas de médicos tuve. ¡Seis hubiese tenido, con tal que no se me hubiese muerto!), un entierro que fué sonado, mi enorme pérdida en el Banco de Nueva York (¡nueva Sierra Morena!) ¡Malditos yankees, más ladrones que Geta! Desde que llegué aquí….. pérdidas. En Jerez (¡infames jerezanos!) me metieron en una mina, no en la mina, sino en ser accionista.....
—¿Y cómo fué usted tan inadvertido? Si fuese para las de Almería, ésas sí; tengo acciones que ofrecer á usted, una ganga. Son de un sujeto que marcha á Filipinas, y así…..
—Si me habla usted de minas, echo á correr. Don Trifón, mi enemigo, ¿no estoy diciendo á usted que perdí diez mil reales? Me metí en ella porque lo hizo D. Judas Tadeo Barbo, un bellisimo sujeto que sabe donde escarba, y quise escarbar donde él, porque ése ha servido — añadió haciendo una horrorosa mueca á guisa de chusca sonrisa; — pero me salió mal la cuenta, perdí diez mil reales, que me han quitado diez años de vida. De nada me he arrepentido nunca como de haberme metido en La Positiva, así se llamaba la mina que ha sido la segunda parte del Banco de Nueva York. ¡Pues qué! ¿No hay más sino hacer un hoyo en el suelo, sacar tierra, y nada más que tierra? ¡Don Trifón....., tierra! ¡Y hacerle á uno pagar dinero! ¡Clama al cielo, don Trifón! Lo pagarán el día del Juicio. Así, no quiero minas, ni regaladas; ni en el Potosí, ¿está usted?
—¿Qué son para usted diez mil reales, don Jeremías? Una miseria, una bicoca, un grano de anís.
Don Jeremías se puso á dar vueltas á derecha é izquierda, y á dar con su bastón en el suelo, repitiendo:
—¡Diez mil reales miseria, bicoca, grano de anís! ¿Ha perdido usted la chabeta, D. Trifón de todos los diablos? ¿Dónde entierra usted, D. Magnífico? ¡No digo yo que esta gente de Cádiz escupe por el colmillo! Andaluces por fin, andaluces.
—No se nos venga usted aquí achicando, D. Jeremías. Vamos, vamos, que el amor y el dinero no pueden estar ocultos, y aquellas letritas sobre los hermanos Castañeda y Compañía.....
—¡Calle usted! ¡Calle usted! ¡Me está usted comprometiendo, D. Trifón de todos los demonios, cotorra mercantil! ¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted?
Esto decía señalando á un chiquillo que, por ganar cuatro cuartos, se empeñaba en llevarle un horroroso pañuelo de algodón á cuadros, atado por los cuatro picos, en el que traía D. Jeremías todo su equipaje.
—Te he dicho que te largues, holgazán— gritaba el avaro. — ¿Crees acaso, garrapata, nigua, sanguijuela, que estoy tan mal con mi dinero que te había de pagar por llevar este lío que no pesa nada? Que te largues te digo; ó si no.....
Don Jeremías levantó el palo. El chiquillo echó á correr, sacándole la lengua.
—¿Sabe usted—preguntó el corredor—si su amigo de usted, el señor D. Roque, que ha tenido en este pueblo hospitalario la acogida que se merece tan apreciadle sujeto, piensa establecerse aquí?
—¡Jesús! ¡Jesús! Nada sé—contestó D. Jeremías despavorido.
Tanto le asombró la idea de poder comprometerse en la respuesta que diese.
—Es que en ese caso tendría que proponerle un excelente negocio; puede que también acomodase á usted, D. Jeremías.
—¡A mí no, no, no y no! Amigo mío, si es cosa de dinero que desembolsar, no tengo un real disponible, ni un cuarto, ni un maravedí.
—Son pagarés á descontar á un año de plazo y á 12por 100.
Los tristes ojos de D. Jeremías se pusieron á bailar el fandango.
—¿Con hipoteca?—exclamó.— ¿Con garantías?
—¡Ah! No señor; esto no se acostumbra aquí en Cádiz, donde el giro marcha libre y confiado sobre su base honorífica, el crédito: basta la firma, que inspira más confianza que la hipoteca.
—Pues entonces, á otra puerta, amigo Trifón. La confianza no me inspira ninguna, el crédito no me acredita nada, la firma es un papel mojado, aunque sea la de Rothschild, que puede quebrar como el Banco de Nueva York. Además, le he dicho á usted—continuó en su tono llorón,—vacía la caja, amigo, como bolsa de marqués; la enfermedad de mi mujer; La Positiva, en que tanto se metió y nada se sacó, esa sepultura funesta de mis diez mil reales, esa bicoca, ese grano de anís, como usted dice, ¡caramba con usted!....., y sobre todo esa quiebra del Banco de Nueva York, me tienen en seco. ¡Malditos norteamericanos! Bien dicen los ingleses, que su Adán y Eva salieron de las cárceles de Londres. ¡Pícaros! Ea, D. Trifón, pasarlo bien, que no he almorzado, porque en el vapor llevan por todo un sentido.
Don Jeremías, que sabía que su compadre no le ofrecería de almorzar, entró en un mal café ó medio bodegón, y pidió una taza de caldo, que parecía agua de fregado, en el que migó un poco de pan. Después de concluir su almuerzo pasó el viajero á casa de su amigo.
—Con que—dijo D. Jeremías á D. Roque, después de darle la bienvenida,—conque, compadre, ¿se establece usted aquí? Por mí harto me pesa de haberme venido de allá; echo cada día más de menos á mi Pepa, á mi mujer. ¿Usted, compadre, perdió la suya en la travesía?
—Sí; creo que se murió aquella testaruda, que no quería venir á España, por salirse con la suya y darme ese chasco—respondió don Roque.
— ¡Qué chasco, compadre! Ya que lo hizo, bueno es que fuese en el mar; así le ahorró á usted los gastos del entierro, que no son flojos, compadre, no son flojos; las cuentas las conservo. La caja.....
—¿No le fué á usted bien aquí?—dijo don Roque, interrumpiendo las lamentaciones de D. Jeremías.
—No, compadre; vivir en Cádiz cuesta un sentido.
—¿Y en el Puerto?
—No se hace nada, nada, sino pasear en la Victoria, que parece un palacio encantado.
—¿Y en Jerez?
—¡No me hable usted de Jerez! Un hato de bribones, compadre. Me armaron una con una mina Positiva..... Hágase usted cargo que jamás hubo nada de menos positivo. ¡Me sacaron diez mil reales! Por tener el gusto de hacerme perder, mire usted si son malos, perdieron ellos también. Diez mil reales que jamás volveré á ver.
—Ya, pero.....
—¡Qué pero ni qué camuesa! Digo á usted que no los volveré á ver nunca más.
—Pero en lo demás.....
—Los tengo que contar con los muertos, lo mismo que á mi mujer.
—Me han dicho que hay giro.....
—Lo mismo que si los hubiera echado por la ventana.
—Me han asegurado que aquel viñedo.....
—Ningunas, ni las más remotas esperanzas..... ¡Cómo, si la mina está abandonada!
—¿Y valen mucho las viñas?
—He visto la gran boca por donde se tragó esa Positiva ladrona mis diez mil reales.
—Es—dijo D. Roque—que pensaba comprar una viña á uno que está ahorcado.
—¡Jesús, Jesús, compadre!—exclamó don Jeremías.—¡Se pierde usted miserablemente! ¡Usted no sabe lo que son los jerezanos! ¡Ya saben á su casa! Han servido como usted, compadre; no venden sino las viñas secas. A mí me la quisieron pegar; pero la jugarreta de la mina Positiva me abrió los ojos tamaños—añadió haciendo una O con el dedo pulgar y el índice.—¡Mas de esto ha resultado que me ve usted el más desgraciado de los hombres!
La cara de D. Jeremías se puso aún más compungida.
—¿Pues qué le sucede á usted, compadre?— preguntó D. Roque.
—¡Que no sé qué hacer con mi dinero! — exclamó D. Jeremías en tono desesperado y levantando sus manos por cima de su cabeza.
—Vamos, vamos, no se apure usted—respondió D. Roque;—ya veremos dónde colocarlo.
—Y cuatro años de intereses perdidos por haberlo tenido parado, ¿quién me los resarce?
—Su culpa es; á nadie tiene usted que quejarse. ¿Por qué es usted tan encogido y medroso? Amigo, el que no se arriesga no pasa la mar. Finque usted, que las fincas están baratas.
— ¡Fincar!..... ¡Fincas —exclamó el avaro horrorizado,—que con las terribles contribuciones no dan, bien compradas, esto es, en la tercera parte de su valor, un cinco por ciento!..... ¿Me quiere usted arruinar?
—Póngalo usted á premio con hipoteca.
—Para que me obliguen á quedarme con la hipoteca, para que haya pleitos—añadió estremecido el avaro.—¿Me quiere usted asesinar?
—Pues póngalo usted en un Banco.
—¿En un Banco? Vamos, compadre, veo que usted quiere burlarse de mí. ¿No sabe usted lo que he perdido en el Banco de Nueva York? Yankees del demonio, asaz peores que los indios bravos, que los negros cimarrones y que los piratas malayos.....
—¿Quiere usted comparar los Bancos de allá con los de Europa, compadre? No sea usted pusilánime en su vida. Yo he puesto cien mil duros en el Banco de Francia; ponga usted los sesenta y tantos mil que debe usted tener por mi cuenta aquí parados. Cuando vengan los otros sesenta que le quedan á usted que cobrar allá, podrá darles otro destino.
—¡Chitón! ¡Chitón!—sopló D. Jeremías asustado, poniendo un dedo sobre la boca.—Nadie le pregunta á usted lo que tengo; las paredes tienen oídos, y usted un vocejón que parece de sochantre, compadre.
—No hay en la casa sino la negra y la niña —dijo D. Roque.
—La negra y la niña—repuso D. Jeremías, acercándose á la puerta por ver si alguien los estaba escuchando—tienen sus bocas para repetir lo que oyen, como cada hijo de vecino.
—Haga usted lo que le digo, hombre de Dios—prosiguió D. Roque,—y si no, va usted á tener ese dinero para mientras viva.
Don Jeremías se puso á temblar como si le hubiese entrado el frío de una terciana; pero no rechazó del todo la idea. La iba cogiendo y soltando como un gato una sardina puesta sobre unas parrillas. Al cabo de tres días y tres noches de combates y angustias, en las que ni comió ni durmió, se decidió por fin á seguir el consejo de su amigo, y al cuarto partió, llevándose á la pobre niña, su ahijada, de la que no se ocupó el apreciable sujeto en todo el viaje.
La niña iba convulsa y hecha un mar de lágrimas, no por separarse de su padre, delante del cual temblaba, sino por dejar á la negra estúpida y amilanada, que al fin era el único sér que desde la muerte de su madre no la repulsaba, y por el espantoso horror que le inspiraba la mar.
Cuando ancló el vapor en Sanlúcar para recibir pasajeros, estaba la infeliz niña tendida en su camarote, más muerta que viva. Su mal, aumentado con las ansias del mareo y con su miedo, le había puesto en un estado que daba compasión. Allí se embarcó una señora joven y hermosa con un caballero de edad y una niña de ocho años. Ésta se puso á escudriñarlo todo.
—Quiero ver este camarote — dijo, empujando la puerta del en que estaba Lágrimas.
—No, Reina—le dijo la madre;—está cerrado y tendrá dueño.
—Pues quiero verlo....., quiero.....
—Niña—dijo el caballero anciano,—no siempre en el mundo se puede hacer lo que se quiere.
La niña, por respuesta, daba vueltas al pestillo, hasta que consiguió abrirlo.
—¡Qué picarilla!—dijo la madre.—En metiéndosele algo en la cabeza, no pára hasta salirse con ello.
—¡Dios quiera que no le pese á usted algún día lo que ahora le hace gracia, Marquesa!— repuso el caballero.
— ¡Madre! ¡Madre!—gritó su hija.—Mire usted, mire usted á esta pobre niña..... Está mala y sola. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita!
La Marquesa acudió al camarote, y halló á su hija que abrazaba y besaba á la pobre Lágrimas, que parecía un cadáver.
—¡Pobre niña!—dijo la Marquesa.—¿Con quién vienes?
—Con mi padrino—respondió en voz casi ininteligible la niña.
—Que es un pícaro infame que te deja así mala y sola—dijo Reina.
—Reina, Reina, eso es muy feo, y no se dice —dijo su madre.
Pero la niña había desaparecido, y pronto volvió con un plato de bizcochos. Un criado la seguía con una bandeja de café.
—Toma, toma bizcochos y café, pobrecita mía, que es bueno para el mareo—dijo Reina. —¡Buen padrino tienes! Si le veo arriba, le doy un empujón para que se caiga al río.
—Reina, ¿no podías haberme avisado, y no ir tú por el café?—dijo el caballero.
—¡Qué avisar!—repuso ésta.—Hubiese usted echado dos días, D. Domingo.
—¡Qué corazón tiene esta hija mía!—dijo la Marquesa de Alocaz, cubriendo de apasionados cariños á su hija.
__________
CAPÍTULO IV.
ENERO, 1838.
Algún tiempo después estaban sentadas debajo del emparrado del jardín del convento unas cuantas niñas chicas. Nada podía verse más gracioso que lo eran sus posiciones, movimientos y ademanes. ¡Con cuánta razón se ha dicho que todo lo que lleva el sello de la gracia elegante y ascética, es una copia perfeccionada de la gracia de la infancia! ¿Consistirá esto en que esa gracia que nos encanta sea el celestial reflejo de la inocencia?