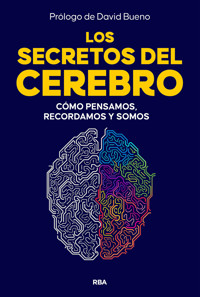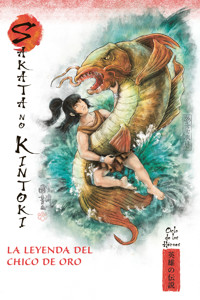9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El calor de un humilde brasero, estrechándose en corro para protegerse del frío y del miedo, unas jóvenes hilanderas escuchan embelesadas las historias que cuenta la anciana Okane en plena noche. Habla de aparecidos, de fantasmas, de sucesos inefables que agitan con un escalofrío la fantasía de las muchachas. Sin embargo, ningún relato es comparable al que narra Tora. Nada más empezar a contar la historia de la mujer sin rostro, sus compañeras contienen la respiración imaginando a esa yūrei de cara ovalada, sin nariz y sin boca, a esa alma torturada que busca saciar su deseo de venganza…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2023 RBA Coleccionables, S.A.U.
© 2023 RBA Editores Argentina, S.R.L.
© Álvaro Marcos por «La mujer sin rostro»
© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón
© Diego Olmos por las ilustraciones
Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez
Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes
Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos
Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio
Diseño de interior: Luz de la Mora
Realización: Editec Ediciones
Fotografía de interior: Utagawa Toyokuni I/Wikimedia Commons: 102; Utagawa Hiroshige/ Wikimedia Commons: 108ai;
Rijksmuseum/Wikimedia Commons: 108ad; Wisi eu/
Wikimedia Commons: 108bi; Sailko/Wikimedia Commons: 108bd; Brigham Young
University/Wikimedia Commons: 110; Yoshitoshi/Wikimedia Commons: 112a; Rijksmuseum/ Wikimedia Commons: 112b;
Yoshitoshi-Minneapolis Institute of Art/Wikimedia Commons: 114ai; Tsukioka Yoshitoshi/Wikimedia Commons: 114ad;
Yoshitoshi /Wikimedia Commons: 114bi; Maruyama Ōkyo/Wikimedia Commons: 114bd; Kawakami Togai/Pink Tentacle: 116i;
Utagawa Hiroshige/Pink Tentacle: 116d
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBDO588
ISBN: 978-84-1098-482-0
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Personajes principales
Capítulo 1
Historias de fantasmas
Capítulo 2
La cascada de los espíritus
Capítulo 3
Una promesa solemne
Capítulo 4
El espejo roto
Capítulo 5
Reencuentros
Galería de escenas
Historia y cultura de Japón
Notas
PERSONAJES PRINCIPALES
OKATSU — joven hilandera que enviudó prematuramente al fallecer su esposo en unas inundaciones. Lucha por mantener su independencia y a su retoño, el pequeño Tarō.
OKANE — la más anciana y veterana de las hilanderas que trabajan al servicio del potentado Yoshida, entre las que goza de gran autoridad.
NAGAO CHŌSEI — hijo del rico comerciante Nagao Hozumi y prometedor estudiante de medicina, abandona su vocación cuando fallece muy joven su primera esposa, Otake.
OTAKE — primera esposa de Chōsei, que muere en la flor de la vida, de una misteriosa enfermedad. Antes de morir conmina a su esposo a esperar su regreso de entre los muertos.
NAGAO HOZUMI — padre de Chōsei, rico comerciante que amasó su fortuna gracias a su gran talento para los negocios. Busca alianzas matrimoniales para su hijo que promocionen su posición social.
KAWAMURA — padre de Otake, recio samurái de férreas creencias y valores confucianos.
ISEMI — segunda esposa de Chōsei, hija del potentado Ariwara Masatsune y dotada de una belleza extraordinaria.
ARIWARA MASATSUNE — padre de Isemi y el mercader más rico de la región; accede a casar a su hija con el hijo de Nagao Hozumi al convencerle este de la ventajosa alianza económica que puede suponer para ambas casas.
KUROKI — única hija de Chōsei e Isemi.
HISTORIAS DE FANTASMAS
n viento gélido y desapacible zarandeaba los altos cedros centenarios que circundaban la aldea de Kurosaka, en la provincia de Hōki. El invierno se acercaba implacable con cada jornada que transcurría y los habitantes del humilde villorrio apenas habían tenido tiempo de recuperarse del golpe que habían supuesto las terribles riadas acaecidas a principios del décimo mes. Las lluvias torrenciales y los cursos desbocados habían anegado los campos y arrozales antes de que concluyera la cosecha, llevándose por delante granjas y animales y, río abajo, en una aldea vecina, hasta a una decena de los mejores hombres, arrastrados por la corriente furibunda mientras intentaban en vano levantar una barrera de sacos terreros.
Las casas, en cuyas fachadas era todavía perceptible la marca reciente de las aguas, permanecían cerradas a cal y canto, y en las calles desiertas reinaba un silencio sepulcral, roto tan solo por el creciente ulular del viento y el rítmico crujido de los shishi odoshi colocados en los sembrados para espantar a los animales.
Con la caída de la tarde se hicieron audibles también, en lo más profundo de la fronda otoñal, los bramidos de los ciervos en celo, que reverberaron en la bóveda boscosa semejantes a un prolongado lamento. Bajo el cielo plomizo, el entorno parecía adquirir una cualidad fúnebre, no solo el gutural cortejo de las bestias, también la pasajera belleza de los racimos de hagi y el púrpura de sus delicadas flores, pues una atmósfera de amargura y de inquietud parecía haberlo impregnado todo desde que ocurrió el desastre. Como si una antigua maldición se hubiera abatido de improviso sobre aquella región agreste pero apacible y sobre sus gentes sencillas y laboriosas.
Más allá del caserío, en el extremo del pueblo que tocaba ya con el bosque y aupada en un pequeño altozano que la había protegido providencialmente del aluvión, se alzaba una construcción algo más grande que el resto. Propiedad del señor Yoshida, el comerciante más rico del han,1 la hilandería era uno de los pocos negocios que habían sobrevivido casi intactos a la crecida, con tan solo unos pocos desperfectos. La cosecha de cáñamo ya había sido recogida cuando el aguacero descargó su furia y las mujeres empleadas en la hacienda laboraban ahora sin descanso, hasta entrada la noche, en la producción de hilo, de cuerda y de tejidos que se pagaban a buen precio en el mercado de la capital. Arruinada la recolecta de soja y de arroz, de los míseros salarios que las hilanderas recibían del dueño dependía ahora un buen número de familias.
Las mujeres agramaban pacientemente las varillas de la planta, previamente humedecidas en barreños, separando con minucia la fibra de la parte leñosa. Después, aquellas de las más veteranas a las que la vista todavía no había empezado a fallarles demasiado eran las que, haciendo gala de una asombrosa destreza, unían manualmente las fibras para formar las hebras que el resto hilaba a continuación con la ayuda del huso y la rueca.
La tarea resultaba fatigosa y las exigencias del dueño para aumentar la producción, constantes; pero aquel habitáculo espacioso había terminado por convertirse con el tiempo, a pesar del frío y la humedad, en una suerte de refugio para todas ellas. Un pequeño reducto de libertad en el que, hacia el final del día, postergaban un rato, al calor del brasero, el enfrentamiento con el resto de las obligaciones que aún les aguardaban al llegar a sus respectivos hogares. Avanzada ya la tarde, el capataz sentía puntualmente la llamada de la taberna y las mujeres quedaban allí a su albur, sin presencia masculina que las coartara. Era entonces cuando los rostros se relajaban, a pesar del cansancio, y los labios se despegaban.
Las más ancianas, Okane y Otoyo, eran siempre las primeras en hablar, como correspondía a la jerarquía que la edad les otorgaba. Durante toda la jornada, las más jóvenes aguardaban con impaciencia bien disimulada el momento en que las voces cascadas de sus mayores quebraban el silencio del taller y, con él, la estricta disciplina que solía imperar durante las horas diurnas. Sin cesar en sus labores, la docena de hilanderas acercaban entonces sus asientos y aperos y estrechaban el corro entorno a un brasero para oírse mejor entre sí y no perder detalle. Pues era llegado el momento de las historias.
Mientras las ruecas seguían girando, engrosando los ovillos y bobinas, las narraciones iban cobrando forma y sucediéndose entre la general expectación, despertando ora exclamaciones de asombro, ora risas ahogadas, según fuera la naturaleza de los relatos, cuyas tramas iban tejiéndose y entretejiéndose como otras tantas fibras, formando un colorido tapiz intangible a medida que la luz del crepúsculo agonizaba mortecina en los shōji y la atmósfera adquiría la tonalidad anaranjada de los okiandon2 que ardían en los rincones.
Aquella tarde lúgubre, el viento agitaba a ráfagas el papel de los grandes paneles translúcidos y su silbido destemplado y estridente atravesaba las paredes de madera anunciando el frío nocturno y sembrando el desasosiego a su paso.
—Fūjin está hoy inquieto —dijo Okane, haciendo referencia al travieso espíritu del viento—. Aviva el fuego, Kichi, o mis huesos se congelarán antes de que salga la luna —ordenó a una de las muchachas más jóvenes.
Esta se levantó de su taburete y se acercó al irori, el gran hogar que ocupaba el centro de la estancia, para remover con diligencia las brasas de carbón, soplando sobre ellas hasta que las llamas volvieron a prender y el espacio comenzó a caldearse de nuevo.
—No creeríais lo que me pasó anoche —continuó Okane, aguardando a que Kichi regresara a su sitio y hablando sin despegar su ojo sano de las hebras que sus manos arrugadas y callosas manejaban con inigualable pericia, como si estuvieran imbuidas de vida propia.
Al escuchar aquellas palabras, las hilanderas se arremolinaron con un murmullo de excitación en torno a la mayor de ellas, quien aparentó seguir concentrada en su tarea mientras paladeaba complacida la expectación generada a su alrededor. Como la anciana prolongara aposta su silencio, una de sus compañeras la conminó a proseguir.
—Habla, obā-san, ¿qué sucedió? —le preguntó, llamándola por el cariñoso apelativo de «abuela» que las hilanderas empleaban con Okane, y el resto secundó su curiosidad con parejos ruegos.
—Vi un fantasma —dijo Okane, alzando de repente la cabeza y girándola lentamente para ir fijando su único ojo en todas las presentes, que se echaron hacia atrás en sus taburetes y dejaron escapar una exclamación en la que se mezclaron el terror y la fruición.
A su lado, sin dejar de hacer girar su rueca, Otoyo sonrió.
—Era de madrugada —prosiguió Okane mientras su audiencia escuchaba en vilo— y, como el dolor de huesos no me dejaba dormir, había puesto un poco de sopa de miso al fuego. Estaba removiendo el caldo cuando advertí su presencia. —La anciana alzó el dedo índice e hizo el gesto de olisquear el aire—. Percibí un hedor nauseabundo y, al girarme, lo descubrí allí mismo, frente a mis propios ojos —dijo, contrayendo el rostro en una mueca de desagrado y haciendo una pausa.
—¿Qué viste, venerable Okane? —preguntó otra de las más jóvenes, sin poder ocultar una nota de congoja en su voz.
—Una criatura repugnante y terrorífica —respondió la anciana—. Resultaba difícil creer que alguna vez, en vida, hubiera sido humana, pues nada quedaba de humanidad en ella. Su rostro demacrado era todo él una gran boca abierta y desdentada que apenas dejaba ver los ojos, hundidos en el cráneo. Tenía un cuello largo y despellejado —explicó con voz cavernosa, llevándose una mano a la garganta como si quisiera estirarla— que unía su cabeza ciega con un vientre hinchado y violáceo, protuberante e inmundo como una verruga gigantesca.
—¡Un gaki!3 —murmuró con aprensión la más pequeña de las presentes, una muchacha de apenas trece años que había palidecido al escuchar la descripción de Okane, pues, a diferencia de sus compañeras adultas, no había dejado tan atrás los terrores propios de la infancia, ni acertaba todavía a distinguir cuándo la anciana hablaba en serio y cuándo en broma.
Okane volvió la vista hacia ella y asintió.
—Así es, Ritsu —respondió con gravedad la narradora, antes de retomar el hilo de su historia—. Y saben los kami que la codicia del espectro no debió conocer límites en vida, tan terrible era la agonía a la que había sido condenado.
—Tal sea el destino del avaro Yoshida cuando la hora le sea llegada —susurró otra de las hilanderas, pero la compañera que estaba sentada junto a ella la amonestó, escandalizada por el comentario.
—¡Kiku! Vigila tu lengua, las paredes tienen oídos —le dijo, llevándose un dedo a los rojos labios para hacerla callar.
—Tanta hambre tenía —continuó Okane— que daba dentelladas al aire de pura desesperación. De sus entrañas vacías ascendía hasta su
Su rostro demacrado era todo él una gran boca abierta y desdentada que apenasdejaba ver los ojos, hundidos en el cráneo. Tenía un cuello largo y despellejado.
En el centro del corro, el ojo de Okane brilló de gozo a la luz de la lumbre y de los candiles y, por un momento, al girarse, también destelló la piel lisa y blanquecina de la espantosa cicatriz que descendía desde un lateral de su frente hasta la mejilla, surcando en su camino el vacío tenebroso de la cuenca izquierda.
Aunque circulaban múltiples rumores e historias sobre el origen de la herida que le había arrebatado el ojo, nadie sabía con certeza cuál de ellas era la verdadera —si es que alguna lo era—, pues en Kurosaka no quedaba nadie tan viejo como Okane, o que tan siquiera la hubiera conocido antes de poseer aquella terrible marca. ¿Era cierto, como algunos decían, que había sido asombrosamente bella de joven y que un samurái, perdidamente enamorado de ella, había tratado de darles muerte a ella y a su prometido y que, asesinado este, Okane había logrado huir hacia el sur, escapando milagrosamente del guerrero enloquecido tras herirlo mortalmente? Solo los kami lo sabían, pues, a pesar de lo mucho que deleitaba a la anciana contar historias, ya fueran reales o fabuladas, la de su ojo tuerto era la única que no había salido ni saldría jamás de sus labios.
—¡Yo conozco otra historia de fantasmas! —dijo entonces Oshichi, la más hábil de todas en el manejo del husillo, depositando su herramienta en el suelo.
Sus compañeras acogieron con regocijo la proposición.
—¿Insinúas acaso que la que acabo de contaros era una historia inventada? —la interpeló Okane, fingiendo enojarse y guiñando su único ojo a Ritsu, haciendo reír a todas.
—¡Tampoco la mía lo es! —dijo Oshichi tomando la palabra—. Como sabe cualquiera que conozca la espantosa historia de la yamauba de Adachigahara —añadió, adoptando al instante un rictus grave y circunspecto, dando a entender que no ponía en duda la veracidad de lo que iba a referir a continuación.
El auditorio se agitó al escuchar la temible palabra con la que se conocía a una clase de brujas malévolas y antropófagas, sobre las que circulaban terroríficas historias. Sin obviar ningún detalle macabro, antes bien regodeándose en ellos, Oshichi procedió a continuación a relatar la leyenda de la despiadada onibaba —como también se llamaba a aquellos seres siniestros— y cómo esta había asesinado cruelmente a una joven encinta para apoderarse del hígado del nonato que portaba dentro de su vientre.
Su escabroso relato provocó suspiros de aprensión entre las presentes y más de un grito ahogado. Tan pronto concluyó, sin embargo, y sin dar tiempo a que la atención decayera, otra de las hilanderas tomó el relevo y principió a relatar una nueva historia espeluznante. Así continuaron durante largo rato, turnándose como narradoras y oyentes, para referir crímenes cada vez más abominables, cometidos todos ellos por horrendas criaturas espectrales, mientras fuera la noche lo engullía todo con sus sombras y el viento soplaba cada vez con más violencia sobre el bosque y la aldea, arrancando quejumbrosos aullidos de la madera.
Dentro, las hilanderas iban apiñándose cada vez más unas junto a otras, no tanto por el frío como por un miedo instintivo y apenas consciente que las empujaba a buscar el contacto del resto en la vieja y apartada casa, mientras escuchaban con morbosa atención cada uno de los macabros cuentos. Entrada ya la noche, la penumbra reinaba ahora en la vasta estancia, cuya atmósfera había ido impregnándose poco a poco del aroma del incienso de corteza de tabu que ardía en los quemadores de arcilla. Unida al hipnótico runrún de las ruecas y al poder subyugante de las historias bien hiladas, la densa fragancia parecía haber sumido en una suerte de trance a la mayoría de las presentes, que escuchaban absortas, con el rostro tenso y sin pestañear apenas, el resplandor de las ascuas reflejado en sus pupilas temblorosas.
Se habían relatado ya media docena de historias fantasmagóricas cuando una de las que ya había hablado animó a su silenciosa compañera de banco a que hiciera lo propio.
—¡Es tu turno, Tora! ¡Cuéntanos tú una! —la apremió.
Varias de las hilanderas también la jalearon, no sin cierta malicia, pues sabían que Tora, una muchacha oronda y poco habilidosa en el manejo del cáñamo, era extraordinariamente tímida.
Tora enrojeció perceptiblemente al ver que la atención de todas las presentes recaía sobre ella. Por unos instantes pareció más dispuesta a echar a correr que a abrir la boca, pero, tal vez al constatar que no tenía dónde huir y que la insistencia de sus compañeras no le dejaba otra salida, la joven se decidió por fin a tomar la palabra.
—Todas conocéis la cascada de los Espíritus, en este mismo bosque, que algunos llaman bosque de los Mujina —dijo en voz baja.
Al instante se hizo el silencio. Las afables sonrisas que habían iluminado hasta ese momento los semblantes de Otoyo y Okane desaparecieron y ambas ancianas fijaron su mirada en Tora. El lugar que había mentado no pertenecía a ninguna vieja leyenda. No era un lugar inventado, ni siquiera remoto, ni en el tiempo ni en el espacio. La cascada se encontraba en el corazón de la misma espesura que comenzaba a un centenar de pasos de la puerta de la hilandería, bosque del que se contaba desde muy antiguo que estaba poblado de espíritus que cambiaban de forma y engañaban a los humanos. Ningún lugareño se aventuraba nunca allí. Tan solo el monje que alguna vez se acercaba para cuidar del pequeño santuario4 que había cerca de la cascada y, muy de tanto en tanto, algún viajero incauto, desconocedor de los malos presagios que envolvían el paraje como un sudario.
Resultaba sorprendente cómo, a fuerza de evitarlo durante años, tanto en sus itinerarios como en sus conversaciones, los habitantes de Kurosaka parecían haberlo borrado de los mapas y su mente hasta olvidarse de su existencia. Pero la cascada, era obvio, seguía allí. ¿Y los espíritus que le daban nombre? También sus historias parecían haber sido enterradas, olvidadas a la fuerza. Mas siempre se las apañaban para regresar de un modo u otro, antes o después, al cabo de los años y las décadas. Igual que regresaban los sucesos extraños y, de tanto en tanto, las apariciones.