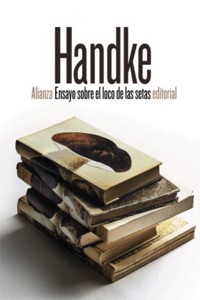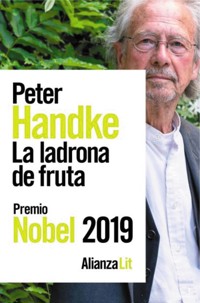Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Premio Nobel de Literatura 2019 Los avispones, publicada en 1966, es la primera novela de Peter Handke, uno de los escritores europeos más reconocidos y que en numerosas ocasiones ha sido propuesto como candidato al premio Nobel. Estudió derecho hasta 1965, fecha en la que la editorial alemana Suhrkamp aceptó la publicación de este libro, comenzando así su exitosa carrera literaria. A través de textos fragmentarios que nos relatan la muerte del hermano, la ceguera del narrador, las relaciones familiares… Handke nos va contando cómo se construye una novela, que finalmente se titulará Los avispones. No es tanto un recorrido como un descenso; no describe una realidad, sino "su" realidad, que le sirve de pretexto para encontrarse nuevamente con los traumas y terrores de su infancia, a través del recuerdo de hechos cotidianos vividos con su familia en el mundo rural. El propio Handke escribe al final del texto: "El libro trata de dos hermanos, uno de los cuales, más tarde, buscando solo al otro, que ha desaparecido, se vuelve ciego. En el relato no queda del todo claro qué ha sucedido para que el chico se vuelva ciego, únicamente se dice varias veces que eran tiempos de guerra, pero faltan informaciones detalladas sobre la desgracia, o él las ha olvidado. […] A partir de este momento, en su mente empiezan a entremezclarse, sin ningún orden, los episodios de los que cree acordarse. […] Además, sucede que algunas cosas alimentan en el ciego la sospecha de que le ocultan algo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS AVISPONES
Peter Handke
Título original: Die Hornissen
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1966
(Para esta edición se ha utilizado la versión de 1978, revisada y modificada por Peter Handke)
© Traducción de Anna Montané Forasté
Edición en ebook: febrero de 2013
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-15564-55-3
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Irás volverás no morirás en la guerra
El libro
Peter Handke
(Griffen, 1942)
Escritor austríaco. Su producción, extensa y variada, gira en torno a la soledad y la incomunicación del hombre. Es autor de teatro, novela y poesía. También es director de cine; ha escrito guiones y ha colaborado con su amigo Wim Wenders. Ambos comparten un estilo concreto y descriptivo, sus personajes son seres abiertos, en proyecto. El minimalismo de los diálogos, la dificultad para tomar decisiones cuando todo puede resultar un paso en falso, constituyen rasgos característicos de la escritura de Peter Handke. Se declara heredero de Goethe, Kafka y Stifter. A su obra se la considera representativa del estilo de la Neue Subjektivität (Nueva Subjetividad).
En 1973 recibió el premio Georg Büchner, en 1976 el premio Kafka y en 2006 le fue concedido el Premio Heine, que él rechazó.
IRÁS
VOLVERÁS NO MORIRÁS EN LA GUERRA
La irrupción del recuerdo
Mi hermano dijo que yo entonces estaba sentado frente a la estufa y miraba fijamente el fuego. Antes del amanecer, cuando aún llovía, él había llegado hasta la colina por la parte de atrás; sin mirar, había franqueado la alambrada de la dehesa y el alambre le había rasguñado la cara, había descendido corriendo por el campo, que por aquel entonces ya era terreno baldío, y el barro y las hojas marchitas caídas de los árboles se le habían pegado a las suelas, después, paso a paso, se había encaminado hacia la casa, al llegar a los árboles se había echado a correr otra vez, había corrido por la hierba y por el camino, sin detenerse, con los pies mismos se había quitado en la hierba húmeda que bordea el camino el barro acumulado a derecha e izquierda de las suelas y, siempre a la carrera, había seguido el muro hasta llegar a la pila de leña, había puesto un pie entre los leños, primero agachado —la cabeza más baja que el cuello— y después erguido —la cabeza sobre el cuello—1 se había encaramado a la pila y, al subir, ya había mirado a través del doble cristal de la ventana y había visto algo aquí dentro, había visto algo que estaba sentado, había visto a alguien en camisa que estaba sentado frente al fuego, me había visto a mí aquí dentro sentado sobre la cama frente al fuego. Dijo que bajo la camisa hecha jirones yo tenía los hombros echados hacia delante, como si quisiera juntarlos, y que entre los finos pliegues de la tela gastada, los cuales, partiendo de ambos lados del arco dentado que era mi columna vertebral, se extendían hasta la parte superior de los brazos, se podía distinguir la piel oscura que, combinada con la tela clara, cubría mi espalda con un estampado blanco y negro; los brazos entrecruzados estaban tan apretados contra el pecho y yo tensaba mi propio tronco con tal fuerza que Hans veía cómo las puntas de los dedos —blancas hasta la mitad de las manchadas uñas— se iban hundiendo en la camisa; como dijo él, cuanto más oprimía mi cuerpo con los brazos, tanto más se clavaban las uñas en mi piel y estiraban no solo la tela, sino también la piel que recubre las costillas. Sin embargo, yo no me movía; con la cabeza gacha y los hombros encogidos hasta casi rozar las orejas permanecía sentado —mitad en el hueco del colchón de paja, mitad sobre el borde de la cama—, con las piernas de través apoyadas contra los cantos del arca abierta que contenía la pala y los pedazos del carbón, y miraba fijamente el fuego.
Al principio me tomó por otro. Rápidamente buscó con la mirada la cama en la que, en otro tiempo, él había dormido con el segundo hermano, pero estaba vacía. Durante un buen rato se quedó mirando la cama vacía: en la almohada, dijo, parecía que se dibujaba la silueta de una cabeza, sin embargo, seguramente se trataba del efecto de las sombras del fuego proyectadas en la pared.
Sus miradas regresaron a los ojos, volvieron a salir y otra vez me miraron. Se fijó en las puntas de los dedos que se curvaban como garras y en las uñas manchadas de resina. Vio la piel de la mano agrietada, recubierta de barro seco y cuarteado. Apartó la mirada. Miró un instante hacia la puerta. Sus ojos buscaron refugio en las brasas ardientes cuyas grietas y hendiduras absorbían y expelían la corriente cálida de aire en una continua alternancia de viento y calma. Enseguida quitó la vista del fuego y, arrastrando toda su cara por el cristal, miró hacia el borde del muro sin que, no obstante, desde aquí dentro se pudiera oír el ruido de la mejilla aplastada contra el cristal de la ventana doble.
Se detuvo un instante y por debajo del alero miró hacia arriba dejando caer la cabeza sobre la nuca; de un vuelo se asió de la cornisa de la ventana y se dio un impulso hacia arriba y ahora, arrodillado, con el cuerpo erguido sobre la pila de leña, miraba en diagonal hacia mí a través de las marcas que los dedos y las mejillas habían dejado en el empañado cristal. Justo en aquel momento yo retiré los pies del borde del arca, los desplacé trazando un semicírculo (primero eran claros; después, sobre el fondo claro del fuego abierto, oscuros; después, en la oscura habitación, claros otra vez) y los puse de nuevo sobre el colchón de paja que, a su contacto, crepitó como si ardiera. Por un instante, vio de perfil la cabeza del que estaba sentando. Porque me conocía, me reconoció. Su mano se deslizó cornisa abajo. Se dejó caer sobre los talones y ocultó la cabeza tras el ancho marco central de la ventana; colocó el reverso de la mano en forma de arco sobre la frente, la puso entre la frente y el cristal y me miró. Mientras tanto, según dijo, yo había abierto únicamente el rostro hacia el calendario colgado encima de la cama vacía, en cambio, mis ojos, cuyas bóvedas él veía brillar de lado, carecían de mirada. La posición de los brazos no había cambiado. Ahora, él esperaba los gestos propios de alguien que reanuda el sueño. Los dedos se desprendieron de la espalda y dejaron al descubierto las huellas de sudor de la camisa; los brazos, que seguían entrecruzados, resbalaron vientre abajo; el tronco se balanceó hacia atrás, hacia el cabezal. Pero mientras yo miraba fijamente el calendario, mi hermano arañaba el cristal con la uña del pulgar.
Yo no miré de inmediato hacia la ventana. Mientras él se inclinaba y tendía sobre la pila de leña, continué sentado, ebrio de sueño, sobre el crepitante colchón de paja. Solo cuando él se arrodilló y desde el cartón alquitranado se apoyó con las manos contra la ventana, oí como si el ruido, el chirriar de la uña que rascaba el cristal, llegara a mí desde muy lejos: al principio, el sonido sordo, apagado de la uña que golpeaba el cristal; después, como un graznido, su largo restregarse contra la ventana. Un armario muy pesado o un arcón fueron empujados sobre un suelo de madera. Giré lentamente la cabeza hacia el cristal y aparentemente miré hacia allí, mientras mi hermano limpiaba con el puño el vaho de su respiración entrecortada. Él persistió en su movimiento. Le pareció que yo miraba hacia la ventana y él miró hacia mí; ahora respiré y mi rostro se contrajo, pero no porque mi mirada se fijara en él, sino porque seguía pendiente del ruido del armario; las abiertas pupilas de mis ojos se clavaban en él, pero iban dirigidas hacia dentro, hacia el susurro interior del conducto auditivo.
Mi hermano dijo que, aquella mañana, con la contracción de mis párpados, yo ya tenía el semblante de un ciego, miraba igual que un ciego.
Tras la ventana únicamente percibí el cielo oscuro; a partir de las fragmentarias manchas reconstruí los álamos y, sobre la colina, donde se acaban los pastos, la valla de la dehesa lindando con el cielo; sin embargo, no vi la cabeza de mi hermano que se asomaba por encima del borde del alféizar y esperaba ansioso mi respuesta.
Transcurrido un tiempo, contó él, yo me levanté, pero, contra lo que era de esperar, no me dirigí hacia la ventana, sino hacia la puerta de la pared opuesta: el armario solo había podido ser desplazado dentro de la casa; para mí era como si el ruido viniera de la habitación de la hermana.
Por lo visto descorrí rápidamente el pestillo de la puerta. Con la otra mano ya tenía asido el picaporte como si este fuera un látigo, y, cuando la puerta se abrió, se formó un espacio en el pasillo. El silencio se desvaneció, quedó ahogado por el crujido de la madera y el chirrido de las bisagras. Se quebró entre las estridencias del latón de la barandilla de la escalera. Al dar contra la barandilla, la puerta sonó fuerte, menos fuerte y suave; la madera rozó con la madera; después, el silenció fluyó y volvió a mí.
En el silencio y la oscuridad grité un nombre que, apenas lo había gritado, ya no entendí. Mi hermano identificó el timbre de la voz que gritaba; lo que yo gritaba, no pudo oírlo; rasguñó otra vez la ventana exigiendo una respuesta. Paralizado, incapaz de moverse, se quedó en su sitio con la vista clavada en mí. Traspasé el umbral de la puerta, el frío del cemento hizo que mis pies descalzos se sintieran por primera vez descalzos y grité repetidas veces su ininteligible nombre; grité entonces más alto el ininteligible nombre del hermano desaparecido, como si el cambio de sitio de un armario fuera ya una señal de su regreso.
Él no podía ver que yo me había puesto de puntillas y que con la yema de los dedos palpaba la pared del pasillo en busca del interruptor. Sin embargo, vio cómo el gato, que se había hecho un ovillo entre las palas y las azadas de debajo de la escalera, alzó la cabeza al oír el rasgado de los dedos y, al alzarla, se despertó.
Me di cuenta de que no oía el zumbido del contador. Fue entonces cuando me percaté de que el animal traspasaba el umbral con la cola tiesa y se colaba en la habitación; cabeza y cuerpo miraban hacia la ventana. Ahora recordé que por la noche habían volado los bombarderos.
Lo primero que vi en el pasillo fueron las huellas de barro seco que partían de la puerta de entrada y se extendían por el acanalado del cemento: su tamaño era menor cuanto más se adentraban en la casa. Luego me fijé en aquellos sitios en los que, la noche anterior, mi padre, al volver a casa, había puesto pesadamente sus pies mientras su mano sujetaba la rejilla de la lámpara de establo que se había llevado para la infructuosa búsqueda; me fijé en las manchas amarronadas de agua que habían ido dejando sus botas y cuyos bordes todavía conservaban el brillo de la mica del arroyo. Las manchas llegaban hasta mi puerta y continuaban por la habitación hasta justo debajo de la lámpara de pantalla que se bamboleaba con la corriente de aire; desde ahí, mi padre —después de sus gritos, golpes y tamboreos contra la puerta yo le había abierto— pudo inspeccionar toda la habitación, mientras yo permanecía en silencio a su lado con el camisón puesto. No halló a nadie más que a mí, así que no pudo hacer otra cosa que quedarse un rato quieto en medio de la habitación vacía, con la mirada cansada y la lámpara apestosa colgándole de su fatigada mano.
Ahora que el barro del arroyo ya se había endurecido podían verse claramente las marcas de los tacones de las botas.
El gato maulló con fuerza hacia la ventana.
El ruido me hizo regresar a la habitación; tras el cristal, vi la cara de mi hermano y, porque lo conocía, lo reconocí.
Tenías la piel muy sucia y rasguñada por la alambrada, dije yo. Cada vez que quería fijar la mirada en ti, las imágenes danzantes del fuego en el que me había quedado absorto me borraban tu cara.
Mientras tanto, la nieve había alejado a la lluvia y, en la habitación, la claridad se intensificaba al ritmo intermitente de las ráfagas de nieve. Él no me hizo seña alguna. Yo tampoco le hice señas. Sin embargo, los dos sabíamos que el uno veía al otro. Yo miraba en silencio aquella cabeza con el campo de fondo tan pegado a ella que parecía que la estuviese viendo a través de unos anteojos.
Él, sin modificar la dirección de su mirada, que seguía fija en mí, saltó rápidamente de la pila de leña; al iniciar el movimiento, sus mechones erizados se elevaron por encima de la nuca y volvieron a caer antes de que la cara desapareciera de mi campo visual.
La huida
En noviembre es frecuente que por las mañanas nieve. Este suceso suele describirse más o menos como sigue: «El que se ha ido despertando mira ya despierto a través de la ventana para calcular la hora a partir de la intensidad de la luz. Afuera ve la nieve que aleja a la lluvia. El cartón alquitranado que protegía la pila de leña ha ido resbalando capa por capa, porque quizás algo (¿el gato?) ha saltado desde la pila, y ahora la algodonosa nieve lo va cubriendo por entero; en aquellos puntos que aún conservan algo de calor, porque quizás un ser de sangre caliente se arrodilló allí, los copos de nieve todavía no cuajan. Hace solo un momento que la lluvia se ha convertido en nieve. Las nubes se han deshecho y han perdido la forma. El cielo es uniforme. En un visto y no visto, el viento ha cesado y ya no puedes oírlo. Los álamos que bordean el campo, la hierba que bordea el campo, los tallos de hierba que bordean el campo fueron sorprendidos por la repentina caída de nieve. También a este arado de rejas (aquí se podrían nombrar otros utensilios de labranza), que bajo la lluvia todavía destellaba y parecía respirar, la nieve le ha cortado el aliento. Mientras cae la nieve, no pueden verse los copos de debajo de las nubes; luego, uno a uno, los ves motear la corteza de los árboles que, con la condensación de la nieve, parece más oscura; después, algodonosos e indistinguibles, los copos cubren el campo» y de nuevo los ves uno a uno, contrastando con el negro de la chaqueta mojada del niño que, sin abandonar el camino por donde ha venido, corre por los surcos cuesta arriba hacia el horizonte, con los brazos separados del cuerpo y las manos cerradas en puño balanceándose arriba y abajo a causa de las subidas y bajadas del terreno, con las suelas llenas de barro que, al correr, aplasta contra los surcos «y, finalmente, ves como la nieve inmensa cubre de blancas nubes la tierra removida por el arado que hasta ahora ha conservado su color de lluvia».
El observador mira por la ventana abierta de par en par subido a una silla que fue a buscar a toda prisa, tiene una mano extendida entre la pelusa de nieve, y los planos se confunden vertiginosamente en su mirada ya vacía: la blanca superficie del cielo se inserta en la superficie marrón y amarilla del campo; la blanca superficie del campo y la superficie amarillenta del cielo se insertan en las blancas superficies de las capas del cartón alquitranado sobre las que hace muy poco la nieve no cuajaba debido al calor de un cuerpo (no era un gato), y la blanca superficie de los cartones, la blanca superficie del cielo y la blanca superficie del campo —interrumpida solamente por las picaduras de los álamos—, se insertan cortantes en las blancas y vacías superficies de los ojos, y despedazan y descuartizan y destrozan la superficie blanca y vacía del cerebro.
La ocultación de la noticia
La pesada viga que corona el muro rodaba y, dando brincos, se acercaba al protagonista que subía las escaleras con su noticia; la viga estaba cada vez más cerca de su retina y, mientras bajaba tambaleándose, se henchía y mostraba a lo que se denomina el «taconear» y «arrastrar» de los zuecos claveteados contra los escalones de madera. Al principio —ahora vista desde abajo—, yo, que iba subiendo, solo podía ver la cara con tallas verticales y, de lejos, parecía tan estrecha como las latas superiores vistas de cerca. Bajo la luz fresca de la buharda las sombras de los contrapares dibujaban rayas en las latas; las virutas colgantes (la viga que quedaba debajo de estas todavía parecía más oscura) y la infinidad de agujeros negros que, cada uno rodeado por un cordón de serrín, salpicaban la madera todavía se ocultaban a la mirada que iba acercándose desde el pie de la escalera. Pero luego, en medio del tambaleo y temblor de la viga, todas estas visiones que hasta ahora solamente habían existido en mis imaginaciones y pensamientos, emergieron del inseguro plano óptico con toda nitidez y se hizo visible también la cara horizontal de la viga de donde salían en transversal los contrapares y llegaban hasta la cima del tejado; y en los contrapares, reconocí las polvorientas telarañas de las que colgaban los cuerpos de las moscas succionadas. Los pegajosos hilos del adobe que iba arrancado al andar, se me adherían a la mano; mientras tanto, yo avanzaba bajo el techo siguiendo la línea de la viga y llegaba con la noticia a la habitación de mi hermana.
«Sus dedos se abrieron y cubrieron inmediatamente el pequeño espejo redondo; el espejo de pared en el que vi reflejada su espalda no tuvo que ocultarlo.»
Sin embargo, aquella mañana no hallé a mi hermana en la habitación. Sus olores vinieron a mi memoria y los recordé y examiné uno a uno. Comprobé el olor a laca del esmalte de uñas, el olor de la acetona con la que inmediatamente después de pintarse las uñas se las despintaba para volvérselas a pintar, el olor del té de manzanilla enfriado que se aplicaba a los ojos para darles brillo, el olor a pastel que desprendían las cajas de polvos vacías, la fragancia de la famosa agua de colonia con la que rociaba la habitación, el olor de aquellas manzanas que parecían limones, el olor a brea del jabón en tiempos de guerra que guardaba en la cómoda, entre los vestidos heredados de la madre.
Los objetos de la alcoba me parecieron faltos de color, pálidos. Era como si antes hubiese estado largo tiempo mirando fijamente el sol o como si acabara de despertarme y todavía no pudiera distinguir más que entre oscuridad y claridad; pero entonces caí en la cuenta de que había estado mirando fijamente el fuego de la habitación de abajo y, después, la nieve, a través de la cual había seguido con la mirada a mi hermano que corría a toda prisa, y que ambas cosas eran las que ahora me impedían ver los colores. Tuve la impresión de que aquellos objetos descoloridos querían burlarse de mí y de que, quizás, sin que mis ojos deslumbrados por las llamas pudieran percibirlo, querían dejarme en la incertidumbre de si, a medida que hubiera más luz porque —es un suponer— se abriera sigilosamente la puerta que había a mis espaldas, no serían los objetos mismos los que se presentarían con una determinado aspecto ante una mirada ingenua: cuando empezaran a jugar con los colores y se adaptaran a los límites más precisos de la luz que, tal vez, vendría de una puerta que, sin hacer ruido, se iría abriendo.
La integridad de la mesa, del armario, de la cómoda y de la cama hecha era engañosa.
Sin embargo, no miré atrás, sino que tomé aliento para romper el silencio con una llamada.
Entonces percibí el ruido de sus zuecos bajando la escalera del desván. ¿Qué habría estando haciendo allí arriba?
Salí inmediatamente de su habitación.
Ella se detuvo y me miró desde arriba, llevaba puestos sus zuecos altos. Al instante los dos miramos hacia el suelo y avanzamos sin decir nada hacia la escalera que lleva a la planta baja.
Ella pasó adelante en silencio. Yo bajé tras ella y observé su andar ruidoso, inclinando los talones. Reuní las palabras que me habían faltado en el umbral de su puerta.
¿Puedo impedir que se vaya enseguida y haga lo de siempre?
Con el periódico extendido bajo las rodillas se acuclilla sobre estos talones que ahora observo o, agarrada al asa de la cocina de leña para no perder el equilibrio, se balancea adelante y atrás mientras aviva el fuego y con el dorso de la mano se restriega los ojos. Pero si ahora yo diera la noticia, podría alterar el curso habitual de las cosas y todo sería distinto. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciarlas, las palabras se descompusieron dentro de mi cerebro en sílabas y letras que fui incapaz de juntar otra vez; no podía prever qué haría ella cuando le dijera aquello; no podía prever ni sus gestos asustados ni el sonido de sus precipitadas preguntas ni tampoco los movimientos con los que saldría corriendo; y, como que por mucho que intentara representarme la situación con imágenes y palabras, seguía sin poder prever nada, me sentí tan inseguro que callé la noticia.
Y mientras yo callaba, y mientras callaba mi hermana, y mientras ella bajaba las escaleras taconeando con sus zuecos, y mientras yo bajaba tras ella, el padre todavía atravesaba el juncal.
El transporte del hermano ahogado
Mientras el padre del narrador atravesaba el juncal, tres hombres iban por la carretera. Mientras aquel estaba en camino, ellos salieron de la iglesia del pueblo, donde el tercero, un gendarme, se había unido a los otros dos, y llegaron hasta la casa frente a la cual hallaron a dos niños en vela —uno al lado del comedero de los cerdos; el otro, en los escalones del portal—, entraron en la casa, anduvieron silenciosos por el pasillo y entraron en la habitación, se sentaron y estuvieron sentados, uno al lado del otro, contra la pared de la habitación, con la mirada atenta a la puerta, mientras el padre del narrador atravesaba el juncal que había conseguido gracias a un contrato de arrendamiento estatal.
Mientras él aún estaba aquí, en la casa, sentado en el mismo banco en el que más tarde se sentarían los forasteros, alzaba una rodilla y jadeando tiraba hacia arriba la caña de la bota que estaba calzándose, los dos primeros hombres, ambos civiles, el uno delante y el otro detrás de una de esas carretas usuales en la región, estuvieron andando por la carretera desde el pueblo de Übersee hasta el pueblo de Öd. Amanecía; en el pueblo, uno de ellos fue a despertar al gendarme, mientras el padre del narrador, en el altillo del establo, tenía la hoz empuñada y con los dedos buscaba en la oscuridad la chaqueta y los pantalones de pana azul que, fríos por la lluvia, colgaban de la pared de tablas y cuando, después de arrojar los pantalones en el carro, sacó el caballo del establo y lo aparejó, el segundo hombre regresó a la plaza de la iglesia acompañado del gendarme, a quien, mientras tanto, habían despertado.
El padre del narrador se echó la chaqueta sobre los hombros, se inclinó y flexionó una y dos veces las rodillas ante las bridas que el caballo —sin esperar órdenes ya tiraba del carro— arrastraba por el empedrado del patio; se sacó el látigo de la caña de la bota y, con el mango, golpeó en los cubos de las ruedas las sílabas de un taco. El gendarme, mientras tanto, preguntaba al hombre que había estado delante de la iglesia vigilando la carreta todo lo que después de la relación de los hechos del primero aún era dudoso. El interrogado, que con las piernas cruzadas estaba recostado en una columna bajo el alero, contestó en su tosco dialecto extranjero sin cambiar de actitud. Su compañero, siguiendo la orden del gendarme, retiró el saco de la carreta mientras el padre del narrador, que ya había arreado el caballo, al ver que se acercaba a la pendiente, accionaba la manivela del freno. Al frenar, las ruedas giraron dando trompicones y arrojando grumos de barro y agua fangosa que fueron a parar a la cara del hombre que corría encorvado detrás de ellas, tirando de la chirriante manivela; una vez dominadas las ruedas, el carro empezó a bascular suavemente y bajó bailoteando la cuesta. Sin dejar de correr, el padre del narrador estiró los miembros y se quitó la suciedad de la cara, se inclinó y giró la manivela del freno en sentido contrario —al principio, lentamente y con el movimiento esforzado de todo el cuerpo, después, con facilidad y solo con la muñeca— y ahora, con las ruedas ya sueltas, el carro siguió al caballo, el hombre avanzó desde la mitad del carro hacia adelante y tiró violentamente de la brida izquierda y el carro dobló hacia la derecha para tomar la carretera.
Mientras el padre del narrador saltaba por atrás al carro en marcha y, sin prestar atención a su alrededor, se acuclillaba sobre uno de los adrales, de través a la dirección en que iba, el gendarme pronunció delante de la carreta la palabra de reconocimiento y asintió con la cabeza. Luego volvieron a extender el saco. Con la punta de la bota el gendarme trituró sobre el suelo lo que estaba pensando y, después, dijo las palabras correspondientes a su gesto. El primer hombre se colocó en el cuadrilátero formado por las lanzas de tiro y el antepecho y tomó la carreta por la articulación de los codos; el otro interpretó esto como señal de partida y apoyó su mano en la parte trasera de la carreta.
Las ruedas resonaron estrepitosamente contra el empedrado; el ruido, que rozaba el límite de lo que podían soportar los oídos, se expandió, amordazado, por el margen ancho y fangoso que bordeaba la carretera y fue perdiéndose a medida que la carreta avanzaba en la misma dirección que había seguido también el padre antes de que este tomara el camino del estanque: en medio de la nieve arremolinada, una silueta oscura en cuclillas sobre los adrales con el mango del látigo dentro de la bota rozándole el tobillo.
A estos dos lugares en los que se desarrolla la acción narrativa, mientras el padre se dirigía hacia el estanque y los hombres iban por la carretera, se añadió un tercero en el que se describía cómo el narrador salía de la casa y desde los escalones miraba hacia el patio.
Al salir, el narrador se fijó en la hermana que cruzaba el patio y la observó. Con la cesta vacía bajo el brazo iba a toda prisa hacia el cobertizo siguiendo la pared del establo. De repente, sin dejar de andar, giró la cabeza con brusquedad hacia la ventana del establo, parecía sorprendida, se detuvo y giró también el cuerpo hacia los cristales. Levantó el mentón. Se arrodilló y se miró en el reflejo de la ventana. El narrador la observaba.
Pero mientras ella continuaba mirándose, y el narrador la observaba, y mientras los tres hombres avanzaban con la carreta por la carretera, el padre del narrador ya había enrollado las bridas en el estribo delantero, se había subido los pantalones de pana por encima de las botas y los otros pantalones por encima de la barriga, había ido por entre los juncos hasta el árbol, se había desabrochado las cintas que sujetaban los pantalones, había arrojado a un lado el látigo y, después de hacer sus necesidades, mientras sus dedos todavía abrochaban y abotonaban los distintos pantalones, se había montado en el bote que balanceaba en la orilla del estanque. Después de impulsar el bote por atrás empujando el remo contra el amarre, la embarcación se había alejado de la orilla y deslizado por el juncal.
Mientras los tres hombres iban con la carreta por la carretera, el padre del narrador estaba agachado en la proa del bote con las rodillas en el barro negro que se colaba por los tablones que él mismo había ensamblado; mientras los tres seguían, imperturbables, su camino, un junco le había rebotado con fuerza en la cara y él, rechinando los dientes de rabia, había maldecido agua, tierra y aire y, de un golpe de hoz, arrancado el junco culpable del agua. Al hacer este movimiento, había resbalado hacia adelante y se había abalanzado de cintura para arriba sobre la tablazón del bote; balanceándose, había reunido los juncos —haces de Hasch (en el dialecto foráneo significa una planta de agua muy buena para alimentar el ganado) que apretaba entre sus toscas manos y doblegaba hacia sí para meterlos en el bote—; había reunido otro haz, lo había arrancado entre los cortantes silbidos y siseos de la hoz y arrojado al bote, y después otro, y otro más. Y con el montón de plantas verdes y lechosas detrás de él, que prácticamente ya le cubría las espaldas, había avanzado un trecho dando enérgicos golpes de remo; después, había colocado el remo, que rechinaba, en sentido contrario a la dirección de la marcha, la reducción de velocidad lo había empujado hacia adelante, él se había sentado de nuevo y, sentado, empapado de humedad y con las manos aguantando el remo, había esperado que el bote se cansara de balancear; se había dejado caer de rodillas y de rodillas se quedó: nieve en el ala y el pliegue de su sombrero; bocanadas de humo saliendo de sus labios maquinalmente. Luego se acuclilló en el montón de forraje —a la luz de la nieve no era más que una figura negra— y, mientras los tres hombres con la carreta seguían en la carretera, él se tomó un descanso en medio de la maraña de juncos, en aquel mar de juncos que al narrador siempre le producía vértigo: a su lado los juncos y sus gruesos nudos se recortaban con toda nitidez; al fondo, apenas se distinguía el profundo espacio de un verde pálido en el que la nieve, susurrante, se precipitaba.
Mientras los hombres iban por la carretera, el padre del narrador había hecho el camino de vuelta por el juncal. Mientras los dos hombres empujaban y tiraban de la carreta y mientras el gendarme los acompañaba, en el patio, la hermana del narrador regresaba con la cesta del ganado llena de patatas. Mientras el narrador la observaba en silencio desde los escalones, el padre del narrador observaba las sanguijuelas que se agitaban en el agua. Mientras los hombres llegaban con la carreta al desvío, la muchacha preparaba en el comedero de los cerdos la comida para los animales. Y mientras ella amontonaba las patatas en el comedero, el padre del narrador exploraba con la mano el barro del bote para ver si hallaba sanguijuelas. Mientras el padre abría los dedos y observaba la sanguijuela que había cazado, los hombres se detuvieron en el desvío y preguntaron por dónde debían seguir. Mientras el gendarme extendía los brazos para indicar el camino, el padre del narrador echaba sobre la sanguijuela la sal que ya tenía preparada en el bolsillo. Mientras el narrador, desde los escalones del portal, pedía a la muchacha que le diera una patata, los hombres orientaron la carreta y se enderezaron hacia la casa. Mientras la hermana del narrador sacaba una patata del comedero y se la tiraba al narrador, en el bote, el padre sacaba la hoja de la navaja. Mientras el narrador se pasaba de una mano a otra la patata caliente y se soplaba los dedos, el padre del narrador troceaba la sanguijuela sobre la tablazón del bote.
Después, mientras el padre del narrador limpiaba la navaja en el pantalón de pana azul, el primer hombre vio emerger la casa en la nieve, los tres asintieron con la cabeza aprobándose mutuamente lo que decían, aceleraron el paso, llegaron finalmente a la entrada del patio, la muchacha se quemó los dedos en el caldero, las vacas del establo empezaron a mugir de hambre y, desde el otro establo, los cerdos chillaron a coro.
Mientras el padre del narrador enrollaba la cadena del bote a la estaca, el narrador vio la carreta desde los escalones del portal de la casa y dejó de masticar.
Mientras el padre atravesaba el juncal, su hijo, que yacía en la carreta, tenía la cara sucia de barro cubierta con un saco que, aunque tuviera gusto de muchas cosas, a él, no le sabía a nada.
Los discursos del gendarme
El gendarme es el que vela por el cumplimiento de las leyes en la región; tiene confiada una parte de la autoridad pública. Para el ejercicio de esta autoridad, se ayuda también con signos externos, así pues, vaya donde vaya, lleva un calzado sólido e imponente y, cuando hace mal tiempo, arrastra un abrigo impresionante que le cubre los hombros, coloca una mano sobre la hebilla del cuello y alza la otra para el saludo que, al igual que el uniforme, exige el Estado.
Con todo, después de un largo camino, el uniforme deja mucho que desear; las manchas marrones de barro se ven oscuras sobre el abrigo claro y claras, sobre las botas de cuero oscuro. El ruido de las botas con las cuales en este momento cruza el patio es el de siempre, demasiado oficial y, sin embargo, parece que lo moleste porque al andar va modificando el paso y ahora, para evitar el ruido, camina arrastrando las suelas y ya no encoge las articulaciones de los dedos de los pies. A pesar de todo, sus botas siguen crujiendo.
Los dos primeros hombres están de pie a la entrada del patio tal como cuando llegaron. A la hermana nos la imaginamos como estaba: agachada junto al caldero, en la reluciente oscuridad que lo circunda; alrededor del fuego la nieve se derrite; por las juntas del caldero el vapor sale oblicuo, y también del cubo repleto de patatas que tiene a sus pies y del cucharón que sostiene en la mano sale un vapor que la envuelve de niebla.
Al padre ausente nos lo imaginamos entre los árboles, tirando del caballo y el carro hacia atrás, hasta la orilla del estanque. Hace retroceder el carro hasta tocar los matorrales y como esto no lo convence, da unas palmadas al caballo para que vuelva a avanzar. Luego orienta caballo y carro en sentido tan oblicuo con respecto al camino que logra girar. Con un tacón, el padre clava la horca en el montón de Hasch, con el otro tacón y las manos presiona hacia abajo el mango de la horca cuyas púas balancea hasta que estas, golpe a golpe, emergen de la maraña de forraje: así va pasando del bote al carro la carga empapada de agua.
Mientras a grandes pasos avanza hacia el narrador, el gendarme adapta en silencio los labios a las palabras que ya por el camino ha decidido que dirá. (Una vez yo estaba en la cama despierto y oí cómo, en la Gran Habitación, mi padre pegaba con todas sus fuerzas a la madre; primero pude entender las palabras que los padres solían intercambiar al otro lado de la pared y distinguí claramente el chasqueo de los golpes, aunque, a mi lado, mis hermanos, a imitación de los padres, también comenzaran a pegarse entre gritos y risotadas; pero después, cuando él la pegó más fuerte, quedé paralizado y aterrado, parecía que las venas me iban a reventar y me sentí tan aturdido que quedé sordo a todos los ruidos y solamente podía oír mi sangre enfurecida.)
El gendarme me pregunta tres veces el nombre, antes de que yo —estoy aturdido y no oigo su voz— le responda afirmativamente. Mi padre ha ido al estanque, añado yo, sin que me pregunte para no estar callado y verme obligado a mirar hacia el patio. Y continúo: pronto estará de vuelta; pronto debería estar de vuelta, digo corrigiéndome. La patata caliente me quema en la mano.
El padre del narrador toma las bridas, tira consigo de ellas siguiendo el lateral del carro y sube de un salto. Al subir cambia de parecer y vuelve a bajar, avanza a grandes pasos por la hierba hacia el árbol que tiene el mojón de excrementos tocando a la corteza, recoge el látigo que había olvidado, lo introduce hasta el fondo de la bota, lo saca de nuevo antes de saltar y, cuando ya está sentado con las piernas abiertas sobre el montón de forraje, vuelve a introducir la varilla del látigo en la caña de la bota. Ahora, el caballo ya ha sacado padre y carro de entre los enlodados surcos.
Aquella que ha salido corriendo es mi hermana, digo alterado. El gendarme, abatido, hace señas a los hombres girando la mano. Aunque ahora ellos y la carreta se han puesto en movimiento dejando atrás la entrada del patio, parece que no se muevan y que sea más bien la Tierra que, con su movimiento giratorio, me los acerca con la carreta, petrificados. Cuanto más avanzan, más hiriente es a la vista el saco manchado ya de nieve que llevan en la carreta.
Las distintas ruedas de los distintos carros siguen rechinando y traqueteando por el empedrado y el camino de troncos, respectivamente.
Mi padre sostiene la cazoleta de la pipa entre el índice y el pulgar y, con la yema del pulgar de la otra mano, va presionando las cargas húmedas del tabaco. Se inclina hacia adelante, acerca, como un señuelo, el fósforo encendido al tabaco y, sin dejar de aspirar, atrapa la llama grande y deforme que protege en la cazoleta bajo el arco de su nudosa mano. Las ruedas avanzan por el camino de troncos sin sacudirlo y ahí va él, sentado sobre el forraje; de su boca salen en horizontal bocanadas de humo y se pierden en la nieve que cae vertical. Pronto estará de vuelta, repito yo, mientras los hombres, en silencio, me siguen por el pasillo con la carga cubierta y entran en la habitación.
Mientras tanto y contra mi voluntad, el padre refrena el caballo. Desciende del carro por lo ancho y, con las palmas de las manos apoyadas en los muslos y la vista esforzada, inspecciona la rueda trasera. Con ambos brazos dobla y quiebra una rama de matorral que le sirve de palanca para eliminar el barro de la almohadilla del freno.
El gendarme no cede. Incluso duplica sus preguntas mientras camina arriba y abajo por la habitación. Silencia el crujido de sus botas dándose la orden de firmes y, cuando en esta posición ya no soporta más su voz inquisitiva, vuelve a darse, nervioso, la orden de marcha. Entonces, interrumpe y ahoga el crujido de sus botas dejando que sea su voz la que cruja y observa, jactancioso, la impresión que causa a los que lo escuchan; sin embargo, la voz del gendarme no logra que los forasteros sentados contra la pared se levanten ni tampoco que se apiaden de él y lo saquen del apuro con alguna conversación intrascendente que haga la situación más llevadera. Así que tiene que contentarse con lanzarme a mí sus preguntas igual que si fueran sus propios dedos saliendo de su puño reseco: que ese era mi hermano Matt lo sabía de sobras, pero de lo que ahora se enteraba era de que mi hermano Hans todavía siguiese desaparecido; dónde me hallara yo, el interrogado, el día anterior, eso no era de su incumbencia, su obligación, aclara el gendarme, era averiguar «por qué no se le había avisado oportunamente de que los dos hermanos se habían ausentado sin dar explicación alguna»; lo que pensara y opinara mi padre (o quien fuera responsable) de todo esto, grita con ganas de pelea desde el rincón más alejado de la habitación, le traía sin cuidado, no tenía el más mínimo interés y podía ahorrarse perfectamente todas las preguntas. ¡Como si uno no pintara nada!, esta última frase la escupe, sin más ni más, mientras modera sus nerviosos pasos y se planta con las piernas separadas. ¡Como si las cosas no hubieran podido ser de otro modo!, se encoleriza de nuevo mientras con el ceño fruncido da muestras de su indignación. ¡Como si no se pudieran buscar soluciones!, explota, ahora desde la ventana y, apenas ha soltado estas palabras de sospecha a los forasteros que siguen ahí, impasibles, se queda en silencio, como petrificado y, sin dejar de mirar con recelo a su alrededor, se abandona, igual que los otros, a sus pensamientos.
Mientras tanto, el padre está embobado mirando las botas, tiene la boca abierta y la saliva le está cayendo sobre la goma del calzado. Ahora sí que llega a sus oídos el hueco traqueteo de las ruedas. Al pasar del camino de troncos a los troncos del puente, el carro se sacude. Una vez cruzado el puente, el hombre escucha con atención los suspiros que de costumbre hacen las llantas de las ruedas en el barro, el sonido del arrastrado de las cadenas, el rugido de las tripas del caballo, el familiar siseo de los copos de nieve que caen sobre las hojas secas del maizal. Conduce el carro cuesta arriba. Al subir, su cuerpo se ve empujado hacia atrás y topa con el mango de la horca clavada en el forraje. Él se separa moviendo los brazos como si remara al tiempo que dobla el tronco sobre las rodillas. Luego extiende los brazos en diagonal hacia ambos lados del carro y con los dedos de la mano se agarra fuerte a los adrales. Su cabeza salta a cada paso del caballo. Mi padre baja y se pone a andar al lado del carro. Cojeando, sube la pendiente hasta llegar al caballo y tira de él cuesta arriba. Al retirársele la carga, el rocín agita la cabeza y se encabrita; ahí está, posando para que lo contemplen, con su dentadura amarillenta y la boca que le espumea: el caballo da brincos, se empina como si quisiera hacer la corveta. Y, después, el mundo al revés: aunque el rocín cae inmediatamente sobre las rodillas, el carro rechina y se tambalea arrastrando animal y hombre camino abajo: de nada vale que mi padre, agarrado al tiro, se oponga con todas sus fuerzas y que la mano que sujeta la crin se haya convertido en garra. Los veo de nuevo al pie de la cuesta. El eje móvil delantero ha desviado el carro hacia los pastos. El hombre, rígido, da una vuelta alrededor del caballo, surca la tierra a grandes zancadas y regresa al tarugo de madera al que está sujeta la maldita manivela del maldito freno, se inclina sobre este y, mientras separa las piernas, introduce sus manos entrelazadas por debajo de la zapata de madera. En esta postura preparatoria reflexiona un momento, vuelve a enderezarse y cambia de idea. Sin más dilaciones se acerca con cuidado al jamelgo desenfrenado y lo refrena abriéndole bruscamente la boca con la cadena que lleva puesta. Luego, mientras con la palma de una mano le acaricia el cuello y le peina las crines, estira bruscamente el brazo que sujeta la cadena hacia adelante y, de un golpe, arranca caballo y carro de los pastos. A pesar del esfuerzo, el brazo no cae debilitado, sino que se mantiene extendido entre la cadena que tensa y el cuerpo contraído de mi padre que sigue inclinado sobre el camino. Y ahora, mientras mi padre se abre paso entre el vendaval de nieve —la cara, el pecho y las alteradas rodillas prácticamente paralelos al suelo—, el mismo brazo tira violentamente del caballo, del tambaleante carro y del cuerpo al que pertenece hacia la carretera, que es la salvación, bajo un torrente incesante de brutales reniegos que ni siquiera la necesidad de tomar aliento logra acallar. Una vez en la carretera, mi padre se detiene y con rostro enfurecido mira el trecho que ha superado. Sus ojos se fijan en la pipa que se le ha caído de la chaqueta por culpa de las enérgicas zancadas. Suelta la cadena de la mano, se acerca una piedra con la bota, se la pasa de un pie a otro, la hace rodar y la encaja por detrás de la rueda delantera. Con la mano izquierda arrugando el pantalón y la derecha a punto de abrirse para coger la pipa, mi padre se coloca en la pendiente flexionando las rodillas y, ahora, merma y desaparece, se encoge y se hunde hacia abajo, pasa de abajo arriba ante mi ineludible ojo interior hasta que se oculta debajo del globo terráqueo. Pero, antes de hundirse por completo, el resoplido del rocín y el crujido de las ruedas que pasan por encima de la piedra lo hacen emerger de nuevo. En el aire, los dedos se acercan a la pipa y mientras tanto, el resto del cuerpo ya se precipita hacia adelante, toma las bridas, se cuelga de la crin del caballo, roza la tierra con el pataleo de las botas, suelta ahora bridas y crines, la tracción del carro lo descontrola y, por la fuerza de gravedad, acaba rodando camino abajo con el carro y el animal que relincha —sus herraduras destellan igual que una rueda metálica en movimiento.