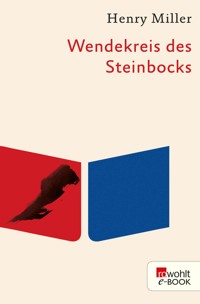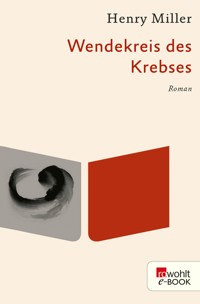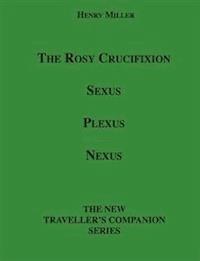6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Una verdadera joya en la que Henry Miller viaja de la literatura a la vida y viceversa. El mapa mental de uno de los genios más sobresalientes del siglo XX. Indispensable.De la literatura a la vida y de la vida a la literatura, estas cartas a Michael Fraenkel, escritas entre 1935 y 1938, constituyen uno de los destellos de inteligencia más deslumbrantes del autor de Sexus. Como resalta Michael Hargraves en el prólogo: "La belleza del libro no radica en el examen de Hamlet (si bien estoy seguro de que un erudito shakespeareano podría disfrutar enormemente con el libro), sino en la forma como los autores se van por las ramas para revelarse. Esas desviaciones son las que les permiten fluir, lanzarse a debates sobre muchas cosas caras a su corazón y sobre el mundo en general [...] contiene algunas de las páginas mejores de Miller, algunos de sus pensamientos más libres (y, sin embargo, provocativos) publicados e imbuidos del estilo sarcástico y maravillosamente vulgar del Miller que yo ya había leído." "Uno se da cuenta de que la magia existe cuando la literatura se vuelve conversación." The Earth Books
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Henry Miller
Quisiera dar un gran
rodeo: epistolario
Introducción de Michael Hargraves
Prólogo de Henry Miller
Traducción de Carlos Manzano
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES Nueva York
introducción
Para la mayoría de los lectores, salvo los más empedernidos entusiastas de Henry Miller, esta obra será esencialmente nueva y desconocida.
Esta obra escrita en París es desconocida principalmente por el limitado número de ejemplares editados, la falta de distribución, la forma como se imprimió (con diferentes clases de papel y las hojas atadas con cintas) y los lugares en los que se publicó (Puerto Rico y México).
Su título original era Hamlet y en su momento fue como una aventura literaria experimental: una colaboración epistolar e improvisada entre Miller y Michael Fraenkel, un oscuro escritor americano nacido en Lituania. (En el comienzo del proyecto figuraba su común amigo Alfred Perlès, pero no tardó en abandonarlo y no se publicó ninguna de sus cartas.) El tema del libro era Hamlet de Shakespeare e iba tener un total de 1.000 páginas, ni más ni menos. Sin embargo, no fue así.
Antes de referirme la estructura del libro, considero importante ofrecer una breve historia de las cartas de Hamlet y de cómo nació esta edición.
La correspondencia real se sucedió desde noviembre de 1935 hasta octubre de 1938. Con pocas excepciones, las cartas están escritas en Paris. (La génesis de este proyecto se produjo en la terraza del Café Zeyer de París que, por cierto, yo visité durante la edición del libro: ya no tiene terraza y, desde luego, en vista de su nuevo estilo elegante, Miller, con su penuria económica de entonces, no habría podido darse el lujo de beber en él.)
Con el sello editorial Carrefour, Fraenkel publicó el Volumen Primero en Santurce (Puerto Rico) en junio de 1939. Estaba incompleto, pues le faltaban cien páginas de cartas. Se imprimió en Bélgica en una edición de 500 ejemplares.
El Volumen Segundo se publicó en junio de 1941, en México, también en una edición de 500 ejemplares, aunque había, al parecer, veinte ejemplares especiales, encuadernados en tafilete rojo y firmados por Miller y Fraenkel.)
En julio de 1943, se publicó una edición completa del Volumen Primero, también en México, en una edición de 500 ejemplares.
En febrero de 1956, la editorial Correa/Buchet & Chastel de París publicó una edición en francés en un solo volumen abreviado: falta un tercio de las cartas de los dos autores. La edición más completa de las cartas, de 500 ejemplos y con las hojas atadas con cintas rojas al estilo japonés, (con impresión tipográfica, ¡nada menos!), fue publicada por la viuda de Fraenkel, Daphne, en Londres en 1962, también con el sello Carrefour y en ella figuraban algunos dibujos con tinta y fotografías.
Esta edición de Capra Press constituye la primera impresión americana y las gestiones para lograr publicarla no fueron un logro fácil precisamente.
Conocí el libro por primera vez en una biblioteca cuando me mudé a California en 1975. Al no poder llevármelo prestado (¡estaba clasificado como libro poco común!), tuve que leerlo de una sentada, unas 400 páginas nada menos. Lo que leí me impresionó muy favorablemente, en particular los textos de Miller. Entonces me pareció (y sigue pareciéndome) que contiene algunas de las páginas mejores de Miller, algunos de sus pensamientos mas libres (y, sin embargo, provocativos) publicados e imbuidos del estilo sarcástico y maravillosamente vulgar del Miller que yo ya había leído. (Hay que recordar que la composición de este libro fue inmediatamente posterior a la de Trópico de Cáncer y coincidió con la de Trópico de Capricornio.) Otros lectores de Miller con los que he hablado a lo largo de los años convienen en mi entusiasmo por este libro.
No entendía por qué no estaba disponible este libro en los Estados Unidos en aquella época, y no descubrí la razón hasta que fui a Europa por segunda vez.
Durante aquella estancia, hice una breve visita a Londres, donde encontré un ejemplar de la edición de 1962 en una librería de segunda mano. El librero me informó de que la esposa de Michael Fraenkel vivía en Londres. Por fortuna, la localicé y le hice muchas preguntas sobre el libro. Me dijo que originalmente había decidido reeditarlo el libro como homenaje a su difunto marido, me expresó su desagrado de Henry Miller y me informó de que Carrefour Press iba a celebrar dentro de poco su quinto aniversario.
Como me lancé a la empresa con ingenuidad, le propuse que me permitiera buscar un editor americano para el libro. Cuando regresé a California, comencé una larga correspondencia con Daphne Fraenkel sobre el futuro de Las cartas de Hamlet en los Estados Unidos. Ella me ofreció los derechos de publicación en los Estados Unidos y me puse a buscar un editor.
Durante aquel período conocí a Henry Miller, quien entonces vivía en Pacific Palisades (California), y trabé amistad con él. Cuando me reuní con él por primera vez, llevé conmigo mi ejemplar de la edición publicada por Daphne, en la que me escribió esta dedicatoria: «Para Michael Hargraves, orgulloso poseedor de una edición no autorizada por mí». Miller abrigaba sentimientos recíprocos con la sreñora Fraenkel. Más adelante, cuando comenzamos una correspondencia sobre el libro Miller expresó más ampliamente su desagrado de ella. En una carta, me escribió: «Mi opinión sobre Daphne no ha cambiado con el paso de los años. Siempre la consideré una imbécil muy astuta». En otra carta, escribió: «Me engañó con las regalías de esa hermosa edición británica. Más aún: me trató en las notas promociónales como si fuera la quinta rueda de un vagón». (Las notas a las que se refiere Miller figuran en la página última de portada del libro, procedentes de algunas reseñas contemporáneas del decenio de 1940.)
El odio de Miller a Dafne Fraenkel se debía principalmente a que no hubiera conseguido la publicación del libro en los Estados Unidos (y también a que Fraenkel no le hubiese concedido derecho alguno sobre el libro en el momento de su primera publicación.) Fue un caso de ira y celos y Miller se sintió herido con razón.
Aunque se hicieron algunos intentos anteriores de publicar el libro en los Estados Unidos, nunca llegaron a buen puerto, principalmente por la resistencia de la señora Fraenkel. Sin embargo, ha habido alguna controversia sobre el derecho de edición de Las cartas de Hamlet. Elmer Gertz, abogado de Miller en el juicio relativo a Trópico de Cáncer, afirma que el libro nunca contó con un derecho de edición registrado. Una investigación posterior en la Oficina de Derechos de Autor de los ee.uu. ha demostrado que el libro nunca contó, en efecto, con el registro de la propiedad intelectual, pero que se depositaron ejemplares en ella, es de suponer que por Fraenkel. Si éste tenía en verdad la intención de registrar la propiedad intelectual del libro, lo cierto es que no la renovó, por lo que pasó a ser de dominio público.
Comenzó el proceso de búsqueda de un editor y el camino con miras a lograrlo fue bastante accidentado. Para ayudar al respecto, Miller escribió un prefacio original gratuito para la nueva edición (que figura aquí) como prueba de gratitud por mi intento de lograr la publicación del libro en los Estados Unidos. Durante dos años, me dirigí prácticamente a todos los editores mayores, menores y universitarios para proponerles su publicación. (Incluso Capra Press no podía afrontar financieramente la edición de las más de 400 páginas del libro; New Directions y Grove Press, los antiguos editores de Henry, no quisieron afrontarla porque en aquella época había de publicarse el texto íntegro.)
Como último intento a la desesperada y con la esperanza de conseguir una subvención para publicar yo mismo el libro o infundir algún entusiasmo a otros, publiqué un librito titulado The Hamlet Additions: The Unpublishing of the Henry Miller-Michael Fraenkel Book of Correspondence Called Hamlet en 1981 en una edición de 200 ejemplares. Solicité a Norman Mailer, Alfred Perlès, Robert Gover y Alain Robbe-Grillet ensayos, que esos admiradores de Miller escribieron con mucho gusto. Lamentablemente, también aquel intento de lograr la publicación del libro fracasó.
Aparte de su voluminoso tamaño, otro problema para que los editores se interesaran era el desconocimiento general de Michael Fraenkel. Mi propio conocimiento de él se limitaba a su Bastard Death, The Genesis of The Tropic of Cancer y, naturalmente, su parte en Las cartas de Hamlet. Se ha escrito que Fraenkel era un escritor tan oscuro en el momento de su muerte en 1957 como durante todo el resto de su vida.
Recomiendo al lector un excelente estudio sobre Fraenkel de Walter Lowenfels (un buen amigo tanto de Miller como de Fraenkel) y Howard McCord, titulado The Life of Fraenkel’sDeath (Washington State University Press, 1970). Es una buena introducción a Fraenkel y en él figuran muchos datos importantes sobre la relación entre Fraenkel y Miller.
Por ejemplo, Lowenfels y McCord están esencialmente en lo cierto cuando señalan que Miller no concedía mérito a Fraenkel como inspirador de su proceso creativo. Fraenkel le presentó a algunos de sus amigos de toda la vida, además de darle a conocer algunos libros que iban a llegar a ser transcendentales para Miller Fraenkel, quien, por cierto, fue el modelo del personaje «Boris» de Trópico de Cáncer, era en verdad un hombre muy inteligente cuyo estilo, tan dispar, encendió los pensamientos de Miller durante aquel período temprano en París hasta la conclusión de Las cartas de Hamlet. Se ha dicho que Miller tuvo poco que ver con Fraenkel después de 1938 (aunque Miller escribió un breve homenaje a Fraenkel para el ahora famoso catálogo de Gotham Book Mart «We Moderns» en 1940.) Probablemente se debiera sobre todo a la negativa de Fraenkel a Miller sobre la reedición de su empresa común.
Los reseñadores del momento se sintieron desconcertados ante las páginas de los dos escritores. Sólo un puñado de pequeñas reseñas, además de The New Republic, citaron el libro: ni la edición en un volumen ni la otra. Al parecer, Fraenkel no se preocupó de conseguir copias de las reseñas o las publicaciones mayores no lo consideraron digno de dedicarle espacio alguno. Aunque Miller me reconoció que consideraba el libro en conjunto un mamotreto inútil, no por ello dejaba de sentir pasión por lo que escribió en aquel proceso, pues consideraba que en él figuraban algunos de sus pensamientos más claros, además de algunos de los más importantes en contenido.
Años después, Lawrence Durrell dijo de Las cartas de Hamlet que era «otro libro exasperantemente bueno en algunas partes y exasperantemente malo en otras».
Aunque Hamlet es, en verdad, el núcleo del libro y casi siempre la cabeza de puente a la que los dos autores regresan, se trata en realidad de un libro de filosofía, en dos variantes nítidas, de Miller y Fraenkel, de vida y muerte. La belleza del libro no radica en el examen de Hamlet (si bien estoy seguro de que un erudito shakespeareano podría disfrutar enormemente con el libro), sino en la forma como los autores se van por las ramas para revelarse. Esas desviaciones son las que les permiten fluir, lanzarse a debates sobre muchas cosas caras a su corazón y sobre el mundo en general. En su última carta a Miller, Fraenkel afirma que «has violado todas las reglas del juego». Así es exactamente y ésa es la razón precisamente por la que Miller sale mejor parado. Cuando Miller se enrollaba sobre algo que le apasionara, explotaba como un cohete en la plataforma de lanzamiento, subiendo cada vez más alto hasta agotar todo el combustible de sus pensamientos. En esa situación, Miller se sentía impulsado por los pensamientos, la ira y las actitudes defensivas de Fraenkel. Con cada carta Miller parece volar mas arriba por la atmósfera.
La razón de haber hecho esta edición como un libro estrictamente de Henry Miller y no una selección de las cartas de los dos autores, como se hizo con la edición francesa (y fallida) es sobre todo la del tamaño del libro y el desconocimiento de Fraenkel por el público lector. Aunque el purista que hay en mí habría preferido una edición completa del libro (tal vez el éxito de esta selección permita publicar un volumen acompañante con las cartas de Fraenkel), las cartas de Miller por sí solas componen un libro interesante. Sin embargo, lo que se debe entender es que no existe una edición completa de Las cartas de Hamlet. A lo largo de los años desde que Fraenkel publicó la primera edición del libro se perdieron cartas en parte o en su totalidad o por la razón que fuera no se las consideró apropiadas para la publicación. Así, pues, el lector no tiene por qué sentirse engañado en modo alguno.
Muchos de los temas que Miller aborda en sus cartas son aquellos sobre los que más adelante comentó tras su regreso a los Estados Unidos. Naturalmente, su omnipresente opinión sobre la vileza y la fealdad de los Estados Unidos salpica toda la obra. Hay que recordar que, cuando compuso estas cartas, estaba convencido de que nunca regresaría aquí y podía descargar su ira con todas sus ganas. También habla de la afinidad con los chinos, de sus sabios y filósofos. En una carta, Miller nos da sus impresiones sobre Aldoux Huxley, escritor al que en otros escritos ha expresado su admiración. En una carta de lo más profunda, Miller se explaya sobre su teoría del color. Es una carta asombrosa, con la que impresionó en verdad a Fraenkel, por lo que éste le contestó de forma muy elogiosa y positiva.
Entre otros asuntos que Miller aborda, figuran la esquizofrenia, los numerosos escritores, pintores y músicos que le habían inspirado, las películas, los judíos y sus estilos de vida y pensamientos y sus ideas sobre la narrativa como arte. Como ya he dicho, éste es un libro de la filosofía de Miller A lo largo de la travesía de Las cartas de Hamlet, Miller se retrató como un hombre lleno de vida, un hombre que disfrutaba y vivía plenamente, por oposición al planteamiento filosófico de Fraenkel sobre la pulsión de muerte en los ritos vitales. Miller, como Fraenkel, sabía que el mundo estaba condenado, estaba «muerto». Sigue condenado y agonizante; sin embargo, Miller tenía la misma sensación que Baudelaire de estar condenado a la esperanza. Miller nunca se rindió, ni siquiera en sus momentos más sombríos. Así, el título de esta edición podría haber sido Cuando se tiene vida, se sabrá conservarla, que es la última oración de su última carta.
Este libro ha de sorprender e impresionar a los lectores de Henry Miller y, con suerte, lo mismo hará a los lectores nuevos. No sólo eso: probablemente hará que el Hamlet de Shakespeare no vuelva a ser el mismo.
michael hargraves
París-Los Ángeles
4 de julio de 1986-18 de mayo de 1988
prólogo
Conocí a Michael Fraenkel en los primeros días de mi estancia en París. Estaba sin un céntimo, mendigando comida, durmiendo donde pudiese; en una palabra, era lo que se dice un indigente. Creo que lo conocí por mediación de Bertha Schrank, de la que entonces estaba yo enamorado. Probablemente ella le dijese que yo era un escritor desesperadamente necesitado. Él tenía una situación relativamente acomodada, por haber regresado recientemente de las Filipinas, donde había vendido una gran cantidad de libros saldados por Doubleday. Jugaba a la Bolsa y le iba muy bien. También era escritor, cono no tardé en descubrir. Había escrito un libro: Werther’s Younger Brother, influido por Los sufrimientos del jovenWerther de Goethe. Si no recuerdo mal, ya estaba viviendo en la Villa Seurat n.º 18. Me permitió dormir en el suelo algunas noches. No había una cama extra ni un sofá. Me sentí contentísimo de tener un techo sobre mi cabeza.
Y así comenzó la historia.
El día en que se publicó el Trópico de Cáncer, yo estaba viviendo en el 18 de la Villa Seurat. Quien ocupaba la planta baja (rez-de-chaussée) era (mira por dónde) Michael Fraenkel. Tuve la impresión de que era el propietario del edificio, pero, antes de que me marchara a Grecia, su propietaria era una tal madame Guisbourg.
Fraenkel no tardó en empezar a visitarme diariamente. Con frecuencia llegaba a tiempo para desayunar, quedarse a almorzar y a cenar y regresar a su morada hacia la medianoche. Pasábamos el día y la noche hablando, hablando y hablando. Supongo que él habría calificado aquellas charlas de debates, pero para mí eran cualquier cosa menos eso. Aunque yo no parecía sacar nada de ellas, me fascinaban y al final de cada día me sentía exhausto. No podía haber dos personas más diferentes que Fraenkel y yo. Él tenía lo que podríamos llamar una mentalidad «rabínica», es decir, afilada como la hoja de una navaja. Además, nunca se desgastaba con el uso. En cuanto a mí, debí de ser también un buen conversador, pero nunca había conocido otro como Fraenkel. Lo suyo era la charla. Simplemente no podía pronunciar una oración llana y declaratoria. A mí todo lo que decía me parecía provocativo. Mi amigo Perlès nunca participaba en aquellas charlas, excepto cuando teníamos una necesidad apremiante de dinero. Entonces los dos íbamos a visitarlo a su piso de la planta baja y, mientras le hacíamos participar en una discusión acalorada sobre cualquier cosa, pasábamos a mangarle unos billetes de su cartera.
Después de unos meses de aquella locuacidad, un día en el Café Zeyer, en la Place d’Orléans, Frankel propuso que, en lugar de hablar, nos escribiéramos cartas.
—¿Sobre qué tema? —pregunté yo.
—Sobre cualquier tema y sobre todo —creo que respondió—. ¿Y si pusiéramos títulos a las cartas?»
Sonrió con aquella sonrisa sardónica suya que tan fácil le resultaba y se puso a soltar posibles títulos de un tirón. Todos ellos eran lo menos apropiados posible: no parecía importarle demasiado cuál fuese el título. Lo que le interesaba era que el volumen tuviese una extensión exacta de 1.000 páginas. «Llegados a la página 1.000 —añadió— debemos detenernos, aunque sea en medio de una oración.»
Antes de abandonar el café aquella tarde, habíamos acordado que el título para el libro fuera Hamlet. (Habíamos estado a punto de decidir que fuese «El vals de la viuda alegre».)
Había olvidado decir que desde el principio Fraenkel dijo claramente que publicaría el libro corriendo él con los gastos. Íbamos a repartirnos las regalías. Para sorpresa mía, me enteré de que era propietario de una editorial en algún sito de Bélgica. (Creo que originalmente la habían fundado juntos él y Walter Lowenfels, el poeta.)
El caso es que, cuando dejamos de escribir las cartas de Hamlet, no habíamos llegado a las 1.000 páginas. Creo que yo me había vuelto demasiado insultante con él en mis cartas. Desde luego, a aquella altura no éramos los mejores amigos, si es que alguna vez lo habíamos sido.
Naturalmente, el libro tuvo poca aceptación. Un editor francés (Buchet/Chastel) publicó la traducción, pero, al hacerlo, suprimió una buena porción de las cartas, de forma muy parecida a la de los japoneses, pero la edición francesa no tuvo mejor suerte que la inglesa.
Algunos años después, tras la muerte de Fraenkel, su viuda, Daphne Moschos, que había heredado los derechos de publicación del libro, sacó una edición británica, de la que nunca recibí ni un ejemplar ni un céntimo de regalías. Hace poco vendió los derechos a un admirador mío americano, Michael Hargraves, a quien se debe la aparición de esta edición americana.
Al recordar nuestra aventura de hace casi cincuenta años, me parece que fue como una partida de bolos, es decir, que él ponía los bolos y yo los derribaba lo mejor que podía.
henry miller
19 de febrero de 1979
epistolario
2 de noviembre de 1935
Querido Fraenkel:
Anoche, estaba yo sentado en la École-Militaire. Era el día de Todos los Santos. Acababa de llegar caminando por la Rue Saint-Dominique, paseo emprendido deliberadamente porque quería volver a experimentar ciertas emociones. Experimenté exactamente lo que había esperado revivir y, tras sentarme en la terraza de un café, digerí mis emociones. Y entonces me puse a pensar en Hamlet. Pensé en lo perverso que era estar pensando en Hamlet en un día como ése, el de Todos los Santos en Francia, cuando los especímenes más repugnantes de la burguesa vida vegetal francesa se apoderan de las calles. Pensé que ningún francés vivo habría podido entender el caos de mis pensamientos. Ahí estaban, revoloteando todos a mi alrededor con una sombría vestimenta negra y absolutamente insensibles no sólo con Hamlet, sino también con todo el mundo anglosajón del que surgió Hamlet. Si Hamlet era, como yo pensaba, el archisímbolo de la muerte en vida, entonces, ¿qué eran ellos, aquellos fantasmas que pasaban rozándome? Sin embargo, esa gente está activa, cada uno de ellos tiene una meta, un propósito, una dirección. No es la actividad de los alemanes o los americanos. Es la vida francesa, respecto de la cual nada es más satisfactorio y nada más vacío. Entonces, ¿cómo que Hamlet? ¿Por quéHamlet? Hamlet es el drama del alma nórdica, un drama que sucede fuera de los confines de esa realidad que los franceses llaman vida.
¡Qué extraño es (pienso para mí) que aquí estemos, en Francia, los tres, y ninguno de nosotros sea francés! Y Fred, que ha adoptado a Francia, piensa como un francés y escribe en francés, es el menos francés de nosotros. Nos sentamos en el Café Zeyer y decidimos escribir este libro. No es un libro que vaya a gustar a los franceses. Tampoco es un libro para nuestros compatriotas americanos. Sin embargo, este libro nace de Francia y de los Estados Unidos, en un momento de extrema lasitud, por la desesperación debida a la inercia y la parálisis que nos rodea.
Sentado en la École-Militaire, intento recordar la historia de Hamlet tal como Shakespeare nos la ofreció. Había una vez un danés enfermizo y de carácter poético que no sabía actuar. Pronuncia un discurso famoso sobre el suicidio («ser o no ser»), que parece haber causado una profunda impresión en el mundo. Al final, muere y con él otras diversas personas. Nos deja sus dudas, sus meditaciones. Por veredicto casi unánime, fue una de las mejores obras dramáticas que Shakespeare escribió.
Tal es la obra. El efecto es otra cosa, algo totalmente desproporcionado respecto de la obra, aun cuando hubierasido la mayor obra jamás escrita, cosa que no es. Entonces, ¿por qué Hamlet, que está tan firmemente alojado en nuestra conciencia, que sólo desaparecerá cuando la entera civilización occidental resulte barrida?
Me parece que la respuesta estriba en el propio entusiasmo con el que acordamos emprender esta tarea. Hamlet está en nuestras entrañas. Esa propia voluntad abortada, ese caos, ese anhelo de un más allá, que nos distingue de los franceses, es lo que retumba eternamente en nuestra sangre y nos conduce a una derrota a manos de la vida. Antes de Shakespeare hubo muchos hamlets, pero con Shakespeare fructifica el verdadero Hamlet. Llega en el apogeo del Renacimiento. Brota del tercer ojo.
Anoche, antes de acostarme, estaba hojeando un libro de Denis Seurat, titulado Modernes, donde encontré lo siguiente:
Proust est l’écrivain de génie qui a le mieux exprimé à ce jour un aspect de l’homme, l’aspect que nous avons appelé point de vue moderne. C’est-à-dire qu’il y aurait place encore, dans le style moderne, pour un génie de premier ordre, qui partirait du moderne, comme Hugo est parti du romantique, et parcourrait l’homme tout entier, comme Hugo a parcouru l’homme tout entier ou Shakespeare, ou Cervantes. Ce que Proust n’as pas fait.
Después añade esto: «Il faudrait un écrivain qui, étant naturellement moderne, puisse oublier qu’il est moderne et nous présenter le tableau du monde sans avoir à insister sur cet aspect, tant il lui serait naturel de voir le monde ainsi».
Lo que me parece ridículo en la cita anterior y, aun así, provocativo, fascinante, valioso, es la expresión parentética: «ser moderno de forma natural». Esperar de lo moderno, cuya característica principal es su falta de naturalidad, una actitud natural me parece el súmmum del pensamiento francés errado. Es bastante paradójico que el único país en el que esa actitud natural con lo no natural cobrara expresión sea Francia para luego perecer, desde luego, bajo las potentes luces Klieg del drama hollywoodense de Apollo, que los franceses han estado representando durante unos centenares de años. Ser moderno de forma natural es ser un monstruo natural, un Hamlet elevado a la enésima potencia. Cuando aparezca ese monstruo, el mundo moderno perderá su constreñimiento y se saltará la tapa de los sexos…
Al referirse al Edipo de Sófocles, Nietzsche intenta explicarnos que el objeto del drama era el de mostrar que «el hombre noble no peca». «Todas las leyes —añade—, todo orden natural, sí, el propio mundo moral, pueden resultar destruidos a consecuencia de su acción, pero mediante dicha acción misma entra en juego un circulo mágico superior de influencias, con el que se crea un mundo nuevo sobre las ruinas del antiguo derribado.» Ahí tienes, en una palabra, la diferencia entre el mundo antiguo en su apogeo y el mundo moderno de Hamlet. El hombre noble no peca, dice Nietzsche. Sólo cuando llegamos a Rimbaud tenemos un débil eco de eso. Digo «débil» porque en Rimbaud el sentido de la culpa está atrofiado, no vencido. Y con esto marcamos de nuevo el abismo que ha separado el mundo moderno del antiguo mundo de los griegos. Edipo es el drama supremo de la culpa. Establece para siempre la divina inocencia del hombre, mientras que Hamlet, el drama supremo de la duda, carga con la culpa de dos mil años de sufrimiento ignominioso, el símbolo mismo de la quiebra interior del hombre moderno.
Permíteme volver un momento a las circunstancias que rodean (pues no se han modificado desde entonces) a la concepción de este nuestro Hamlet. Originalmente, nuestra idea era la de elegir un relato mal escrito por alguna celebridad y reescribirlo a nuestro modo. Queríamos un relato que todo el mundo pudiera reconocer, cuyo título por sí solo fuese suficiente, y, al cabo de unos días de devanarnos los sesos en vano, llegamos a la conclusión de que apenas si valdría la pena el esfuerzo, suponiendo que llegáramos a encontrar un tema apropiado, por lo que, inevitablemente, nos encontramos ante la disyuntiva de elegir La viuda alegre o Hamlet. ¡Qué moderno! ¡Que no hubiera diferencia suprema entre un Hamlet y una Viuda alegre! Y no sólo eso (te ruego que observes), sino algo más… ¿acaso no fue el hecho de que de repente conviniéramos en escribir mil páginas, ni una más ni una menos, lo que zanjó el asunto? Entonces, ¿dónde estaba Hamlet? Las mil páginas eran más importantes que el propio Hamlet, es decir, que Hamlet carece de principio y de fin. El mundo entero se ha vuelto Hamlet y lo que nosotros digamos tampoco sustraerá ni añadirá nada a este tema.
¡Aquí tenemos a Hamlet! Para que nuestro empeño tenga éxito alguno, debemos enterrar el fantasma, pues Hamlet acecha aún en las calles. La culpa no es de Shakespeare, sino nuestra. Ninguno de nosotros ha llegado a ser de forma natural lo suficientemente moderno para abordar a dicho fantasma y estrangularlo. Es que el fantasma no es el padre, que fue asesinado, ni la conciencia, que no estaba tranquila, sino el espíritu del tiempo que ha estado rechinando como un péndulo oxidado. En este libro nuestro propósito más elevado debe ser el de hacer que el péndulo vuelva a oscilar con suavidad para que sincronicemos con el pasado y el futuro. ¿Están los tiempos dislocados? Entonces, ¡mira el reloj! No el que se encuentra en la repisa de la chimenea, sino el crónometro interior que indica cuándo estás vivo y cuándo no. Voy a decirlo con la mayor suavidad: ¡arroja todos los relojes existentes! No necesitamos saber lo que es el tiempo conforme al Sol y a la Luna, sino conforme al pasado y al futuro. Ahora estamos inundados por el tiempo: el tiempo de la Western Union, el tiempo oficial de la Costa Oeste, el tiempo de Greenwich, el tiempo sideral, el tiempo einsteniano, el tiempo de la lectura, el tiempo de acostarse, todas las clases de tiempo que nada nos dicen sobre lo que pasa dentro de nosotros o incluso fuera de nosotros. Nos movemos en la escalera mecánica del tiempo…
Hubo un momento en que experimentamos el tiempo real y fue aquel en que decidimos escribir este libro. En aquel momento, el universo entero pareció pasar a ser propiedad nuestra. Tú te despertaste la mañana siguiente (lo sé por haber mirado por encima de tu hombro) e, invirtiendo los monásticos hábitos de tu vida, te lanzaste a las calles. Me abstengo de momento de preguntarte qué te sucedió, pero caíste por el sumidero del lavabo y por las tuberías hasta la alcantarilla abierta de la vida. Incluso consumiste un copioso desayuno antes de marcharte: otra violación de tu norma de vida. Saliste con mirada asesina en busca de Hamlet. Abandonaste tu Hamlet para enterrar el fantasma. Espero, querido Fraenkel, que sigas en pie. Tienes un largo camino por delante: mil páginas exactas que plasmar antes de haber acabado tu tarea y yo sé que, antes de que hayamos llegado a la página mil, no traerás de vuelta el fantasma. Sé que estarás sentado en tu estudio, al final, hablándonos de la «faz del día» y de la «faz de la noche» del mundo, una gran caminata hacia el antimoderno mundo del tiempo real, pero ya has comenzado y has entrado en el mundo. Tal vez otros te sigan. Tal vez comience una migración,
Al concluir este saludo, ¡advierto que el calendario dice 7 denoviembre! Tan sólo quiero señalarte lo falso y lo poco fiable que es el calendario porque, según una cronología, sigue siendo el 2 de noviembre y no me he movido ni un centímetro de la terraza de la École-Militaire. Tal vez escriba todo lo que debo decir desde esta terraza, que es particularmente agradable y sedante para los sentidos. Para ser noviembre, la temperatura es inhabitualmente cálida, por lo que he pedido al garçon un poco de hielo para mi Byrrh-Cassis.
Antes de seguir adelante, quiero hacerte algunas preguntas, pues hace dieciocho o veinte años que leí Hamlet por última vez. 1) ¿Se mató Hamlet al final y, si no lo hizo, por qué no? 2) ¿Quiénes son los misteriosos mensajeros Rosenkranz y Guildenstern? ¿Son judíos o daneses? ¿Y cuál era su misión? 3) Ofelia, tal como la recuerdo, siempre me pareció una boba. Quiero saber si se trata de una impresión errónea o una señal de la astucia de Shakespeare. 4) ¿Sucede la acción en Inglaterra o en Dinamarca? Si fuese en esta última, ¿por qué me parece que era Inglaterra? 5) ¿Fue accidental o intencionada la muerte de Polonio? ¿Y qué relación hay (de haber alguna) entre Laertes y Polonio? 6) ¿Crees que sería oportuno leer la obra y averiguar de qué se trata todo eso? ¿O te parece mejor seguir con el Hamlet que conozco?
henry miller
8 de noviembre de 1935
Querido Fraenkel:
Está muy bien que me des respuestas tan explícitas. Sólo, que tengo la sensación de que estás intentando confundirme. Pareces dar por sentado que tengo la máxima confianza en tu «erudición», que tomaré lo que hayas de decir sobre Hamlet como asunto de fe. A este respecto, estás equivocado y de dos formas. En primer lugar, desconfío de toda erudición, incluida la tuya. En segundo lugar, en tu carta no hay erudición. Si te hago unas preguntas sencillas y directas, es para saber lo que tú piensas y no lo que has aprendido sobre lo que otros piensan sobre Hamlet. El verdadero erudito de entre nosotros, como descubrirás tarde o temprano, es el pequeño Alfred. Si le haces una pregunta, pasará el resto de su vida en la biblioteca para volver con la respuesta. No, yo no quería que me explicaras a Hamlet de pe a pa, como has pretendido hacer, sino una simple declaración de tus propias reacciones, pero tal vez ésa sea tu forma hamletiana de responder a las preguntas. Sospecho que estás metiendo paja en el libro…
En cualquier caso, tus respuestas me incitan a ofrecerte una idea más clara de mi impresión sobre Hamlet, pues, como ya te he explicado, el Hamlet original (que en este caso significa el Hamlet de Shakespeare) ha quedado absorbido en el Hamlet universal. Lo que Shakespeare hubiera de decir ahora es irrelevante y carece de la menor importancia, excepto como punto de partida. Por floja que fuese la tesis del príncipe Alfredo sobre la «objetividad», la misma crítica de Shakespeare surge en mi cabeza: la de que fue un titiritero, y, por mi parte, me atrevo a sumar la temeridad a la ignorancia declarando que sólo por esa capacidad de Shakespeare para ofrecer un espectáculo de marionetas es por lo que sus obras han tenido un atractivo tan universal, que, como el de la Biblia (debo añadir entre paréntesis), se basa en la fe y la falta de investigación. La gente ya no lee, sencillamente, a Shakespeare ni la Biblia. Lee sobre Shakespeare. La bibliografía crítica acumulada sobre su nombre y sus obras es inmensamente más fructífera y estimulante que el propio Shakespeare, sobre el cual nadie parece saber demasiado, pues su propia identidad es un misterio. No es así (me permito señalarte) en el caso de otros escritores del pasado, en particular Petronio, Boccacio, Rabelais, Dante, Villon, etcétera. Sí que lo es en los de Homero, Virgilio, Torquato Tasso, Spinoza, etcétera. Hoy en día a Hugo, el gran dios francés, sólo lo leen los adolescentes y sólo deben hacerlo ellos. También a Shakespeare, el dios inglés, lo leen sobre todo adolescentes: lectura obligatoria. Cuando te pones a hacerlo más adelante en la vida, te resulta casi imposible superar el prejuicio establecido contra él por los maestros de escuela, por su forma de presentarlo. Shakespeare fue, sencillamente, la clase de gigante pomposo y flatulento al que los ingleses habían de convertir en un toro sagrado. Al carecer de profundidad, lo hincharon y ocultaron las almohadas con las que lo hicieron.
Pero, como te decía, quiero ofrecerte un poco más de mi recuerdo de Hamlet, bastante confuso (cierto es), pero sincero. No me cabe duda de que, si se enviara un cuestionario a todo el mundo de habla inglesa, habría aún más confusión al respecto. Para empezar, descarto la primera lectura, que fue obligatoria y, por consiguiente, de resultados absolutamente nulos. (Excepto el de detestar ese tema que con el paso de los años se ha convertido poco a poco en una curiosidad arqueológica, por decirlo así.) Quiero decir que hoy en día me interesa mucho más enterarme de lo que el señor X… (el señor Don Nadie) tenga que decir sobre Hamlet (u Otelo o Lear o Macbeth) que de lo que el erudito shakespeariano haya de decir. De este último nada absolutamente puedo aprender (todo es serrín), pero de los don nadies, entre los que me incluyo, tengo todo que aprender.
En cualquier caso, después de que hiciera ya algún tiempo que yo había abandonado la escuela, la tenacidad y curiosidad insaciable de un amigo escocés (Bill Dyker se llamaba) despertó mi curiosidad sobre Hamlet. Una noche, tras una larga conversación sobre Shakespeare y su supuesto valor para el mundo, convinimos en que estaría bien volver a leerlo. También hablamos por extenso aquella noche sobre cuál obra abordaríamos primero. Como probablemente habrás notado, resulta casi inevitable que, cuando se plantea esa cuestión, haya de ser Hamlet. (También esto me resulta extraordinariamente fascinante: esa recurrencia obsesiva de esa única obra, como diciendo: si quieres conocer a Shakespeare, debes leer, desde luego, Hamlet. ¡Hamlet! ¡Hamlet! ¿Por qué Hamlet siempre?)
Conque leemos la obra. Habíamos acordado de antemano reunirnos en determinada fecha para hablar de ella a la luz de nuestras reacciones individuales. Pues bien, llegó aquella noche y nos reunimos. Sin embargo, resultó que mi amigo Bill Dyker tenía otra cita aquella noche con una mujer en la parte alta de la ciudad. Además, era una mujer singular, al parecer, y tal vez hubiese una excusa para aplazar la conversación sobre Hamlet. Era una mujer aficionada a la literatura, que no podía disfrutar las relaciones sexuales normales por ser «de constitución demasiado pequeña». Así es cómo me lo expresó mi amigo Dyker, al menos. Recuerdo que aquella noche comenzamos a caminar hacia la parte alta de la ciudad bajo la lluvia, a lo largo de Broadway. Hacía la calle 40 nos topamos con una puta. (Era antes de la guerra y las putas seguían paseándose por las calles, de día y de noche. También los bares estaban de bote en bote.) Lo extraño de aquella reunión fue que aquella puta fuera también (una coincidencia, como verás) una «literata». Había escrito para revistuchas y se había hundido. Antes, había sido tanguista de un baile de Butte (Montana). El caso es que lo más natural era comenzar con la «literatura» antes de pasar al asunto. También resultó que aquella noche yo llevaba bajo el brazo un libro llamado Budismoesotérico. Naturalmente yo no tenía la menor idea de sobre qué trataba. Probablemente sería uno de los libros que Brisbane recomendaba a sus lectores. (En aquella época, me había propuesto leer sólo los libros «mejores», los que ampliaban el entendimiento.) Poco tardó la propia puta, desde luego, en cobrar la mayor importancia. Era de origen irlandés, débil y adorable y, además, como es habitual, un pico de oro. Además, era dogmática. También nosotros lo éramos. En aquella época todo el mundo era dogmático. Podíamos darnos ese lujo. Cuando, de forma natural, pasamos por fin al asunto, la puta se mostró indignada al pensar que íbamos a mantener una cita con una mujer cuyo problema era el que te he descrito. Además, no creyó aquella historia. Dijo que era increíble. Dijo (y era verdad, como descubrimos más adelante) que probablemente fuese una ninfómana. Era una situación delicada. ¡El momento de actuar! Pero de actuar era precisamente de lo que no éramos capaces, ni siquiera en aquella época. Era más aplicable en particular a mi amigo escocés que a mí. Tenía lo que se llama una «mentalidad judicial»: podía abordar un asunto desde todos los puntos de vista sin zanjarlo nunca.
Lo único que podíamos hacer, ya que no adoptar una decisión, era seguir bebiendo. Abandonamos el bar en el que estábamos y fuimos a un bar francés a la altura de la calle 30. Cuando entramos, estaban jugando a los dados y a mi amigo Dyker le apasionaba ese juego. También había algunas putas en el bar y, pese a que llevábamos del brazo a la chica, empezaron a insinuársenos. La situación fue empeorando constantemente, pues la puta estaba empeñada en hacérselo con nosotros y pensaba que, ya que parecíamos insensibles a sus encantos, debía ser su intelecto lo que nos atrajera, por lo que, poco a poco, volvimos al asunto de Hamlet, muy centrados ya en la cuestión de si ir o no a la cama, los peligros de atrapar una enfermedad (de los que hablábamos en apartes), el problema del dinero, la cuestión del honor, de cumplir la palabra dada a la otra mujer, etcétera, etcétera. Nunca he podido sacar a Hamlet del extraño atolladero en que quedó atrapado. En cuanto a Ofelia, va unida en mi pensamiento a una chica de pelo rubio ceniza que estaba sentada en la habitación trasera y delante de la cual había de pasar de vez en cuando camino del servicio. Recuerdo su mirada patética y hastiada; cuando más adelante vi una ilustración de Ofelia flotando boca arriba, con el pelo en trenzas y enmarañado con los nenúfares del estanque, recordé a la chica del cuarto trasero del bar, con ojos vidriosos y el pelo cual paja, como el de Ofelia. En cuanto al propio Hamlet, mi amigo Dyker, con su «mentalidad judicial», era la quintaesencia de todos los Hamlet que he conocido en mi vida. No era capaz de tomar la decisión siquiera de vaciar el vientre. ¡De verdad! Tenía una nota colgada en la pared de su queli que decía así: «¡No te olvides de ir al retrete!». Al ver la nota, sus amigos tenían que recordárselo. De lo contrario, habría muerto de extreñimiento. Un poco después, cuando se enamoró de una chica y empezó a pensar en casarse con ella, el problema que lo fastidiaba era el de qué hacer con la hermana. Las dos hermanas eran prácticamente inseparables. Desde luego, era muy propio de él enamorarse de las dos. A veces, los tres se acostaban fingiendo que iban echar la siesta y, mientras una dormía, él se lo montaba con la otra. Para él carecía de la menor importancia cuál de ellas fuese. Recuerdo sus penosos esfuerzos para explicarme todo aquello. Le dábamos vueltas noche tras noche en busca de una solución…
Mi estrecha amistad con Bill Dyker (como puedes ver fácilmente) se llevó la palma frente a Hamlet. Allí tenía a un Hamlet en vida, al que podía estudiar cómodamente sin deber molestarme en hacer investigaciones. Ahora que pienso, ¡qué característico resultó que, a partir de aquella noche en que íbamos a «abordar» a Hamlet, éste se esfumara y ninguno de los dos volviese a mencionarlo! Tampoco creo que desde aquel día Bill Dyker leyese jamás otro libro, ni siquiera mi libro, que le entregué al llegar a Nueva York y del que me dijo, al marcharse, «intentaré ponerme a leerlo en algún momento, Henry» como si yo le hubiera impuesto un deber pesado que, por nuestra vieja amistad, haría todo lo posible por cumplir. No, no creo que abriera jamás mi libro ni vaya a hacerlo nunca y soy su mejor y más viejo amigo. Un tipo estrambótico ese Bill Dyker, ¿eh?
Me he extraviado un poco hablando de Bill Dyker. Tenía intención de contarte mis impresiones de Hamlet, tal como fueron formándose durante años de vagabundeos, conversaciones ociosas y hojear de libros aquí y allá, de cómo a lo largo del tiempo Hamlet acabó mezclado con todos los demás libros que he leído y olvidado, por lo que ahora Hamlet resulta absolutamente amorfo, absolutamente poliglota: en una palabra, universal, como los propios elementos. En primer lugar, siempre que pronuncio ese nombre, surge inmediatamente una imagen de Hamlet, una imagen de un escenario ensombrecido en el que un hombre pálido y delgado, con una pelambrera poética y vestido con calzas y jubón, perora dirigiéndose a una calavera que sostiene en su mano derecha extendida. (Ten presente, por favor, ¡que nunca he visto una representación de Hamlet!) En el fondo del escenario hay una tumba abierta en torno a la cual hay tierra amontonada. Encima del montón de tierra hay un farol. Hamlet está hablando: los mayores disparates, por lo que puedo discernir. Lleva ahí siglos así, hablando. El telón nunca baja. El parlamento nunca se termina. Siempre he imaginado lo que ha de ocurrir después de esa escena, aunque, desde luego, nunca sucede. En medio del parlamento dirigido a la calavera, llega un correo: probablemente uno de los muchachos Guildenstern-Rosenkranz. El correo susurra algo al oído a Hamlet, cosa que éste, por ser un soñador, pasa por alto, naturalmente. De pronto, aparecen tres hombres envueltos en capas negras y desenvainan sus espadas. «¡Fuera!», gritan, ante lo cual Hamlet, animándose ridícula e inesperadamente, desenvaina la suya y comienza la lucha. Los hombres resultan muertos, claro está, al instante, con la rapidez de un relámpago en un sueño, y Hamlet se queda mirando fijamente su espada ensangrentada, como unos momentos ante la calavera. Sólo que ahora… ¡sin habla!
Eso es lo que veo, como digo, cuando se cita el nombre de Hamlet. Siempre la misma escena, siempre los mismos personajes, el mismo farol, los mismos gestos, las mismas palabras, y, al final, siempre sin habla. Conforme a mis escasas lecturas de Freud, claramente se trata del cumplimiento de un deseo y agradezco a este último habérmelo revelado.
Hasta ahí, perfecto… en cuanto a las imágenes. Cuando hablo sobre Hamlet, se pone en marcha otro mecanismo. Es lo que yo llamo «fantasía libre» y se compone no sólo de Hamlet, sino también de Werther, Jerusalén liberada, Ifigenia en Táuride, Parsifal, Fausto, la Odisea, el Infierno (¡una comedia!), Sueño de una noche de verano, Los viajes de Gulliver, el Santo grial, Ayesha, Ouida (la ouida misma, no se trata de un libro determinado), Rasselas, El conde de Montecristo, Evangelina, El Evangelio de san Lucas, El nacimiento de la tragedia, Ecce Homo, El idiota, el discurso de Lincoln en Gettysburg, Decadencia y caída del Imperio Romano, Historia de la moral europea de Lecky, La evolución de la idea de Dios, El único y su propiedad, En lugar de un libro, de un hombre demasiado ocupado para escribirlo, y esto y lo otro, incluido Alicia a través del espejo, ¡que no es el menos importante! Cuando ese guiso empieza a sonar en mi cerebro, es cuando pienso mejor sobre Hamlet. Éste está en el centro mismo con un estoque en la mano. Veo el fantasma… no el de Hamlet, sino el de Macbeth, que recorre el escenario airado. Hamlet se dirige a él. El fantasma se esfuma y comienza la obra, es decir, la obra entorno a Hamlet. Éste nada hace… ni siquiera matar a los rápidos mensajeros al final, como me imagino cuando se pronuncia simplemente el nombre. No, Hamlet está ahí, en el centro del escenario y hay gente que lo golpea y le pincha, como si fuera una medusa muerta y arrojada a la costa del océano. Continúa así durante al menos doce actos, durante los cuales se mata a muchas personas o éstas se matan a sí mismas. Todoparahablar, entiéndelo. Los mejores discursos son siempre los que se hacen poco antes de morir, pero ninguno de ellos nos lleva a ninguna parte. Es como el tablero de ajedrez de Lewis Carroll. Primero te encuentras fuera de un castillo y está lloviendo: lluvia inglesa, que es buena para la cosecha de colinabo y de nabo y para la fabricación de lanas excelentes. Después hay truenos y relámpagos y tal vez reaparezca el fantasma. Hamlet habla al fantasma con familiaridad, con facilidad porque el habla es su métier. En los intervalos, llegan mensajeros y se van. Susurran (ora al oído de Hamlet ora al de la reina, ora al de Polonio) un rumorcillo que se prolonga durante los doce actos. Polonio aparece de vez en cuando con orejas de burro. Trae a su hijo Laertes de la mano y le quita cariñosamente la caspa del cuello. Lo hace para arrojar caspa a los ojos de Hamlet. Éste está huraño y de vez en cuando taciturno. Se lleva la mano a la empuñadura de su estoque. Sus ojos lanzan destellos. Después aparece Ofelia, con su largo y rubísimo pelo, que le cuelga en coletas hasta los hombros. Camina con las manos juntas sobre el vientre, mascullando el rosario y con expresión tímida, recatada y un poquito boba. Finge no haber advertido la presencia de Hamlet, que está de pie justo por donde ella pasa. Ella arranca un ranúnculo al pasar y se lo lleva a la nariz. Hamlet, convencido de que ella está como ausente, se le insinúa… para pasar el rato, lo que precipita un drama: el de que Hamlet y su mejor amigo, Laertes, deben combatir en un duelo hasta la muerte. Hamlet, pese a que siempre es remiso a actuar, mata a su amigo Laertes con toda rapidez, suspirando mientras hunde el estoque en el cuerpo de su amado amigo. Hamlet no deja de suspirar durante toda la obra. Es una forma de informar al auditorio de que no es presa de un trance cataléptico y, después de cada uno de los asesinatos, limpia escrupulosamente el estoque… con el pañuelo que Ofelia ha dejado caer al pasar. En los gestos de Hamlet hay algo que recuerda instintivamente a un caballero inglés. Ésa es la razón por la que te pregunté si la obra sucedía en Inglaterra. Para mí, se trata de Inglaterra y nadie podrá convencerme de lo contrario. Es el centro mismo de Inglaterra, además, en algún punto cercano (creo yo) al bosque de Sherwood. La reina madre es una virago. Tiene dientes postizos, como todas las reinas inglesas desde tiempo inmemorial. También tiene un estómago abultado que acaba incitando a la espada de Hamlet. No se por qué, no puedo separarla de la imagen de la reina roja en el relato de Alicia. Parece estar hablando todo el tiempo sobre la mantequilla, sobre cómo hacerla cremosa y apetecible, mientras que a Hamlet sólo le importa la muerte. La conversación entre esos dos adquiere necesariamente un tono extraño: surrealista lo llamaríamos hoy en día y, sin embargo, es muy pertinente. Hamlet sospecha que su madre oculta un crimen espantoso. Sospecha que fue deshonrado en el nido. Acusa a su madre a las claras, pero ella, como es muy dada a las tergiversaciones, siempre logra devolver la conversación a la mantequilla. En realidad, a su astuto modo inglés, siempre hace creer a Hamlet que él mismo es culpable de algún crimen monstruoso, pero nunca se revela de cuál se trata. Hamlet detesta cordialmente a su madre. Si pudiera, la estrangularía con sus propias manos, pero la reina madre es demasiado escurridiza para él. Hace que su tío represente una obra dramática en la que se presenta a Hamlet como un bobo. Hamlet sale de la sala antes de que acabe la obra. En el vestíbulo, se encuentra con Guildenstern y Rosenkranz. Éstos le susurran algo al oído. Él dice que se va a marchar de viaje. Ellos lo convencen para que no lo haga. Él sale al jardín, junto al foso, y, en plena ensoñación, descubre de pronto a la muerta Ofelia flotando en el río, con el pelo trenzado con esmero y las manos recatadamente juntas sobre el vientre. Parece sonreír en su sueño. Nadie sabe cuántos días ha estado en el agua ni por qué el cadáver parece tan natural, cuando, conforme a todas las leyes de la naturaleza, debería estar ya hinchado de gas. El caso es que Hamlet decide pronunciar un discurso. Comienza con el famoso «ser o no ser». Ofelia flota despacio corriente abajo, con los oídos inutilizados, pero, aun así, sonriendo con dulzura, como se espera que lo hagan las clases altas inglesas, incluso muertas. Esa dulce y enfermiza sonrisa de cadáver es lo que enfurece a Hamlet. No le importa la muerte de Ofelia: la sonrisa es lo que lo saca de quicio. Una vez más, agarra el estoque y, con ojos sanguinolentos, se dirige a la sala del banquete. De repente estamos en Dinamarca, en el castillo de Elsinor. Hamlet es un completo extraño, un fantasma vuelto a la vida. Irrumpe con la intención de matar a todos a sangre fría, pero su tío, el antiguo rey, sale a su encuentro y, con halagos, conduce a Hamlet hasta la cabecera de la mesa. Hamlet se niega a comer. Está harto de todo aquel espectáculo. Pide que le digan claramente quién mató a su padre, cosa a la que no había prestado la menor atención en todo ese tiempo, pero que recuerda en ese preciso momento, a la hora de comer. Hay ruido de platos y una gran algarabía. Con la intención de calmar los ánimos, Polonio intenta pronunciar un discurso precioso sobre el tiempo que hace. Hamlet lo ensarta tras el cortinaje. El rey, fingiendo no haber advertido lo ocurrido, se lleva la copa a los labios y pide a Hamlet que pronuncie un brindis y éste trasiega la copa de veneno, pero no muere inmediatamente. En cambio, el propio rey cae muerto a los pies de Hamlet, quien lo atraviesa con su espada, como a un trozo de carne de cerdo fría. Después, tras volverse hacia la reina madre, le atraviesa el estómago… le da de una vez por todas la máxima lavativa. En ese momento aparecen Guildenstern y Rosenkranz. Desenvainan sus espadas. Hamlet está debilitándose. Se desploma sobre una silla. Aparecen los enterradores con el farol y las palas. Entregan a Hamlet una calavera. Éste la toma con su mano derecha y, tras apartarla de sí, se dirige a ella con lenguaje elocuente. Entonces Hamlet está agonizando y lo sabe, conque inicia su último y mejor discurso, que, por desgracia, no llega a terminar. Rosenkranz y Guildenster se escabullen por la puerta trasera. Hamlet se queda solo en la mesa del banquete con el suelo cubierto de cadáveres. No para de hablar. El telón baja despacio…
henry miller
19 de noviembre de 1935
Mi querido Fraenkel:
Puede interesarte saber que ayer, según el periódico, la condesa de Chambrun (antes Clara Longworth) «se apartó de su especialidad, Shakespeare, y presentó un estudio detallado y meditado sobre la novela americana». Entre otras cosas, la condesa dijo esto:
Ya he dicho (y me gustaría repetir) que la única característica que diferencia nuestra producción americana de la del Viejo Mundo es el don superior de imaginación creativa y una intensidad humorística nacida del suelo, pero lo nacido de la tierra no es necesariamente vulgar. Ése es el gran error de la escuela ultramodernista que hoy ocupa el centro de nuestro escenario. Entre los mejores escritores modernos —dice la condesa— siempre falta un elemento esencial y creo que Mark Twain lo ha señalado. Los Estados Unidos son demasiado dados a la comedia. Necesitamos un tono trágico de vez en cuando.
Así, que en caso de que Hamlet, nuestro Hamlet, no baste, quiero, mi querido Fraenkel, que vayas hoy a la carnicería y pidas un kilo de tragedia… el mejor corte, tierno, jugoso, apetecible. Al día siguiente, tal vez por haber leído el meditado estudio de la condesa sobre la novela moderna, un ciclista que pedaleaba cuesta arriba en las afueras de Ginebra, como inspirado por sus palabras, «explotó de repente y cayó muerto, mientras le salía humo por la cabeza». Al parecer, llevaba un cartucho de dinamita en la boca y de pronto se le ocurrió morderlo y lo hizo. Naturalmente, es posible que la condesa no lo considere un material apropiado para la tragedia. Se trata tan sólo de una noticia de prensa y no va envuelta en tapas. No se podría representar día tras día, una cosa así. Hasta ahora no ha habido tragedias en las que un hombre explotara de repente y cayera muerto, mientras le salía humo de la cabeza. No son tragedias shakesperianas… tan sólo tragedias de periódico.
Esto me recuerda a nuestro pequeño Hamlet vienés, Alf. No ha habido la menor noticia de él desde hace ya más de una semana. Le estoy dejando caminar por las calles un tiempo para que pase un poco de angustia que lo endurezca. Últimamente, ha estado comportándose como un capón de Filadelfia. El doctor Rank diría que padece hambre uterina: una pura y simple afección ovárica. No obstante, es malo. Es como una carrera de bicicletas de seis días en la que tu compañero pasa todo el tiempo durmiendo. Ni siquiera sale de su litera para esprintar. También es posible que Alf fuese en realidad a la biblioteca, como indicamos, y se enterrara en ella. En ese caso me corresponde a mí tomar las pocas ideas que tenemos y violarlas con una mazorca de maíz.
Ayer recibí una carta de mi viejo ninchi, Joe O’Regan, que me parece particularmente oportuna. Me escribe sobre la deriva del Nancy Noonan en el Caribe, sobre el sasafrás y la vara de oro, sobre la genciana y la muscadinia, la uva silvestre, el pez globo y los tiburones de arena. Escribe sobre un chico llamado Ghaney, de Nueva Escocia, quien, siempre que lee a Joyce, tiene una «erección personal». Dice que hay un montón de cosas de las que no quiere acordarse, en particular una mujer japonesa que le ofreció a su hija por un yen o la vez en que aterrizó en Keelung sobre la cresta de un tifón y con escorbuto. Dice que lo que de verdad le gustó fue estar en el bar Dólar de Plata de Manila y compartir una botella de vino espumoso con un extraño mientras pensaba todo el tiempo en lo estupendo que era aquel otro y en que, como sabía, no volvería a verlo nunca.
A partir de esto podrías pensar que Joe es un aventurero, un hombre de acción… pero no: es un tipo que dice «à partir de demain je ferai…» y, mientras está preparando lo que hará mañana, aparece el escorbuto o el tifón o el Nancy Noonan empieza a hacer agua y el pobre Joe queda varado en los desolados y yermos arrecifes del Mar de la China.
Alf igual… Alf siempre está buscando una habitación cómoda en la que escribir su Quatuor en Ré Majeur y, mientras espera el lugar apropiado para aparcar su pompis, Antonin Artaud despacha de un tirón, al modo maníaco-depresivo, L’Art et la mort en una celda acolchada por la que no paga alquiler ni impuestos.
Y ahora, tras estas observaciones introductorias, quiero responder a la pregunta que hiciste sobre mi prefacio a BastardDeath. Sabes de sobra que, al pedirme que «explique» esas páginas, lo que pides es que me viole a mí mismo.
A mi juicio, la clave para esas tres primeras páginas comenzadas en broma como un addendum a Primavera negra, que se titulará «Yo, el ser humano», se encuentra en esta oración: «Significa, por usar el lenguaje actual, que el yo a solas con su ello debe crear un espacio-tiempo que se sienta como equivalente de la inestabilidad de la soledad». Esa terminología, tomada del psicoanálisis, llevada hasta el absurdo y contrapunteada con una verdad fundamental, resucita el problema del Dios ahora ausente. Hoy en día hay dos clases de soledad: la del rebaño que tiene la sensación de que lo llevan a caer por el precipicio y la del individuo creativo, ahora más acuciante que nunca, ya que no hay reacción de la colectividad. La neurosis moderna, claramente revelada en la obra del propio artista moderno se expresa mediante el miedo a la vida. El miedo es una constante en la ecuación humana: no hay forma de desalojarlo, pero los viejos fenómenos irracionales del miedo, vinculados con la magia del hombre primitivo, dieron paso, mediante la creación de las culturas, a un miedo de la muerte tangible y pronunciable. Sin embargo, el proceso creativo se sitúa más allá, fuera tanto del miedo a la muerte como del miedo a la vida. (Es que el miedo a la vida, que tenemos hoy en día, no es sino el reconocimiento de la desintegración de la forma cultural.) La cuestión que nos concierne decisivamente no es la muerte del arte, sino el agotamiento de la facultad creativa.
Al postular la idea de The Sacred Body, te refieres a una soledad que no tiene equivalente en el hombre moderno. Dicha soledad fue la consecuencia de la peculiar clase de absoluto inherente a nuestra cultura. Dicho absoluto fue el Dios monoteísta de los judíos. El Jehová judío, helado y remoto, pasó a ser el único venero de terror. Mediante esa relación el hombre pudo cargar con un peso de culpabilidad nunca antes conocido. La leyenda de Cristo debe su fuerza al profundo deseo del hombre de transferir dicha carga, de quitársela de encima, por decirlo así. Al creer en Él, Cristo, sólo con la fe, debíamos quedar absueltos de todo pecado. El ejemplo que nos dio fue brillante, pero, al elevarse a la categoría de símbolo, creó un fiasco para nosotros o, mejor dicho, lo hicieron sus haliógrafos.