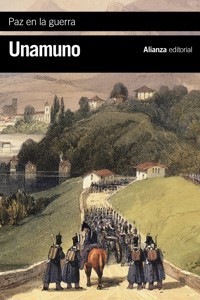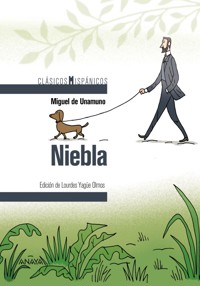6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Escrito en 1904 y publicado un año después, "Vida de Don Quijote y Sancho" es uno de los libros más representativos de Miguel de Unamuno (1864-1936). Libre y personal exégesis del "Quijote", en que el autor no pretende descubrir el sentido que Cervantes le diera, sino el que le da él, la obra (como apunta asimismo Ricardo Gullón en su introducción al volumen) quizá sea también novela, ya que en sus páginas hidalgo y escudero reviven los episodios de la obra cervantina «en compañía de un narrador que no se priva del autoatribuido derecho a injerirse en lo narrado, trasluciendo en el comentario una voluntad tanto crítica como creadora». Completan el volumen el ensayo «El sepulcro de Don Quijote», publicado en "La España Moderna" en 1906, así como los prólogos a la primera y segunda ediciones, fechados en 1913 y 1928.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Vida de Don Quijote y Sancho
Introducción de Ricardo Gullón
Índice
Introducción
Vida de Don Quijote y Sancho
El sepulcro de Don Quijote
Prólogos del autor
Primera parte
Segunda parte
Vocabulario
Créditos
Introducción
Al comenzar la lectura de Vida de Don Quijote y Sancho, casi resulta inevitable preguntarse si en sus páginas vamos a encontrar una biografía, una doble biografía, según parece anunciar el título, una novela con protagonistas prestados a otra, o un ensayo sobre la obra de Cervantes dedicada al ingenioso hidalgo. No por deseo de clasificar y fijar el género a que pertenece; sí para entrar en la recepción del texto con alguna seguridad, conviene despejar un poco el terreno.
Se supone en el lector un mínimo de competencia: conocer la novela cervantina y no desconocer el arte y el pensamiento de Unamuno, ni su afán de inmortalidad. Esto último explica la atracción por figuras novelescas como las de Don Quijote y Sancho, llamados a no morir, portadores de alguna manera del espíritu creador. En la creación sobrevivía Cervantes y tal ejemplo de supervivencia no fue perdido para quien siglos después caminará otra vez con los mismos personajes.
¿Novela, pues? Es una lectura admisible pensando precisamente en eso: el hidalgo y su escudero reviven la historia, episodios y aventuras, en compañía de un narrador que no se priva del autoatribuido derecho a injerirse en lo narrado, trasluciendo en el comentario una voluntad crítica tanto como creadora. Así, «ensayo» también, muy en el estilo del autor, con incursiones en los temas centrales de su preocupación.
La fluidez de los géneros literarios se acusa en este libro, de originalidad evidente, que, entre otras cosas, plantea el tema del quijotismo desde la perspectiva y el talante quijotesco del gran rector de Salamanca. Que éste salía cada mañana en busca de follones y malandrines, dispuesto a enderezar entuertos y separar injusticias, proclamando su verdad con voz tan alta como la puesta en el aire por su patrono cada vez que un noble empeño le solicitaba. Ya se entiende, pues, por qué la biografía del héroe puede ser para el glosador una manera de autobiografía.
Admitamos la complejidad según se nos propone: como requerimiento del texto que el lector debe aceptar desde el principio. Es el autor quien ya tardíamente se atribuye «experiencia quijotesca» al revisar su obra como lector y prolongarla en su tercera edición, estableciendo por sí mismo una analogía que no parecerá discutible al conocedor del paño.
Bueno será recordar la fecha –1905– de publicación y la situación de don Miguel –rector de la Universidad de Salamanca–, para no atribuir sus ideas y decires a la lucha política en que más tarde se vio enganchado –y no contra su voluntad–. Cuando el narrador afirma la necesidad de una guerra civil es dudoso que su aseveración tenga mucho que ver con la actitud de Don Quijote y sí con la convicción de que era necesario remover las conciencias, despertándolas de la soñarrera en que habitaban.
Sueño de soñar y no sueño de dormir, pedía, incansable, y más después del Desastre que tanta pequeñez pusiera al descubierto. El gran agitador de almas no se resignaba al desánimo generalizado de los españoles, y su exaltación del hidalgo manchego y de su generosa locura era, sí, un modo de autoafirmarse, pero sobre todo una propuesta de vida heroica. Si coincide con Joaquín Costa en considerar la regeneración de la patria como primera tarea del intelectual español, disentía en cuanto a los medios; en vez de echar siete llaves al sepulcro del Cid, abrir las puertas del campo a las mesnadas de la guerra, a los decididos a no renunciar a combatir, si éste era el precio que había de pagarse para salir de la modorra. Si no con la crudeza de Ángel Ganivet y su tremenda aceptación de su trágica fórmula, echar medio millón de españoles a los perros, no le temblaba el pulso al calificar de víboras –«raza de víboras»– a quienes pedían paz.
Y si la opción resuelta en favor del combate puede sorprender al lector superficial, de fijo será porque no ha leído bien la superficie, pues en ella está la profundidad, que se le escapa por buscarla en una dimensión que es pura metáfora. La congruencia del texto conduce por sus pasos contados a una declaración que anuncia las que estaban oyéndose en otras voces y con otro acento: la ley del cuadrillero no se hizo para el héroe, cuyos motivos y designios han de parecer arca cerrada al vulgo. ¡Qué declaración tan clara! «La ley no se hizo para ti, ni para nosotros los creyentes; nuestras premáticas son nuestra voluntad», brusco arranque en que el tú de quien se habla y el yo dicente reclaman y alinean a los demás, a «los creyentes», en la religión del heroísmo.
Quien grite «anarquismo», «paradoja», «antidemocracia» o expresiones del mismo jaez, apenas hará sino declarar su incomprensión. Pues la afirmación unamuniana establece la prioridad indiscutible de la justicia sobre la ley, de lo justo sobre lo legal. La declaración anticipa posiciones que no tardarán en producirse –Baroja, Ortega–, cuando la actualidad refresque tristes memorias del pasado y los cuadrilleros vuelvan a ejercer por los caminos del mundo oficios de autoridad. Y si bien se mira, la opinión de don Miguel, leída en contexto, es una defensa de los humillados y ofendidos por encima de las restricciones destinadas a coartar su libertad.
De la libertad trata este libro y ello explica que su redacción absorbiera y apasionara a Unamuno. En carta a su amigo Pedro de Múgica fechada el 28 de junio de 1904 le dice estar escribiendo la Vida y la califica de «meditaciones» sobre el texto cervantino. «Tomo el Quijote como una obra eterna, sin autor y aparte de la época en que se escribiera», y tal condición de eternidad le permite producir un texto actualizado, y una versión de los acontecimientos que, siendo tan de su época y de su autor, aspiran a trascender las fronteras del tiempo.
Antes de tres meses (15 de septiembre) informa a Múgica de que el libro está terminado: «Este verano pude gozar de alguna tranquilidad desde junio a fines de agosto y la aproveché para escribir un libro que título La vida de Don Quijote y Sancho según M. de C. S. explicada y comentada por M. de U. La he hecho de un tirón y por viviparición –otros libros los he escrito por oviparición, empollando notas–, trabajando en él hasta cinco y seis horas algunos días, y de aquí el que me haya salido con más calor que otras cosas mías. El texto cervantino me sirve de cañamazo en que bordo mis propias imaginaciones». Importa retener aquí el hecho de que si en el proyectado título se habla de explicar y comentar, al final de las líneas citadas se habla de imaginar, es decir, de invención sobre la invención, de novelar y metanovelar –novelar en y acerca de la novela–. La última línea del párrafo se refiere a las «imaginaciones» con variación que es atenuación: «libres meditaciones sobre la base del Quijote».
Entre Navidad y Año Nuevo, el 28 de diciembre, la confidencia es, si cabe, más personal y reveladora. Desde el comienzo de la carta vuelve el tema: «Renuncio a describirle hasta qué punto estoy empozado en mi Quijote. No veo, ni oigo, ni siento otra cosa. Ahora lo estoy poniendo en limpio y en cuartillas, labor que me lleva seis y más horas diarias. Me va a resultar un volumen de regular tamaño, unas 300 páginas, y sin duda mi obra más personal y propia».
No puede estar más clara la apropiación: «mi Quijote», «mi obra más personal». Cervantes –«un pobre diablo muy inferior a su obra»– y lo que quiso decir, le «tiene completamente sin cuidado». Su modo de remachar el clavo es cualquier cosa menos ambiguo: «El texto cervantino no es sino un pretexto para que sobre él levante yo mis propias elucubraciones».
A otro amigo y confidente, Pedro Jiménez Ilundáin, le anunciaba en carta de 11 de diciembre la publicación de la Vida a primeros de 1905, anticipando lo dicho a Múgica: «El texto cervantino me da pie para todo género de revoloteos, y no es sino un pretexto para verter mi pensamiento y mi sentimiento todo».
Como hiciera en otras ocasiones, al recibir el libro, Jiménez Ilundáin, además de agradecer el envío, opina sobre él: «Es una manera, a lo Nietzsche, de presentar ideas en perfecto orden desordenado y de sentar principios con meras afirmaciones. Me hace el efecto de esos libros que, conteniendo una nueva concepción de la vida o de sus relaciones, necesitan un nuevo comentarista que acierte a exponer una y otra». La comunicación del amigo (25 de abril de 1905) es extensa, detallada y sincera.
No recuerdo haber leído la reacción de Múgica al recibir y leer la Vida; cabe inferirla de lo escrito por Unamuno (15 de junio de 1905) al contestarle y darle gracias con la buena acogida prestada al libro en contraste con la hostilidad del «cotarro literario» madrileño; compensada también por «la intensidad del aplauso de los que me lo aplauden, y la calidad de éstos, me desquita de todo lo demás [...]. Hay pobres diablos que no me perdonan mi poco respeto a Cervantes y eso de que prescindo de él y en vez de comentar docta, documental y eruditamente su Quijote, hago el mío». Tenía razón y no puede ser más congruente con ella su propósito de disparar, como disparó en seguida, contra la ramplonería predominante.
Con más precisión había escrito a Ilundáin el mes anterior (9 de mayo de 1905) apuntando de dónde procedía la hostilidad con que algunos sectores recibían su libro: «no son los católicos los más escandalizados, sino los otros, los de la Ciencia (con mayúscula), los de esa informe bazofia que se nos da ahora en tomos de cuatro reales. ¡Están alcanzando a España y hay que acabar con esta ralea! La salvación está en volver, con sabor moderno (con verdadero sabor moderno, no con ciencia de la Bibliothèque Alcan), a nuestros místicos». Su corresponsal ya había detectado el misticismo en las páginas del libro, y el impulso «anticientífico» que le empujaba en esa dirección aún se discerniría mejor en el Tratado del amor de Dios, en que ya andaba empeñado y del cual se encuentran múltiples referencias en sus cartas, desde entonces hasta su publicación en 1913 con el título: Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos.
De los entusiastas en la acogida a la Vida quiero destacar, por ser quien es y por el calor detectable en sus juicios, a Antonio Machado, a mitad de camino entre las Soledades de 1903 y la enriquecida segunda edición, Soledades. Galerías. Otros poemas, de 1907. Quien publica en La República de las Letras (9 de septiembre de 1905) «Divagaciones» en torno al libro del Maestro es hombre en cabal dominio de su expresión, maduro, reflexivo y modesto (modesto cuando se compara con don Miguel; no se olvide lo que su modestia tiene de orgullosa).
Empieza Machado declarando su admiración por la «heroica y constante actividad espiritual» de Unamuno y señalando como notas dominantes de su carácter «el impulso acometedor, la ambición de gloria y la afirmación constante y decidida de su personalidad». Con leve matización estos tres rasgos servirían para caracterizar a Don Quijote, y todavía, inequívoco, salta a la página la calificación «caballero andante» atribuida a don Miguel, «siempre dispuesto a todo noble combate».
Generalizaciones respecto a la persona, muy justificadas como antecedente de lo anotado sobre el libro en sí: «¿Necesita maestros de cordura esta tierra de vividores, de fríos y discretos bellacones? Locos necesitamos, que siembran para no cosechar. Cuerdos que talen el árbol para alcanzar el fruto, abundan, por desdicha. ¿Dónde están los lunáticos, los idealistas, los renunciadores, los ascetas, los románticos, que apenas se ven por ninguna parte? [...] Tierra es ésta de vividores. Venga, en último caso, quien enseñe y ayude a bien morir».
Nótese la semejanza en el estilo, manifestación de parentesco espiritual en línea directa. Dos puntos conviene observar, la identificación entre lector y autor en primer término; en segundo lugar el hecho –desolador– de la resonancia del ayer en lo presente que no podrá menos de captar el leyente de hoy. Lo que Machado vio era fiel contraste de la realidad en 1905. Que, mirando en torno mientras le escuchamos, nos parezca que está refiriéndose a 1987, es triste signo de inmovilismo, testimonio de algo que incita a la pesadumbre: lo escrito hace ochenta años por Unamuno, por Machado; hace siglo y medio por Larra; quizá las nada fantásticas alegaciones de Cadalso..., conservan actualidad y vigencia.
Cuando el comentarista señala que el libro «está impregnado de tan profundo y potente sentimiento que las ideas del pensador adquieren fuerza y expresión de imágenes de poesía», y de ahí concluye: «Sólo el sentimiento es creador», confirma desde fuera lo vivido desde dentro, y de ahí su exhortación inicial y su afán por convertir al destinatario de su obra en partícipe de la experiencia en que el texto se transfigura.
Nace el héroe en un lugar de la Mancha; cuenta al nacer alrededor de cincuenta años y es hidalgo pobre, con pobreza asimilada a la de su tierra; perdió el juicio con locura que el reinventor califica de admirable, en cuanto necesaria y útil para sanear el país. Aquí apunta una variante decisiva: la necesidad de que el hombre sacrifique su juicio al bien común se debe a dos tipos de exigencia: uno psicológico, relacionado con la proyección del autor en la figura, y otro estructural: sólo el demente será capaz de entender los engaños de la apariencia, de sustituir la fantasía colectiva –gigantes– con imágenes de su propio delirio y de ver en las mozas de partido una posibilidad de reversión que la mirada realista nunca vería.
Dulcinea era inevitable, y llegó, pero en el texto unamuniano es desde su aparición no ya símbolo de la Gloria, sino la Gloria encarnada. No tardará en oírse a Sancho, voz complementaria y no antagonista. Éste, éstos, en plural, son los bachilleres, los reductores de la idealidad a la lógica. Sancho es bien recibido por sencillo, creyente –no crédulo– y socarrón; contrapunto del héroe a quien sigue fielmente. Con él se completa Don Quijote: «Necesitábalo para hablar, esto es, para pensar en voz alta sin rebozo, para oírse a sí mismo y para oír el rechazo vivo de su voz en el mundo».
Habla el narrador de su criatura y está confesando su personal urgencia de interlocutor, no para escucharle, sí para atender el rebote de sus ideas en quien le escucha. Ahora, el criado ha salido respondón y las respuestas de Sancho acreditan la razón del narrador unamuniano al reconocer que no le faltaba sal en la mollera –gratuita afirmación de Cervantes, desmentida por el texto–, y si no fuera así poco serviría calificarle de bueno: «en realidad ningún majadero es bueno», leemos, versión del conocido dicho decidero del saber popular.
No se contenta el narrador con elogiar la buena disposición de Sancho; le admira –además– por su fe, «que por el camino de creer sin haber visto le lleva a la inmortalidad de la fama», fe quijotesca y fe en su señor –a quien no puede asimilar, como su reinventor hace, a Íñigo de Loyola, porque acaso ni sabe quién fuere el Santo–, pero a quien llega a querer con comprensión y compasión que lo enaltece. Sale Unamuno en su defensa frente a «los maliciosos», frente a quienes piensan mal para acertar, negando que la codicia fuere el motor de su conducta.
Situar a Sancho en el título de la novela implicaba ya una toma de posición autorial beneficiosa para el escudero y en nada reductora del caballero. Según progresa el texto irá declarándose la correlación de los actantes, su complementariedad y el movimiento que, siendo inverso, les acercará tan visiblemente a lo llamado por Unamuno quijotización de Sancho y sanchificación de Don Quijote.
No sé si hablar de «evolución» estaría justificado en este caso: el cambio de Sancho, en las páginas unamunianas, viene prefigurado desde el comienzo, y siendo así, el cambio puede ser considerado como realización, como descubrimiento de lo envuelto en una capa de rusticidad y socarronería que apenas lo dejaba ver.
Inspiración y no programa es el principio rector de lo quijotesco, atendiendo al incidente de cada momento sin trazarse un plan para resolverlo, según aconsejaría la prudencia. Don Quijote es el gran inspirado, el iluminado por la llama de su pasión de justicia: «cuando uno se apresta a una hazaña no debe pararse en por qué puerta ha de salir». Se lanza sin escuchar advertencias y avisos; no reflexiona, acosado por la aventura inminente. No se busque en sus acciones la lógica de las escuelas sino la coherencia del comportamiento heroico.
Si llama doncellas a las rameras que le asisten en la venta, el error no es cosa de risa, aunque la sorpresa las haga reír a ellas y a los demás, sin caer en la cuenta «de su locura redentora». El héroe, desplazado de su ámbito natural, encontrará la burla, como la encontrará Sancho, entre unos y otros, toscos y refinados, malsines y aristócratas, no iguales, pero semejantes en su reacción. Y serán los de alta estirpe quienes pongan a prueba al escudero y al pretender convertirle en bufón dan ocasión a que actúe como discreto.
Tiene el Quijote de esta nueva historia conciencia de misión, como su inventor; sabe quién es («¡Yo sé quién soy!») y, según explica el cronista de sus dichos y hechos, tiene derecho a decirlo porque «discurre con la voluntad y al decir “¡Yo sé quién soy!”, no dijo sino “¡yo sé quién quiero ser!”. Y si el evangelio según don Miguel reza que Cristo se hizo hijo de Dios por voluntad y a fuerza de ponerse a ello, ¿cómo dudar de que Alonso Quijano pudo instituirse en héroe y llegar a ser quien quiso ser?
Personaje autónomo, libre de ligaduras con su primer autor, se debate en las páginas de su segunda vida novelesca, ansiando independizarse de quien tanta sustancia personal le transfirió. Si en la segunda parte de su libro logró Cervantes presentar a héroe y escudero con plena autonomía, Unamuno, que en este punto desea hacer lo mismo, se engancha en su propio discurso, incapaz de alejarse de lo especular.
Aliviada la soledad del héroe por la compañía del escudero que le entretiene y distrae, aun si a veces le irrita, algo les separa y mantiene a Don Quijote dentro de su conciencia misionera; el sentimiento de tener una misión que cumplir no le abandona; por eso disuena su voz en la música estridente de nuestro tiempo, música de aturdidos que prefieren el ruido a un silencio que les asusta porque podrían oír su propia voz y no reconocer la realidad de su condición.
Sordo a la trascendencia, al hombre común es preciso amonestarle para que salga de sí y recuerde: «Sólo es hombre hecho y derecho el hombre cuando quiere ser más que hombre». Confinado en el círculo de las ideas recibidas, inducido a vivir en la sacrosanta hechología, removerle no es fácil, como bien supieron criatura y creador. Aquél acertaba al considerar gigantes a los molinos de viento, y Unamuno explica el caso y la cosa: «Tenía razón el Caballero: el miedo y sólo el miedo le hacía a Sancho y nos hace a los demás simples mortales ver molinos de viento en los desaforados gigantes que siembran mal por la tierra [...] Hoy no se nos aparecen ya como molinos, sino como locomotoras, dinamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o sin ellos...». Paradoja, gritarían en su época los de siempre, los «científicos», evangelistas del otro evangelio, el del progreso. Instruidos por el paso del tiempo y desde una perspectiva abarcadora, vemos a don Miguel utilizando el símbolo para facilitar la penetración en las sombras, en la sombra. Viviendo en un mundo dominado por la técnica y cercano a la robotización, leemos estas consideraciones como premonición, no como paradoja, aunque ésta le sirva para producir el conveniente efecto de choque.
Más allá, adelantando en su construcción, al referirse el autor al episodio de los galeotes, dialoga con Ángel Ganivet y deplora lo descaminado de sus juicios sobre la justicia y el castigo. Se ha de castigar para después perdonar y que «el perdón no sea gratuito y pierda así todo mérito; para que gane valor costando adquirirlo, teniendo que completarlo con sufrir castigo...». Insertar en el contexto del pensamiento penalista español –de Dorado Montero, de Salillas, de Concepción Arenal, correccionalistas para quienes la pena sirve un fin aleccionador– la interpretación de Unamuno es comprensible y estimulante; no es tan seguro, en cambio, que concuerde con los motivos de Don Quijote al libertar a los presos.
Más personal y por caminos oblicuos más trasladables a los otros, al héroe y al lector, son las reflexiones –melancólicas reflexiones– acerca del desencanto que trae el triunfo, reflexiones o más bien confidencias: «El lector echará de ver, de seguro, que escribo estas líneas bajo un apretón de desaliento», y lo que tenemos a la vista son referencias a un discurso pronunciado con buen éxito de público. A la pregunta sobre las causas del desaliento se anticipa la respuesta, una respuesta reiterada en numerosas páginas del autor: el temor a estarse convirtiendo en histrión y a hacer representación de su vida. Aquí se expone con claridad bastante el conflicto entre el yo íntimo y el yo histórico que irá acentuándose a medida que aquél se adentre en la Historia para desempeñar en ella papel de protagonista.
Este dilema, intimidad-historicidad, va cayendo en desuso. La Historia, según la entendieron Galdós y Unamuno y Ganivet, no existe; es cosa del pasado y pasada. Lo que existe, rige y prolifera es la política (con minúscula muy chiquita), cosa de burócratas y activistas cuyas disponibilidades ideológicas no pueden ser más parvas. El fin de las ideologías, anunciado con estrépito hace años, acaso esté a la vista y no sé cómo hubiera reaccionado el Maestro ante los nuevos mecanismos de dirección y secuestro de la libertad.
Eternidad, infinitud, alma, conciencia... acaso perdieron sentido para el hombre de hoy que vive de sucedáneos y nombra por aproximación cuando no le faltan palabras para nombrar. Pienso que Vida de Don Quijote y Sancho puede serle útil por su misma desmesura, por su excepcionalidad. Aquel catedrático de Salamanca, en tensión perpetua, en lucha permanente contra esto y aquello, heterodoxo de todas las ortodoxias y de todas las heterodoxias, puede enseñarle el valor del disentimiento, las ventajas –intelectuales, espirituales; no materiales– de la discrepancia, lo cual, en un mundo moldeado por el conformismo, puede ser tabla de salvación.
Aprenda el lector a traducir de un idioma a otro, del unamuniano al propio, y verá todo más claro. Como que de claridades se trata en esta Vida y en estos personajes, el ficticio y ficcionalizado, en simbiosis perfecta y mutua iluminación. Se reconoce Miguel en el espejo del hidalgo y éste se reencuentra en el espíritu de aquél, duplicación interior establecida muy adrede por quien necesita justificar su alejamiento de la intrahistoria por la concordancia, la hermandad, el parentesco, con un modelo digno de ser revivido. No vale el pasado inoperante: «sólo existe de verdad lo que obra», y tal es la razón de que la leyenda se resista a los historiadores. Provistos de su bagaje documental arremeterán contra las leyendas y hasta se persuadirán de su victoria. Así, por ejemplo, pueden pensar que el significado de la rebeldía de los Comuneros es otro después de sus eruditas alegaciones, sin advertir que la imagen legendaria sigue vigente en el corazón del pueblo. No estoy seguro de si lo dijo don Miguel alguna vez, pero si no fue así, debió decirlo: el mito es inmortal y sólo otro mito podrá desalojarlo y asentarse en su lugar.
No parecen erosionadas estas ideas, ni las conectadas con ellas y relativas a la verdad y a la mentira: «Toda creencia que lleva a obras de vida es creencia de verdad y lo es de mentira la que lleva a obras de muerte». Todo es relativo, ya lo sabemos, y la relatividad de los conceptos verdad y mentira no precisó de Einstein para ser conocida. Después de Heisenberg y de Ingarden podría darse por superado el dicho unamuniano, y, con todo, no es así: la conexión verdad-mentira arraiga en territorios mentales donde el principio de indeterminación no tiene vigencia.
Menciono muy de propósito nombres ilustres; no a «los científicos» de cuatro cuartos aludidos despectivamente por nuestro amigo, sino a quienes encarnan el pensamiento renovador del siglo presente. No serían ellos los discrepantes de las tesis de Unamuno, de las apuntadas y de otras expuestas en este libro y confirmadas en otros trabajos suyos, como la relación entre libertad y voluntad de que se habla a propósito del encantamiento del Caballero. Enalteciendo su temple y su fe, declara el cronista que no hay fuerza humana que pueda esclavizar al hombre, libre de pensar bajo las cadenas.
Acontecimientos casi cotidianos nos ilustran y despiertan la duda. No se equivoca el teórico, pero el práctico objeta que observaciones como ésa, válida para una sociedad liberal –una sociedad de hombres libres–, son cada vez menos seguras en los modelos hoy proliferantes donde el enjaulado puede ser destruido en cuerpo y alma.
Declaraciones como la relativa a la salvación por la humildad y la fe, admirables como son, apenas serán entendidas en un mundo desacralizado, y más, vuelto de espaldas a la espiritualidad. Precisamente por eso, por inoportunas (ya en su tiempo estaba el proceso desespiritualizante muy avanzado, sobre todo entre las capas de la burguesía en que el autor reclutaba la inmensa mayoría de sus lectores), por ir contra corriente debiera decirse, siguiendo la norma unamuniana de decir a cada cual lo que no quiere oír, incluso a riesgo de contradecir en Valladolid lo dicho en Bilbao o viceversa. Y si entonces era recomendable obrar así, más urgente será hoy en que la espiritualidad no está en retroceso sino desbaratada y en trance de extinción.
Lo oportuno de la inoportunidad pudiera ser rúbrica acogedora de los no escasos ejemplos unamunianos de esta práctica. Sin salir del texto ahora examinado, todavía quiero señalar dos o tres temas que van en la misma dirección. En el capítulo 74 de la segunda parte, presidido por la copla final de Jorge Manrique a la muerte de su padre, y al tratar de la del buen hidalgo, constan hechos y dichos indicadores de cómo en el punto de la muerte se le reveló a éste el misterio de su vida, el de la finalidad y el destino de su vida.
Aquel mismo año de 1905 se publicó en Madrid el libro de Rubén Darío Cantos de vida y esperanza, cerrado por un poema en contradicción con el título: «Y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos», lamentación a la que desde el capítulo citado de la Vida responderá el Caballero: si la vida es sueño, la muerte es vida. A esto añade el cronista: «si fue sueño y vanidad tu locura de no morir, entonces sólo tienen razón en el mundo los bachilleres».
Cerca están Sancho y los demás actantes, mas ya el autor ficcionalizado se adueñó del texto y del personaje («Don Quijote mío») y su voz es protagonista y mediadora. Por su mediación asistimos a la escena, oímos al cura y, ¡tan destacada!, la palabra de Sancho, «henchido de fe y loco de remate cuando su amo se moría cuerdo». No hay misterio en esta conversión-inversión, testimonio de cuanto puede la convivencia con el hombre bueno y justo. Pedagogía del ejemplo.
Se confiesa el moribundo con el cura y se confiesa el autor con el lector, declarando esperanzas que apenas se atreven a decir su nombre. Veinte años más tarde dramatizará en Sombras de sueño (1926) lo que aquí –y en textos como «Recuerdo de la Granja de Moreruela»– expuso tan hermosamente: «¡La vida es sueño! ¿Será acaso también, sueño, Dios mío, este tu Universo de que eres la Conciencia eterna e infinita?, ¿será un sueño tuyo?, ¿será que nos estás soñando? ¿Seremos sueño, sueño tuyo, nosotros los soñadores de la vida? Y si así fuese, ¿qué será el Universo todo?, ¿qué será de nosotros, qué será de mí cuando Tú, Dios de mi vida, despiertes? ¡Suéñanos, señor! Y ¿no será que despiertas para los buenos cuando a la muerte despiertan ellos del sueño de la vida? ¿Podemos acaso nosotros, pobres sueños soñadores, soñar lo que sea la vela del hombre en tu eterna vida, Dios nuestro?».
No, no son preguntas retóricas sino expresión del sentimiento agónico de una vida oscilante entre esperanza y desesperanza; preguntas dirigidas a tres destinatarios: Dios, el hombre-escritor y el hombre-lector, invocado directamente el primero; asociados los otros dos en el plural «nos» y «nosotros», «pobres sueños soñadores», Miguel es la presencia activa y expresiva; Dios, invocación suya; el lector su compañero y asociado en un destino común. En la cadena interrogativa se intercala el ruego, la petición urgente al soñador cuyo sueño nos mantiene vivos para que no deje de vivirnos; «¡Suéñanos, Señor!». Ruego imperativo, como de quien al gritarlo le va en ello la vida.
La pasión y la belleza de esta página no pueden, no deben pasar inadvertidas. Es, en varios aspectos, una culminación; lo es, desde luego, en el de la relación entre hablante y leyente. Desde la primera línea del volumen («mi buen amigo») está presente el lector. Según progrese el discurso, la presencia se hace permanente y necesaria. El destino del autor va unido al del lector (o se salvan los dos, «todos», o no se salva ninguno; no hay pases de favor para la eternidad), y la escritura tiene un destinatario individual, el Tú a quien el yo necesita como partícipe callado de su soliloquio.
Si Unamuno prefería llamar monodiálogo a esta modalidad narrativa cercana al examen de conciencia, resulta evidente que el Yo hablante es el primer destinatario de la reflexión, y no menos claro parece que se propone informar a un Tú que, cuando menos, está sugerido en el discurso. Tampoco es dudoso que ese Tú es un individuo, «especie única» y no partícula o parcela de la entidad abstracta llamada público que poco o nada le interesaba.
Fijándonos en la cadena narrativa según se constituye en y por la crítica actual, observamos –y he señalado el fenómeno alguna vez– la escasa validez de la constitución teórica cuando de Unamuno se trata. Narrador y autor implícito (el segundo yo del autor, la figura productora del texto y perceptible en él) aparecen apretados hasta el punto de ser casi indistinguibles, y más: el personaje, conforme observamos, corre riesgo de convertirse en pretexto (pre-texto lo es desde antes de ponerse en marcha la operación narrativa). Don Quijote conserva personalidad y figura, mas en la versión unamuniana, las presión de un espíritu urgido por el prurito de inmortalizarse, atenúa su protagonismo, transfiriéndolo al novelador que ficcionalizado se sitúa en análoga posición actancial.
Algo semejante se produce al costado receptor de la comunicación: el lector virtual, convocado con recargada insistencia en la Vida, no sólo está en el texto como lector implícito, participante en él y dilucidador de su significado, cuando entre narrador y lector se establece el diálogo, siquiera sea una y única la voz reportante, el lector implícito puede ser llamado destinatario directo de la narración, a quien ésta se dirige sin rodeos.
No olvido el carácter de las páginas iniciales, «El sepulcro de Don Quijote», y justamente su función introductoria me hace pensar en que allí se establece la razón primera de la escritura, con referencias al lector, a quien se transmiten preocupaciones acaso derivadas de alguna sugerencia del «amigo».
Puesto que el lector a quien yo hablo tiene entre sus manos la introducción citada, podría contentarme con remitirle a esas páginas. A ellas habrá de acudir para confirmar lo dicho aquí, pero antes considero apropiado llamar su atención sobre tres o cuatro indicaciones que refuerzan mi aserto. Nótense en primer lugar fórmulas representativas del Tú, que acreditan y justifican su presencia: «Me preguntas», «Me hablas»; en seguida la afinidad de narrador y narratario: «Como tú siendo yo», «como tú quisiera vivir», y a renglón seguido el plural asociativo: «Si consiguiéramos». Se aviva el diálogo y la participación: «Y vuelta a lo mismo, a tu pregunta, a tu preocupación», «Si te preguntan, como acostumbran», «Y no me preguntes más, querido amigo», «¡No, mi buen amigo, no!», «Mira, amigo», «Te hablarán»... Podría transcribir bastantes locuciones análogas, pero éstas son suficientes para acreditar el tipo de relación textual que une al ente introductorio y a su corresponsal. Comentando el último capítulo de la obra, señalé la utilización de la interrogación como método discursivo: el Yo y el Tú, unidos de distinta manera, pero unidos, cierran el texto y sellan la comunidad establecida en la introducción.
Queda por dilucidar la identidad de este lector, instituido en amigo, a veces lector implícito y eventualmente narrativo, nunca designado por su nombre –si alguno tiene–. Anonimidad razonable para quien como él es invención, por desdoblamiento, de un hablante que fija su perfil y su competencia según el texto lo reclama.
La función del lector virtual, actualizador y generador de lo escrito, siendo crítica, habrá de ser valorativa. Juzgando desde su perspectiva tal vez rechace los excesos y la pertinaz beligerancia del autor, el Yoísmo extremado, el vivir como representación, la heterodoxia sistemática... Acaso este lector sienta en algún momento la tentación del antagonismo, mas no podrá menos de sentir la energía y la vigencia de un pensamiento cuyas inquisiciones siguen teniendo validez para el hombre de hoy, tan distante y tan cercano como siempre al unamuniano «hombre eterno».
Para concluir esta introducción considero oportuno recordar que el interés de Unamuno por Don Quijote y su historia es anterior en casi diez años a la publicación de Vida. De octubre 1895 es el artículo «Quijotismo» y de 1898 el titulado «La vida es sueño», coincidente en buena parte con las ideas del anterior. En Los Lunes del Imparcial aparecieron, con menos de un mes de diferencia (22 de diciembre 1902 y 12 de enero 1903), «El fondo del quijotismo» y «La causa del quijotismo». Todos antecedentes del libro.
Mas ¿qué pensar de otro texto, tan contrario a los anteriores y no sé si determinante por reacción de la Vida de Don Quijote y Sancho? Me refiero al artículo «¡Muera Don Quijote!», en Vida nueva (26 de junio 1898), causante en sus días de gran revuelo. Como escribió Rubén Darío, grito de español herido por el Desastre, y clamor de paz, pues sin ella «no hay honra verdadera, honra cristiana y no pagano pundonor caballeresco», concluyendo «¡Muera Don Quijote para que renazca Alonso el Bueno! ¡Muera Don Quijote!».
Cito lo esencial de esta página: a la vista del «pecado» puede apreciarse el arrepentimiento de don Miguel concretado en el capítulo 64 de la segunda parte de Vida: «Yo lancé contra ti, mi señor Don Quijote, aquel muera. Perdóname; perdóname porque lo lancé lleno de sana y buena, aunque equivocada intención [...], queriendo servirte te ofendí acaso». Noble rectificación de un alma noble, que en el Quijote y con Don Quijote encontró consuelo para el espíritu y aliento para la creación.
Ricardo Gullón
Vida de Don Quijote y Sancho
El sepulcro de Don Quijote
Me preguntas, mi buen amigo, si sé la manera de desencadenar un delirio, un vértigo, una locura cualquiera sobre estas pobres muchedumbres ordenadas y tranquilas que nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren. ¿No habrá un medio, me dices, de reproducir la epidemia de los flagelantes o la de los convulsionarios? Y me hablas del milenario.
Como tú siento yo con frecuencia la nostalgia de la Edad Media; como tú quisiera vivir entre los espasmos del milenario. Si consiguiéramos hacer creer que un día dado, sea el 2 de mayo de 1908, el centenario del grito de la independencia, se acababa para siempre España; que en este día nos repartían como a borregos, creo que el día 3 de mayo de 1908 sería el más grande de nuestra historia, el amanecer de una nueva vida.
Esto es una miseria, una completa miseria. A nadie le importa nada de nada. Y cuando alguno trata de agitar aisladamente este o aquel problema, una u otra cuestión, se lo atribuyen o a negocio o a afán de notoriedad y ansia de singularizarse.
No se comprende aquí ya ni la locura. Hasta al loco creen y dicen que lo será por tenerle su cuenta y razón. Lo de la razón de la sinrazón es ya un hecho para todos estos miserables. Si nuestro señor Don Quijote resucitara y volviese a esta su España, andarían buscándole una segunda intención a sus nobles desvaríos. Si uno denuncia un abuso, persigue la injusticia, fustiga la ramplonería, se preguntan los esclavos: ¿Qué irá buscando en eso? ¿A qué aspira? Unas veces creen y dicen que lo hace para que le tapen la boca con oro; otras que es por ruines sentimientos y bajas pasiones de vengativo o envidioso; otras que lo hace no más sino por meter ruido y que de él se hable, por vanagloria; otras que lo hace por divertirse y pasar el tiempo, por deporte. ¡Lástima grande que a tan pocos les dé por deportes semejantes!
Fíjate y observa. Ante un acto cualquiera de generosidad, de heroísmo, de locura, a todos estos estúpidos bachilleres, curas y barberos de hoy no se les ocurre sino preguntarse: ¿Por qué lo hará? Y en cuanto creen haber descubierto la razón del acto –sea o no la que ellos suponen– se dicen: ¡bah!, lo ha hecho por esto o por lo otro. En cuanto una cosa tiene razón de ser y ellos la conocen, perdió todo su valor la cosa. Para eso les sirve la lógica, la cochina lógica.
Comprender es perdonar, se ha dicho. Y esos miserables necesitan comprender para perdonar el que se les humille, el que con hechos o palabras se les eche en cara su miseria, sin hablarles de ella.
Han llegado a preguntarse estúpidamente para qué hizo Dios el mundo, y se han contestado a sí mismos: ¡para su gloria!, y se han quedado tan orondos y satisfechos, como si los muy majaderos supieran qué es eso de las gloria de Dios.
Las cosas se hicieron primero, su para qué después. Que me den una idea nueva, cualquiera, sobre cualquier cosa, y ella me dirá para qué sirve.
Alguna vez, cuando expongo algún proyecto, algo que me parece debía hacerse, no falta quien me pregunte: ¿Y después? A estas preguntas no cabe otra respuesta que una pregunta, y al «¿después?» no hay sino dar de rebote un «¿y antes?».
No hay porvenir; nunca hay porvenir. Eso que llaman el porvenir es una de las más grandes mentiras. El verdadero porvenir es hoy. ¿Qué será de nosotros mañana? ¡No hay mañana! ¿Qué es de nosotros hoy, ahora? Ésta es la única cuestión.
Y en cuanto a hoy, todos esos miserables están muy satisfechos porque hoy existen, y con existir les basta. La existencia, la pura y nuda existencia, llena su alma toda. No sienten que haya más que existir.
Pero ¿existen? ¿Existen de verdad? Yo creo que no; pues si existieran, si existieran de verdad, sufrirían de existir y no se contentarían con ello. Si real y verdaderamente existieran en el tiempo y el espacio, sufrirían de no ser en lo eterno y lo infinito. Y ese sufrimiento, esta pasión, que no es sino la pasión de Dios en nosotros, Dios, que en nosotros sufre por sentirse preso en nuestra finitud y nuestra temporalidad, este divino sufrimiento les haría romper todos esos menguados eslabones lógicos con que tratan de atar sus menguados recuerdos a sus menguadas esperanzas, la ilusión de su pasado a la ilusión de su porvenir.
¿Por qué hace eso? ¿Preguntó acaso nunca Sancho por qué hacía Don Quijote las cosas que hacía?
Y vuelta a lo mismo, a tu pregunta, a tu preocupación: ¿qué locura colectiva podríamos imbuir en estas pobres muchedumbres? ¿Qué delirio?
Tú mismo te has acercado a la solución en una de esas cartas con que me asaltas a preguntas. En ella me decías: ¿No crees que se podría intentar alguna nueva cruzada?
Pues bien, sí; creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro de Don Quijote del poder de los bachilleres, curas, barberos, duques y canónigos que lo tienen ocupado. Creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del Caballero de la Locura del poder de los hidalgos de la Razón.
Defenderán, es natural, su usurpación y tratarán de probar con muchas y muy estudiadas razones que la guardia y custodia del sepulcro les corresponde. Lo guardan para que el Caballero no resucite.
A estas razones hay que contestar con insultos, con pedradas, con gritos de pasión, con botes de lanza. No hay que razonar con ellos. Si tratas de razonar frente a sus razones, estás perdido.
Si te preguntan, como acostumbran, ¿con qué derecho reclamas el sepulcro?, no les contestes nada, que ya lo verán luego. Luego..., tal vez cuando ni tú ni ellos existáis ya, por lo menos en este mundo de las apariencias.
Y allí donde está el sepulcro, allí está la cuna, allí está el nido. Y de allí volverá a surgir la estrella refulgente y sonora, camino del cielo.
Y no me preguntes más, querido amigo. Cuando me haces hablar de estas cosas me haces que saque del fondo de mi alma, dolorida por la ramplonería ambiente que por todas partes me acosa y aprieta, dolorida por las salpicaduras del fango de mentira en que chapoteamos, dolorida por los arañazos de la cobardía que nos envuelve, me haces que saque del fondo de mi alma dolorida las visiones sin razón, los conceptos sin lógica, las cosas que ni yo sé lo que quieren decir, ni menos quiero ponerme a averiguarlo.
¿Qué quieres decir con esto?, me preguntas más de una vez. Y yo te respondo: ¿Lo sé yo acaso?
¡No, mi buen amigo, no! Muchas de estas ocurrencias de mi espíritu que te confío, ni yo sé lo que quieren decir, o, por lo menos, soy yo quien no lo sé. Hay alguien dentro de mí que me las dicta, que me las dice. Le obedezco y no me adentro a verle la cara ni a preguntarle por su nombre. Sólo sé que si le viese la cara y si me dijese su nombre me moriría yo para que viviese él.
Estoy avergonzado de haber alguna vez fingido entes de ficción, personajes novelescos, para poner en sus labios lo que no me atrevía a poner en los míos y hacerles decir como en broma lo que yo siento muy en serio.
Tú me conoces, tú, y sabes bien cuán lejos estoy de rebuscar adrede paradojas, extravagancias y singularidades, piensen lo que pensaren algunos majaderos. Tú y yo, mi buen amigo, mi único amigo absoluto, hemos hablado muchas veces a solas de lo que sea la locura, y hemos comentado aquello del Brand ibseniano, hijo de Kierkegaard, de que está loco el que está solo. Y hemos concordado en que una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de todo un pueblo, de todo el género humano acaso. En cuanto una alucinación se hace colectiva, se hace popular, se hace social, deja de ser alucinación para convertirse en una realidad, en algo que está fuera de cada uno de los que la comparten. Y tú y yo estamos de acuerdo en que hace falta llevar a las muchedumbres, llevar al pueblo, llevar a nuestro pueblo español, una locura cualquiera, la locura de uno cualquiera de sus miembros que esté loco, pero loco de verdad y no de mentirijillas. Loco, y no tonto.
Tú y yo, mi buen amigo, nos hemos escandalizado ante eso que llaman aquí fanatismo, y que, por nuestra desgracia, no lo es. No; no es fanatismo nada que esté reglamentado y contenido y encauzado y dirigido por bachilleres, curas, barberos, canónigos y duques; no es fanatismo nada que lleve un pendón con fórmulas lógicas, nada que tenga programa, nada que se proponga para mañana un propósito que puede un orador desarrollar en un metódico discurso.
Una vez, ¿te acuerdas?, vimos a ocho o diez mozos reunirse y seguir a uno que les decía: ¡Vamos a hacer una barbaridad! Y eso es lo que tú y yo anhelamos: que el pueblo se apiñe y gritando ¡vamos a hacer una barbaridad! se ponga en marcha. Y si algún bachiller, algún barbero, algún cura, algún canónigo o algún duque les detuviese para decirles: «¡Hijos míos!, está bien, os veo henchidos de heroísmo, llenos de santa indignación; también yo voy con vosotros; pero antes de ir todos, y yo con vosotros, a hacer esa barbaridad, ¿no os parece que debíamos ponernos de acuerdo respecto a la barbaridad que vamos a hacer? ¿Qué barbaridad va a ser ésa?»; si alguno de esos malandrines que he dicho les detuviese para decirles tal cosa, deberían derribarle al punto y pasar todos sobre él, pisoteándole, y ya empezaba la heroica barbaridad.
¿No crees, mi amigo, que hay por ahí muchas almas solitarias a las que el corazón les pide alguna barbaridad, algo de que revienten? Ve, pues, a ver si logras juntarlas y formar un escuadrón con ellas y ponernos todos en marcha –porque yo iré con ellos y tras de ti– a rescatar el sepulcro de Don Quijote, que, gracias a Dios, no sabemos dónde está. Ya nos lo dirá la estrella refulgente y sonora.
Y ¿no será –me dices en tus horas de desaliento, cuando te vas de ti mismo–, no será que creyendo al ponernos en marcha caminar por campos y tierras, estemos dando vueltas en torno al mismo sitio? Entonces la estrella estará fija, quieta sobre nuestras cabezas y el sepulcro en nosotros. Y entonces la estrella caerá, pero caerá para venir a enterrarse en nuestras almas. Y nuestras almas se convertirán en luz, y fundidas todas en la estrella refulgente y sonora subirá ésta, más refulgente aún, convertida en un sol, en un sol de eterna melodía, a alumbrar el cielo de la patria redimida.
En marcha, pues. Y ten en cuenta no se te metan en el sagrado escuadrón de los cruzados bachilleres, barberos, curas, canónigos o duques disfrazados de Sanchos. No importa que te pidan ínsulas; lo que debes hacer es expulsarlos en cuanto te pidan el itinerario de la marcha, en cuanto te hablen del programa, en cuanto te pregunten al oído, maliciosamente, que les digas hacia dónde cae el sepulcro. Sigue a la estrella. Y haz como el Caballero: endereza el entuerto que se te ponga delante. Ahora lo de ahora y aquí de lo de aquí.
¡Poneos en marcha! ¿Que adónde vais? La estrella os lo dirá: ¡al sepulcro! ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? ¡Luchar! Luchar, y ¿cómo?
¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritarle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!
¿Es que con eso –me dice uno a quien tú conoces y ansía ser cruzado–, es que con eso se borra la mentira, ni el ladronicio, ni la tontería del mundo? ¿Quién ha dicho que no? La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.
Sí, hay que repetirlo una y mil veces: con que una vez, una sola vez, acabases del todo y para siempre con un solo embustero habríase acabado el embuste de una vez para siempre.
¡En marcha, pues! Y echa del sagrado escuadrón a todos los que empiecen a estudiar el paso que habrá de llevarse en la marcha y su compás y su ritmo. Sobre todo, ¡fuera con los que a todas horas andan con eso del ritmo! Te convertirán el escuadrón en una cuadrilla de baile, y la marcha en danza. ¡Fuera con ellos! Que se vayan a otra parte a cantar a la carne.
Esos que tratarían de convertirte el escuadrón de marcha en cuadrilla de baile se llaman a sí mismos, y los unos a los otros entre sí, poetas. No lo son. Son cualquier otra cosa. Ésos no van al sepulcro sino por curiosidad, por ver cómo sea, en busca acaso de una sensación nueva, y por divertirse en el camino. ¡Fuera con ellos!
Ésos son los que con su indulgencia de bohemios contribuyen a mantener la cobardía y la mentira y las miserias todas que nos anonadan. Cuando predican libertad no piensan más que en una: en la de disponer de la mujer del prójimo. Todo es en ellos sensualidad, y hasta de las ideas, de las grandes ideas, se enamoran sensualmente. Son incapaces de casarse con una grande y pura idea y criar familia de ella; no hacen sino amontonarse con las ideas. Las toman de queridas, menos aún, tal vez de compañeras de una noche. ¡Fuera con ellos!
Si alguien quiere coger en el camino tal o cual florecilla que a su vera sonríe, cójala, pero de paso, sin detenerse, y siga al escuadrón, cuyo alférez no habrá de quitar ojo de la estrella refulgente y sonora. Y si se pone la florecilla en el peto sobre la coraza, no para verla él, sino para que se la vean, ¡fuera con él!, que se vaya, con su flor en el ojal, a bailar a otra parte.
Mira, amigo, si quieres cumplir tu misión y servir a tu patria, es preciso que te hagas odioso a los muchachos sensibles que no ven el universo sino a través de los ojos de su novia. O algo peor aún. Que tus palabras sean estridentes y agrias a sus oídos.
El escuadrón no ha de detenerse sino de noche junto al bosque o al abrigo de la montaña. Levantará allí sus tiendas, se lavarán los cruzados sus pies, cenarán lo que sus mujeres les hayan preparado, engendrarán luego un hijo en ellas, les darán un beso y se dormirán para recomenzar la marcha al siguiente día. Y cuando alguno se muera le dejarán a la vera del camino, amortajado a su armadura, a merced de los cuervos. Quede para los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos.
Si alguno intenta durante la marcha tocar pífano o dulzaina o caramillo o vihuela o lo que fuere, rómpele el instrumento y échale de filas, porque estorba a los demás oír el canto de la estrella. Y es, además, que él no lo oye. Y quien no oiga el canto del cielo no debe ir en busca del sepulcro del Caballero.
Te hablarán esos danzantes de poesía. No les hagas caso. El que se pone a tocar su jeringa –que no es otra cosa la «syringa»– debajo del cielo, sin oír la música de las esferas, no merece que se le oiga. No conoce la abismática poesía del fanatismo, no conoce la inmensa poesía de los templos vacíos, sin luces, sin dorados, sin imágenes, sin pompas, sin armas, sin nada de eso que llaman arte. Cuatro paredes lisas y un techo de tablas: un corralón cualquiera.
Echa del escuadrón a todos los danzantes de la jeringa. Échalos antes de que se te vayan por un plato de alubias. Son filósofos cínicos, indulgentes, buenos muchachos, de los que todo lo comprenden y todo lo perdonan. Y el que todo lo comprende no comprende nada, y el que todo lo perdona nada perdona. No tienen escrúpulo en venderse. Como viven en dos mundos pueden guardar su libertad en el otro y esclavizarse en éste. Son a la vez estetas y perezistas o lopezistas o rodriguezistas.
Hace tiempo que se dijo que el hambre y el amor son los dos resortes de la vida humana. De la baja vida humana, de la vida de tierra. Los danzantes no bailan sino por hambre o por amor; hambre de carne, amor de carne también. Échalos de tu escuadrón y que allí, en un prado, se harten de bailar mientras uno toca la jeringa, otro da palmaditas y otro canta a un plato de alubias o a los muslos de su querida de temporada. Y que allí inventen nuevas piruetas, nuevos trenzados de pies, nuevas figuras de rigodón.
Y si alguno te viniera diciendo que él sabe tender puentes y que acaso llegue ocasión en que se deban aprovechar sus conocimientos para pasar un río, ¡fuera con él!, ¡fuera el ingeniero! Los ríos se pasarán vadeándolos, o a nado, aunque se ahogue la mitad de los cruzados. Que se vaya el ingeniero a hacer puentes a otra parte, donde hacen mucha falta. Para ir en busca del sepulcro basta la fe como puente.
Si quieres, mi buen amigo, llenar tu vocación debidamente, desconfía del arte, desconfía de la ciencia, por lo menos de eso que llaman arte y ciencia y no son sino mezquinos remedos del arte y de la ciencia verdaderos. Que te baste tu fe. Tu fe será tu arte, tu fe será tu ciencia.
He dudado más de una vez de que puedas cumplir tu obra al notar el cuidado que pones en escribir las cartas que escribes. Hay en ellas, no pocas veces, tachaduras, enmiendas, correcciones, jeringazos. No es un chorro que brota violento, expulsando el tapón. Más de una vez tus cartas degeneran en literatura, en esa cochina literatura, aliada natural de todas las esclavitudes y de todas las miserias. Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantanto a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas.
Pero otras veces recobro fe y esperanza en ti cuando siento bajo tus palabras atropelladas, improvisadas, cacofónicas, el temblar de tu voz dominada por la fiebre. Hay ocasiones en que puede decirse que ni están en un lenguaje determinado. Que cada cual lo traduzca al suyo.
Procura vivir en continuo vértigo pasional, dominado por una pasión cualquiera. Sólo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas. Cuando oigas de alguien que es impecable, en cualquiera de los sentidos de esta estúpida palabra, huye de él; sobre todo si es artista. Así como el hombre más tonto es el que en su vida no ha hecho ni dicho una tontería, así el artista menos poeta, el más antipoético –entre los artistas abundan las naturalezas antipoéticas– es el artista impecable, el artista a quien decoran con la corona de laurel, de cartulina, de la impecabilidad, los danzantes de la jeringa.
Te consume, mi pobre amigo, una fiebre incesante, una sed de océanos insondables y sin riberas, un hambre de universos y la morriña de la eternidad. Sufres de la razón. Y no sabes lo que quieres. Y ahora, ahora quieres ir al sepulcro del Caballero de la Locura y deshacerte allí en lágrimas, consumirte en fiebre, morir de sed de océanos, de hambre de universos, de morriña de eternidad.
Ponte en marcha, solo. Todos los demás solitarios irán a tu lado, aunque no los veas. Cada cual creerá ir solo, pero formaréis batallón sagrado: el batallón de la santa e inacabable cruzada.
Tú no sabes bien, mi buen amigo, cómo los solitarios todos, sin conocerse, sin mirarse a las caras, sin saber los unos los nombres de los otros, se dan las manos, se felicitan mutuamente, se bombean y se denigran, murmuran entre sí y va cada cual por su lado. Y huyen del sepulcro.
Tú no perteneces al cotarro, sino al batallón de los libres cruzados. ¿Por qué te asomas a las tapias del cotarro a oír lo que en él se cacarea? ¡No, amigo, no! Cuando pases junto a un cotarro tápate los oídos, lanza tu palabra y sigue adelante, camino del sepulcro. Y que en esa palabra vibren toda tu sed, toda tu hambre, toda tu morriña, todo tu amor.
Si quieres vivir de ellos, vive para ellos. Pero entonces, mi pobre amigo, te habrás muerto.
Me acuerdo de aquella dolorosa carta que me escribiste cuando estabas a punto de sucumbir, de derogar, de entrar en la cofradía. Vi entonces cómo te pesaba tu soledad, esa soledad que debe ser tu consuelo y tu fortaleza.
Llegaste a lo más terrible, a lo más desolador; llegaste al borde del precipicio de tu perdición: llegaste a dudar de tu soledad, llegaste a creerte en compañía. «¿No será –me decías– una mera cavilación, un fruto de soberbia, de petulancia, tal vez de locura, esto de creerme solo? Porque yo, cuando me sereno, me veo acompañado, y recibo cordiales apretones de mano, voces de aliento, palabras de simpatía, todo género de muestras de no encontrarme solo, ni mucho menos.» Y por aquí seguías. Y te vi engañado y perdido, te vi huyendo del sepulcro.
No, no te engañas en los accesos de tu fiebre, en las agonías de tu sed, en las congojas de tu hambre; estás solo, eternamente solo. No sólo son mordiscos los mordiscos que como tales sientes; lo son también los que son como besos.
Te silban los que aplauden, te quieren detener en tu marcha al sepulcro los que te gritan: ¡adelante! Tápate los oídos. Y ante todo cúrate de una afección terrible que, por mucho que te la sacudas, vuelve a ti con terquedad de mosca: cúrate de la afección de preocuparte cómo aparezcas a los demás. Cuídate sólo de cómo aparezcas ante Dios, cuídate de la idea que de ti Dios tenga.
Estás solo, mucho más solo de lo que te figuras, y aun así no estás sino en camino de la absoluta, de la completa, de la verdadera soledad. La absoluta, la completa, la verdadera soledad consiste en no estar ni aun consigo mismo. Y no estarás de veras completa y absolutamente solo hasta que no te despojes de ti mismo, al borde del sepulcro. ¡Santa soledad!
Todo esto dije a mi amigo, y él me contestó, en una larga carta, llena de un furioso desaliento, estas palabras:
«Todo eso que me dices está bien, está bien, no está mal; pero ¿no te parece que en vez de ir a buscar el sepulcro de Don Quijote y rescatarlo de bachilleres, curas, barberos, canónigos y duques, debíamos ir a buscar el sepulcro de Dios y rescatarlo de creyentes e incrédulos, de ateos y deístas, que lo ocupan, y esperar allí, dando voces de suprema desesperación, derritiendo el corazón en lágrimas, a que Dios resucite y nos salve de la nada?».
Prólogos del autor
A la segunda edición
Apareció en primera edición esta obra en el año 1905, coincidiendo por acaso, que no de propósito, con la celebración del tercer centenario de haberse por primera vez publicado el Quijote. No fue, pues, una obra de centenario.
Salió, por mi culpa, plagada, no ya sólo de erratas tipográficas, sino de errores y descuidos del original manuscrito, todo lo que he procurado corregir en esta segunda edición.
Pensé un momento si hacerla preceder del ensayo que «Sobre la lectura e interpretación del Quijote» publiqué el mismo año de 1905 en el número de abril de La España Moderna, mas he desistido de ello en atención a que esta obra toda no es sino una ejecución del programa en aquel ensayo expuesto. Lo que se reduce a asentar que dejando a eruditos, críticos e historiadores la meritoria y utilísima tarea de investigar lo que el Quijote