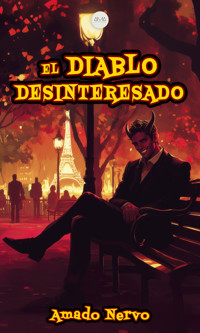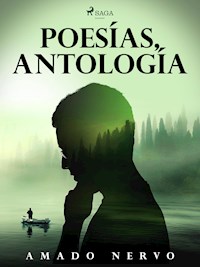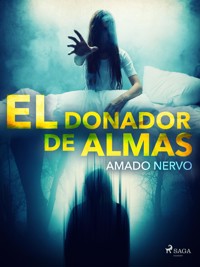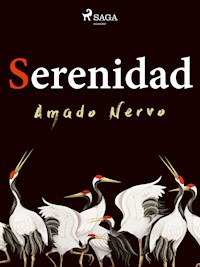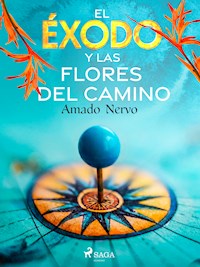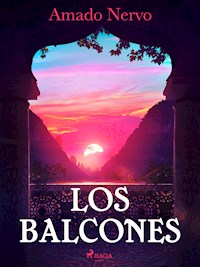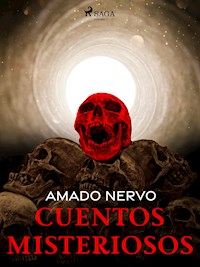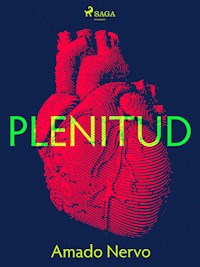Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Este volumen forma parte de la serie Obras Completas de Amado Nervo. Recoge varias crónicas biográficas y reseñas a obras de personajes ilustres, como Gutiérrez Nájera, Jesús F. Contreras, Joaquín D. Casasús, Julio Ruelas, el padre Mora, Balbino Dávalos o Antonio Zaragoza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
Algunos, crónicas varias
Saga
Algunos, crónicas varias
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679854
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SOBRE GUTIÉRREZ NÁJERA ( 1 )
He creído que esta hermosa carta, que casi nadie conoce, servirá de pórtico, mejor que todo lo que pudiera escribirse, al tomo último de las obras del «Duque Job»; es del maestro Altamirano. Leedla; es muy bella:
«París, diciembre 24 de 1891.—Mi querido Manuel: Esta carta lleva el objeto de presentar a usted y a su amable señora (c. p. b.) los votos de mi familia y los míos por la felicidad de ustedes en el año que va a empezar.
Deseamos para ustedes todo género de prosperidades íntimas, ya que el talento y la reputación de usted, siempre en ascenso, le han asegurado un puesto envidiable en la cumbre de la literatura patria.
No he escrito a usted con más frecuencia; pero pienso en usted siempre y lo leo con fruición y con orgullo. Con fruición, porque, en francés, estaría usted al lado de los escritores más ingeniosos de aquí. Es usted un parisiense que ha conquistado su derecho de ciudad con la punta de su estilo. Y con orgullo, porque no puedo menos de sentirlo al ver a un mexicano, a un joven que he conocido pequeñito, al lado del querido viejo, hoy ausente, hacerse verdaderamente notable, y eso no mediante las tradiciones de la escuela literaria española, sino trasplantando a los campos vírgenes de México las flores de la literatura clásica, las violetas perfumadas de Atenas, y eso con una originalidad que hace de usted un floricultor modelo, como los que hay en La Haya y en Harlem.
Siga usted ese sistema. Es el bueno, en mi concepto. Puede ser que con él no vaya usted a la Academia Española, que es una colina artificial; pero de seguro irá usted a la gloria, que es la montaña. Y vale la pena.
Hay sirenas que lo tentarán a usted a su paso, hoy que atraviesa usted en su nave enguirnaldada y con la bandera de la fama al tope. Tápese usted con la cera del desdén los oídos, como los marinos de Ulises.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adiós, Manuel; sea usted feliz y piense en su maestro que lo quiere y admira,
Ignacio M . Altamirano.»
*
Muy recién llegado a la capital, me presentaron a Gutiérrez Nájera, a quien intensamente deseaba conocer. Nada me dijo su figura inexpresiva y tosca; sus ojos minervinos, un poco saltones, nada me dijeron, y sólo el prestigio que de su personalidad literaria emanaba, y que era ya tan firme y poderoso, pudo hacer que una desilusión inmediata no sustituyera al culto ingenuo y apasionado que mi alma le tenía.
Frecuentemente le vi después, durante los siete meses que mediaron entre mi llegada y su viaje—su definitivo y eterno viaje—, ya en la redacción de El Universal, donde por aquel entonces—1894—se reunían a diarío él, Díaz Dufóo, Bulnes, el doctor Flores y Rabasa, o bien alrededor de aquella simpática y hospitalaria mesa de El Partido Liberal, adonde Jesús Valenzuela, Urbina y Castillón iban a derramar el tesoro inagotable de sus chistes, y donde Gutiérrez Nájera tartamudeaba los suyos con una gracia peculiar, entre artículo y artículo. In illo tempore yo era un muchacho hosco, tímido y silencioso. Poco avezado a ese encantador juglarismo de la frase, en el que tan hábiles eran Valenzuela, el «Duque», «Monaguillo» y el autor de los Poemas crueles, y temeroso siempre de una gaffe, limitábame a oir o a admirar. Creo que en esos siete meses de que hablo, no más de tres veces crucé mi palabra con el «Duque Job»: la primera, en un te literario—entonces estaban muy en boga—en casa de los Michel, para decirle con voz entrecortada cuánto le admiraba y le quería; la segunda, en la Alameda, donde le encontré muy de mañanita, y con su bondad, aquella inagotable bondad de niño que le acorazó siempre el alma, me regaló un cumplido acerca de unos versos míos; la tercera, después de una sesión de la «Prensa Asociada» que pretendía él resucitar, en una noche de plenilunio, llena de plata, en que le acompañé a su casa, conversando (él conversaba) no sé de qué libro recién llegado.
A poco cayó enfermo, y murió. El día de su muerte, no me separé de él—que para siempre se había separado de nosotros—y recuerdo que, ya avanzada la tarde, su madre se acercó, en un momento en que yo me encontraba solo con el amado muerto, para decirme: «Córtele usted unos cabellos que quiero guardar.» Así lo hice, y yo mismo até con sumo cuidado el leve haz en que brillaba ya la escarcha.
Un año después fuí a decirle algo a su tumba, a aquel solitario rinconcito del Panteón Francés. Habíanse organizado guardias frente al sepulcro. Tocábame hacer la mía por la tarde, y cuando llegué sólo había ahí un amigo piadoso. Como nadie venía después (empezaban ya a olvidarle: les morts vont vite), ahí permanecimos hasta que se encendieron todas las estrellas.
No presentía yo entonces, seguramente, que andando el tiempo habría de organizar y prologar el tercer tomo de su obra completa y segundo de sus prosas inmortales. Antes que yo, don Justo Sierra, en un prefacio lleno de luz y de fuerza, como todo lo suyo, y Luis Urbina, en un prólogo lleno de ternura y de suavidades fraternales, habían presentado al público el tomo de versos y el primero de prosa de Gutiérrez Nájera. Y ante ellos, que conocieron tanto y tanto amaron a aquél cuyo espíritu ha ido quizá, según la frase del poeta francés, a aumentar el fulgor de no sé qué estrella lejana, yo no estaba acaso en condiciones de decir otra cosa que lo que el maestro Luis de León dijo en la primera página de las obras de la inmortal carmelita: «No conocí a la venerable madre Teresa; pero hanme dicho... etc.»
Empero mi distinguido amigo don Manuel Mercado, el compañero inseparable y bueno de Gutiérrez Nájera, pidióme estas líneas; procurando olvidar a quienes me habían precedido en la presentación de la obra prestigiosa, para sólo pensar en mi viejo culto por uno de nuestros admirables, púseme a escribirlas. Que el «Duque» me perdone. ¡Era tan bueno!
*
Preciso ha sido para organizar—tan defectuosamente como lo he hecho—estos materiales, vivir algunos meses en comunión perpetua con la inolvidable sombra, y puede decirse que hasta hoy no la he conocido por completo. Conocía yo casi toda la obra de Gutiérrez Nájera; desde el rincón de mi provincia devoraba sus artículos a medida que aparecían en los diarios. Mas era tal el deslumbramiento que muchos de ellos me producían, que en vano hubiera tratado de analizarlos. Sus prosas y sus versos pasaban por mi cielo como iris que vuelan; batía el ave del paraíso su plumaje de gemas, y yo permanecía ante la visión maravillosa como aquellos infantes de los antiguos cuentos, ante la fuente de oro, el pájaro que habla y el árbol que canta. Fuerza era aprisionar el ave del paraíso para alisar suavemente su plumaje y ver si el encanto se quedaba entre mis dedos en la forma de un poquito de oro en polvo. Fuerza era abrir el arcón de las piedras preciosas, volver entre mis manos sus facetas, hacer que la luz se deshiciera en ellas en laberinto de chispas, para convencerme de que entre los diamantes de Golconda no había la ignominia de un guijarro de California. Y así lo hice. Y el ave del paraíso voló de entre mis manos con la incólume policromía de su plumaje, y las piedras del joyero siguieron siendo dignas, ante mis ojos, de temblar como bandada de luciérnagas presas sobre el pecho blanco de las emperatrices.
Como en esos mosaicos bizantinos que embelesan aún nuestros ojos, bajo las bóvedas orientales de San Marcos, el oro y los colores habían ganado con el tiempo. La obra, pacientemente eída en mi tranquilo estudio, no sólo resistía esa suprema prueba del conjunto, del engarce en el libro, que es piedra de toque para toda labor fragmentaria, sino que ganaba en precio y en hermosura. No decía uno: ¿por qué darle a lo efímero del periódico la eternidad del libro? Decía uno, sí: ¿por qué fatal destino ese cerebro inmenso fué deparramando lo mejor de su esencia en el periódico? ¿Por qué no fué rico para escribir muchos libros? ¿Por qué la vida lo llevó así de prisa, siempre de prisa por todos las colmenas, sin dejarle acendrar en cada una de ellas más que un poquito de miel?
¡Cuántas crónicas pasadas; cuántos gracejos que bordaban la nota informativa del día; cuántas reseñas adorables de espectáculos de que ya muy pocos se acuerdan; cuántas figuras y figurones sociales y políticos, que hoy han desaparecido; cuántas niñas hermosas que hoy ya son madres de muchos hijos, y van por esas calles de Dios obesas y jadeantes, desfilaron por mi estudio en las numerosas horas de lectura! ¡Y cómo viví esa época, tan cercana y tan olvidada ya, en que Mauricio Grau, y la Moriones; Samsón, que aún tenía cabellos, y Sieni, que aún no perdía los suyos; Bablot, que aún iba prodigando sus células, y Bulnes, que ya las había prodigado; Sarah, que todavía tenía voz de oro, y laPatti, que todavía cantaba, se barajaban en el laberinto de actualidades metropolitanas!
Libros que ya se agotaron y que aún no se reeditan, novelitas que ya pasaron de moda, poetas que fueron, amores que se apagaron, asuntos políticos palpitantes que ya no palpitan... Todo, todo, vestido de una gracia infinita, de una vida intensa, invadió mi espíritu, llenó mi cuarto de aleteos, y dejó en él, por mucho tiempo, un perfume hecho de muchas flores secas, de muchos guantes femeninos, de muchas sedas antiguas, un suave perfume lleno de misterio y de pasado...
¿Y el mago, dónde estaba...? Volví instintivamente mis ojos y no le hallé... Fuése de pronto dejando sus cofres abiertos y en desorden: en ellos pele mele yacían trajes de moiré cansados, joyas de arcaica factura, ramilletes, listones, pañuelos, libros, frascos de perfumes...
Todo ello está piadosamente recogido en el arcón de este libro, lector; y cuando el libro leas, te preguntarás lo que yo me he preguntado muchas veces: ¿Por qué artificio maravilloso pudo este hombre escribir tantas cosas? ¿Merced a qué conjuro fué a la vez sociólogo y poeta, economista y literato, humorista y tierno, riente y triste, clown y pontífice, juglar y orfebre...?
¿Y cómo esa vida breve almacenó tanto saber y tanta bondad; tanto saber, a pesar del tiempo que vuela y de la labor múltiple que da la fiebre; tanta bondad, a pesar del insulto perpetuo, de la envidia siempre en acecho, de la pobreza y de la enfermedad y de la brega sin cuartel?
Misterio... misterio que se llevó la sombra amada al repliegue del infinito donde mora...
Y cuande cierres el libro, lector, subyugado por tanta maravilla; cuando saborees aún con paradisíaco sibaritismo el último artículo, crecerá acaso tu pasmo y con él tu melancolía, si te acuerdas de aquellas frases con que remató el mago una de sus últimas páginas: «¡Mi mejor artículo... ¡ah! mi mejor artículo no lo escribiré jamás!»
UN MONUMENTO A GUTIERREZ NÁJERA
Aún no se enfriaba el cuerpo del «Duque Job» cuando surgía ya en México la idea de erigirle un monumento.
Yo, que empezaba entonces a escribir crónicas dominicales, esas crónicas dominicales ahora demodées, pero en las que Gutiérrez Nájera fué el más encantador de los maestros, serví en aquella sazón de portavoz a la idea.
Era preciso labrarle un busto de mármol blanco, «como una alcoba de virgencita»; un sonriente busto de mármol blanco, el cual entre los arbustos y las flores de ese embelesador rinconcito de bulevar mexicano que se llama la plazuela de Guardiola, vería el alegre desfile de los domingos por las calles de Plateros y San Francisco, que forman la más elegante y agitada de nuestras arterias, «desde la esquina de la «Sorpresa» hasta la puerta del «Jockey Club», ¡cómo cantaban sus versos alados!
Claro que mi idea, nuestra idea, la idea de todos los que poníamos negro sobre lo blanco y éramos jóvenes, produjo un eco simpático. Pero el eco se fué extinguiendo en ondas cada vez más espaciosas, y el «Duque Job», muerto en los comienzos del año 1895, todavía no tiene estatua.
¡Qué poeta, por lo demás, tiene estatua en la capital de la República! Yo no sé de ninguno. ¡Estamos enojados con la gloria! Hay muchas pobres almas que nos hicieron la santa, la lírica limosna de sus versos y que aguardan aún el homenaje durable de un busto.
Mexicano fué el inmenso Juan Ruiz de Alarcón, y ni siquiera por orgullo nacional nos hemos reunido los que por allá escribimos—que somos legión—a fin de consagrarle un recuerdo.
Mexicana fué la «Décima Musa» (por Dios, señores de Francia, no vayáis a creer que la de Jorge Ohnet), y si hay una calle que lleve su nombre, mejor se debe al Gobierno que a los poetas, a quienes, sin embargo, de un modo más comprensivo ha tocado aquilatar el aristocrático ingenio de la admirable Sor Juana Inés.
A Guillermo Prieto, El Romancero, que supo, sin desfigurarla, hacer palpitar en sus versos simples y robustos la vida del pueblo, un Ayuntamiento le regaló una casa y sus admiradores una corona de plata, ¡como la de sus cabellos! Fué, además, honrado y querido, de suerte que en vida le pagamos nuestra deuda.
Pero a Gutiérrez Nájera se lo debíamos todo, ya que él se nos entregó por completo, hasta morir en la empresa que se había impuesto de poner una sonrisa casta, elegante y discreta en la trivialidad de nuestra vida, indecisa aún y atareada, de pueblo joven. Se lo debíamos todo: la riqueza, que no pudimos darle, a él que era un aristócrata intelectual, lleno de comprensiones delicadas; la gloria, a que tenía derecho y para la cual nuestra patria, poco conocida aún, no era suficiente pedestal; el acatamiento, que no supo otorgarle nuestra indiferencia vestida de cortesía amable e insustancial.
Por esto, el común espíritu de justicia se ha sentido halagado al saber que va a erigirse por fin un monumento a Gutiérrez Nájera. En esta vez la idea ha venido del Norte de la República, de una provincia culta y rica, de Chihuahua, y en forma de carta a Jesús E. Valenzuela, el director de la Revista Moderna.
He aquí la carta:
«Sacramento, agosto 21 de 1906.
Señor don Jesús E. Valenzuela.
México.
Querido amigo nuestro: Los labriegos que firman esta carta han pensado que se debe erigir un monumento al «Duque Job», y han pensado también que sea la Revista Moderna, naturalmente, la que acoja y lance la idea, y, por último, sugeriríamos que fuese levantado en la Alameda, o mejor, en la Plazuela de Guardiola. Caso de que usted reciba con entusiasmo este monumento, le hemos de estimar impulse el proyecto y lo lleve a feliz término. La Revista podría encargar a Ruelas de que consiga que alguno de los artistas mexicanos que estudian en París haga el monumento.—Sus amigos, Jesús E. Luján, Julio Luján, R. Guerrero, JoséA.Ortiz, Abraham Luján, Luis Sotomayor.»
Habrá quizás quien al leer esta carta, a la cual la Revista Moderna ha dado amplia acogida y liberal publicidad; habrá quizás —y esto no sorprendería mi escepticismo—quien se pregunte quién fué Gutiérrez Nájera, como hay ya quien se pregunta quién fué Martí o Julián del Casal.
Y es que estos hombres murieron a tiempo, especialmente el «Duque». Murieron cuando su época, cuando sus países ingenuos hasta entonces, se transformaban: el primero, México, para lanzarse resueltamente a la conquista del porvenir; el segundo, Cuba, para llegar, merced a varios dolorosos avatares, a no sé qué definitivos destinos.
La época aún cercana, tanto que podría llamarse «ayer», en que vivió, trabajó y floreció el «Duque», era propicia a la ensoñación, a la poesía, a las suaves y luminosas contemplaciones. Todavía aún se escuchaban los apóstrofes angustiosos de Acuña, preñados de energía filosófica y de duda lírica; aún vibraban los versos apasionados de Manuel M. Flores, que se recostaba con las amadas a la sombra del Cantar de los Cantares, y resonaban en el cielo claro en que se desvanecían los últimos himnos de las guerras civiles, las estrofas metálicas de Díaz Mirón, paladín y poeta de ojos ardientes y melena alborotada, vuelto más tarde un modalizador, un técnico, un retórico lleno de pericias.
De entonces acá, ¡cuántas mudanzas! Había muchos que leyeran versos; no nos daba aún por ser hombres tan serios (para el infantil orgullo nuestro, de ahora, el arte es menos serio que una mala traducción de Gustavo Le Bon).
Hoy nadie abre un libro de poesía, ni ama nadie a los poetas. Quedan unos cuantos abencerrajes del Ensueño, unas cuantas mujeres pálidas o sonrosadas que os exigen una cuarteta en una postal. Los demás prefieren el automóvil.
En verdad, Fabio, los tiempos no son para esas sandeces melancólicas que eran como un baño de luna para las almas.
Los poetas, virtualmente, han muerto... (yo creo que para transformarse). El «Duque Job» partió a tiempo...
¿Cómo loar, por tanto, de una manera digna a ese «grupo de labriegos» que piensan en erigirle una estatua?
Tenía, pues, él razón, más razón que su tiempo, cuando dijo:
«¡No moriré del todo, amiga mía!»
¡Porque dignificó la poesía, porque la llevó por todas partes bien limpia, bien peinada, bien oliente; porque le puso una flor, fresca siempre, en el ojal; porque creyó que el poeta no debía cantar como los pájaros del bosque, sino sabiamente, cultamente; porque estudió y pensó y halló que el estilo podía ser una piedra preciosa; porque siendo sabio y refinado, supo también ser diáfano, ingenuo, bueno; por todo esto, Gutiérrez Nájera merece la primera estatua—quizá la última—que en México habrá de levantarse a un poeta.
JESUS F. CONTRERAS
MEDALLA DE HONOR EN EL CERTAMEN DE 1900
Un día, hace muchos años, llegó a México un pobre muchacho, de esos que la provincia, proficua en almas fuertes, arroja a la Metrópoli de la República a manera de savia nueva que va a vivificar las energías gastadas y enfermas de la gran ciudad. Ese muchacho llevaba, como casi todos los que dejan el terruño para ir en pos de la gran charca, un haz de quimeras al hombro. Una Dulcinea tentadora le guiaba: quería ser escultor; fijar en mármol y en bronce imperecederos todas las formas fugitivas, pero bellas, divinamente bellas, del ensueño, tal cual se nos manifiesta en la peregrinación de la vida.
Muchos de esos recién venidos de los Estados; muchos de esos hijos pródigos de la ilusión que al padre piden su porción hereditaria de sueños y los van dilapidando luego por el camino, se pierden y sucumben en las implacables marejadas de los grandes núcleos humanos. A este de que hablo cúpole mejor suerte, porque tenía mayor fuerza, fe mayor y más robusta esperanza.