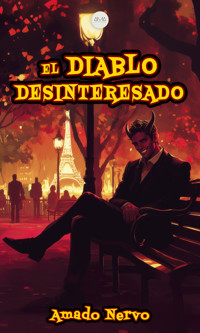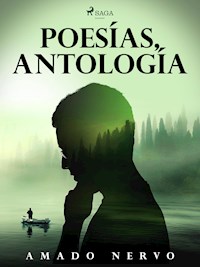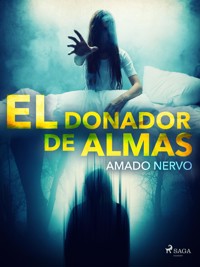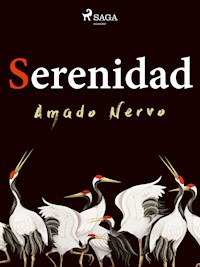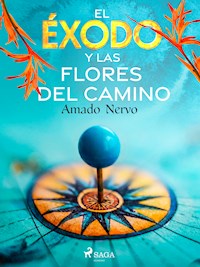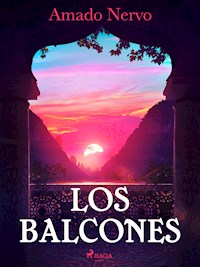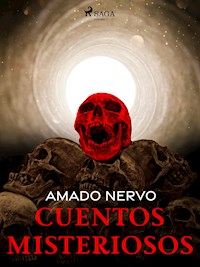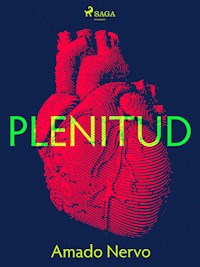Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El bachiller» (1895), segunda novela de Amado Nervo, narra la historia de un seminarista que, para evitar caer en la tentación de la lujuria, toma una decisión dramática: la emasculación. Al castrarse, el personaje no pretende alejarse de las mujeres, sino acercarse a ellas de manera espiritual, sin la distracción del deseo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
El bachiller
Un sueño • Amnesia • El sexto sentido
Ilustrador: De Marco
Saga
El bachiller
Copyright © 1895, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679991
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL BACHILLER
Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y échalos de ti: mejor te es entrar cojo o manco en la vida que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno.
Mat., xviii, 8.
I
Nació enfermo, enfermo de esa sensibilidad excesiva y hereditaria que amargó los días de su madre. Precozmente reflexivo, ya en sus primeros años prestaba una atención extraña a todo lo exterior, y todo lo exterior hería con inaudita viveza su imaginación. Una de esas augustas puestas de sol del otoño le ponía triste, silencioso, y le inspiraba anhelos difíciles de explicar: algo así como el deseo de ser nube, celaje, lampo, y fundirse en el piélago escarlata del ocaso.
Las solemnes vibraciones del Ángelus llenábanle de místico pavor; la vista de una ruina argentada por la luna o de un sepulcro olvidado, cubría de lágrimas sus ojos. Algunas veces, sin causa alguna, lanzábase al cuello de su madre, y con efusión incomparable la besaba y le decía:
- ¡No quiero que te mueras!
Otras, permanecía en éxtasis ante un cuadro cualquiera.
Era huraño y, a la edad en que todos los niños buscan la zambra, procuraba el aislamiento.
A los trece años, habíase enamorado ya de tres mujeres, cuando menos, mayores todas que él; de ésta, porque la vio llorar; de aquélla, porque era triste; de la otra, porque cantaba una canción que extraordinariamente le conmovía.
Parecía su organismo fina cuerda tendida en el espacio, que vibra al menor golpe de aire.
De suerte que sus dolores eran intensos e intensos sus placeres; mas unos y otros silenciosos.
Murió su madre, y desde entonces su taciturnidad se volvió mayor.
Para sus amigos y para todos era un enigma, y causaba esa curiosidad que sienten la mujer ante un sobre sellado, y el investigador ante una necrópolis egipcia, no violada aún.
¿Qué había allí dentro? ¿Acaso un poema o una momia?
¡Ah… se iría a la tumba con su secreto!
La herencia materna, bien menguada, apenas bastó al joven para trasladarse a una ciudad lejana, donde un tío suyo, solterón, vivía y le llamaba, ofreciéndole encargarse de su educación.
Tenía entonces catorce años.
Era aquella ciudad, llamada Pradela, una de las pocas de su género que existen aún en México. De fisonomía medioeval, de costumbres patriarcales y, sobre todo, de ferviente religiosidad.
Influían en esto, sin duda, el clima, el apartamiento de todos los centros, a que contribuían los pésimos caminos carreteros, el temperamento linfático de los habitantes y otros factores igualmente poderosos. Ello es que, salvo los religiosos ejercicios, nada había en Pradela que sacar pudiese de quicio a los moradores, dedicados en su mayor parte a la labranza.
Aquí y allá, en las tortuosas y húmedas calles, erguíanse caserones de heterogéneo estilo, que acusaban reparaciones diversas con intervalos asaz prolongados; edificios bajos de adobe o de piedra, con pesados balcones cuyas maderas, a perpetuidad cerradas, nada dejaban adivinar de la silenciosa vida del interior.
Las iglesias, numerosas, sombrías, sin ningún encanto arquitectónico, como levantadas por una piedad sobria y desdeñosa de las formas, mostraban sus campanarios cúbicos, rematados por gruesas cruces de piedra.
Tenía la ciudad su obispo, varón docto en teología y cánones, y su seminario, inmensa casa que albergaba más de cien teólogos y donde la juventud de Pradela hacía sus estudios preparatorios y gran parte de ella los sacerdotales. Así, a ciertas horas del día, veía uno salir por la inmensa puerta principal del colegio mu£ titud de muchachos, de cuyos hombros pendía la grasienta capa de casimir gris: único distintivo que acusaba su cualidad de estudiantes de facultad menor.
La puerta del Clerical, departamento del colegio destinado a los teólogos, daba asimismo paso, los jueves y los domingos, a grupos enlutados de jóvenes originarios de todos los pueblos del distrito, o bien miembros de las familias conocidas de la ciudad, que iban de paseo.
El observador más ligero habría notado en aquellas caras las procedencias más diversas: el indio puro, con su cabello lacio, su aguileña nariz, sus ojos negros de reflejos azulados, su parsimonioso y grave movimiento; el rubio pecoso y el rubio limpio; el moreno claro y todos los tipos que forman en México la híbrida población.
Este venía de la sierra, aquél de la tierra caliente, éste de la región templada, aquél de la malsana costa, que el vasto distrito abrazaba zonas bien diversas; y, cada año, diez o doce de aquellos jóvenes, recibidas las órdenes sagradas, tornaban definitivamente a sus pueblos, ya de vicarios, ya de curas, permaneciendo uno que otro, los menos rudos, en la ciudad, con la perspectiva de una canonjía provechosa.
Cuando el reloj de la catedral sonaba las nueve y tres cuartos de la noche, dejábase oir el lento y sonoro toque de queda, cuyas tristes inflexiones llevaban a todos los hogares una sensación indefinible de melancolía y de temor. Prolongábase este toque hasta las diez; y, tras breve intervalo de silencio, oíase de nuevo durante algunos minutos, recibiendo el toque segundo la denominación de queda grande.
Al escuchar el toque, el viejo médico dejaba su tertulia; la visita de confianza se despedía, y las calles, de suyo silenciosas durante el día, dejaban ver, a la luz de ictérico farolillo de aceite, a tal o cual transeúnte que presuroso se dirigía a su casa, oyéndose por largo tiempo el eco medroso de sus pasos.
Las jóvenes de la ciudad,—porque las había a pesar de todo—, pálidas por lo general y de fisonomía pensativa, salían a la calle arrebujadas siempre con negro tápalo de merino; oían diariamente su misa; confesábanse los viernes, teniendo cada una su director espiritual, y comulgaban el sábado, en honor de la Inmaculada, las fiestas de guardar y tal o cual día de elección.
Año por año, las aulas del Seminario, vacías de gramáticos, filósofos y teólogos, que disfrutaban sus vacaciones, corridas de octubre a enero, hospedaban a aquellas jóvenes, por nueve días, destinados a la contemplación de las verdades eternas, conforme al método de San Ignacio.
Los ejercicios efectuábanse por tandas, cada una de nueve días; y cuando ya así las solteras como las casadas de Pradela los habían recibido, tocaba su turno a los hombres, algunos de los cuales los esquivaban, verificándose en cambio entre los concurrentes tal o cual discreta conversión, que llevaba al elegido por la Divina gracia, de una disipación disimulada y mediana» a los claustros del Seminario, donde trocaba el legendario traje charro por la sotana clerical.
¿Amores? También florecían en aquella atmósfera pesada; mas, como la Reina de la noche, abrían su cáliz en el misterio, sin dejar por esto, semejantes a ella, de ser puros y sencillos. Vivían en silencio por breve tiempo y morían por fin bajo el yugo matrimonial, dirigidos, desde su alfa hasta su omega, por el prudente director espiritual de la doncella.
II
Tal era el medio en que debían desarrollarse las delicadas facultades de Felipe, quien, ávido de estudio, comenzó por dedicarse al del latín, que comprendía mínimos, medianos y mayores, y al cual debían seguir las matemáticas, la física y por último la lógica, coronamiento de la facultad menor y vestíbulo de las tres teologías: dogmática, moral y mística, y del derecho canónico, extenso y árido.
Su vida transcurrió desde entonces sin más agitaciones que las que su viciado carácter le proporcionaba; su fantasía, aguijoneada por el vigor naciente de la pubertad, iba perpetuamente, como hipógrifo sin freno, tras irrealizables y diversos fines. Atormentábale un deseo extraño de misterio, y mujer que a sus ojos mostrase la más leve apariencia de un enigma, convertíase en fantasma de sus días y sus noches.
Si pasaba frente a un caserón más silencioso que los otros y advertía en los balcones tiestos que revelaban cultivo o canarios que hablaban de mimos delicados, deteníase, e incrustándose en el marco de un zaguán, aguardaba las manos blancas, los ojos negros y el talle leve que necesariamente debían albergar aquellos muros. A veces, y era lo más común, en el rectángulo de luz que limitaban las maderas al abrirse, destacábanse, ya la quintañona de cofia, espejuelos y camándula pendiente del cordón del Tercer orden; ya el fornido amo, que salía en busca de aire y que con las manos en los bolsillos del ajustado pantalón miraba el cielo, donde una noche de verano encendía todos sus luceros; pero a veces también trocábase en verdad el poético presentimiento, y la niña de ojos claros u obscuros—que esto no hacía mucho al casóse dejaba ver, y al soslayo inspeccionaba las trazas del misterioso galán.
Ahí paraba todo, porque no faltaba un indiscreto que pusiese a Felipe al tanto de las generales de su Virginia, y con el misterio huía la ilusión, y nuestro héroe’murmuraba como el poeta: ¡No era ella!
Y Ella no llegaba nunca: era el rayo de luna eternamente perseguido por un Manrique de catorce años.
A los cuales se añadieron cinco, sin que el soñador cambiase de procederes. La vagancia tras el estudio, a caza del ideal, y el estudio tras el ensueño, llenaron ese lustro; y el buen tío, más dado a observar la atmósfera por si había barruntos de lluvia o sequía, que los corazones que le rodeaban, jamás sofrenó con su prudencia de viejo los ímpetus de aquel espíritu enfermo de anhelos imposibles.
Hubo de llegar el día de la elección de carrera. Terminaban las vacaciones del año de lógica y Felipe se hallaba a la sazón en el campo, en una propiedad de su tío, en compañía de Asunción, la hija del administrador, rapaza montaraz que le era adicta como un perro. Allí entreteníase en matar huilotas y ánsares, y en hacer estrofas a las tardes tristes y a las mañanas seductoras, cuando fué interrogado por don Jerónimo (este era el nombre del tío) aceica de tan importante asunto.
Quedóse el joven silencioso durante algunos instantes, y por fin dijo:
—Lo pensaré.
La misma respuesta dio ocho días después.
Enero se acercaba, y pronto, caballeros en flacos rocines, empezarían a llegar a las puertas del colegio los gramáticos, los filósofos y los teólogos, ahitos de aire y de sol, de excursiones por las quebradas y de apetitosos almuerzos en el bohío, al pie del comal dorado, donde formaban ámpula las tortillas, esparciendo un olorcillo grato.
El tío repitió por tercera vez la pregunta. Había que comprar los textos y que sacar la matrícula. ¿En qué pensaba el buen Felipe?
El buen Felipe pensaba en algo raro sin duda, pues de algunos días a la fecha andaba más cabizbajo y paliducho que de costumbre, padeciendo frecuentes distracciones, de las cuales le despertaba el tío con vigorosos sacudimientos y esta exclamación:
—¡Pero canijo! ¿dónde te hallas?
A la tercera pregunta, el estudiante respondió, empero, con voz apagada:
—Estudiaré teología.
No sorprendió al viejo la respuesta, que aun cuando el chico no era muy dado a ejercicios piadosos, no se distinguía tampoco por su disipación; y además, nadie en Pradela, venero de sacerdotes, podía asombrarse de una resolución semejante. Así, pues, limitóse a decir:
—Mañana iremos a la ciudad a comprar los libros. ¡Quién quita y llegues a obispo!
Y dando al sobrino dos palmaditas en el hombro, se alejó arrastrando las espuelas, que iban siempre con sus burdos botines de becerro amarillo.
¿Qué pasaba por el alma del bachiller?
Algo grave. Aquel espíritu, sediento de ideal, desilusionable, tornadizo en extremo, había acabado por comprender que jamás saciaría su ansia de afectos en las criaturas, y como Lelia, la de Jorge Sand, sin estar muy convencido que digamos de las católicas verdades, buscaba refugio en el claustro. En el claustro, sí, porque no era el ministerio secular el que le atraía. El Seminario debía ser sólo pasajera egida para que no se enfriasen sus buenos propósitos.
La transformación que tal resolución suponía había ido operándose en el alma del joven de una manera lenta, pero segura. Ya en el curso de su vida, la fibra mística, esa fibra latente en todo el organismo moderno, habíase estremecido en el seno del silencio; pero aquella última estancia en el campo, aquella continua comunión con la soledad, aquella triste solemnidad de las tardes otoñales habían concluido la obra, en consorcio con tales y cuales lecturas de santos, a las que, en medio de sus tedios frecuentes, acudiera.
Una idea capital flotaba sobre el báratro de contradictorios pensamientos que agitaban su cerebro. Tal idea podía formularse así: «Yo tengo un deseo inmenso de ser amado, amado de una manera exclusiva, absoluta, sin solución de continuidad, sin sombra de engaño, y necesito asimismo amar; pero de tal suerte, que jamás la fatiga me debilite, que jamás el hastío me hiele, que jamás el desencanto opaque las bellezas del objeto amado. Es preciso que éste sea perennemente joven y perennemente bello, y que cuanto más me abisme en la consideración de sus perfecciones, más me parezca que se ensanchan y se ensanchan hasta el infinito.»
Claro es que, con tal excelso ideal, todo lo creado estaba de más, y el convento se dibujó en la imaginación de Felipe como playa lejana donde las olas mundanales iban a romper, murmurando no sé qué frases de despecho e impotencia.
Raneé sabía bien de esto; las cartujas ruinosas donde se oye el silencio son testigos aún de la incurable enfermedad que se llama: sed de misterio y de Dios.
III
Transcurrieron algunos días en que las tareas escolares, no metodizadas aún, efectuábanse de cualquier manera. Las aulas se henchían lentamente, y en los salones dormitorios, así del Clerical como del Internado, armábanse diariamente dos o tres catres de fierro, propiedad de otros tantos internos o teólogos.
Una vez que en Pradela estuviesen de regreso de sus pueblos todos los estudiantes, empezarían para ellos los ejercicios de San Ignacio, obligatorios y distribuidos en los días de costumbre.
Felipe reservó para entonces su instalación en el Clerical, donde en calidad de teólogo debía residir en adelante.
El último día de ejercicios, llamado de retiro, el obispo de la diócesis confería las órdenes menores a los que, concluido el bachillerato, las solicitaban, y entre los solicitantes esta vez encontrábase Felipe.
Asi las cosas, y estando a 2 de Febrero de 188…, inauguróse el piadoso período destinado a cumplimentar la máxima bíblica: Piensa en tus novísimos y no pecarás.
Los externos se habían acomodado ya en las salas destinadas a las cátedras, llevando a ellas cuantos utensilios les era dable, teniendo en cuenta el exiguo espacio de que disponían, y eran éstos calentaderas de campaña, vasos, cubiertos, peines, cepillos de dientes y algo más que hiciese cómoda su estancia en el colegio durante nueve días.
Los cuales se consagraban, respectivamente, a las meditaciones siguientes: Principio y fin del hombre, El pecado venial, El pecado mortal, El hijo pródigo, La muerte. El juicio, El infierno y La gloria. Y pecador que maguer tamañas meditaciones saliese al mundo sin desempecatarse y propuesto con harta compunción de su ánima a llevar una santa vida, de seguro estaba dejado de la mano de Dios; que aquellos piadosos ejercicio, inspirados según la tradición por la Virgen misma al iluminado de Manresa, urgen al corazón en modo tal a santificarse, que no se puede resistir a la gracia.
Apenas abiertos los tales, reinó en el grande y obscuro Seminario un silencio que ni el tan decantado de las necrópolis igualársele pudiera. Hacíase todo a son de campana, y era la metálica voz de ésta la sola que se cernía en los ámbitos de los amplios claustros, y parecía decir a todos, altisonante y querellosa, las palabras del sabio: Vanidad de vanidades y todo vanidad, fuera de amar a Dios y servirle a Él solo.
Desde el primer día, Felipe dióse a la piedad con empeño tal, que edificaba y acusaba una completa conversión. Él era el primero en entrar a las distribuciones y el último en abandonar la capilla; y el pedazo de muro que a su sitial correspondía en ella hubiera podido dar testimonio de su sed de penitencia, mostrando la sangre que lo salpicaba y que se renovaba a diario, cuando durante la distribución de la noche, apagadas las luces, los acólitos entonaban el Miserere.
No hay manera de describir el horror sublime de tal hora. El predicador, tras un discurso que procuraba hacer elocuente, terminadas apenas las frases de exhortación a la penitencia, con la voz apagada por la emoción, iniciaba el doloroso salmo del Rey profeta, que con voz monótona cantaban los monacillos; y haciendo coro a los sollozos de compunción de los ejercitantes, oíase el chasquido de los azotes que, con fervor, descargaban ellos sobre sus carnes más o menos pecadoras.
El salmo duraba unos cinco minutos, que para los flacos de celo que se esforzaban en atormentar de veras sus espaldas, eran tan largos como cinco siglos.
¡Oh! y cómo recordaba Felipe aquellas solemnes escenas en que, presa el alma de una exaltación extraña, murmuraba: «Sacíate ahora, carne», y en que, con esfuerzo que subía de punto, sus manos agitaban sin compasión el flagelo, y éste, al chocar contra el muro, dejaba ahí pintadas cárdenas e irregulares líneas, salpicando la parte superior de la pared de innumerables puntos rojos.
No era él de esos pusilánimes que hacen las cosas a medias. Convencido ya de que a Cristo sólo se va por la inocencia o la penitencia, escogía el segundo camino, que en su concepto era el solo que le restaba, y atormentando al jumentillo (palabra con que un asceta designaba su cuerpo), purgaba así ios desvarios de su cerebro pletórico de sueños.
Pasado el Miserere y salidos todos los ejercitantes de la capilla, permanecía en ella largo rato, sin atender a la campana que le llamaba a la cena; y concluido el examen de conciencia, última etapa del día, aún se quedaba ahí, frente al altar que mal aclaraba la temblorosa luz de una lámpara de aceite, perpetuamente encendida ante el divino Sacramento.
No quedaba sin recompensa por cierto devoción tan sincera: Felipe gustaba al pie del altar esa miel que los neófitos encuentran siempre en el primer período de su conversión, miel tan deliciosa que, paladeada una vez, quita el gusto por las otras dulzuras de la vida. El alma, con absoluto abandono de sí misma, reposa en los brazos de Dios, con la tranquila confianza del niño que duerme en el maternal regazo, y Dios le manda suavísimos consuelos. Vienen después ¡ay! horas y aun días y a veces años de aridez espiritual que atormenta a los que escalan ya las altas cimas de la perfección; horas, días y años en que el gusto por la oración desaparece; en que Dios se esconde, y el alma, como la Esposa de los Cantares, pregunta en vano por Él; y los escrúpulos y las inquietudes y los recelos, cual siniestro enjambre de moscardones, zumban en rededor de la mente abatida y desolada. Mas Felipe empezaba apenas a cruzar las floridas laderas del fervor, y pareciéndole que su unión con Dios era íntima y absoluta, anhelaba sólo que una sotana, negra como el desencanto de lo creado, y un claustro, fuerte como la fe, le velasen para siempre las pálidas perspectivas de un mundo odiado y miserable.
IV
Muy breves transcurrieron para él los nueve días, y hecha al cabo de ellos confesión general, dispúsose a recibir de manos del Obispo la negra vestidura, distintivo de los siervos de Dios.
No decayó un momento su ánimo cuando el viejo prelado, cortando algunos de los castaños rizos que ornaban su juvenil cabeza, murmuró palabras misteriosas, y más tarde, cuando concluida ya la ceremonia de la tonsura, la afilada navaja del barbero dejó en su occiput la huella de los esclavos de Cristo.
¡Por fin! ¡Ya era todo de Dios; ya había roto por segunda vez el pacto hecho con Satanás; ya podía, como Magdalena, escoger la mejor parte, acurrucándose a los pies del Maestro!…
Apenas recibidas las órdenes menores, nombráronle bibliotecario, y desde entonces su vida transcurrió en la capilla, en la cátedra y en la biblioteca.
Era ésta un inmenso salón situado en la planta alta del edificio, con anchas ventanas que miraban al campo, con pesadas estanterías de roble y desgarbados atriles colocados aquí y allí.