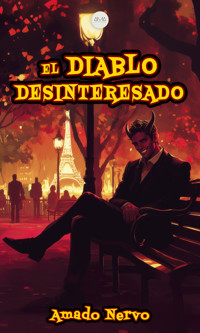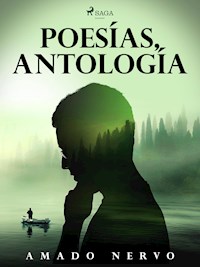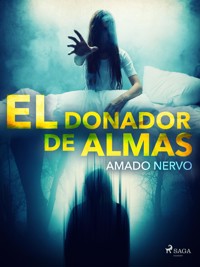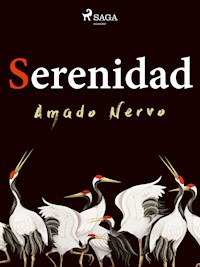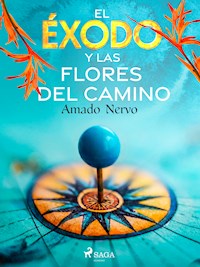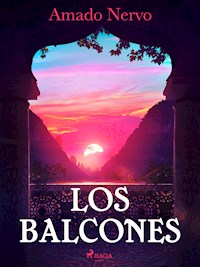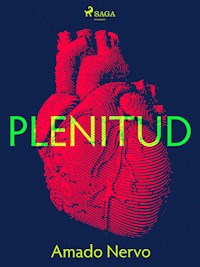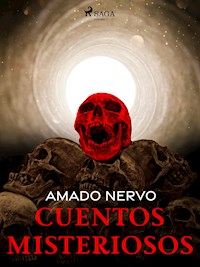
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este volumen forma parte de la serie Obras Completas de Amado Nervo. Se trata de una selección de cuentos breves: «Dos vidas», «La novia de Corinto», «El héroe», «El horóscopo», «La yaqui hermosa»…, donde se entremezclan el pasado y el presente, el misterio y la fantasía, el amor y la muerte…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
Cuentos misteriosos
Saga
Cuentos misteriosos
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679922
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DOS VIDAS
Guillermo y Antonio se encontraron, a los diez y nueve y diez y ocho años, respectivamente, huérfanos de padre y madre y con una cuantiosísima fortuna.
Guillermo era un muchacho práctico por excelencia. Tenía pocas, pero «exactas» nociones de la vida. En ratos de vagar, se había trazado un programa para el día en que fuese dueño de su dinero.
Lo esencial era evitar los fastidios y las penas.
Sin duda alguna, la incertidumbre del mañana es uno de los más angustiosos estados de conciencia. Su dinero lo ponía a salvo de ella.
Fuése, pues, a ver a los Rothschild y convino con ellos en invertir todo su capital, menos algunos cientos de miles de francos, en valores de tout repos: Consolidado inglés, 3 por 100 francés, Credit Foncier; ciertas obligaciones ultragarantizadas... Papeles, en fin, que producían apenas, unos con otros, el tres y medio por ciento; pero más firmes que todas las firmezas (menos cuando a una camarilla militar se le ocurre decretar una guerra como la que padecemos...)
—Por este lado—se dijo—, ya estoy tranquilo; las ondulaciones de la Bolsa me importarán muy poco. No veré siquiera, porque es inútil, cotización ninguna. Ahora voy a ocuparme de lo demás.
«Lo demás» fué comprar una hermosa casa en el barrio de los Campos Elíseos, con los cientos de miles de francos sobrantes; amueblarla bellamente; llevarse a ella sus viejos criados, fieles y seguros.
Helo, pues, instalado, con renta fija y ánimo sereno.
¡Qué había de hacer sino vivir! Vivir bien; vivir, sobre todo, en paz...
Pensó que en los años mozos nos viene a ver una visita peligrosa: el Amor.
La segunda parte de su programa fué suprimir esa visita.
El Amor siempre hace mal; siempre está erizado de púas...
—¡Compremos—se dijo—el amor que pasa!
*
Antonio, como no era un hombre tan previsor, ni colocó su dinero en casa de Rothschild, ni defendió celosamente su libertad.
Un día vino a buscarle el Amor en la más común de sus encarnaciones; se llamó María, fué rubia, tuvo diez y ocho años. Lo demás, lo dijo la vida... Dos lustros después, siete hijos ensordecían la casa.
Hubo alternativas vulgares de sombra y luz; chicos enfermos, malos negocios, horas de beatitud íntima en la placidez del hogar; hubo de todo, de todo...
Guillermo iba poco a casa de Antonio. Solía decir como el viejo Fontenelle: «¡A mí me gustan los niños sólo cuando lloran... porque se los llevan!»; y encontraba duro, como Schopenhauer, que deba uno oir llorar su vida entera a los chicos, ajenos o propios, simplemente porque uno lloró algunos años.
Su carácter se volvió suspicaz y desconfiado. Tenía, sobre todo, fobias frecuentes. Una de ellas era la del sablazo. En cuanto un amigo lo trataba con más amabilidad que de costumbre, Guillermo procuraba acorazarse de esquivez.
«Este quiere dinero...»—pensaba angustiado, y abreviaba la conversación.
A su casa no entraban sino ricos axiomáticos, definidos, sin sospecha, como la mujer de César. Para ellos siempre había un cubierto en su mesa. Como que la gente que se respeta no debe dar de comer sino a los ricos, ni hacer obsequios sino a los ricos. Los pobres tienen una gratitud tan vehemente que no olvidan nunca ni un pedazo de pan que se les ha dado. Son como los perros; se dejarían matar por el que tuvo para ellos una caricia. Eso molesta, como todo sentimiento excesivo... Los ricos, en cambio, con qué gracia, con qué elegante escepticismo salen diciendo de los mejores banquetes que los han envenenado...
Cierto, alguna vez, un hombre famélico se llegó al hotel de Guillermo. Pero ante la verja había un portero imponente. En la portería, además, sobre una mesa de roble, se amontonaban volantes que decían:
«Nombre del visitante...»
«Objeto de la entrevista...»
El portero, por otra parte, se encargaba de manifestar al candidato a visita que el señor no estaba en casa sino los sábados, de doce a una de la mañana, para la «gente conocida».
Un hosco silencio, una árida soledad, acabaron por saturar el hotel. La gran puerta de hierro sólo dió paso a los automóviles señoriales.
La paz de Guillermo estaba ultraconquistada. Su palacio era una deliciosa Tebaida, llena de aristocrático mutismo.
Ni siquiera la mirada de los pobres podía recrearse en los céspedes de fresco terciopelo, en los plátanos de aleopardados troncos y hojas diáfanamente verdes...
*
Guillermo y Antonio llegaron a viejos.
Antonio, siempre ocupado en la vulgaridad de su vida; en casar a sus hijas, en establecer a sus hijos, en querer a sus nietos, en servir a sus amigos.
Ninguna pena común le fué ahorrada; pero tampoco supo jamás lo que era tedio. Una tranquila identificación con su destino, se le otorgó como premio. La existencia nunca le dió miedo; tuvo para él siempre un aspecto de familiaridad cordial, aun en lo hondo de las penas.
*
El castigo de Guillermo no estuvo empero precisamente en el hastío; el hastío es también lote de altruistas, cuando el altruismo no alcanza ciertos niveles poco comunes. Claro está que el egoísta lo ve cara a cara y en todo su imponente horror; pero hay algo más espantoso que ese mal, en los crepúsculos de las vidas baldías, y es encontrarse con el éxtasis del bien a la hora de la nona. Comprender ya tarde la voluptuosidad divina de hacer felices a los demás.
Un día Guillermo paseaba solo y a pie por cierta avenida. Acercósele un muchacho:
—Mi padre—le dijo—no tiene trabajo desde hace veinte días. Está enfermo. Mi madre se muere del pecho. Somos seis chicos. Tenemos hambre.
Como ven ustedes, el caso no podía ser más vulgar...
Naturalmente, Guillermo se encogió de hombros y continuó su paseo. Pero el chico insistió:
—Somos seis. Tenemos hambre.
—¡Déjame en paz! Todos vosotros sois unos industriales de la mendicidad, unos mentirosos.
El chico no entendió lo de industriales; pero sí lo de mentirosos.
—Venga usted a casa conmigo—replicó—, verá qué cierto es...
«Verá qué cierto es...»
Vínole un capricho.
¿Qué tenía que hacer a aquella hora? ¿Ir al club? ¿Jugar la eterna partida de tresillo?
La miseria podía ser pintoresca. Jamás la había visto. Era quizá el único espectáculo que le faltaba en la vida.
Llamó un taxi. Hizo que el harapiento fuese en el pescante, con el chauffeur.
*
No os voy a describir ni el barrio, ni la escalera húmeda y obscura, ni el cuartucho fétido, ni los montones de trapos descoloridos sobre los cuales se agitaban, tosiendo, el padre y la madre del chico; ni el ir y venir monótono de los hermanillos, desnudos y hambrientos.
Escenas son éstas que los no millonarios hemos tenido, desgraciadamente, muchas ocasiones de contemplar en la vida.
El hombre práctico tuvo piedad...
Esa flor divina de la compasión, esa «debilidad» portentosa del alma, que inclina las frentes más altivas hacia las más humildes; esa ternura repentina que se nos mete en las entrañas; ese momento supremo de «comprensión» en que sentimos la identidad de todo espíritu con el nuestro, la deidad de cuanto alienta al par que nosotros; en que se descorre el velo de la ilusión tenaz, madre de las diferenciaciones injustas, de las clases, de las categorías, hizo presa en Guillermo... fundió a los rayos de su calor esencial todo aquel egoísmo de cincuenta años...
Y cuando su dinero fué misericordioso, por primera vez en la vida, y transformó el infecto desván en nido de risas, de esperanzas, de bendiciones; cuando él, encontrando a la existencia un nuevo, un maravilloso, un repentino sentido lleno de divinidad, pensó: «De hoy más consagraré mis días a los pobres», una voz interior, un presentimiento imperioso, le contestó: «Demasiado tarde...», y comprendió, con espanto, que lo invisible iba a negarle el más noble de los privilegios humanos: el de la caridad.
Una de tantas enfermedades agudas, ponía punto final—pocos días después—a aquella vida tan colmada de sentido práctico, en cuyo ocaso había aparecido por un instante, como visión de tierra prometida, la posibilidad celeste del bien.
LA NOVIA DE CORINTO
Había en Grecia, en Corinto, cierta familia compuesta del padre, la madre y una hija de diez y ocho años.
La hija murió. Pasaron los meses y habían transcurrido ya seis, cuando un mancebo, amigo de los padres, fué a habitar por breves días la casa de éstos.
Diósele una habitación relativamente separada de las otras, y cierta noche llamó con discreción a su puerta una joven de rara belleza.
El mancebo no la conocía; pero seducido por la hermosura de la doncella, se guardó muy bien de hacerle impertinentes preguntas.
Un amor delicioso nació de aquella primera entrevista, un amor en que el mancebo saboreaba no sé qué sensación extraña, de hondura, de misterio, mezclados con un poco de angustia...
La joven le ofreció la sortija que llevaba en uno de sus marfileños y largos dedos.
El la correspondió con otra...
Muchas cosas ingenuas y suaves brotaron de los labios de los dos.
En la Amada había un tenue resplandor de melancolía y una como seriedad prematura.
En sus ternuras ponía ella no sé qué de definitivo.
A veces parecía distraída, absorta, y de una frialdad repentina.
En sus facciones, aun con el amor, alternaban serenidades marmóreas.
Pasaron bastante tiempo juntos.
Ella consintió en compartir algunos manjares de que él gustaba.
Por fin se despidió, prometiendo volver la noche siguiente, y fuése con cierto ritmo lento y augusto en el andar...
*
Pero alguien se había percatado, con infinito asombro, de su presencia en la habitación del huésped: este alguien era la nodriza de la joven; nodriza que hacía seis meses había ido a enterrarla en el cercano cementerio.
Conmovida hasta los huesos, echó a correr en busca de los padres y les reveló que su hija había vuelto a la vida.
—¡Yo la he visto!—exclamó.
Los padres de la muerta no quisieron dar crédito a la nodriza; mas para tranquilizar a la pobre vieja, la madre prometió acompañarla a fin de ver la aparición.
Sólo que aún no amanecía. El mancebo, a cuya puerta se asomaron de puntillas, parecía dormir.
Interrogado al día siguiente, confesó que, en efecto, había recibido la visita de una joven, y mostró el anillo que ella le había dado en cambio del suyo.
Este anillo fué reconocido por los padres. Era el mismo que la muerta se había llevado en su dedo glacial. Con él la habían enterrado hacía seis meses.
— Seguramente — dijeron — el cadáver de nuestra hija ha sido despojado por los ladrones.
Mas como ella había prometido volver a la siguiente noche, resolvieron aguardarla y presenciar la escena.
La joven volvió, en efecto... volvió con su extraño ambiente de enigma...
El padre y la madre fueron prevenidos secretamente, y al acudir reconocieron a su hija fenecida.
Ella, no obstante, permanecía fría ante sus caricias.
Más aún, les hizo reproches por haber ido a turbar su idilio.
—Me han sido concedidos—les dijo—tres días solamente para pasarlos con el joven extranjero, en esta casa donde nací... Ahora tendré que dirigirme al sitio que me está designado.
Dicho esto, cayó rígida, y su cuerpo quedó allí visible para todos.
Fué abierta la tumba de la doncella, y en medio del mayor desconcierto de los espíritus... se la encontró vacía de cadáver; sólo la sortija ofrecida al mancebo reposaba sobre el ataúd.
El cuerpo—dice la historia—fué trasladado como el de un vampiro, y enterrado fuera de los muros de la ciudad, con toda clase de ceremonias y sacrificios.
*
Esta narración es muy vieja y ha corrido de boca en boca entre gentes de las cuales ya no queda ni el polvo.
La señora Croide la recogió, como una florecita de misterio, en su libro The Night Side of Nature.
Confieso que a mí me deja un perfume de penetrante poesía en el alma.
Vampirismo... ¡no! Suprimamos esta palabra fúnebremente agresiva, e inclinémonos ante el arcano, ante lo incomprensible de una vida de doncella que no se sentía completa más allá de la tumba.
Pensemos con cierta íntima ternura en esa virgen que vino de las riberas astrales a buscar a un hombre elegido y a cambiar con él el anillo de bodas...
EL HÉROE
Acababa de llegar aquella mañana a la línea de fuego.
Tenía el aspecto cansado; la fisonomía, grave y triste.
Aun cuando hablaba el francés sin acento, en su rostro, patinado por soles ardientes, traía el sello de su origen lejano.
Cuando el coronel pidió un hombre resuelto que se adelantara en pleno día hasta las trincheras enemigas y, por medio de un teléfono de campaña, le diese determinados informes (en aquel momento preciosos), él se ofreció, con cierta nerviosidad, antes que nadie.
Avanzó lentamente, reptando.
El llano interminable, escueto, glacial, sin accidentes, no ofrecía refugio ninguno.
Se concebía con pena que aquella desolación tan hosca escondiese en su seno más de dos millones de seres, jóvenes, robustos; más de dos millones de vidas, de actividades, de anhelos, ahora ocupados únicamente en destruirse.
Después de un interminable arrastrarse, el hombre aquel llegó al fin a las alambradas del enemigo. Nadie lo había visto. La niebla lo ayudaba. Preparó el teléfono y púsose a comunicar sus observaciones.
Cumplida su misión, volvió hacia los suyos, con muchas menos preocupaciones, como si, hecho el deber, la vida no tuviese ya para él ninguna importancia.
Los alemanes lo habían visto y dispararon sobre él, inútilmente, muchas balas.
Sus compañeros lo felicitaron por el éxito pleno de la pequeña empresa.
El fué a meterse silenciosamente en su agujero.
Desde aquel día, en cuantas comisiones había peligro, él se ofrecía, taciturno, pero con no sé qué resolución premiosa.
Muchas veces se le hizo el honor de enviarle a sitios donde era temeridad permanecer cada segundo.
Pero la muerte parecía desdeñarle. Al volver, se le felicitaba siempre, y en una ocasión le prendieron en el pecho la medalla del Mérito Militar.
Sin embargo, las enhorabuenas y los aplausos se hubiera dicho que le contrariaban, y que le pesaba en el alma aquella indemnidad milagrosa.
*
Un día, en cierto repliegue, después de reñido contraataque, el coronel de su batallón quedó herido, cerca de las trincheras alemanas.
Lo dejaron inadvertidamente en el campo.
Se retorcía, con las piernas rotas, sin quejarse.
El hombre taciturno avanzó en medio de un chaparrón de proyectiles, impasible. Cogió al jefe en brazos y lentamente echó a andar hacia su trinchera.
Llegó con su carga adonde quería, pero con tres balas en el cuerpo.
Momentos después, moría apaciblemente.
Antes de enterrarlo, un compañero, por orden del oficial, registró sus bolsillos, a fin de enviar a su familia papeles, recuerdos.
Se le encontró una carta de América, una carta breve, despiadada en su concisión.
«Amigo mío—decía la carta—: Tú me pediste siempre franqueza, aun cuando fuese brutal, según tus palabras. Ha llegado el momento de usarla.
»Hace tiempo comprendiste, con razón, que yo no te amaba, que me casé contigo obligada por circunstancias dolorosas. Pero ignorabas quizá que amo a otro hombre con toda mi alma, con todas mis fuerzas... Pienso que la distancia es oportuna acaso para amortiguar el golpe que te doy... llorando, porque no soy mala, pero impulsada por un destino todopoderoso. No te pido que me perdones, porque yo en tu caso no perdonaría... pero sí que procures olvidar.»
*
El «héroe» había muerto de esa carta, desde antes que lo mataran las balas alemanas.
El propio día que la recibió, alistóse como voluntario, pidiendo instantemente que lo enviasen a la línea de fuego. Quería caer sirviendo a la tierra francesa, hospitalaria y bella.
Le costó trabajo lograr su deseo. Morir es a veces muy difícil. La inconsciencia perenne que solemos anhelar en nuestros momentos de cansancio y de tedio, es una formidable concesión del Destino, escatimada avaramente a los que la necesitan y no quieren recurrir a la vulgaridad del suicidio.
El dolor con plena conciencia, constituye quizá una colaboración misteriosa para los designios escondidos del Universo.
*
El oficial a quien entregaron la carta después de leerla él solo, la rompió en menudos pedazos.
—Es un papel sin importancia—dijo.
Piadosamente había pensado, en un momento de lucidez cordial, que convenía dejar intangible aquella heroicidad falsa, aquella heroicidad que no había sido más que romántica desesperación, como tantas otras heroicidades, y propuso que, sobre la sencilla cruz a cuyo amparo iba a dormir el extranjero taciturno, se pusiese esta inscripción, que los soldados de la compañía encontraron enigmática:
«AMÓ Y MURIÓ HERÓICAMENTE»
EL HORÓSCOPO
La quiromántica extendió las cartas.
—Veo aquí—dijo—un hombre rubio, que no le quiere a usted.
—Un hombre rubio... bueno, sí—respondió mi amigo, después de una pausa, durante la cual se puso a pensar en los hombres rubios que conocía. Y acercándose a mi oído:
—Ha de ser Pedro—me cuchicheó—; la verdad es que nunca me ha querido bien...
Añadió la hechicera:
—Un hombre rubio... joven.
Afirmó mi amigo:
—¡Claro! ¡Pedro!
La hechicera volvió a extender las cartas en abanico, después que mi amigo las hubo partido.
—Aquí hay una mujer que piensa en usted— dijo.
—Una mujer que piensa en mí...
—Sí, una mujer de cierta edad, de estatura mediana.
—Ya, ya caigo: ¡mi hermana María!
—Probablemente: es una señora vestida de negro. (Mi amigo lleva luto.)
—¡Eso es, mi hermana!
Vuelta a cortar las cartas y a extenderlas: