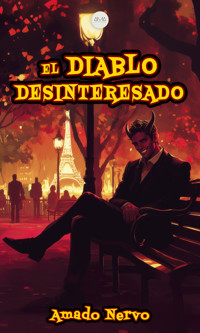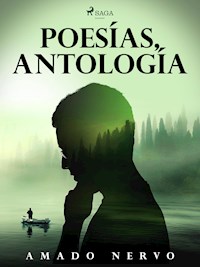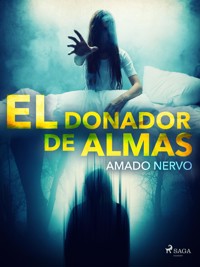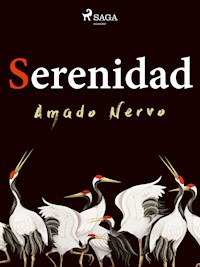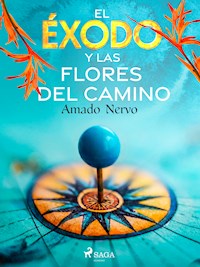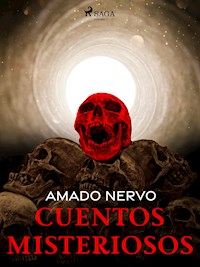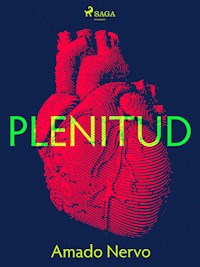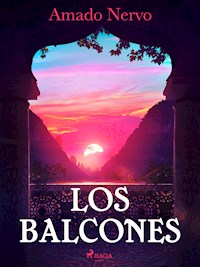
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este volumen forma parte de la serie Obras Completas de Amado Nervo. Se trata de una selección de textos publicados en diferentes medios de comunicación, como «El Imparcial» o «La Nación», y otros, inéditos. Luis vive en la calle Bailén, frente al Palacio Real, y observa con melancolía desde su balcón el ajetreo de la ciudad, el cielo, la tierra y hasta a los monarcas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
Los balcones
Saga
Los balcones
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679915
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Este libro quedó entre los papeles de Amado Nervo, e ignoramos la causa de que no se haya publicado antes de ahora.
Acaso el lector recuerde haber encontrado en El Imparcial, de México; en La Nación o en Caras y Caretas, de Buenos Aires, tal o cual página sobre la Emperatriz Carlota, sobre la Melancolía Real, sobre los soldados que pasan bajo los balcones del poeta, sobre Pascualillo, sobre Neptuno,o en Elogio de la noche, que aquí aparecen reunidas, con algunas leves variantes y adiciones.
Estas variantes, estas adiciones, tienden principalmente a dar carácter de conjunto a las páginas dispersas. De todos modos, el libro, en su forma actual, es nuevo, y nos atrevemos a creer que inédito en mucha parte.
Aquí, como en otros libros, Nervo se complace en mezclar con su prosa noticias y curiosidades que tomaba de ajenos libros y hasta de la Prensa diaria. A veces, en sus cuentos mismos, como en Amnesia (v. el vol. XIII de estas obras completas), hace largas citas de esta especie. Y dejó una cantidad fabulosa de recortes de periódicos, que le servían para sazonar un artículo, o le proporcionaban asunto para un cuento.
El poeta es el protagonista de su obra: el Luis (al principio iba a llamarse Fernando o Antonio, y asl, en los manuscritos originales, hay cierta vacilación de nombres) que vive en la calle de Bailén, frente al Palacio Real, y contempla desde sus balcones el cielo y la tierra, los cometas y los monarcas, las flores, los pajaros y los astros, con cierta melancolía serena.
*
Dice «Azorín», en Una ciudad y un balcón: «... Junto a un balcón, en una ciudad, en una casa, siempre habrá un hombre con la cabeza, meditadora y triste, reclinada en la mano. No le podrán quitar el dolorido sentir.»
LOS BALCONES
LA MUERTE IMPORTUNADA …
Oh Muerte, déjame acabar este libro!
—Abominable filosofastro, ¿un libro más?
—Déjame acabar este libro, te lo ruego, ¡oh Muerte!... ¿Sabes que te encuentro más bella, más esbelta que nunca, y con unos ojos más grandes y expresivos?
—Adulador indiscreto, te dejo vivir aún porque voy de prisa. Tengo que matar a un emperador megalómano, a dos obispos muy gordos, a un banquero panzudo y gotoso que ha quebrado tres veces, a un general muy nulo, de grandes bigotes retorcidos, y a un politiquillo discursero y venal. Pero me prometo no seguir permitiendo que manches papel con tus insípidas filosofías...
—Ya tardarás, amiga; yo soy menguado fruto para tu cosecha, y aún no es mi hora. Tienes que pillarme con dinero y con dignidades para que te puedas llevar algunos harapos amarillos entre las manos... ¡y eso es un poquitín difícil!
COMPOSICIÓN DE LUGAR
Luis tiene en su piso tres claros y amplios balcones: el primero da luz a una pequeña sala contigua a su despacho (y de él no se hablará sino al final de este libro...); los otros dos se abren en el despacho mismo.
Por ellos entra, desde que Dios amanece, una prodigiosa inundación de luz, de tal suerte intensa, que en la primavera pueden hacerse instantáneas dentro de la pieza.
El balcón de la izquierda, como tantos y tantos balcones madrileños, está lleno de macetas. Las hay de todos tamaños. En una maceta muy grande crece una adelfa.
Esta adelfa se la regaló a Luis, un día de su santo, hace cuatro años, una mujer rubia, muy hermosa, muy noble, muy buena, a quien él quiso con el más acendrado y gran cariño.
La mujer que le regaló la adelfa murió pocos meses después, en una glacial mañana de enero.
Luis ha cuidado siempre su adelfa sentimentalmente, románticamente; pero la adelfa no florecía.
—Le falta tierra; la maceta no es demasiado grande—le decían a Luis.
Pero él no se atrevió nunca a cambiarla de tiesto: en aquél se la había regalado la «muerta».
Eso sí: poníale un poco de tierra nueva encima, la cual se iba apelmazando.
Tres años estuvo la adelfa en su tiesto huraña, triste... ella, que es la alegría misma por naturaleza.
Cuando Luis, en el verano, pasaba frente a los jardincillos que ondulan al Sur de la Plaza de Oriente, y veía unas gigantescas adelfas que hay allí cuajadas siempre de flores, pensaba:
—¡Y la mía que se está tan mustia!
Pero este verano de 1915, en cuanto el sol calentó un poco, la adelfa empezó a echar flores.
¡Y vaya si ha florecido hasta septiembre!
Como si quisiese compensar a Luis de su tristeza pasada, durante junio, julio y agosto, ha estado materialmente vestida de flores.
Luis, en cuanto la vió florecer, se dijo infantilmente, ingenuamente: «La muerta se acuerda de mí. Ha salido ya, a los tres años y medio, de su letargo espiritual, de ese letargo en que caen las almas al separarse de los cuerpos, y que es como una infancia al revés; porque la naturaleza no procede por saltos (natura non facit saltas), y así como blandamente nos mete en la vida, de la Cual no tenemos conciencia sino después de seis o siete años, así blandamente nos mete en la muerte.»
La muerta, pues, ante la imposibilidad de mostrarse en otra forma a su amigo, en quien volvía a pensar allá en el Reino Arcano, resolvió hacérsele presente con flores... idea tan humana y tan delicada que no podrá menos de agradar a quienes lean estas líneas.
Luis está seguro de que la adelfa seguirá ya floreciendo todos los años.
*
Hay en el dicho balcón de Luis, según se ha expresado, otras varias plantas; entre ellas un cactus, del que se hablará en capítulo aparte, porque lo merece, y claveles, naturalmente,—esos claveles encendidos de los cuales dijo Rubén Darío que eran
la flor extraña
regada con la sangre de los toros...
Luis contempla sus flores mientras trabaja, pues tiene su mesa al lado de este balcón.
En cambio, rara vez se asoma a él: se lo estorban las plantas. Para asomarse ha dejado el otro, el de la derecha, vacío. Y ese balcón, vacío y todo, es el balcón por excelencia. ¿Sabéis por qué? Pues porque Luis posee un anteojo astronómico que lo acompaña desde hace mucho tiempo, y por cuyo cristal límpido—de sólo 68 milímetros de diámetro—se ha asomado noches y noches, hace casi tres lustros, al Infinito...
¡Cuántas horas de soledad le ha encantado ese anteojo modesto!
¡Cómo, gracias a él, Luis, en las más hondas crisis de su vida, ha encontrado oasis de serenidad!
El firmamento tiene el don de apaciguar nuestras almas con su ritmo luminoso y eterno.
Y no porque él sea tranquilo, no, señor ¡qué va a serlo! Giran en él orbes convulsos de llamas, hog eras inmensas en que arden, hasta la volatilización, todos los metales, y en que los gases lamen el vacío con sus lenguas de fuego; o bien planetas donde, como en Júpiter, la solidificación apenas comienza, y se forma un continente, «la mancha roja»—muy más grande que toda la tierra—, en medio de ciclópeas conflagraciones. O bien planetas sabios, como Marte, al cual hemos de consagrar asimismo algunas páginas. O cometas ingrávidos que trazan en el éter sus tenues pinceladas de oro; bohemios de infinito, viajeros perennes que van a través de un sistema, y a veces a través de varios, fecundando quizá mundos, dejando caer en cada uno, como sembradores misteriosos, la divina simiente de la vida. O, en, fin, nebulosas enormes de las cuales han de surgir los universos de mañana.
Pues ¿y la luna?
*
Oh, sí, ese balcón vacío en el que Luis coloca su pequeño anteojo, es el balcón por excelencia de estas páginas (aun cuando haya otro: el del pequeño salón contiguo, que se menciona al principio—y que ha de dar asunto al postrer capítulo de este libro—, el cual ha sido para Luis faro cordial).
No vayáis, empero, a creer, por lo que se ha hablado y se hablará de los astros, que Luis sea un especie de papamoscas, eternamente embobado con las estrellas y con la luna. No, señor: a veces, muchas, deja de mirar hacia arriba y mira hacia abajo, hacia la amplia y risueña calle, bordada de acacias y de álamos en la parte que ve al poniente.
Por esa calle pasa la vida entera de la Corte. Pasan los reyes e infantes con muchísima frecuencia, ya que no lejos se levanta la bella e imponente mole del Palacio Real, cuya puerta del Príncipe da a la dicha calle. Pasan los Grandes de España, con sus variados y lucientes uniformes. Pasan los diplomáticos, muy entonados y trascendentales, lleno el meritorio pecho de innumerables cruces de todos colores. Pasan infinidad de automóviles, landós y berlinas, en que la aristocracia se dirige a la Casa de Campo o a la estación del Norte (a dejar a los amigos, especialmente cuando el veraneo). Pasan los democráticos tranvías que van a Pozas y al delicioso Parque del Oeste. Pasan los innumerables simones y carros que sostienen el tráfico con la estación. Pasa la guardia que va a relevar la de Palacio, y que sale del cuartel del Príncipe Pío, tocando sus vivaces pasos dobles y marchando tan ágilmente, con esa agilidad y esa alegría—y esa gracia, lo diremos de una vez—del soldado español ( 1 ).
(Al autor le parece grotesco el «piafar» de los soldados prusianos, por lo que pide perdón a sus amigos teutones, sobre todo a los para él simpatiquísimos—¡claro!—que han vertido a la lengua de Nietzsche muchos de sus versos y algo de su prosa. Felizmente, en Alemania no todo es piafar...)
Sí, la vida entera de la Corte, en sus infinitas manifestaciones, desfila por esa calle, aristocrática y popular a la vez cual ninguna otra. Tan aristocrática como ya se ha dicho, y tan popular, que en la taberna ya famosa (y no es reclamo al tabernero) que se abre a la puerta de al lado, vienen a refrescar todos los cocheros, y a cenar en el buen tiempo, en unas mesitas que están bajo los árboles, innumerables gentes del pueblo, en el que abundan, como todos saben, las mujeres hermosas y gallardas; tanto que, según cálculos de Luis, el noventa por ciento de las muchachas del pueblo madrileño son bonitas, o cuando menos agraciadas. También abundan los niños, una enorme cantidad de niños preciosos, rubios y morenos como es de rigor, que alborotan de lo lindo mientras sus padres cenan.
En las noches estivales, la taberna no se cierra (creo que tampoco en las invernales), y toda la santa noche, Luis, que duerme en una alcoba pegada al despacho, con los balcones—esos hermosos balcones—de par en par abiertos, oye coplas de cuantas regiones hay en España, así como los aires entresacados de todas las zarzuelas en boga, cantadas, ya por ciegos pedigüeños en las primeras horas de la noche, ya por juerguistas en las postreras: simpáticos juerguistas de ambos sexos (como es de suponer) que pasan por la calle de Bailén, de regreso de la Bombilla, y refrescan en la taberna.
Si Luis repitiese algunos de los cantares que ha oído allá en la madrugada, cuando la plata de la luna y de las estrellas se va soldando tenuemente con el oro del alba, sería éste un libro de demopedia (como aconseja que se diga, en vez de folklore , el maestro Cavia) y no lo que va a ser.
También pasan—a toda velocidad y metiendo un ruido de mil demonios—los automóviles en que muchos inefables señoritos vuelven de la nunca bien ponderada Cuesta de las Perdices... algunos de ellos, en el estado que ustedes podrán suponer.
*
Teniendo, pues, balcones tan privilegiados (el del lado derecho, sobre todo, al cual se asoma Luis, según va dicho) para ver los cielos, heredad de las almas contemplativas, y muchas de las grandezas de la tierra y de las escenas festivas de la vida diaria, ¿cómo es posible que a Luis no se le ocurriera escribir un libro que se llamase Los balcones?
¿Verdad que parece mentira que no se le hubiese ocurrido?
Pues sí se le ocurrió muchas veces en los nueve años y pico que lleva de asomarse al miradorcito ése—que no es el de Próspero, desgraciadamente—y el tal libro lo tienes, lector, en tus manos. Como verás si te resuelves a leerlo todo (¡resuélvete!), habla de lo alto y de lo bajo, de lo divino y de lo humano, a veces en serio, muchas otras sonriendo, porque Luis gusta de sonreir. Es un optimista, no de ésos azucarados que creen, como el doctor Pangloss, que éste es el mejor de los mundos posibles (en contraposición a los que creen, con Hartmann, que es el peor), sino de los optimistas discretos (perdonando la inmodestia), los cuales piensan que la mayor parte de los males que aquejan a la humanidad son obra de la propia estupidez humana, y por lo tanto remediables... cuando a la humanidad empiece a salirle la muela del juicio, de lo cual es quizá un anuncio esta terrible fiebre de la guerra. ¿No tienen por ventura fiebre todos los chicos a quienes salen los dientes? Pues tratándose de toda una señora muela del juicio del género humano, ¿cómo no ha de subir la temperatura hasta los extremos que acusa el termómetro mundial?
Además, Luis es poeta; como poeta, espiritualista; como espiritualista, no puede menos que pensar en que la portentosa máquina de los universos—que él adivina a través de la lente de su anteojo—debe tener un fin, y un fin bello y bueno.
Le es imposible imaginar que el Cosmos venga del acaso y al acaso vaya.
Cree, pues, en Dios: un Dios a quien quisiera no nombrar, porque, con nombrarle sólo, le parece que lo limita. Un Dios que no es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto, porque el asignarle atributos lo limita también; un Dios inefable, incomprensible «por ahora», cuyos fines son tan vastos que resultaría ridiculo juzgarlos por el cachito insignificante de tiempo que hace que la humanidad existe... Un Dios que es lo absoluto, lo incognoscible... pero que nos ama, que es más uno con nosotros de lo que creemos: que está más identificado de lo que pensamos con nuestro doloroso pero inmortal esfuerzo.
De ahí que Luis estime que cuanto sucede está bien, o que, como dice el gran poeta Pope en su Essay on Man:
All Nature is but Art, unknown to thee;
all chance, direction, which thou can’st not see,
all discord, harmony, not understood;
all partial evil, Universal Good;
and, spite of pride, in erring reason spite,
all truth is clear—whatever is, is right.
Por tanto, este libro ha de ser—es, ya lo he dicho—optimista y sonriente.
No se dirige a los «amargados» a ultranza, a las almas obscuras, incapaces de admitir la luz, sino a los que quieren creer o creen, a los que se resignan o quieren resignarse, a los que esperan... o quieren esperar!
PRIMERA PARTE
MIRANDO A LA TIERRA
EL PAISAJE
Luis ve desde su balcón lo que se ve desde el Palacio Real. Tiene este visual privilegio, del cual se ufana, porque mirar es para él la vida: mirarlo todo y, sobre todo, la Naturaleza.
Luis tiene, según le repiten frecuentemente sus amigos, unos ojos muy grandes, muy abiertos: ojos de niño, que parecen sorprenderse de todo; ojos que acarician lo que miran, sobre todo si lo que miran es el cielo, los montes, la nieve, el agua, los árboles... ¡y las mujeres!
Hay dos edades: la edad de los ojos abiertos y la edad de los ojos cerrados.
Se nace con los ojos cerrados; se muere con los ojos abiertos; como si lo que hay que ver no estuviese más acá del nacimiento, sino más allá de la vida. Pero, fuera de estos dos extremos, hasta los treinta y cinco o cuarenta años puede decirse que se vive con los ojos abiertos y, después, con los ojos cerrados; es decir, que ya no se ve lo de fuera, sino lo de dentro, la vastedad de los mundos interiores...
Pero Luis tiene abiertos los ojos del alma y los del cueipo: siempre ve para fuera y para dentro.
No se cansa de contemplar la vida. Y tampoco se cansa de escrutar el abismo interior, en el que percibe ciertas luces misteriosas que danzan sobre las tinieblas, como allá en las lobregueces del Cénesis «el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas».
*