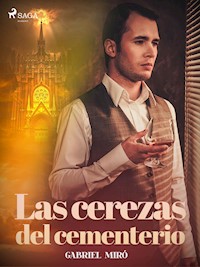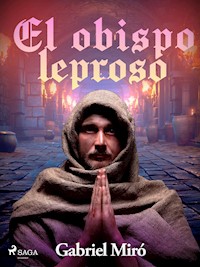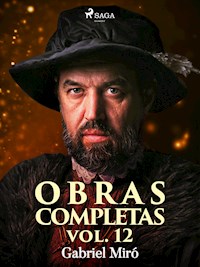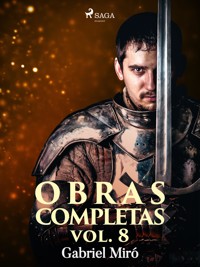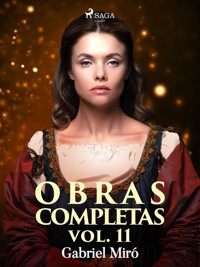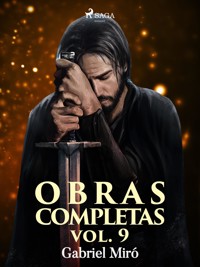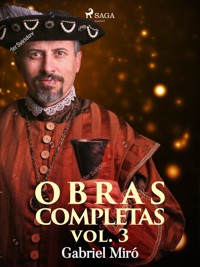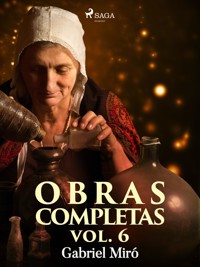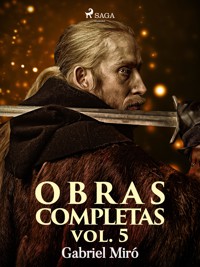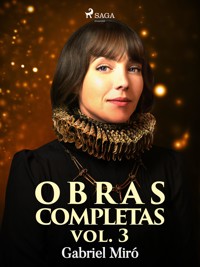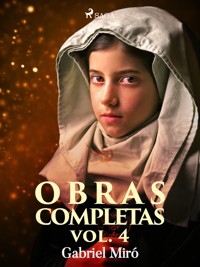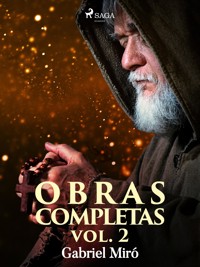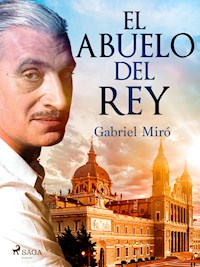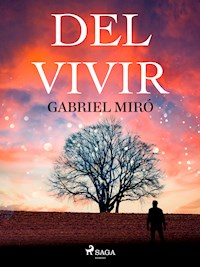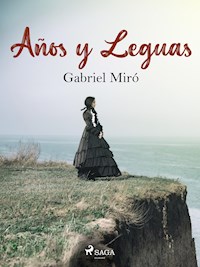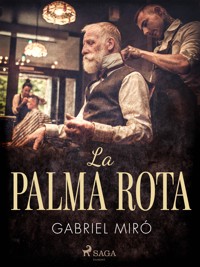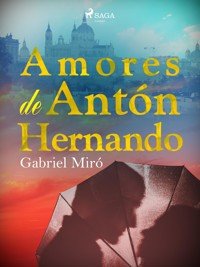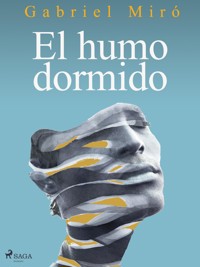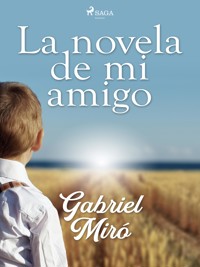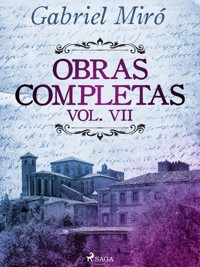
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge el título «Libro de Sigüenza».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. VII
LIBRO
DE
SIGÜENZA
Jornadas de este Caballero Levantino
Saga
Obras Completas vol. VII
Copyright © 1932, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508802
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Poco antes de morir Gabriel Miró compró un pedazo de tierra junto a Polop, en la Sierra de Aitana. Era un lienzo de terreno puesto en una ladera, con unos olivos y un almendro. Nada más. Miró engañaba, quería engañarnos asegurando que aquel terreno serviría para alzar en él una casa; que aquel terreno era, por consiguiente, un solar. Para mí este trozo de tierra que Gabriel Miró acariciaba con el pensamiento desde Madrid, se me representa siempre, con esa seguridad aclaratoria que tiene a veces lo anecdótico, como la clave de la actitud espiritual de Miró y de su arte literario; Miró, por vez primera, tenía tierra, poseía una tierra. Sobre Miró, revuelan insistentemente, zumbadores, monótonos y oscuros, los dos vocablos regionalismo y paisaje. En algún intento de historia de la literatura contemporánea, Miró aparece como escritor regional. En muchos casos se habla de él como paisajista. Pero yo encuentro insuficientes, cortos, los dos calificativos. Hay que rechazar, ante todo, la sentencia de regionalista o costumbrista regional aplicada a Miró. De las varias formas que puede adoptar la situación de un artista con la tierra que le vió nacer, la de Miró es la más noble y profunda. Hay primero el arte que olvida su tierra, que disuelve los elementos étnicos de su personalidad en un ámbito mayor y ajeno; caso, por ejemplo, de Galdós, escritor canario que ha consagrado su obra inmensa a Madrid, a toda España, sin dejar aparecer su país natal en ella, sin que pueda tampoco discernirse en su estilo, en su modalidad espiritual, un acento de región y lugar. Frente a ese tipo se alza, en su más opuesto extremo, el escritor regional, el regionalista. Para mí y literariamente hablando, el regionalismo literario supone una limitación, pero con muy diversos grados; nos encontramos primero con literatos del linaje de Mesonero Romanos, de Estébanez Calderón, de aquellos costumbristas del año 35, gente toda muy apegada a su suelo. Cultivaban estos escritores un regionalismo literario, superficial, reducido a la descripción de tipos y costumbres en lo que tienen de más externo y accesible, fiestas, usos sociales, particularidades indumentarias, etc. No pasaban nunca del haz de las cosas, carecían de todo espíritu de selección, y su obra tiene demasiada fidelidad social e histórica para alcanzar rango artístico. Viene luego un estado de regionalismo pintoresco: aquí el escritor hace resaltar los rasgos que le parecen más característicos y definitorios de su país, escoge ya, y esto es un progreso, pero escoge por un motivo externo, desde fuera; aquí se nos da lo pintoresco, la invasión de lo típico. En Andalucía nos hallamos con muchos escritores de esta clase. Y hay por último un regionalismo erigido en doctrina, un regionalismo exclusivo, henchido de tanto amor a la región, que casi llega al odio por lo que está fuera de la región. Es el caso Pereda. Ya saben ustedes que Pereda no sólo mantenía una tesis perfectamente legítima, la excelencia del campo, como estímulo de virtudes y valores humanos, sino que encaramado en ella, llega al anatema de las ciudades, a la simple división del mundo en dos partes, los buenos y los malos, que podían sustituirse como términos equivalentes, por campesinos y señoritos; aun, creo, que en el fondo, por montañeses y el resto de la humanidad. Es un tipo de regionalismo literario admisible y aun admirable en ciertos casos en lo que tiene de positivo, pero que nos deja insatisfechos porque en su fondo yace un elemento polémico, una tesis, en suma, algo ajeno al interés puro y libre del arte verdadero. He examinado brevemente todos estos tipos de regionalismo literario en superficie, para que no haya equívoco ninguno en mi consideración de Gabriel Miró como escritor de profundo aliento, regional y al mismo tiempo henchido de valor universal. ¿De dónde nace, pues, el regionalismo de Miró? De una arraigada compenetración con los paisajes y los seres de su región, de una aptitud especial, anclada en lo más íntimo de su ser, para trasponer en formas artísticas ciertas visiones y tipos de una determinada región española, en suma, de un misterioso y profundo acorde entre un temperamento y una zona del mundo. Todo artista, sobre todo en las artes plásticas, tiene siempre un sector de temas y asuntos que le hacen vibrar con especial intensidad, que corresponden sus líneas externas u objetivas con sus facultades de creación. Recordemos el caso del Greco, griego, veneciano y sin embargo, un pintor toledano. Toledo fué quien le dió la clave de su talento. Recordemos a Gauguin y Tahití. En este sentido es Miró un escritor regional. En él, regionalismo representa, como siempre, una limitación, pero una limitación fecundísima porque trae aparejado un desarrollo en profundidad. Miró limitando su obra a temas alicantinos, no la empequeñece, sino que al contrario la ahonda. La obra de Miró es profundamente humana sin estilización pintoresca o costumbrista. ¿Cómo nos explicamos, pues, su alicantinismo? Pues muy sencillamente; lo humano, lo vital, se le entra a un artista de extraordinarias cualidades receptivas como es Miró, siempre bajo una serie de formas concretas, de paisajes, de figuras, de rostros, de modos de hablar. La vida no es un concepto abstracto y con mayúscula, sino una realidad más o menos amplia, realidad palpitante que nos circunda y se nos impone. A Gabriel Miró lo humano, lo vital, se le ha representado desde su mocedad, precisamente con las líneas encendidas y graves de este paisaje, con las formas de sus montañas y el color de su mar, con el habla de sus habitantes y el perfume de sus serranías. El mundo para Gabriel Miró ha sido, desde muy joven, Alicante.
Exacto es también marcar a Miró como un simple artista del paisaje, como un autor de descripciones más o menos afortunadas. El gran tema de Gabriel Miró no es el paisaje, como algunos han dicho, sino el hombre en el paisaje. Y en esta interpenetración del hombre y su contorno está una de las virtudes esenciales de Miró, el gran valor del paisaje en sus obras. Es el paisaje literario cosa relativamente moderna, que ha sufrido en pocos siglos honda evolución. Primero el paisaje se nos presenta, lo mismo en literatura que en pintura, de un modo estático; no se propone sino reproducir lo que ve, copiar la realidad; el artista parece despojarse de su personalidad y cobrar la frialdad objetiva de un cristal, como en Velázquez. Hay sin embargo ya algunos artistas que se niegan a esta actitud de aceptación pura y simple, como por ejemplo el Greco, que ve en el paisaje formas atormentadas y barrocas, semejantes a las de sus figuras. Y con el romanticismo se acentúa esta consideración del paisaje como un medio de expresión de lo humano. El hombre ve reflejadas en la naturaleza sus penas y sus alegrías, su esperanza y su desconsuelo; y se alcanza esa pueril concepción romántica de la naturaleza en que ésta no es sino una especie de confidente del poeta melancólico que por ella se pasea. Culmina tal concepción en la famosa frase de A miel: “un paisaje es un estado de alma”. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que todo paisaje es subjetivo, que todo lo que vemos fuera de nosotros es nuestros sentimientos y pasiones definidos con formas naturales, que no hay paisajes tristes ni alegres, sino modos de ánimo tristes o alegres que dan su tono a lo exterior. Son éstas que acabo de exponer, las dos concepciones opuestas del paisaje. Ninguna de ellas es la de Gabriel Miró. Para Miró, el paisaje es un elemento vital. Por detrás de las líneas naturales, de las montañas y los valles, hay inserta una gigantesca voluntad aprisionada. Para emplear esa bella forma de lenguaje, el mar, el cielo, la tierra, quieren decir algo. Quieren decir, tienen una especie de voluntad de expresión latente que el arte debe alumbrar y revelar. Vemos, pues, que esta concepción equidista por igual de aquella primera, el paisaje no tiene alma, y de esta otra segunda, el paisaje tiene un alma prestada y refleja, la del arte. No, el paisaje tiene ahora un alma propia, un querer ser así y no de otro modo, una individualidad latente y prisionera. Y desde el momento que algo tiene un alma, es humano. Pues bien, por eso el paisaje de Gabriel Miró es ante todo un paisaje profundamente humano. En sus libros, las tierras, los caminos, el cielo, sangran, lloran, sonríen, se dilatan, se sobrecogen, cambian de tono y de color, se alegran o se entristecen. Es decir, dejan de ser cosas inanimadas y viven con un alma, no de la naturaleza, sino del hombre. De este modo el paisaje cobra un nuevo valor, también muy moderno: el valor dinámico. El paisaje se mueve, los caminos andan, las aguas sueñan, y un enorme soplo barroco, un soplo de voluntad y de vida estremece a todas las líneas de la naturaleza, como si se representara en la giganta del soneto de Baudelaire. Y de ahí que el paisaje se convierta de fondo que era antes, en personaje, en dramatis persona, en actor mismo de la vida. El paisaje de Miró parece una experiencia personal; no es algo que ha visto, sino algo que le ha pasado, que le ha ocurrido, como una aventura o un amor. Se le ha adentrado en sí, lo ha llevado, recuerdo o esperanza, en su interior y por eso cuando lo devuelve, no lo devuelve simplemente descrito, sino sentido y resentido, con una calidad humana, con una palpitación entrañable.
El paisaje es por consiguiente para Miró una forma de expresión. Por algo Miró es un lírico y el paisaje su forma de expresión. Nada más lejos del paisajista superficial, ya se llame Teófilo Gautier, ya se llame Pierre Loti. Tampoco es el paisaje, como dijimos que no era la región ni la costumbre, el verdadero corazón de su obra. Para mí es otra cosa, es aquello de que se compone el paisaje en su base. No precisamente, lo contrario del dicho de A miel, lo que está fuera del paisaje. Precisamente lo que a Miró le atrae, le llama, es lo que está dentro del paisaje, su fondo, es decir, la tierra. La obra de Miró nos da siempre una formidable sensación de angustia. La angustia de lo terreno, de lo terrenal. La tierra es su obsesión. Como es la tierra la obsesión del gran arte literario español. Desde Jorge Manrique se plantea trágicamente este duelo entre el hombre y la tierra. El español parece estar siempre suspendido entre dos fuerzas ninguna de las cuales le es indiferente, la terrenal y la celeste. La tierra se halla siempre presente, unas veces por presencia propia, otras por ausencia, es decir, por el hueco que deja, en la gran creación literaria española. Fray Luis de León se escapa, huye de la tierra. Está poseído de un formidable afán de huida que indica con qué intensidad siente la cadena, la gravedad de lo terrestre. Por detrás del Quijote, Flaubert veía los caminos de España, la tierra de España. Precisamente elproblema inquietante del Quijote, es saber si la tierra es o no la tierra, es sentir cómo siempre que la va a aprehender se le escapa de las manos. Igual flotamiento angustioso es el de Segismundo. Segismundo es bestia, hombre natural, tierra, y de pronto le parece que puede ser otra cosa, que puede ser espíritu, que puede ser anti-tierra. ¿Será o no verdad? La obra de Quevedo por todas partes trasciende a polvo, a materia orgánica violentamente contrapuesta a los máximos destinos espirituales. Siempre ciñéndonos esa angustia, esa obsesión de la tierra, de lo terrenal como pecado, esa presencia de la tierra eterna, amenazadora y en pie. Así se da en Gabriel Miró una vez más el sentido de la tierra. Véase cuán íntima es la unión entre el hombre y la tierra en su obra. (Cerezas, 23) 1 . Un rasgo característico de Miró es su modo de adjetivar la tierra. Por ejemplo: “El suelo estaba tierno y alagadizo”. La tierra tiene en su obra tal vida que el mismo cielo baja a reposarse en ella. (Cerezas, 112) 2 . Pero no basta con contemplar a la tierra, es menester captarla todo lo terreno, que no se escape, fijarlo. Miró capta, por ejemplo, el aire. El aire es cosa inaprensible, huidiza, que nadie podrá encerrar en su mano; él lo convierte en pájaro. Todo, zumbidos, olores, lo transforma Miró en cosa material, palpable: es decir, que se puede tocar, que se puede coger como la tierra misma. (Cerezas, 114) 3 . Y en seguida Miró se lanza con avidez de sediento, con ímpetu de apasionado a cogerla. Aun más, no le basta así con cogerla, la besa. (Cerezas, 258) 4 . Llega hasta sentir las formas de la tierra que le rodea como algo que se tiene entre los dientes, que se siente con el paladar. (Cerezas, 248) 5 .
La obra de Gabriel Miró es una lucha con la tierra. Sigue el sentido de la fugaz y verdadera vida, de la condena a ser vencido por lo terrenal, por lo pasajero, que recoge la copla popular de “Lástima que se la coma la tierra”, o de “nadie sabe lo que se traga tierra”. Miró tuvo siempre esa sensación que da de un modo tan trágico el cuadro de Valdés Leal. Todo se lo comerá la tierra, seremos poseídos por ella. Y oscuramente sintió que la única manera de vencerla era ésa, poseer a la tierra antes, dominarla, hacerla nuestra antes que ella nos haga suyos. Yo comprendo así el gran patetismo de la obra de Miró. Nadie crea que la Naturaleza, la tierra de Miró dé sensación de calma, de bienestar, sirva para efecto sedante. Al contrario, naturaleza atormentada y atormentadora, naturaleza en pie de guerra, bélica, tierra agresiva, tierra que esconde la voluntad de hacernos suyos, de arrastramos a su ceguedad. He aquí el formidable grito angustiado de Gabriel Miró: “seré suyo, sí, pero antes será ella mía. La prenderé en mi corazón, la meteré en mis entrañas y cuando me venza, cuando pueda conmigo entraré en algo que era mío ya, que yo había hecho mío. La tierra y yo estaremos en paz”. Esa es la gran paz que ha podido dar a Gabriel Miró su obra en el borde de la muerte.
Por eso aquellos bancales, aquellos palmos de tierra que adquirió nuestro amigo junto a Polop eran, sombras de un afán, material indicio pueril del gran anhelo suyo poseer tierra, poseer la tierra. La obra de Miró se me aparece en su grandeza como el desesperado intento de tomar posesión de la tierra; y su penetración en lo terreno, su penetración en estos terrenos secos, rojos, ásperos de la tierra alicantina es precisamente el afán de vencer lo que se abraza, de superar lo que se estrecha; es tan trágicamente espiritual, tan expresivo del afán de inmortalidad como la más alta poesía.
Pedro Salinas.
LIBRO DE SIGÜENZA
LECTOR
(Página preliminar de la primera edición).
Este Sigüenza que aquí aparece es el mismo que caminó tierras de Parcent, recogiendo el dolor de sus hombres leprosos.
Sigüenza ha sido el íntimo testimonio y aun la medida y la palabra de muchas emociones de mi juventud.
Para mí, Sigüenza significa ahinco, recogimiento, evocación y aun resignación de las cosas que a todos nos pertenecen. De aquí que su libro puedas considerarlo tuyo. Yo te digo que lo que en él se refiere se hizo carne en Sigüenza. No me he regodeado formando a Sigüenza a mi imagen y semejanza. Vino él a mí según era ya en su principio. Y cuanto él ve y dice, no supe yo que había de verlo y de decirlo hasta que lo vió y lo dijo.
Lector: que Sigüenza te sea tan amigo como lo fué mío, aunque no, que no lo sea, porque sospecho que tanta amistad no habría de consentirte la grave madurez de pensamientos necesarios para una vida prudente. Tú, después que él te lleve por algunas comarcas levantinas y catalanas, déjatelo en este libro, siquiera hasta que yo te lo traiga en otro, si me quedase vagar para reunir algunas glosas y jornadas que todavía andan esparcidas, como lo estaban las que aquí te ofrezco.
CAPITULOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
El señor de Escalona
(Justicia)
En la primera mocedad de Sigüenza, algunos amigos familiares le dijeron:
—¿Es que no piensas en el día de mañana? Y Sigüenza les repuso con sencillez, que no, que no pensaba en ese día inquietador, y citó las Sagradas Escrituras, donde se lee: «No os acongojéis diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos?» Y todo aquello de que «los lirios del campo no hilan ni trabajan, y que las pajaricas del cielo no siembran, ni siegan, ni allegan en trojes...»
Y como aquellos varones rectos de corazón todavía insistiesen en sus prudentes avisos y comunicasen sus pensamientos a los padres, ya que el bijo no fuese ni lirio ni avecita, Sigüenza les preguntó que de qué manera había de pensar en el día de mañana.
Entonces ellos le respondieron:
—Estudios tuviste y ya eres licenciado.
¡Señor, él que ya no recordaba su titulo y suficiencia! Para estrados no aprovechaba por la pereza de su palabra; tampoco para Registros ni Notarías por su falta de memoria y voluntad.
En aquella época, un ministro de Gracia y Justicia, de cuyo nombre no puedo ni quiero acordarme, hizo una convocatoria para la Judicatura.
Y todos le dijeron:
– Anda; ¿por qué no te haces juez? Un juez es dueño del lugar; parece sagrado; todos le acatan, y además comienza por dieciséis mil reales lo menos.
Y Sigüenza alzó los hombros y murmuró:
—Bueno; ¡pues seré juez!
Lo decidió con alguna tristeza, como resignándose a ese poderío y autoridad del mando. Pero luego despertóse iluminada su alma. ¡Quizá en el sosiego de la judicatura — porque él haría de su partido judicial una venturosa Arcadia — pudiese escribir libros peregrinos el día de mañana! Sorprendióse pensando en el día de mañana. Y abrió los rojos códigos, el panzudo Sánchez Román, las rollizas Leyes, de piel etiópica y los cantos teñidos de colores, de Medina y Marañón, y estudió la inhibitoria y la declinatoria hasta enredarse en el lindo juego de los tres días.
Pronto comenzaban los ejercicios.
Era invierno. Los vestíbulos de las Salesas hervían de opositores; unos leían ceñudamente sus libros, y si alguien osaba pedirles noticias de los exámenes o de su ciencia, ellos apenas si les miraban; otros paseaban muy engallados y solemnes; no les faltaba sino la vara de mando; muchos se espesaban junto a las tablas alambradas de los anuncios, cotejando la calificación de sus camaradas. Sí, eran camaradas; se llamaban: «Oiga usted, compañero; dígame, compañero». Y cuando el compañero se apartaba quedábanse hablando del compañero. ¡Oh noble juventud y cómo te alteras cuando piensas en el «día de mañana»!
Separóse Sigüenza de tantos amigos para asomarse a la tarde. Comenzaba a caer una blanda y fría llovizna. Sigüenza pensó en su hogar, en las vidrieras de su cuarto, frente al Mediterráneo solitario y azul.
La plaza de las Salesas estaba blanca y dura de escarcha; parecióle un lugar remoto, extranjero y tristísimo; nadie se le acercaba con efusión, a nadie conocía, y he aquí que lejos apareció un señor, bajo un paraguas ancho, recio y pardo, un paraguas de hacendado rural de Castilla, y caballero en un jumento viejo, cansado, de corvejones peludos y llenos de cazcarrias. Lo guiaba un buen hombre que traía anguarina y zahones. Todo el grupo se copiaba en la mojada tierra.
Desde el cancel comenzaron ya a mirarle muchos opositores. ¿Se atrevería a llegar de esa manera hasta los portales del Palacio de Justicia? Y sí que lo hizo. Apeóse en el peldaño, se quitó la manta, toda prendida de lluvia del camino como un ramaje, dió las riendas y el paraguas al espolique, pasó dejando su huella de agua en las viejas y solemnes losas.
Acaso adivinó en Sigüenza un camarada lugareño, porque entre todos lo escogió para preguntarle, asustado como un chico de escuela, si habían comenzado ya los ejercicios. Le sosegaron las palabras del levantino, y el nuevo le dió de fumar de una petaca gorda, de cuero no curtido.
Era un hidalgo moreno y enjuto, de pelo ya canoso y honda la mirada con un velo o apagamiento de cansancio y tristeza; bajo la falda de su sombrero resaltaba la palidez marchita de su frente. Tenia muy buena presencia, pero sus ropas rugosas, descuidadas, ajadas, denotaban antes al hacendado comido por el fisco, o al comisionista de guanos, que al dado a estudios de profesión liberal o académica. ¿No sería padre o tío materno de algún opositor provinciano?
Y Sigüenza se lo preguntó. Y el nuevo, sonriéndole, le dijo que no era el padre ni tío, precisamente materno, de ningún opositor, sino el mismo opositor en persona, casado y con cuatro de familia.
—¿Y viene usted de muy lejos?
Le repuso el otro que de Escalona, en borrico, y con un mal de ijada que no tenía bastante mano para sepultarse el puño en el sitio del dolor.
—¡Bien merece—profirió Sigüenza—, bien merece usted fortuna, y que salga de aquí tan juez como yo quisiera marcharme, que también tengo en Levante un hogar con mujer y con hijas, y padres viejos que no descansan pensando en mi vida! Y puesto que de todos somos los más lugareños y necesitados, animémonos y seamos también verdaderamente camaradas. ¡Quién sabe si algún día hemos de hallarnos de magistrados muy orondos en la Audiencia de Castellón de la Plana o de Segovia!
Sonrióse el señor de Escalona, pero en su profunda mirada había un brillo húmedo de lágrimas.
Y el levantino y el castellano se dieron los brazos, y se quisieron, y se notaron fuertes, corroborados por la dulce amistad.
Pero sonaron los timbres de la sala de oposiciones, y el señor de Escalona suspiró:
—¡Ay, Sigüenza!
Sigüenza le golpeó alegremente los hombros, riéndose como un buen meridional.
Todos se le quedaron mirando. Y Sigüenza, escondiendo su apocamiento y susto, profirió en bromas:
—¡Cómo, mi querido magistrado! ¿Volvemos a la desconfianza y mohína?
—¡Ay, Sigüenza—dijo el de Escalona—, es que quiero que sepa que para venir a oposiciones empeñé un olivar de mi mujer; lo último que nos quedaba; y si no salgo hecho juez de esta casa, mis negruras y el mal de ijada acabarán conmigo!
Algo le consoló de estas tristezas el levantino, contándole de lo suyo, y con estos coloquios llegaron al salón, en cuyos quiciales se enjambraba la juventud de tal manera, que recordaba las rudas y hermosas comparanzas que hace el padre Homero de los combatientes en la Ilíada.
Para estos exámenes no se daba cartel o programa de estudios, y el pobre opositor, cuando hundía su mano en las bolsas de los temas, palpaba de verdad toda, toda la ciencia jurídica hecha cedulillas o papeletas.
Sigüenza le preguntó al castellano si lo sabía todo. Y el de Escalona palideció:
—¡Y quién sabe lo que es todo!
Otro camarada de al lado le oyó y se fijó en sus ropas recias de palmilla de Cuenca. Ese buen hombre del jumento no debía saber ninguna lindeza jurídica; a lo sumo retendría algo de los códigos, tan gordos y ásperos como sus pantalones.
Sigüenza y el de Escalona, sencillos y medrosos, contemplaron el estrado del tribunal. Había once varones solemnes. Allí estaba don Manuel García Prieto, entonces nada más abogado, aunque de mucha autoridad, fino, gentil, muy grato para el levantino, porque supo que residía en un palacio de hermosa y elegante rudeza de casa suiza; allí también se veía al señor don Ismael Calvo y Madroño, cuyo segundo apellido le presentaba a Sigüenza la brava simplicidad de un bosque con los arbustos encendidos de aquel fruto otoñal; allí reposaba el magistrado señor Ponce de León, ancho, lardoso, de párpados perezosos y oblicuos; parecía un mandarín con levita un poco estrecha; y otros que no pudo ver porque le llamaron a la tribuna.
Subió Sigüenza. Desdobló la primera papeleta de los temas de su suerte. ¡Oh malaventura! Y leyó: Policía de Abastos. ¡Señor, ¿qué sería Policía de Abastos?... Y el señor Ponce de León por una rendija de sus párpados le miraba, le miraba insaciablemente.
El señor de Escalona y el señor Sigüenza retornaron vencidos a sus hogares.
Años después, tocóle al levantino ser jurado en la Audiencia de su provincia.
En la húmeda y fosca entrada del viejo casón de la Justicia hacían corros unos hombres lugareños, mudados, muy humildes. Fumaban, hablando de sequía, de sementera, de mulas de labranza, de diputados de su distrito.
Si alguno intentaba subir la decrépita escalera, un ujier menudo, trasijado, con botas de paño, grandes, dobladas, siniestras, de difunto, y la casaca raída, calva, demasiado holgada, de difunto también, decía que estaba prohibido hasta que llamasen.
Después, ya en el estrado, un licenciadito con toga flamante, y el birrete ladeado a lo lindo, les dijo a los señores jurados que «por las conquistas del Derecho moderno» ellos eran los «mantenedores de la sociedad»; «les estaba encomendada una augusta, una sagrada misión», y les llamó sacerdotes. Los jurados, sorprendidos, miraban al ujier, que no les dejó pasar de la escalera.
Todo se lo escribió Sigüenza a su amigo el señor de Escalona. Y acababa la carta de esta guisa:
«A estas horas, amigo mío, ya habrá sido usted jurado en su Audiencia castellana, como yo lo fui ha pocos días en la de mi ciudad. ¡Y quién duda de que, al sentarse para administrar justicia y después de ver ujieres y curiales y de oír las maravillas de los abogados, no se le hayan renovado las memorias de nuestras oposiciones! ¿Y para esto nos afanamos, y sufrimos, y empeñamos nuestra pobre hacienda? Pero no nos pese. Alcemos los hombros y bendigamos la vida, que nos ha permitido colaborar en un capítulo de la Historia de España...»
1907.
El señor Cuenca y su sucesor
(Enseñanza)
Pasaba ya el tren por la llanada de la huerta de Orihuela. Se iban deslizando, desplegándose hacia atrás, los cáñamos, altos, apretados, obscuros; los naranjos tupidos; las sendas entre ribazos verdes; las barracas de escombro encalado y techos de «mantos» apoyándose en leños sin dolar, todavía con la hermosa rudeza de árboles vivos; los caminos angostos, y a lo lejos la carreta con su carga de verdura olorosa; a la sombra de un olmo, dos vacas cortezosas de estiércol, echadas en la tierra, roznando cañas tiernas de maíz; las sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la húmeda blandura de los bancales, y luego se apartan con las faldas ensangrentadas por los sequeros de ñoras; un trozo de río con un viejo molino rodeado de patos; una espesura de chopos, de moreras; una palma solitaria; una ermita con su cruz votiva, grande y negra, clavada en el hastial; humo azul de márgenes quemadas; una acequia ancha; dos hortelanos en zaragüelles, espadando el cáñamo con la agramadera; naranjales, panizos; otra vez el río, y en el fondo, sobre el lomo de un monte, el Seminario, largo, tendido, blanco, coronado de espadañas; y bajo, en la ladera, comienza la ciudad, de la que suben torres y cúpulas rojas, claras, azules, morenas, de las parroquias, de la catedral, de los monasterios; y, a la derecha, apartado y reposando en la sierra, obscuro, macizo, enorme, con su campanario cuadrado como un torreón, cuya cornisa descansa en las espaldas de unos hombrecitos monstruosos, sus gárgolas, sus buhardas y luceras, aparece el Colegio de Santo Domingo de los Padres Jesuítas.
Sobre la huerta, sobre el río y el poblado se tendía una niebla delgada y azul. Y el paisaje daba un olor pesado y caliente de estiércol y de establos, un olor fresco de riego, un olor agudo, hediondo, de las pozas de cáñamo, un olor áspero de cáñamo seco en almiares cónicos.
Sigüenza contemplaba la tarde, angustiado, enfermo de tristeza, una tristeza tan acerba, tan densa, que le parecía que no era sólo un sentimiento suyo, sino que tenía una realidad propia, separada, grande, más fuerte que nuestra alma; la tristeza se le incorporaba de todo lo que veía, porque la vega, sus humos, sus árboles, los montes y el cielo, todo estaba hecho, cuajado de tristeza; la misma que le oprimía siendo chiquito, cuando, vestido de uniforme de colegial, salía con su brigada, la de los pequeños, por aquellas sendas, aguardando el paso del tren, un tren que le traía tantas memorias alegres, que aun le entristecía más que el paisaje y el regreso al Colegio de Santo Domingo.
Y Sigüenza volvióse a un hidalgo, camarada de viaje, que llevaba a su hijo para ponerlo interno en los Jesuítas, y moderadamente le confesó algo de sus recuerdos de convictorio.
El hidalgo le interrumpió:
—¿Y no volvería usted a esos años? ¿No le parece a usted que es una tristeza muy sabrosa la de la niñez de colegio? ¿Que no? ¡Pues cómo! ¿Que si tuviese usted hijos no los traería donde usted estuvo?
Sigüenza dijo que no. Si esa tristeza es gustosa lo será únicamente para los grandes; pero la de los niños es seca y helada, sin ese perfume de la lejanía. Cuando él estaba en Santo Domingo envidiaba la vida ancha y libre de un herrero cercano, cuyos cantos y el martilleo de su forja penetraban alborozadamente por todas las ventanas, invadiendo el silencio de los estudios; envidiaba a un señor Rebollo, mercader de chocolates elaborados a brazo, y al pasar por su portal todos los colegiales se miraban, recogiendo con delicia el rumor del rodillo y el tibio aroma del cacao; envidiaba a los hombres que estaban sentados a la orilla del río fumando y mirando las burbujas de la corriente; envidiaba a un cochero que iba a la estación restallando la tralla, que sonaba como un cohete de fiesta, piropeando a gritos a las huertanas, y se imaginaba que ese hombre estaba hecho de la santa emoción de todos los hogares, porque en su vetusto coche llegaban casi todos los padres de los internos. Le llamaban Arrancapinos, apodo maravilloso, legendario, pintado sobre la portezuela con letras muy recias de color de cinabrio, rodeando una figura como un mico tirando del ramaje. Y mientras traducía por la noche los quince versos de la Eneida, señalados con la huella de la uña, Arrancapinos pasaba gloriosamente como un Esplandián o un Amadís por las páginas del Diccionario y del texto, que se transformaban en un pinar centenario, rumoroso, fragante, encantado.
—Y eso ¿qué importa?—decía el hidalgo—. ¿Qué tiene que ver eso con dar crianza, con educar a los hijos? ¿Usted tiene hijos? ¡Ah, vamos! ¿Que tiene usted dos hijas? Pues perdóneme, pero, creo que debe usted malcriarlas. ¿Que sí que las malcría? ¿Que sí, dice usted que sí? ¡Hombre, por Dios!
Sí. Acaso Sigüenza malcriaba a sus bijas, según algunos pareceres, y era porque cuando estaban enfermitas recordaba las veces que para reprimir algún antojo de las pobres criaturas les habia hablado con aspereza, y Sigüenza, arrepentido, prometióse no hacerlo más...
—Eso—gritó el hidalgo—estaba remediado llevándolas internas a un colegio de mucha severidad.
—¡Internas! ¡Nunca!
El padre del colegial indignóse hasta enrojecérsele toda su rolliza cara de hacendado de la provincia de Alicante.
Llegaron a Orihuela, y en el coche hasta la fonda, y después, mientras cenaban, siguieron platicando de lo mismo.
Sigüenza le dijo:
—¡Si hubiese conocido usted al señor Cuenca!
—¿Quién es ese señor?