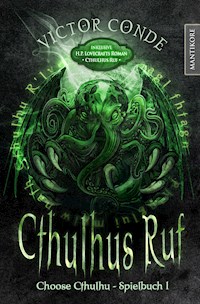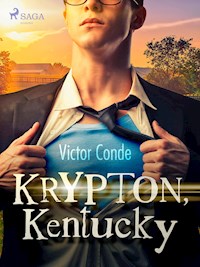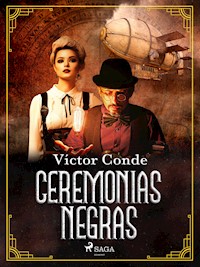Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Inusual novela de profundas raíces filosóficas, en la que Víctor Conde se aleja del género fantástico al que nos tiene acostumbrados y nos sumerge en una historia de segundas oportunidades, de amor y de reflexiones. Moni y Juan, en la mitad de su vida, deciden plantearse si merece la pena seguir con el camino que ya han decido. Son dos barcos a la deriva que habrán de pensar si merece la pena cambiar de rumbo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Barcos a la deriva
Saga
Barcos a la deriva
Copyright © 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726831788
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Moni y Juan son dos treintañeros que llegan a un punto crucial en sus vidas en el que se plantean todo lo hecho hasta ahora. Son dos barcos que navegan a la deriva en un ancho mar de dudas. Ella ha escuchado una teoría en boca de un psicólogo que habló por la radio: las personas se replantean la vida cada diez años, y deciden si cambiar o si seguir adelante con lo mismo. En el transcurso de unos pocos días, ese binomio llamado Moni-Juan deberá averiguar si la palabra «amor» sigue significando lo mismo que cuando se conocieron, y si realmente les compensa intentar salvar su historia.
PROPUESTA DE PORTADA PARA EL LIBRO:
Dos barcos de vela en el mar que navegan próximos, y que dejan estelas que no son de espuma, sino hechas de huellas de pisadas sobre arena.
Para Irene, a cambio de tu sonrisa.
Recuerdo mejor aquella sonrisa que algunos años enteros de mi vida.
Peter Lamark, La rosa blanca.
¿Podrías darme mi último primer beso?
Cenicienta.
1. A PROPÓSITO DE MONI.
Algunas canciones te llegan desde el mar abierto, libres del polvo de los caminos. Esta es una de ellas. No puedo recordar en qué momento exacto decidí que la historia de Moni y Juan merecía ser volcada en palabras, pero seguro que fue después de que sucediera. Conocer gente no implica necesariamente querer saber cosas de esa gente: la mayor parte de las personas con las que nos cruzamos no son más que adendas en nuestro anecdotario personal, y no te acuestas por la noche pensando que te han dejado más a ti que tú a ellas. Hay una cierta reciprocidad entre los seres humanos, de cosas que se entregan y otras que se piden a cambio, pero solo te pasa una o dos veces que ese intercambio de favores se vuelve tan importante que acaba definiendo tu existencia.
Para que dos personas de mediana edad como Moni y Juan se conocieran y acabaran llegando a ese punto sin retorno en el que solo ves dos caminos frente a tu puerta, y ambos parten en direcciones opuestas, tuvieron que darse muchas casualidades. Es lo que yo llamo «la alta probabilidad de lo improbable», y eso que quien les habla es una persona que basa su idea de la estadística en que un número concreto no aparecerá jamás porque te odia. Es algo poco matemático, la verdad, pero en el caso de la pareja de Tenerife resultó ser cierto: todos los dados cayeron de canto, en perfecto equilibrio sobre sus aristas. Y fueron lanzados muchos.
Los dos trabajaban en el entorno de Puerto Azul, una ciudad turística que parecía un trasunto de Las Vegas pero en el Atlántico meridional. Miles de turistas acudían desde decenas de países para pasar sus vacaciones en un lugar con una intensidad y una pureza de luz distintas a las que estaban acostumbrados. Puede que tras su paso por las playas o los casinos o las avenidas llenas de puestos ambulantes recordaran eso como lo más emblemático de sus vacaciones: la arena, las ruletas y las tiendas —junto con la quemazón en plan barbacoa que les dejó la piel de un insano color cangrejo, y que generó más de un cáncer—, pero en el fondo, en lo más profundo de su mente, lo que realmente les impactaba era la luz. Los ingleses, acostumbrados a un acuoso zarco saturado de grises, veían por primera vez lo que significaba un añil intenso, tan puro que hacía daño mirarlo, y se daban cuenta de que la naturaleza también tenía colores primarios en su paleta. Los alemanes, criados bajo un celeste moribundo y con tonos azufrados en sus cielos de Brunswick, se protegían las asombradas pupilas cuando el cobalto del mar les devolvía estallidos de espuma y cánticos cristalinos de ballenas. Los objetos que llenaban la isla no eran más que prismas que servían para reconducir aquella luz, lo cual, en la mayoría de las ocasiones, se aplicaba también a las personas. También eran prismas, solo que algunas resultaban más opacas que otras. O estaban rotas.
Moni era una mujer que tenía esa clase de rostro alegre que sirve para enmarcar una mirada triste. No guardaba relación con ninguna historia previa, sino que cada día parecía despertar al mundo completamente virgen de experiencias anteriores, sin prólogos que justificaran sus manías. Tenía costumbres que debieron poseer un punto de partida, una razón concreta, pero que ella ignoraba sistemáticamente. Hacía lo que hacía porque le gustaba, porque le parecía la mejor manera de comportarse, y punto. En algún pasado del que no solía hablar había unas manos llenas de una tosca ternura y un diario que recogía sus propias ceremonias para los días que no estaban marcados en el calendario. Festividades personales. Pero aquellas manos se habían marchado sosteniendo maletas, y el diario se metió en el fondo de una gaveta, y tenía tantas revistas y objetos viejos encima que ni siquiera Indiana Jones habría podido desenterrarlo. Moni tampoco, y eso que se había comprado un látigo.
Su mejor amiga, Susana, era la única que, con espíritu de entomólogo, había logrado desenterrar ciertos detalles de ese pasado oculto en las profundidades de su compañera, a base de pico y pala. Fragmentos de una foto en sepia, esquinas del fotograma medio quemado de una película… lo suficientemente claros como para ver la cara de un hombre que pudo haber sido su primer amor, o no, y cuya piel morena era un talismán que mostraba secretos. Pero algo fue mal, una pata se metió en un momento dado, y ella le deseó autobuses con ruedas y largas carreteras asfaltadas que partieran de terminales en otoño. Antes de ser mujer, Moni fue espada, y cortó cosas muy duras sin que se le mellara el filo.
Yo, como su cronista, aprendí a ver en ella una predisposición a aceptar las cosas como vinieran e intentar cambiarlas lo menos posible, como si de esa forma pudiera experimentarlas de manera más honesta. Durante su etapa de adolescente combinaba dos chicas muy diferentes dentro de la misma piel: por un lado estaba la joven pizpireta y alegre que se reía por todo y no hacía más que bailar y brillar, como si el mundo fuera una gigantesca escuela de danza. Y luego estaba la otra Moni que compartía su cuerpo, cuyo melancólico sentido de lo trágico se combinaba con unos pensamientos errantes, a veces trágicos, más propios de un poeta que le doblara la edad. Alguien más viejo que ya hubiese tenido tiempo de perder más cosas valiosas de las que el destino pudiera hacerle descubrir.
Después de hacer el amor con aquel chico, él empezaba a hablarle de sus locos proyectos, como que quería levantar un hotel hecho de arena en medio de la playa —si los escandinavos tenían uno de hielo, ¿por qué no iba a poseer él uno de arena?—; o que iba a reclutar a veinte playmates de abundante «pechología» para montarse su versión tinerfeña de Los vigilantes de la playa. Ella lo escuchaba en silencio, y aguardaba el momento preciso para soltar sus carcajadas y sus pfffff. El hombre se sentía un poco ofendido por su actitud y le preguntaba si no confiaba en él, si no confiaba en que pudiera ser el cabeza de familia una vez se casaran.
…Y era esa última palabra, más que ninguna otra, la que mataba la alegría y lograba sumir a Moni en el silencio.
—¿Qué te pasa, por qué te pones así cada vez que te nombro lo del compromiso? —le preguntó su novio de aquel entonces en una ocasión.
—No me gustan los anillos, eso es todo. Ya te he dicho varias veces que no quiero hablar de eso.
Él suspiró y se frotó las sienes. Estaban acostados en una cama revuelta, un tornado de fuerza cinco de sábanas y almohadas, tan desordenado que hasta el somier se había dado la vuelta durante la última escena de violencia genital.
—Moni, sabes que soy una persona muy tradicional para estas cosas. No creo que podamos seguir juntos si no formalizamos esto en algún momento. No te digo que sea ahora, ni la semana que viene, pero hay un altar en la distancia y un cura con cara de John Wayne cuya estola lleva nuestros nombres.
—No sé, cariño, yo… No lo veo. Para serte sincera, y a pesar de que lo paso muy bien contigo, no creo que seas el definitivo.
Recordó su cara cuando le dijo eso. Recordó cuánto le dolió.
—¿No soy el definitivo? —Se sentó sobre los codos—. ¿Entonces qué haces aquí, conmigo? ¿Qué haces desnuda en mi cama?
Ella percibió la incomodidad post-coito, una turbulencia desacostumbrada. Y tuvo que decírselo.
—Tienes cosas muy buenas. Eres un buen hombre y un excelente amante. Me llevas hasta cotas de placer que no he logrado alcanzar con ningún otro chico. Sin embargo, hay un ser dentro de ti que no logro rozar ni hacer que toque la superficie. Una parte oculta que te transformaría en ese caballero perfecto que toda mujer ansía conocer, pero que en tu caso está enterrada bajo mil nombres de bares. Y no me gusta. —Lo miró a los ojos—. Para mí, la palabra que te define es «divertido». Pero la diversión no es lo que más valoro en una relación a larga distancia.
Ya está, eso era. Se lo había dicho. Ambos pudieron oír el choque contra el suelo de algo que acababa de hacerse añicos.
—Lo que hay que oír… —bufó su novio con desdén—. Me vas a decir ahora que cuando sales de mi piso y te quedas sentada en la parada esperando el autobús, y te tapas la cara con las manos (no creas que no te he visto), no es para que se te baje el rubor del coito y que la gente no vea que estás roja como un tomate.
—Pues no, la verdad.
—¿Ah, no? ¿Y qué haces con la cara tapada, entonces?
Ella se cubrió los pechos pudorosamente con la sábana.
—Lloro.
—¿Qué? ¿Lloras? —se sorprendió su novio.
—Sí. A veces amargamente. Lo hago hasta que llega el autobús o hasta que se me secan las lágrimas, lo primero que ocurra. Y pienso en lo nuestro y en las pocas posibilidades que tiene.
—P… pero… ¿por qué? ¡Ya te he presentado a mis padres! ¡Hemos dormido juntos varias veces en su casa! ¿Es que eso no cuenta?
Ella lo miró con desgana y comenzó a vestirse. Rápidamente, más que de costumbre. Se sentía incómoda estando en cueros ante su mirada, y no sabía por qué. Esos cuadros atrapados al azar de los fragmentos de su cuerpo se habían convertido en incómodas abstracciones territoriales.
—Tus padres son testigos de algo que solo ellos quieren ver —le dijo mientras se trababa con dedos expertos el sujetador. Había pensado desde antes en meterse en el baño para vestirse, y así dejarle un mensaje claro, pero la había retenido la familiaridad que ello implicaba. Y luego, flotando en su propia confusión, había optado por la opción más directa—. Puede que tú lo veas muy claro, pero a mí se me antoja todavía una nebulosa. Lo veo todo borroso, esa es la pura verdad.
—Pues cómprate unas gafas —le soltó él con desprecio. A lo que Moni respondió a la defensiva:
—Quizá lo haga. Y serán unas que no me dejen verte a ti.
La confesión, por fin. Se había demorado demasiado. Aquello fue todo, la última noche. Moni se despidió con furia y bajó a la parada. Por primera vez en muchos meses, no lloró.
Fue poco después de eso cuando conoció a Juan, un chico que por aquel entonces tenía veinte años, igual que ella, y que trabajaba en el sector hostelero. Era cocinero, y estaba haciendo prácticas con vistas a que lo dejaran fijo en la plantilla de algún hotel. Tenía un cuerpo firme y recto, y podía haber pasado por un nadador, pero lo que más llamó la atención de Moni fueron sus ojos. Eran honestos y sinceros para un joven de su edad, quizá demasiado, lo que hablaba de una cierta historia que mantenía escondida.
Juan era un hombre perdido entre dos etnias, una más pálida y otra más morena, no demasiado alto pero sí ancho de espaldas, con una boca generosa que odiaba el parloteo insustancial pero no las conclusiones rápidas. Su mentón redondo, los ojos negros y la frente ancha, con espacio para muchas ideas, resultaban atractivos en un pueblo donde las cejas oscuras y las frentes estrechas eran moneda corriente. La primera vez que Moni lo vio estaba vestido de camarero y servía mesas en un restaurante. Tenía ese aire insustancial de las personas que revolotean en torno a las mesas pero que no existen de verdad como seres humanos, sino como instrumentos, como drones remotos de una cocina. Sujetaba la bandeja con tres dedos.
Cuando la vio sentada, acudió a toda prisa a atenderla adelantándose a otro camarero. Quien los vio pudo pensar que eran dos coches de carreras trajeados que habían salido a la par de boxes, luchando por adelantarse el uno al otro en la incorporación a pista. Parecía un pique entre ambos, pero aquella tarde ganó Juan.
—Buenas tardes, señorita, ¿qué le traigo? —dijo con una amplia sonrisa.
—Estoy esperando a una amiga, pero por el momento me consolaré con un café. Corto y con leche, por favor.
—Si lo que busca es consuelo, me permitiré recomendarle que gire usted su cabeza unos treinta grados hacia su derecha. Entonces verá el jardín. Es un espacio de esos que se le meten a uno dentro como a trozos, a brochazos, pintándole también por dentro. Se lo recomiendo a los clientes que vienen un poco cabizbajos. Ah, y si además de verlo también hace un pequeño esfuerzo por oírlo, escuchará una especie de música.
Ella lo miró entre sorprendida y aliviada. En el extraño oficio de los camareros no solo se valoraba la rapidez a la hora de servir mesas, o la pulcritud en el trato, sino que sus frases de «enganche» con la clientela fueran legendarias. Había quienes saludaban con un chascarrillo gracioso, con alguna broma amable, con un gesto de conmiseración hacia los niños, con una broma cruel a costa de su persona… Las variaciones eran infinitas.
En el caso de Juan, había algo semieduardiano en sus gestos, la chispa de una antigua nobleza, como si considerara sus manos y su sonrisa como algo francés. Ese fue el primer detalle que llamó la atención de la joven, y que hizo que lo tuviese en consideración como algo más que un dron trajeado.
—Vaya, qué atento es usted. Nadie me había acompañado nunca el café con unas palabras tan bonitas.
—Gracias, es una vieja costumbre. Me apropio del sentido interno de las cosas. Me arropo con ellas. A veces se las sirvo en bandeja a la gente para que las disfruten.
—¿Es eso… o una sofisticada estrategia para ligar con las chicas bonitas y tontas? —sonrió Moni.
Juan miró en todas direcciones, perplejo.
—De belleza está hoy la terraza sembrada, pero no veo ni una sola mujer tonta por aquí, lo siento. Si quiere le busco una, señorita, si me da tiempo. Pero creo que tendría que irme muy lejos.
Flotaba en el aire un potencial mixto muy agradable, una sensación casi precipitada de deleite. Y lo habían conseguido con un mero par de frases dichas aparentemente al azar. La atracción mutua entre dos personas tiene mucho de eso, de azar, y de cómo las piezas caen después de haber sido lanzadas al aire y adoptan formas aleatorias.
En la mesa de al lado, una confusión en el idioma suscitaba un rumor entre una familia de alemanes, a los que les habían traído algo que no habían pedido. Un detalle importante se había perdido en la traducción.
—¿Tienes respuesta para todo? —le preguntó Moni al camarero.
—Para casi todo. Está escrito en el manual del buen camarero. Somos pozos de sabiduría popular enchaquetada. —La situación le permitía ser alegórico, así que la aprovechó.
—Semejante pavada merece ser puesta a prueba. ¿Sabrías decirme, por ejemplo, cómo se inventaron las hamburguesas?
—Bueh, eso está tirado. Hubo una vez un alemán aburrido al que le entró hambre, se paró por un momento a analizar esa necesidad y, cogiendo lo primero que encontró en su cocina y mezclándolo al azar, inventó la hamburguesa. Desde ese momento resolvió el problema de la comida en Norteamérica.
—Y no se preocupó porque un tal McDonald le soplara la patente.
—Es que no era un alemán muy práctico. Hola, me llamo Juan —apostilló, tendiéndole la mano.
—Moni. Es la primera vez que como aquí.
—Lo sé. También es la primera vez que se me come a mí con esa sonrisa. Le puedo garantizar desde ya que no va a dejar ni las migajas.
—Entonces… ¿cuándo grados hacían falta para ver ese jardín tan bonito? —dijo ella, sonrojándose.
—Treinta, aunque si en lugar de geométricos son de alcohol, con muchos menos mis clientes habituales no solo ven en él flores y árboles, sino también gorilas con tutú.
Los dos rieron hasta que él tuvo que volver a sus quehaceres. Pero Moni se quedó con la copla de que en aquella cafetería trabajaba un camarero que era algo más que un graciosillo… Uno que tenía una chispa inteligente y romántica en las cosas que decía, que había logrado sorprenderla en un momento de su vida en que ni siquiera una invasión extraterrestre lo habría logrado.
Así son las cosas de la vida. Vas conduciendo por una carretera que crees segura y de pronto tus ruedas se meten en un tramo sin asfaltar. Un barrido de los limpiaparabrisas y el sentido euclídeo de los límites de la carretera se desvanece, haciendo que las paralelas infinitamente rectas del arcén lleguen a tocarse en la distancia. Otro barrido, y esa imagen es sustituida por la de un peregrino que solo sabe que más allá de sus esperanzas solo se halla la noción del cero, del vacío absoluto, algo que hay que rellenar para que su vacuidad no nos asuste. Las relaciones humanas eran así, y ambos lo sabían: una fusión de estelas de barco, el súbito significado de todas las huellas impresas en la arena de las mil playas de la vida. Una especie de suave enlazado de destinos, donde la casualidad tenía mucho más papel que la voluntad.
Huelga decir que Moni visitó más veces aquel local. Y que en todas y cada una, el camarero graciosillo tenía lista una frase para darle la bienvenida, como si la buscase en sus libros de poesía nada más sonar el despertador.
Una vez le preguntó si lo hacía así; si lo primero que hacía por las mañanas era ponerse a indagar en libros para aprenderse alguna frase que decirle a ella si ese día se dejaba caer por la cafetería. Él respondió con un tímido...
2. A PROPÓSITO DE JUAN (y de mí).
Juan fue quien me metió en todo este «fregao», pues nos conocimos en la época en la que estudiábamos juntos en el instituto. Luego, nuestros caminos se separaron: yo me fui a estudiar Derecho, y él ingresó en la academia de Policía Nacional de Úbeda con la intención de sacarse unas oposiciones y trabajar como funcionario público. No era un mal plan, sobre todo porque Juan siempre había tenido ese puntito defensor, como lo había llamado en alguna ocasión: ese impulso de querer proteger a la gente de los problemas de la vida cotidiana y de la escoria de la sociedad.
Como lo de ser abogado le quedaba demasiado grande, según sus propias palabras —nunca había sido buen estudiante, y las carreras de memorizar mucho lo asustaban—, la opción del uniforme le parecía atractiva. Tenía algo de paladín del bien y de la justicia, este chico, y una capacidad realmente asombrosa de autosacrificio. Así que le fue bien en la academia. Quería resultarle útil a los demás, no importaba el porqué. Nunca se acercaba a la vida con porqués, solo con cuándos. «Cuando consiga esto, haré lo otro. Y cuando haga aquello, conseguiré lo de más allá».