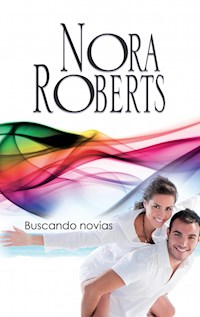
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
A los noventa años, no había nada que le gustara más al poderoso patriarca del clan MacGregor que hacer de casamentero con su familia y formar parejas felices. Encontró en tres de sus nietas a las novias perfectas para los tres candidatos que tenía en mente, pero antes debería convencerlas de que el amor y el matrimonio eran tan importantes como sus carreras profesionales...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Buscando novias, n.º 36 - agosto 2017
Título original: The Macgregor Brides
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-181-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los MacGregor
De las memorias de Daniel Duncan MacGregor
Primera Parte: Laura
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
De las memorias de Daniel Duncan MacGregor
Segunda Parte: Gwendolyn
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
De las memorias de Daniel Duncan MacGregor
Tercera Parte: Julia
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
De las memorias de Daniel Duncan MacGregor
De las memorias de Daniel Duncan MacGregor
Cuando un hombre llega a los noventa años, siente la tentación de mirar hacia atrás para analizar sus aciertos y sus errores. Con frecuencia, termina diciéndose: «¿y si hubiera hecho esto en vez de aquello?» o «si me dieran la oportunidad de volver a hacerlo…».
Pues bien, yo no tengo tiempo para esa clase de tonterías. Sigo mirando hacia delante, como he hecho siempre. Soy un escocés que ha pasado la mayor parte de su larga vida lejos de la tierra en la que nació. Los Estados Unidos se han convertido en mi verdadero hogar. Aquí he formado mi familia, he criado a mis hijos y he visto crecer a mis nietos. Y durante casi sesenta años, he amado a una sola mujer.
Mi Anna es lo más preciado de esta vida para mí. Entre nosotros… bueno, digamos que hemos sabido disfrutar juntos.
Soy un hombre rico. Y no lo digo solo por mi dinero, sino también por mi familia. La familia siempre es lo primero. Anna y yo tenemos tres hijos. Dos hijos y una hija. Y el orgullo que siento por ellos es casi tan grande como mi amor.
Pero tengo que admitir que, en cierto momento, tuve que presionar a esas tres fuertes personalidades para recordarles las obligaciones que entrañaba el apellido MacGregor. Y lamento tener que decir que mis hijos fueron un poco lentos en ese aspecto, para preocupación de su madre.
Sin embargo, con un poco de ayuda, consiguieron hacer los tres un buen matrimonio. Encontraron su alma gemela y esos matrimonios nos dieron a Anna y a mí dos hijas más y un hijo estupendo. Buenos ejemplares para emparentar con los MacGregor.
Ahora tengo once nietos, tres de ellos MacGregor honorarios, aunque se apelliden Campbell. Campbell, que el cielo nos ayude. Pero a pesar de todo, son buenos chicos. Nuestros nietos han sido la alegría de nuestra vejez, de la de Anna y de la mía.
Pero al igual que les ocurrió a sus padres, no parecen tener mucha prisa por entender el valor del matrimonio y la familia. Por esa razón se han convertido en una fuente de preocupación para su abuela. Yo no soy un hombre capaz de quedarse de brazos cruzados mientras su esposa sufre. No, señor. Y he estado pensando en todo esto.
Mis tres nietas mayores están en edad de casarse. Las tres son mujeres inteligentes y atractivas. Se han abierto camino en la vida por sus propios medios, algo que, por lo que me ha enseñado Anna, ahora es tan importante para una mujer como para un hombre. Con Laura, Gwendolyn y Julia siempre tengo una abogada, una médica y una empresaria a mano. Son unas jóvenes alegres y encantadoras, así que los hombres que elija para que compartan con ellas sus vidas deben de ser también excepcionales. No pienso conformarme con menos.
De momento, les he echado el ojo a tres muchachos. Todos ellos de buena familia. Y también buenos ejemplares. Harán unas parejas estupendas con mis nietas y seguro que me darán unos bebés preciosos.
Una a una, ese es el plan. A estos asuntos hay que dedicarles atención. Así que empezaré con Laura, que, al fin y al cabo, es la mayor de las tres. En cuanto Laura siente cabeza, ya tengo a otro chico pensado para mi querida Gwen. Julia será la más difícil de las tres, pero también estoy trabajando en eso.
Lo único que tendré que hacer será darles un pequeño empujón. Al fin y al cabo, no soy un entrometido, solo soy un abuelo preocupado que quiere ver crecer a sus bisnietos.
¿Y cómo demonios voy a conseguirlo si esas chicas no se casan? Pues bien, eso va a haber que arreglarlo. Para que Anna no sufra, por supuesto.
Primera Parte
Laura
Capítulo 1
Hicieron falta seis timbrazos de teléfono para que el sonido penetrara en un rincón de su adormilado cerebro. Para las ocho, consiguió sacar una mano de entre las sábanas. Dio un manotazo al despertador y el rostro sonriente de la rana Gustavo terminó en el suelo. Era la tercera muerte de Gustavo en un año.
Palpó con sus dedos largos la lustrosa madera de nogal de la mesilla de noche y, al final, consiguió descolgar el teléfono y meterlo bajo las sábanas.
–¿Diga?
–He llamado diez veces.
Bajo las sábanas, Laura MacGregor esbozó una mueca ante aquel tono acusador y bostezó sonoramente.
–¿De verdad?
–Diez veces, sí. Una llamada más y habría terminado llamando a la policía. Ya te estaba imaginando en el suelo, tumbada sobre un charco de sangre.
–Estoy en la cama –consiguió decir, y se acurrucó debajo de la almohada–. Durmiendo. Buenas noches.
–Son casi las ocho.
–¿Las ocho de cuándo?
–De la mañana.
En ese momento, Daniel MacGregor reconoció el tono somnoliento y supo que una de sus nietas estaba enterrada en la cama cuando para él era casi el mediodía.
–De una luminosa mañana de septiembre. Deberías estar levantada y no durmiendo.
–¿Por qué?
Daniel resopló.
–Estás dejando pasar la vida por delante de tus narices, Laura. Tu abuela está preocupada por ti. Ayer por la noche me estuvo diciendo que estaba tan preocupada por su nieta mayor que apenas podía disfrutar de un minuto de paz.
Por supuesto, Laura sabía que su abuela no había dicho nada parecido, pero utilizar a su esposa para conseguir que su familia hiciera lo que él quería se había convertido en una vieja costumbre. Y los MacGregor apreciaban las tradiciones.
–Abuelo, estoy perfectamente. Y ahora estaba durmiendo.
–Pues levántate. Hace semanas que no vienes a ver a tu abuela. Y el que te creas toda una adulta de veinticuatro años no es excusa para que te olvides de tu anciana abuela.
Esbozó una mueca, ligeramente avergonzado de su estratagema, y miró hacia la puerta para asegurarse de que estaba cerrada. Si Anna le oía llamarla «anciana abuela», le iba a arrancar la cabellera.
–Ven a pasar con nosotros el fin de semana –le pidió–. Tráete a tus primas.
–Tengo que estudiar un caso –farfulló Laura y comenzó a dormirse otra vez–. Pero procuraré ir pronto.
–Asegúrate de venir cuanto antes. No vamos a vivir para siempre.
–Claro que vais a vivir para siempre.
–¡Ja! Te he enviado un regalo. Te llegará esta mañana, así que levántate y ponte guapa. Ponte un vestido.
–Claro abuelo, gracias. Adiós.
Laura dejó el auricular en el suelo, hundió la cabeza debajo de la almohada y se deslizó con gran felicidad de nuevo en el sueño.
Veinte minutos después, la despertaban bruscamente. Alguien la estaba sacudiendo al tiempo que soltaba un juramento.
–Maldita sea, Laura, has vuelto a hacerlo.
–¿El qué? –se sentó bruscamente en la cama, con los ojos muy abiertos y el pelo revuelto–. ¿Qué pasa?
–Has dejado el teléfono descolgado –Julia MacGregor puso los brazos en jarras y la fulminó con la mirada–. Estoy esperando una llamada.
–Yo he… –su mente todavía era incapaz de concentrase en nada–. Creo que ha llamado el abuelo. Aunque no me acuerdo bien.
–Yo no he oído el teléfono –Julia se encogió de hombros–. Supongo que estaba en la ducha. Gwen ya se ha ido al hospital. ¿Qué quería el abuelo?
Como Laura continuaba mirándola sin reaccionar, Julia soltó una carcajada y se sentó en el borde de la cama.
–Supongo que lo de siempre. «Tu abuela está muy preocupada por ti».
–Sí, creo que ha dicho algo así –Laura se volvió a dejar caer sonriente sobre la almohada–. Si te hubieras duchado más rápido, habrías contestado tú. Y entonces, la abuela estaría preocupada por ti
–Estuvo preocupada por mí la semana pasada –Julia miró el reloj que llevaba en la muñeca–. Tengo que salir ahora mismo para ir a ver una casa en Brookline.
–¿Otra? ¿Pero no compraste una casa el mes pasado?
–Eso fue hace dos meses y estoy a punto de venderla –Julia echó hacia atrás con un gesto de cabeza su melena rizada y del color del fuego–. Ya es hora de empezar un nuevo proyecto.
–Pues te dejo a ti todo el trabajo. Mi plan para hoy es dormir hasta las doce y pasar la tarde estudiando un caso.
–Tendrás toda la casa para ti durante unas cuantas horas. Gwen dobla turno en el hospital y no volverá hasta las cinco.
–Pero hoy no me toca a mí hacer la cena.
–Ya traeré yo algo.
–Pizza –dijo Laura inmediatamente–. Con ración doble de queso y aceitunas.
–Tú siempre pensando en comer –Julia se levantó y se alisó la chaqueta–. Te veré esta noche. Y no dejes el teléfono descolgado –le advirtió antes de marcharse.
Laura fijó la mirada en el techo, contemplando la luz del sol y considerando la posibilidad de dormir una hora más. Pero pensar en la pizza le había abierto el apetito. Y cuando tenía que elegir entre comer o dormir, Laura se veía enfrentada a un gran dilema. Al final, apartó las sábanas, dejando que la comida ganara la batalla. Antes de salir del dormitorio, se puso una camiseta blanca y unos bóxer de seda de color azul eléctrico.
Había vivido con sus primas durante los años de universidad y llevaban dos años más viviendo juntas en Back Bay, un barrio residencial de Boston.
No se le ocurrió ponerse una bata. La casa, una de las últimas obras de rehabilitación de Julia, estaba decorada con la ecléctica mezcla de gustos de las tres mujeres que la habitaban. El amor de Gwen por las antigüedades competía con el interés de Julia por el arte moderno y la atracción de Laura hacia lo kitsch.
Laura bajó corriendo las escaleras, dirigió una mirada fugaz hacia la puerta de cristal biselado por la que se filtraba un sol reluciente y giró por el pasillo para llegar a la cocina.
Aunque cada una de las primas tenía una mente privilegiada y se entregaba a conciencia a su trabajo, ninguna de ellas tenía un don especial para la cocina. Aun así, habían conseguido hacer de ella un espacio acogedor. Estaba pintada de un amarillo claro que contrastaba con el azul oscuro de los mostradores y con el aparador de cristal.
Laura siempre había agradecido que las tres se llevaran tan bien. Gwen y Julia, además de primas, eran sus mejores amigas. Junto con el resto de la prole de los MacGregor formaban una familia tan variada como unida.
Miró el reloj con forma de gato que había en la pared; sus ojos brillaban como diamantes y la cola se movía rítmicamente, marcando los segundos. Pensó en sus padres y se preguntó si estarían disfrutando de sus tan merecidas vacaciones en el Caribe. Seguro que sí. Caine y Diana MacGregor formaban una gran pareja, se dijo. Marido y mujer y socios en un despacho de abogados. Ni veinticinco años de matrimonio, ni la crianza de dos hijos, ni la consolidación de uno de los despachos de abogados más respetados de Boston habían empañado su amor.
Laura ni siquiera era capaz de imaginar los esfuerzos que habría que invertir en tamaña tarea. Era mucho más fácil, decidió, concentrarse en hacer las cosas de una en una. Para ella, lo primero era el trabajo. Mejor dicho, pensó, y sonrió mirando el refrigerador, de momento, el desayuno.
Agarró el walkman que había en el mostrador y se puso los auriculares. Un poco de música con el desayuno, decidió, y presionó el botón para que empezara a sonar la cinta.
Royce Cameron aparcó el jeep detrás de un fantástico descapotable rojo. Era la clase de coche que estaba gritando «agente, póngame otra multa por exceso de velocidad, por favor». Sacudió la cabeza y desvió la mirada hacia la casa.
Era una maravilla. Aunque no cabía esperar otra cosa en una zona tan lujosa como Back Bay, sobre todo teniendo en cuenta el apellido de los propietarios. Boston era el equipo de los Red Sox y Paul Revere. Y Boston eran los MacGregor.
Pero él no estaba pensando en dinero ni en clase mientras miraba aquella casa. Escrutaba las ventanas y las puertas con sus fríos ojos azules. Muchas ventanas, reflexionó mientras el viento de la tarde revolvía su pelo castaño. Cuanto más cristal, más fácil era acceder al interior de la casa. Comenzó a avanzar por el camino de piedra, bordeado de plantas que florecían en otoño y cruzó después el césped para estudiar las puertas que se abrían a un pequeño jardín.
Estaban cerradas, aunque bastaría una buena patada para darle acceso a la casa. Su mirada era fría y el gesto de su boca marcaba la dureza de los ángulos de su rostro. Era el rostro de un delincuente, le había dicho en una ocasión la mujer con la que había estado a punto de casarse. Él no le había preguntado a qué se refería, su relación estaba entonces en su momento más bajo y la verdad era que tampoco le importaba.
Quizá se refiriera a que era un rostro frío, como lo parecía en aquel momento, mientras calculaba las posibilidades de acceder al interior de aquella preciosa casa que, indudablemente, debía estar llena de las antigüedades y las joyas que las mujeres ricas de cierta clase tenían la posibilidad de disfrutar. Tenía los ojos de color azul, muy claro, unos ojos de acero que, sin embargo, podían brillar con calor de forma inesperada. Al igual que su boca sabía curvarse en una sonrisa encantadora. Tenía una pequeña cicatriz en la barbilla. Medía cerca de un metro noventa y tenía el cuerpo de un boxeador, o de un camorrista.
Y la verdad era que había sido las dos cosas.
En aquel momento, mientras el viento despeinaba su pelo, decidió que podía acceder al interior de aquella casa en menos de treinta segundos.
Rodeó la casa y llamó varias veces al timbre mientras miraba a través del cristal de la puerta. Era bonito aquel cristal esmerilado, pensó. Y tan seguro como el papel de estaño.
Llamó una vez más y al no recibir respuesta, sacó la llave que tenía en el bolsillo, la deslizó en la cerradura y entró.
Olía a mujer. Aquello fue lo primero que pensó al pisar el parqué del vestíbulo. El olor a limón, a cremas, a flores y a perfume impregnaba el aire. Tenía una escalera a la derecha y el salón dándole la bienvenida a la izquierda.
Una casa tan ordenada como un convento y con el sensual olor de los burdeles de lujo, pensó. Para Royce, las mujeres eran sorprendentes.
La casa era más bonita de lo que había imaginado. Reparó en la belleza de los muebles antiguos, en la suavidad de los colores con los que estaba decorada y en la calidad de los adornos.
Sacó una grabadora del bolsillo de los vaqueros y comenzó a grabar mientras recorría el salón.
Un colorido lienzo que colgaba de encima de la repisa de la chimenea le llamó la atención. Podría haber sido la nota discordante con aquellos colores tan brillantes y esas formas tan llamativas en una habitación de ambiente tan discreto. Y, sin embargo, lo encontraba cautivador, era como una celebración de la pasión y la vida.
Acababa de fijarse en la firma, D.C.MacGregor, y deducir que aquel cuadro era obra de uno de los muchos miembros de la familia, cuando oyó que alguien cantaba.
No, sinceramente, no podía decirse que eso fuera cantar, decidió. Apagó la grabadora, se la guardó en el bolsillo y regresó al vestíbulo. Gritar, aullar, maullar incluso, eran términos más acertados para describir aquella masacre de uno de aquellos himnos de Whitney Houston al amor.
Y eso significaba, además, que no estaba solo en aquella casa. Avanzó por un pasillo en dirección hacia aquel sonido. Poco después se encontraba en el umbral de una soleada cocina y no pudo menos de esbozar una sonrisa de pura y viril satisfacción.
Era una mujer considerablemente alta. Y la mayor parte de su cuerpo eran piernas. La longitud y el tono dorado de su piel compensaban con mucho su falta de talento musical. Y su postura, inclinada, con la cabeza metida en la nevera y moviendo las caderas, ofrecía tal espectáculo que ningún hombre sobre la tierra se habría quejado de su forma de desafinar.
Tenía el pelo negro como la noche y liso como la lluvia y una cintura que parecía estar suplicando ser abarcada por las manos de un hombre. Y llevaba la ropa interior más sexy que él había tenido el placer de observar. Si el rostro estaba a la altura de aquel cuerpo, aquella prometía ser una mañana triunfal.
–Perdón.
Arqueó una ceja cuando, en vez de dar un salto o gritar tal y como él esperaba, e incluso deseaba, ella continuó cantando con la cabeza metida en la nevera.
–Bueno, no es que no esté disfrutando de la actuación, pero a lo mejor no le importa dedicarme cinco minutos.
Las caderas hicieron un rápido y entusiasta movimiento que le arrancó un silbido. Después, la mujer alcanzó una nota con la que podría haber hecho estallar los cristales de las ventanas y se volvió con un muslo de pollo en una mano y un refresco en la otra.
No saltó, pero sí gritó. Royce alzó la mano, intentando explicarse.
Pero con la música atronando todavía en sus oídos, lo único que vio Laura fue a un desconocido con el pelo revuelto, los vaqueros desgastados y un rostro con suficiente maldad como para alimentar a una docena de demonios.
Blandió entonces la lata de refresco e intentó golpearle con ella la cabeza. Royce consiguió quitársela antes de que la hubiera aplastado contra sus ojos, pero ella ya había girado hacia el mostrador y se había vuelto de nuevo hacia él con un cuchillo en la mano.
–Tranquilícese –Royce alzó las manos e intentó no elevar excesivamente la voz.
–No se mueva. No respire siquiera –gritó ella mientras iba avanzando centímetro a centímetro hacia el teléfono–. Un solo paso y le mato.
Royce imaginaba que podría desarmarla en aproximadamente veinte segundos, pero uno de ellos, probablemente él, necesitaría puntos después.
–No me estoy moviendo. Mire, no me ha abierto la puerta cuando he llamado. Solo he venido a… –y fue entonces cuando alzó la mirada hacia su rostro y vio los auriculares–. Claro, eso lo explica todo.
Muy lentamente, se llevó el dedo al oído y dijo, pronunciando exageradamente:
–Quítese los cascos.
Laura fue consciente en ese momento del sonido de la música por encima del rugido de la sangre y se los quitó.
–He dicho que no se mueva. Voy a llamar a la policía.
–Muy bien, pero es una estupidez, puesto que solo estoy haciendo mi trabajo. ¿No le suena de nada Cameron Security? No ha contestado cuando he llamado. Supongo que Whitney estaba gritando demasiado –la miró a los ojos–. Voy a sacar mi carné de identidad.
–Con dos dedos –le ordenó ella–. Y muévase despacio.
Esa era su intención. Aquellos ojos enormes y oscuros reflejaban más furia que miedo. Una mujer capaz de enfrentarse a un desconocido con un cuchillo de cocina sin que le temblara la mano no era una mujer a la que se debiera desafiar.
–Había quedado en venir a las nueve para estudiar la casa y hablar de posibles sistemas de seguridad.
Laura bajó la mirada hacia el carné que llevaba en la mano.
–¿Con quién había quedado?
–Con Laura MacGregor.
Laura cerró la mano libre alrededor del teléfono.
–Yo soy Laura MacGregor y no tengo ninguna cita con nadie.
–La cita la concertó el señor MacGregor.
–¿Qué señor MacGregor?
–MacGregor, Daniel MacGregor. Tenía que venir a ver a su nieta a las nueve y después diseñar e instalar el mejor sistema de seguridad conocido para proteger a sus niñas –esbozó una sonrisa que derrochaba encanto–. Por lo visto, su abuela está preocupada.
Laura soltó el teléfono, pero no bajó el cuchillo. Aquello era típico de su abuelo.
–¿Cuándo le contrató?
–La semana pasada. Tuve que ir a la fortaleza que tiene en Hyannis Port para que pudiera conocerme personalmente. Es un lugar increíble. Y un hombre increíble también. Después de cerrar el trato, nos tomamos un whisky escocés y nos fumamos un puro.
–¿De verdad? –Laura arqueó una ceja–. ¿Y qué dijo mi abuela?
–¿Sobre el trato?
–No, sobre los puros.
–Ella no estaba allí cuando cerramos el trato. Y teniendo en cuenta que su abuelo cerró la puerta del despacho antes de sacar los puros de un ejemplar hueco de Guerra y Paz, debo concluir que a su abuela no le gustan demasiado.
Laura soltó un largo suspiro y dejó el cuchillo en el soporte de madera donde estaban los demás.
–De acuerdo, señor Cameron, puede pasar.
–Su abuelo me dijo que me estaría esperando, pero ya veo que no era así.
–No, no le esperaba. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho algo sobre un regalo que me iba a enviar. Creo –se encogió de hombros, recogió el muslo de pollo que se le había caído al suelo y lo tiró a la papelera–. ¿Cómo ha conseguido entrar?
–Su abuelo me dio una llave –Royce sacó la llave del bolsillo y se la tendió–. He llamado varias veces a la puerta.
–Sí, claro.
Royce bajó la mirada hacia la lata de refresco.
–Iba bien armada, señorita MacGregor.
Desvió la mirada hacia su rostro. Laura MacGregor tenía unos pómulos con los que podría cortar el cristal, pensó, una boca que parecía hecha para el sexo y unos ojos oscuros como el chocolate.
–Y, posiblemente, tiene el rostro más increíble que he visto en mi vida –añadió en voz alta.
A Laura no le gustaba cómo la estaba mirando. Como si estuviera saboreándola, pensó, con una mirada que era al mismo tiempo dura, arrogante e incómoda.
–Tiene buenos reflejos, señor Cameron. En caso contrario, en este momento estaría inconsciente en el suelo de la cocina.
–Podría haber merecido la pena –respondió Royce con una sonrisa con la que pretendía desarmarla, pero que solo resultó perversa, y le devolvió el refresco.
–Subiré a vestirme y después hablaremos del sistema de protección de la casa.
–Por mí no tiene por qué molestarse.
Laura inclinó la cabeza y le dirigió una mirada que le obligó a cambiar su expresión de admiración por otra mucho más distante.
–Sí, claro que tengo que cambiarme. Porque si sigue mirándome con esa cara diez segundos más, va a terminar con una conmoción cerebral.
Capítulo 2
En las oficinas de MacGregor y MacGregor, Laura permanecía sentada tras una mesa de roble, rodeada de libros. Llevaba toda la mañana encerrada en la biblioteca, decidida a encontrar jurisprudencia que le permitiera pulir el último caso en el que estaba trabajando.
Quería haber hecho un trabajo perfecto para cuando sus padres regresaran. Era su madre la que estaba llevando el caso de Massachusetts contra Holloway, pero le había pedido que la ayudara en la investigación y Laura se sentía especialmente vinculada a aquel caso en particular.
Y si era capaz de manejar bien el papeleo y la investigación, quizá pudiera ganarse el derecho a estar sentada junto a su madre durante el juicio. Y quizá, solo quizá, incluso le permitieran interrogar a un testigo.
Laura quería disfrutar de su trabajo. Comprendía el valor de la investigación, la necesidad de planificar cada movimiento y analizar cualquier eventualidad en un caso. Había leído y estudiado hasta quemarse los ojos, iba a ganarse el derecho a participar en el juicio. Y, a la larga, a defender sus propios casos.
Amanda Holloway había matado a su marido. Lo ocurrido era incuestionable. Pero la culpabilidad legal era otra cuestión. Aquella mujer había sido maltratada durante cinco años. Cinco años de huesos rotos y un alma malherida, pensó Laura. Era fácil decir que debería haber dejado a su marido. De hecho, la propia Laura se descubría pensándolo de vez en cuando. Pero Amanda Holloway no había sabido hacerlo y, al final, había estallado.
Una noche de verano, después de otra paliza, de otra violación, le había quitado el arma reglamentaria a su marido y le había vaciado el cargador en el pecho mientras dormía.
La pena era, pensó Laura fríamente, que había esperado más de una hora después de la violación. Una hora equivalía a premeditación. El hecho de que John Holloway fuera policía y tuviera una hoja de servicios llena de menciones de honor tampoco ayudaba.
Alguien podría pensar que aquella noche se había hecho justicia, pero la ley tenía que ser más fría. Y Laura estaba decidida a utilizar la ley para sacar a Amanda Holloway de prisión.
Royce disfrutaba observándola. En aquel momento no se parecía mucho a aquella mujer que cantaba en ropa interior, ni a la mujer fríamente educada que se había puesto un chándal para hablar con él sobre los sistemas de seguridad de la casa. Se había recogido la melena en una trenza y llevaba unos sencillos pendientes y un reloj de oro en la muñeca.
Vestía una camisa entallada de seda blanca y del respaldo de su silla colgaba una chaqueta azul marino. La habitación olía a cuero, a madera y a mujer.
En aquel momento, pensó, Laura MacGregor parecía una mujer con estilo, rica y completamente inaccesible. Inaccesible, pensó Royce, a menos que un hombre la hubiera visto mover las caderas con un pantaloncito de seda.
Se apoyó en el marco de la puerta.
–Parece una abogada.
Laura alzó bruscamente la cabeza. Royce admiró su capacidad de control. La sorpresa no había durado más de unas décimas de segundo en aquellos ojos del color del chocolate.
–El verano pasado terminé la pasantía, soy abogada. ¿Necesita mis servicios?
–En este momento, no, pero cuando los necesite, me acordaré de usted –de hecho, se acordaría de ella durante la mayor parte de la semana.
Con el pelo revuelto, aquella cicatriz intrigante y esos ojos casi perversos, era la viva la imagen de un hombre sobre el que una mujer no podía evitar hacerse muchas preguntas. Pero como Laura no quería hacérselas, era preferible que se marchara.
–El despacho estará prácticamente cerrado hasta final de mes.
–Sí, eso me ha dicho la recepcionista del edificio. Pero no he venido para hablar con sus padres.
Entró. Su forma de moverse le hizo pensar a Laura en un gato a punto de lanzarse a la carrera.
–¿Entonces qué está haciendo aquí?
–Tenía que encargarme de una cuestión de trabajo en este barrio –respondió, apoyando la cadera en su mesa–. He pensado que le gustaría saber que empezaremos a instalarle el sistema de seguridad el sábado por la mañana.
–Estupendo. Estoy segura de que mi abuelo se alegrará.
–Hace bien en intentar proteger a aquellos que le importan. Está muy orgulloso de usted y de sus primos. Cuando habla de ustedes, se le ilumina la cara.
Laura suavizó la mirada y perdió la rigidez de su postura.
–Es el hombre más maravilloso del mundo. Y el más exasperante. Si pudiera, nos encerraría a todos en su castillo de Hyannis.
–Boston puede ser un lugar muy peligroso para una joven –dijo Royce, imitando el tono de Daniel.
Laura sonrió.
–No está mal. Un poco más de volumen y lo habría clavado.
–Pero su abuelo tiene razón. Son tres mujeres solteras que viven solas en una casa llena de objetos de valor. Una de ustedes es hija de un ex presidente de los Estados Unidos y las tres son nietas de uno de los hombres más ricos del país. Y son muy atractivas. Todo eso las convierte en objetivos potenciales de cualquier ladrón.
–No somos tontas, señor Cameron.
–Llámame Royce.
–No somos tontas –repitió–. No se nos ocurre meternos por callejones oscuros, ni abrimos la puerta a desconocidos. Mi abuelo es un exagerado, pero si instalando un complicado sistema de seguridad se queda tranquilo, estamos dispuestas a dejar que nos lo instalen.
–Pero ustedes creen que no lo necesitan.
–Lo que creo es que mis primas y yo estamos completamente a salvo en nuestra casa.
–¿Considera que encontrarse a un hombre de repente en la cocina, mientras usted se dedica a bailar en ropa interior, es estar a salvo?
–Usted tenía llave… y yo no iba en ropa interior.
–Podría haber entrado perfectamente sin llave. Y claro que iba en ropa interior.
–Iba en pijama –respondió Laura bruscamente.
–Oh, bueno, entonces, eso es diferente –Royce sonrió. Le gustaba ver las chispas de enfado en la mirada de Laura.
–Mire, instale ese maldito sistema. Y ahora… –se enderezó cuando vio que se inclinaba hacia delante–. ¿Qué hace?
Royce suspiró lentamente.
–Solo quiero recibir todo el impacto. Me gusta su perfume –sus ojos resplandecían de diversión–. Veo que se ha puesto de pronto muy nerviosa.
–No me gusta que me agobien.
–Muy bien.
Retrocedió, pero de forma casi imperceptible.
–¿Cuánto tiempo piensa continuar con esto? –preguntó Royce, señalando los códigos que tenía Laura en la mesa.
–Hasta que termine.
–¿Por qué no vuelvo alrededor de las siete? Podría llevarla a cenar.
–No –respondió Laura con firmeza.
–¿Tiene la tarde comprometida?
–Evidentemente.
–No me refería al trabajo. Lo que le estoy preguntando es si está saliendo con alguien.
–Eso no es asunto suyo.
–Pero podría serlo. Me gusta su mirada, y su olor. Su manera de hablar y de moverse. Sería interesante tener una oportunidad de averiguar si me gusta también su forma de… pensar.
Laura le miró con los ojos entrecerrados.
–¿Quiere saber lo que estoy pensando en este momento?
Royce sonrió, ensanchó su sonrisa y terminó soltando una carcajada.
–No, y si cambia de opinión sobre la cena, tiene mi número de teléfono.
–Oh, sí, claro que tengo su número.
Royce se echó a reír. Estaba comenzando a incorporarse cuando vio el rótulo del portafolios que Laura tenía sobre la mesa.
–Holloway –musitó, y volvió a mirar a Laura–. ¿Es el caso de homicidio?
–Sí.
–Yo conocía a John Holloway.
–¿De verdad?
A Laura le había gustado tanto su risa que, por un instante, casi había reconsiderado la posibilidad de salir a cenar con él. Pero en aquel momento, volvió el frío a su mirada.
–¿Tiene a muchos maltratadores entre sus amigos?
–Yo no he dicho que fuéramos amigos, he dicho que le conocía. Era policía. Y yo también.
En esa ocasión, cuando Royce comenzó a enderezarse, Laura posó la mano sobre la suya y le observó con expresión calculadora.
–¿Trabajaba con él?
–No. Durante unos meses trabajamos en el mismo distrito, pero a mí me trasladaron. Era un buen policía.
–Era… –Laura cerró los ojos–. Es algo muy habitual. Estuvo maltratando a su esposa durante años, pero era un buen policía.
–Yo ya no soy policía –señaló Royce–. Y no le traté mucho fuera del trabajo. Cumplía con su obligación, trabajaba bien y cerraba los casos de los que se ocupaba. Su vida personal no me interesaba.
–Yo, sin embargo, estoy muy interesada en su vida personal –Laura estudiaba su rostro mientras hablaba. No era muy expresivo, pero Laura se dejó llevar por la intuición–. A usted tampoco le gustaba, ¿verdad?
–No.
–¿Por qué?
–Era solo una cuestión de gustos. Me hacía pensar en una pistola cargada con el seguro roto. Antes o después, se dispara.
–¿Continúa teniendo contactos en la policía? ¿Conoce a gente que pueda conocerlo? A los policías no les gusta hablar con abogados, pero…
–Quizá porque los abogados dejan a los delincuentes en las calles antes de que la policía haya tenido tiempo de limpiarlas.
Laura tomó aire lentamente.
–Amanda Holloway no es una delincuente. Sencillamente, tuvo la mala suerte de casarse con uno.
–Es posible, pero no puedo ayudarla –giró hacia la puerta–. El sábado llegaré a su casa entre las ocho y media y las nueve –sonrió–. Y, aunque me encantaría volver a verla así, no se quede en pijama. Distraería a mis hombres.
–¿Y cómo es?
Frente al espejo del lavabo del cuarto de baño, Laura dejó de pintarse para mirar a su prima.
–¿Quién?
–El expolicía experto en seguridad al que ha contratado el abuelo para mantenernos a salvo de los malvados delincuentes de Boston –Gwen inclinó la cabeza hacia el hombro de su prima, de modo que sus cabezas quedaron prácticamente juntas.
No, nadie las habría tomado por primas, y, mucho menos, por primas unidas por las dos ramas familiares, la de los MacGregor y la de los Blade. Gwen llevaba el pelo corto como un chico. No podía ser menos parecido a la melena negra de Laura. Gwen había heredado muchos de los rasgos de su madre; el cutis aterciopelado, los ojos de un color entre el azul y el lavanda y un pelo rubio con reflejos rojizos.
Tenía un cuerpo pequeño y delicado además. La combinación que le hacía transmitir una falsa sensación de fragilidad. En realidad, era una mujer capaz de doblar turno en el hospital e irse después durante una hora al gimnasio y ni siquiera así gastaba toda su energía.
–¿Pretendes decirme que no te acuerdas del aspecto que tenía ese tipo? –preguntó Gwen.
–¿Mmm? No, claro que me acuerdo. Estaba pensando en otra cosa. Supongo que podría decirse que es un hombre atractivo.
–Quiero detalles, Laura –Gwen arqueó una ceja–. ¿Cameron? Es un apellido escocés.
–Supongo que eso le gustará al abuelo.
–Desde luego. ¿Está casado?
–No creo –Laura continuó pintándose las pestañas–. No llevaba alianza.
–¿Y cuántos años tiene?¿Unos treinta?
–Más o menos –desvió la mirada hacia ella–. ¿Estamos de caza?
–No, solo recopilando datos. Es un hombre soltero, tiene su propio negocio, unos treinta años y además es un Cameron. Mi conclusión es que el abuelo lo ha elegido para ti.
–Eso ya lo sabemos –Laura dejó la mascarilla de ojos y tomó el lápiz de labios–. El abuelo lo ha contratado para instalar nuestro sistema de seguridad, que será lo que hará hoy.
Gwen suspiró y le dio un golpecito a Laura en la cabeza con los nudillos.
–¿Hola? Normalmente no eres tan lenta. Estoy hablando de matrimonio.
–Matri… –soltó una risa atragantada y dejó el lápiz de labios–. Es absurdo.
–¿Por qué? El abuelo lleva todo un año quejándose de que ninguno de sus nietos ha tenido todavía el sentido común, o el sentido del deber, que hace falta para sentar cabeza y formar una familia.
–Y la abuela se muere de ganas de tener bebés a los que sentar en su regazo –terminó Laura secamente–. Pues la verdad es que no creo que el abuelo haya visto en Royce Cameron a un nieto potencial. No es la clase de hombre que elegiría un abuelo para su nieta.
–¿Por qué?
–Ese hombre tiene algo peligroso, se ve en sus ojos. Algo salvaje.
–Mmm. Eso suena cada vez mejor.
–Para un amante, seguro. Supongo que debe de ser un hombre sorprendente en la cama –Laura hizo una mueca mientras se cepillaba la melena–. Pero no creo que sea eso lo que tiene Daniel MacGregor en mente.
Gwen tomó el lápiz de labios y comenzó a juguetear con él.
–Al contrario, yo diría que es exactamente la clase de hombre que el abuelo tiene en mente. Es un hombre con espíritu –continuó con un marcado acento escocés–. Tiene fuego en la sangre y podrá engendrar nietos fuertes.
–Eso es ridículo. Es absurdo. El abuelo no podría… No sería capaz.
–Claro que sería capaz –la contradijo Gwen–. Y yo diría que le está funcionando la estrategia.
–¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando?
–Estoy hablando de que es sábado por la mañana –Gwen giró la muñeca para mirar la hora–. Son solo las ocho y no tienes que ir a ninguna parte. Y, sin embargo, no solo estás levantada, sino que también te has vestido, te has maquillado y… –se inclinó hacia ella–, te has puesto tu mejor perfume.
–Yo solo…
–Y he visto una blusa nueva encima de tu cama –añadió Julia, que apareció en aquel momento en la puerta del baño y se reclinó contra ella–. Una blusa de seda roja.
–Ajá. Una blusa de seda roja para estar en casa un sábado por la mañana –Gwen le palmeó el hombro a su prima–. Mi diagnóstico es que se trata de un caso de atracción física.
–No me siento atraída por él. Yo solo… Pensaba ir a hacer las compras de Navidad. Así que me he levantado pronto y me he vestido.
–Tú odias ir de compras, cosa que encuentro muy triste. Y no comienzas a hacer las compras de Navidad hasta la primera quincena de diciembre –señaló Julia sin piedad.
–Estoy haciendo una excepción.
Enfadada, Laura se abrió paso entre sus dos primas y se dirigió hacia el dormitorio.
Bufó al ver la blusa roja encima de la cama, pero cerró la puerta de golpe y decidió ponérsela de todas formas. Le gustaban los colores fuertes, pensó mientras la agarraba. Le gustaba la seda. ¿Por qué no iba a ponérsela?
Murmuraba para sí mientras se la abrochaba. Royce Cameron no la atraía lo más mínimo. Estaba muy lejos de ser su tipo. Era un hombre arrogante, maleducado y engreído. Además, la había visto en una situación ridícula.
Y, continuó diciéndose mientras se ponía unos pantalones grises, ella no estaba buscando una relación. Quería continuar disfrutando de su libertad durante unos años más.
Aquel hombre en particular y los hombres en general podían esperar.
Oyó el timbre de la puerta y se tensó. Se tomó su tiempo para ponerse los zapatos y después, para demostrarse que no le preocupaba especialmente su aspecto aquella mañana, ni siquiera se miró en el espejo antes de bajar las escaleras.
Encontró a Royce en el vestíbulo. Iba con una cazadora de cuero, vaqueros y el pelo, como la otra vez, revuelto. Estaba hablando con Julia y con Gwen y reía por algo que había dicho Julia. Antes de que Laura hubiera terminado de bajar la escalera, Royce se volvió, clavó los ojos en los suyos y esbozó una sonrisa lenta y peligrosa.
A Laura le dio un vuelco el corazón; señal de que podía tener serios problemas.
–Buenos días –la saludó Royce, recorriéndola de pies a cabeza con la mirada–. Bonita blusa.
Capítulo 3
A Royce no le gustaba andar detrás de las mujeres. Y menos de aquellas que no mostraban ningún interés en él, o que le mandaban señales equívocas. Cuando conocía a una mujer que le gustaba, se lo decía. Abiertamente, sin juegos. Imaginaba que después la mujer tenía que decidir lo que quería hacer con la pelota que había dejado en su tejado.
Y como Laura MacGregor ni siquiera había dado señal alguna de ser consciente de que le había lanzado la pelota, suponía que él debía olvidarse de ella y concentrarse de nuevo en sus asuntos.
Pero la verdad era que le estaba costando.
Habían pasado casi tres semanas desde la primera vez que la había visto y cuatro días desde su último encuentro. Y no conseguía quitársela de la cabeza. No solo la imaginaba con el atuendo tan sexy que llevaba el día que la había encontrado en la cocina, aunque, desde luego, aquella imagen aparecía en su mente con una regularidad irritante. Era también su rostro el que le perseguía. El frío valor que reflejaba cuando se había enfrentado a él con el cuchillo de cocina. La inteligencia y la determinación que aparecían en sus ojos cuando hablaba de la ley y la justicia. Y la sonrisa que curvaba aquella boca increíblemente tentadora.
Era, se vio obligado a admitir, el paquete completo.
En su pequeño y abarrotado despacho de Boylston, se frotó los ojos y se pasó la mano por aquel pelo que estaba pidiendo a gritos un peluquero. Laura le mantenía despierto día y noche y eso estaba empezando a fastidiarle.
Lo que necesitaba era echar un vistazo a su agenda y buscar una mujer con la que pasar la tarde. Una mujer poco exigente y sin complicaciones.
¿Pero por qué demonios no le apetecería estar con una mujer poco exigente y sin complicaciones?
Porque, desde luego, no iba a agarrar el teléfono para llamar a Laura. La había invitado a cenar y ella había rechazado su invitación. También le había dicho que estaba disponible en el caso de que cambiara de opinión. Pero Laura no había cambiado de opinión.





























