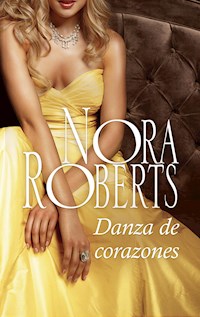
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Maddy O'Hurley era optimista, vital y divertida... y fue poco a poco metiéndose en la vida y el maltrecho corazón de Reed Valentine. Maddy estaba segura de que con un poco de paciencia y mucho amor podría hacer que Reed se enamorara de ella. Sin embargo, él no estaba dispuesto a arriesgarse...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1988 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Danza de corazones, n.º 28 - agosto 2017
Título original: Dance to the Piper
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-173-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
A mi hermano Bill.
Gracias por introducirme
entre bastidores
N.R.
Prólogo
Durante el descanso entre la comida y los cócteles, el club se había quedado vacío. Los suelos estaban algo deteriorados pero suficientemente limpios, y la pintura de las paredes acusaba el ataque constante del humo de los cigarrillos. Se reconocía el aroma clásico de aquel tipo de lugares: a licor añejo, a café y a espacio cerrado. Para cierto tipo de personas, aquel ambiente era un verdadero hogar. Y para los O’Hurley, allí donde se concentraba una audiencia, allí había un hogar.
En aquel momento, la luz del sol se derramaba a través de las dos ventanas descubriendo implacablemente tanto el polvo como las marcas y defectos de los muebles. El espejo situado detrás de la barra de las bebidas recogía una parte de aquella luz, pero sobre todo reflejaba la del pequeño escenario situado en el centro de la sala.
–Vamos, Abby, esa sonrisa.
Como era habitual, Frank O’Hurley entrenaba a sus trillizas de cinco años en el pequeño número de baile que deseaba incorporar al espectáculo de aquella noche. Residían en un hotelito familiar de un bonito, y razonablemente barato, complejo turístico de Poconos. Confiaba en que a la audiencia le encantaría especialmente la actuación de sus hijas.
–Ojalá planificaras mejor tus ideas, Frank –su esposa, Molly, sentada en la esquina de una mesa, estaba cosiendo a toda prisa los vestidos blancos que lucirían las niñas al cabo de unas pocas horas–. Yo no soy una maldita costurera, ¿sabes?
–Eres una artista, queridísima Molly, y lo mejor que le ha sucedido nunca a Frank O’Hurley.
–Ahí sí que tienes razón –musitó, sonriendo.
–De acuerdo, encantos, probemos otra vez –sonrió a los tres angelitos con que Dios había tenido a bien bendecirlo. Si se había dignado a regalarle tres hijas por el precio de una, indudablemente el Señor gozaba de un gran sentido del humor.
Chantel era una belleza, con su redondeada carita de querubín y sus ojos de color azul oscuro. Frank le hizo un guiño, consciente de que estaba más pendiente de los lazos de su vestido que del ensayo. Abby era toda amabilidad. Bailaría sólo porque su papá se lo pedía, y porque sería divertido subirse al escenario en compañía de sus hermanas. Frank la urgió a que sonriera de nuevo. Maddy, con su cara de elfo y su cabello castaño rojizo, imitaba a la perfección los movimientos explicativos de su padre, sin dejar ni un solo instante de mirarlo.
El corazón le rebosaba de amor por las tres. Apoyando una mano en su hombro, Frank le pidió a su hijo, que estaba sentado al piano:
–Tócanos una entrada animada, Trace.
Trace deslizó obedientemente los dedos sobre las teclas. Frank lamentaba terriblemente no poder pagarle unas buenas clases al chico. Lo que Trace sabía lo había aprendido observando y escuchando.
–¿Qué tal así, papá?
–Eres un fenómeno –le acarició la cabeza–. Vamos, chicas, adelante.
Siguió trabajando con ellas durante otros quince minutos, pacientemente, bromeando de cuando en cuando. Aquel pequeño número de tan sólo cinco minutos de duración distaría de ser perfecto, pero era sencillamente encantador. Y tendría un gran éxito. A esas alturas ya estaban fuera de temporada en el complejo turístico, pero si triunfaban lograrían repetir contrato. La vida, para Frank, parecía consistir únicamente en espectáculos y contratos, y no veía ninguna razón por la que su familia no pudiera compartir esa misma visión.
Aun así, nada más ver que Chantel comenzaba a perder interés por el ensayo, lo interrumpió. Era consciente de que sus hermanas no aguantarían mucho más.
–Maravilloso –se inclinó para darles un sonoro beso a cada una, tan generoso en afecto como le habría gustado serlo con el dinero–. Vamos a dejarlos maravillados con este número.
–¿Saldrá nuestro nombre en cartel? –preguntó Chantel, y Frank rió deleitado.
–¿Ya quieres encabezar tú el reparto, mi querida palomita? ¿Has oído eso, Molly?
–No me sorprende nada –dejó de coser para descansar un momento los dedos.
–Mira, Chantel. Encabezarás el reparto cuando puedas hacer esto –y comenzó a ejecutar unos pasos de claqué, mientras extendía una mano hacia su esposa. Sonriendo, Molly se levantó para reunirse con él. Desde el primer paso, comenzaron a moverse al unísono: un efecto de los doce años que llevaban bailando juntos.
Abby se sentó al piano con Trace, para observarlo. Y él improvisó una divertida melodía que la hizo sonreír.
–¿Te imaginas? Algún día aparecerán todos nuestros nombres en cartel.
–No lo dudes –repuso Trace, divertido, escuchando el claqueo de sus padres en el entarimado del escenario.
Contenta, se apoyó en su hombro. Sus padres reían, disfrutando del ejercicio, del ritmo. Abby tenía la sensación de que sus padres siempre estaban riendo. Incluso cuando su madre se enfadaba, papá siempre se las arreglaba para hacerla reír. Chantel los observaba, procurando en vano imitar sus movimientos. Sabía que dentro de muy poco se enfadaría. Y siempre que se enfadaba, terminaba por conseguir lo que quería.
–Yo quiero hacer eso –pronunció Maddy desde una esquina del escenario.
Frank se echó a reír, sin dejar de bailar.
–Y puedo hacerlo –añadió con tono firme y, con expresión decidida, empezó a claquear, tacón, punta, tacón, punta… hasta que se fue acercando al centro del escenario.
Frank dejó entonces de bailar, sorprendido.
–Hey, mira eso, Molly.
Apartándose el cabello de los ojos, Molly descubrió que su hijita había captado instintivamente lo básico de la técnica del claqué. Lo estaba consiguiendo. Y sintió una mezcla de orgullo y tristeza que sólo una madre acertaría a comprender.
–Me parece que vamos a tener que comprar otro par de zapatos de baile, Frank.
–Tienes toda la razón –Frank solamente sentía orgullo, y nada de arrepentimiento. Soltó a su mujer para concentrarse en su hija–. Oye, prueba ahora a hacer esto…
Ejecutó lentamente los movimientos, marcando bien los pasos: salto, deslizamiento, patada. Deslizamiento, paso, patada y luego hacia un lado. Tomó a Maddy de la mano y, cuidando de adaptar sus pasos a lo suyos, repitió la secuencia. La niña no se equivocó ni una sola vez.
–Y ahora esto –cada vez más entusiasmado, se dirigió a su hijo–: Toca un compás más acentuado. Atenta a la cuenta, Maddy. Uno y dos y tres y cuatro, patada. No centres el peso del cuerpo ahí. Punta, y luego atrás. Así –otra vez repitió la secuencia, y otra vez la pequeña la imitó con éxito–. Ahora lo haremos juntos, así, y terminaremos abriendo mucho los brazos, de esta manera, ¿ves? –le hizo un guiño–. Fantástico.
–Fantástico –repitió Maddy, concentrada.
–Adelante, Trace –Frank volvió a tomarla de la mano, encantado de sentirla moviéndose al mismo tiempo que él, sin fallar un solo paso–. ¡Molly, acaba de nacer una auténtica bailarina! –exclamó, jubiloso.
De repente, la alzó en brazos, girando en redondo, y la lanzó al aire. Maddy soltó un grito, pero no porque temiera que su padre no fuera a recogerla, sino porque sabía que lo haría.
Aquella sensación de flotar en el aire resultaba tan excitante como lo había sido el propio baile. Más. Quería más.
Capítulo 1
–¡Cinco, seis, siete, ocho!
Doce pares de pies resonaban en el suelo de madera al unísono. El eco era maravilloso. Los doce cuerpos giraban y saltaban como si fueran uno solo. Los espejos repetían al infinito sus imágenes. Flotaban los brazos, las piernas, se alzaban las cabezas, giraban, caían…
El aroma era el teatro, el musical. El piano lanzaba incansable las notas, y la melodía parecía flotar suspendida en el aire de la vieja sala de ensayos. Muchas estrellas habían ensayado y entrenado allí. Incontables bailarines y bailarinas habían trabajando en aquella habitación hasta el dolor, hasta que sus músculos ya no habían podido más. Un espectáculo que el público rara vez llegaba a ver.
El ayudante de coreografía, con los cristales de las gafas empañados por el sofocante calor, golpeaba rítmicamente el suelo mientras gritaba los movimientos. A su lado estaba el coreógrafo jefe, la persona que había diseñado y concebido el baile, mirándolo todo con ojo alerta, avizor.
–¡Alto!
Cesó la música del piano. Se interrumpió el ensayo. Los bailarines se relajaron con una mezcla de alivio y agotamiento.
–Demasiado lento.
Los bailarines, todavía un único organismo, alzaron los ojos al cielo. El coreógrafo los observó durante un momento antes de dar la señal de cinco minutos de descanso. Los doce cuerpos se dejaron caer contra la pared, doblándose o estirándose, dándose masajes en los tobillos, flexionando y relajando los músculos. Charlaron un poco. No demasiado, porque el aliento era un bien preciado y había que reservarlo para el esfuerzo. El suelo de madera, arañado, revelaba las marcas de centenares de otros espectáculos. Pero sólo había uno que importara en aquel instante: aquél en el que estaban trabajando.
–¿Quieres un poco?
Maddy O’Hurley miró la barra de chocolate que le tendían. Tras unos segundos de vacilación, negó con la cabeza. Un mordisco nunca sería suficiente.
–No, gracias. El azúcar me produce mareos cuando estoy bailando.
–Pues yo necesito estas calorías –la mujer, de una piel tan oscura y brillante como el ébano, mordió la barra de chocolate–. ¿Sabes? Creo que lo único que le falta a ese tipo es un látigo.
Maddy miró al coreógrafo.
–Es muy duro. No lo echaremos de menos cuando todo esto haya terminado.
–Ya, pero ahora mismo me encantaría…
–¿Estrangularlo? –sugirió Maddy, haciéndole reír.
–Algo así.
Maddy ya estaba recuperando su energía.
–Te vi en la prueba. Eres muy buena –le comentó.
–Gracias –la mujer envolvió cuidadosamente el resto de la barra y lo guardó en su bolsa de baile–. Me llamo Wanda Starre.
–Maddy O’Hurley.
–Ya lo sé.
El nombre de Maddy era ya conocido en el mundo del teatro. Para los «gitanos», bailarines que viajaban de espectáculo en espectáculo, representaba uno de los pocos ejemplos de uno de los suyos que había logrado triunfar. De mujer a mujer, de bailarina a bailarina, Wanda veía en Maddy a alguien que no había renunciado a sus raíces, a sus orígenes.
–Éste es mi primer contrato «blanco» –le confesó.
–¿De verdad? –los contratos blancos eran para los bailarines principales, los rosas para los coros. Sorprendida, Maddy la observó detenidamente. Aquella mujer tenía un rostro bello y exótico, un cuello largo y fino y los fuertes hombros de una bailarina. Era más alta que ella.
–¿Es la primera vez que sales del coro?
–Así es. Y estoy terriblemente asustada.
–Yo también.
–Vamos. Tú ya has triunfado.
–Pero no en esta obra. Y nunca había trabajado con Macke –miró al coreógrafo, todavía de cuerpo fibroso a sus sesenta años, que en aquel instante se apartaba del piano–. Bueno, hora de movernos –murmuró.
Los bailarines se levantaron, atentos a sus instrucciones. Durante otro par de horas estuvieron bailando, forzándose al máximo, puliendo su estilo. Cuando se fueron los demás, Maddy descansó durante unos diez minutos y continuó ensayando su número en solitario. Como bailarina principal bailaría no sólo con el coro, sino también sola, con el bailarín protagonista y con otros compañeros de su misma categoría. Se preparaba para aquella obra como un atleta se habría preparado para una maratón: práctica, disciplina y más práctica. En una obra destinada a durar dos horas y diez minutos, estaría en el escenario durante las dos terceras partes de ese tiempo. Los bailes rutinarios quedarían recogidos en un cajón secreto de su memoria, en la propia memoria de su cuerpo, de sus músculos.
–Inténtalo ahora con los brazos levantados a la altura de los hombros –la instruyó Macke.
El ayudante de coreografía contaba los pasos, y Maddy se dedicó a ensayar una agotadora secuencia de dos minutos, una y otra vez.
–Mejor. Esta vez relaja más los hombros –se acercó y apoyó sus manos, grandes y de palmas callosas, sobre sus hombros húmedos de sudor–. Quiero movimientos rápidos, explosivos. Recuerda que no eres una bailarina de ballet.
Maddy sonrió, porque mientras la criticaba de esa manera, le estaba dado un relajante masaje en los hombros. Macke tenía la reputación de ser un instructor cruel, pero tenía el alma y la sensibilidad del mejor de los bailarines.
–Intentaré recordar eso.
Contó de nuevo y dejó de pensar. Llevaba su corta melena, de un tono rubio rojizo, recogida con una banda que ya estaba empapada de sudor. Para aquel número tendría que llevar una pesada peluca de rizos, pero en aquel momento no quería pensar en eso. Su cara brillaba como si fuera de porcelana, pero ningún rasgo delataba el esfuerzo físico que estaba haciendo. Sabía fingir perfectamente una expresión y comunicar con la cara un sentimiento, algo frecuentemente exigido en las obras como aquélla. El sudor se le estaba acumulando sobre el labio superior, pero seguía sonriendo, riendo o esbozando las muecas que requería el argumento del baile.
Tenía un rostro atractivo, de forma triangular, rasgos delicados y ojos grandes, del color de la miel. En su papel de Mary Howard, la artista de striptease, Maddy no tenía más remedio que confiar en la habilidad de su maquilladora para conseguir un aspecto lo más sensual e impactante. De alguna forma, reflexionó, se había estado preparando durante toda la vida para aquel papel: los viajes en tren y autobús con su familia, viajando de ciudad en ciudad y de club en club para amenizar algún congreso de comerciantes o de hombres de negocios. Ya con cinco años había sido capaz de actuar ante una audiencia. Prácticamente su vida, desde que había sido capaz de andar, había transcurrido en lo alto de un escenario. Y ni una sola vez, durante esos veintiséis años, se había arrepentido de ello.
Había recibido clases, incontables clases. Aunque los nombres y las caras de sus profesores se habían borrado de su memoria, cada movimiento, cada posición, cada paso había quedado firmemente registrado en su cerebro. Y cuando no había tenido tiempo o dinero para recibir una clase formal, su padre siempre había estado a su lado, ejercitándola en cualquier momento y lugar.
Había llevado la vida de una nómada, de una verdadera gitana, recorriendo el mundo con sus dos hermanas. Por tanto, convertirse en una «gitana» de Broadway había sido algo inevitable. Se había presentado a pruebas, la habían rechazado, había tenido que luchar contra el abatimiento y la decepción. Había salido con éxito de otras pruebas y había tenido que superar el miedo al primer estreno. Aunque, debido tanto a su naturaleza como a su experiencia, jamás le había faltado confianza en sí misma.
Durante cinco años había luchado sola, sin el apoyo de sus padres, de su hermano y de sus hermanas. Había bailado en grupos de coros y recibido clases. Entre ensayo y ensayo había trabajado de camarera para financiarse su equipo o más clases de baile. Había llegado a artista principal, pero había seguido estudiando. Su papel más importante había sido el de protagonista de El parque de Suzannah, un trabajo estelar en el que se había volcado por entero. Abandonarlo había supuesto un riesgo, pero no había dudado en probar suerte. Y ahora había conseguido el papel de Mary, un papel todavía más duro, complejo y exigente que cualquiera que hubiera hecho antes.
Cuando terminó la música, Maddy se quedó de pie en el centro de la sala, las manos en las caderas, jadeando por el esfuerzo.
–No está mal, chica –le comentó Macke, lanzándole una toalla.
Riendo, Maddy enterró el rostro en ella.
–¿Que no está mal? Sabes perfectamente que ha estado genial.
–Ha estado bien –repuso Macke frunciendo los labios. Un gesto que, tratándose de él, equivalía a una carcajada–. No soporto a las bailarinas engreídas.
En realidad, estaba más que satisfecho. Ella era la herramienta de su arte. Su éxito personal dependería tanto de la confianza que tuviera en la capacidad de Maddy, como de la que ella tuviera en la suya.
Maddy se echó la toalla sobre los hombros mientras se acercaba al piano.
–¿Puedo preguntarte algo, Macke?
–Dispara –pronunció, sacando un cigarrillo.
–¿Cuántos musicales has preparado hasta ahora?
–He perdido la cuenta. Lo dejaremos en muchísimos.
–Ya –no discutió su respuesta, aunque se habría apostado sus mejores zapatillas a que llevaba la cuenta exacta–. ¿Qué posibilidades de éxito crees que tenemos con esta obra?
–¿Nerviosa?
–No. Paranoica.
–Te viene bien estar un poco paranoica.
–No es verdad. Cuando lo estoy, no duermo bien. Y necesito descansar –aceptó agradecida el vaso de agua que le ofreció el coreógrafo ayudante.
–Relájate. Todo saldrá estupendamente.
La respetaba. Y no sólo por su papel en El Parque de Suzannah. Macke admiraba lo que Maddy y tantas otras como ella hacían todos los días. Tenía solo veintiséis años y llevaba bailando más de veinte.
–¿Sabes quién nos patrocina?
Maddy asintió con la cabeza mientras bebía un sorbo de agua.
–Discos Valentine.
–¿Y sabes por qué una compañía de discos como ésa se ha peleado por ser la única patrocinadora de un musical?
–Para tener los derechos exclusivos a la hora de editar un álbum.
–Efectivamente. Reed Valentine es nuestro ángel de la guarda, un pez bien gordo hijo de otro pez gordo. Y, por lo que me han contado, mucho más duro que su viejo. Él no está interesado en nosotros, corazón. Sólo está interesado en sacar un jugoso beneficio.
–Me parece justo –reflexionó Maddy al cabo de un instante–. ¿Sabes? Me gustaría que sacara una buena ganancia con la obra. Y cuanto mayor sea, mejor para todos.
–Bien pensado. A la ducha.
Maddy apoyó los brazos en la pared de azulejos, dejando que el agua caliente resbalara por su cuerpo. Esa mañana, muy temprano, había recibido una clase de baile. De allí se había ido directamente a la sala de ensayos, y practicado antes un par de canciones con el compositor. El canto no la preocupaba, ya que tenía una voz limpia, rica en registros. Y, sobre todo, potente. El musical no toleraba voces débiles. Se había educado y formado como una de las Trillizas O’Hurley. Y cuando se cantaba en bares y clubes de mala acústica y pobres equipos de sonido, había que desarrollar unos buenos pulmones.
Al día siguiente comenzaría a ensayar con los otros actores, después de una clase de jazz y antes de su ensayo de baile. La interpretación sí que la inquietaba un tanto. Chantel era la verdadera actriz de la familia, al igual que Abby tenía la mejor voz. Ella, en cambio, siempre había vivido para la danza. Tenía que ser así. No había nada más intenso, más exigente, más extenuante. Le había cautivado el cuerpo, la mente y el alma, desde el instante en que su padre le enseñó los primeros pasos de baile en una pequeña y modesta sala de Pennsylvania. «Mírame ahora, papá», pensó mientras cerraba el grifo de la ducha. «Estoy en Broadway».
Se secó rápidamente para prevenir un resfriado y se vistió con la ropa de calle que llevaba en su bolsa deportiva. La gran sala reverberaba de ecos. El compositor y el letrista estaban trabajando sobre una melodía. Al día siguiente habría cambios. Cambios que Maddy y los otros vocalistas tendrían que aprender. Aquello no era nada nuevo; Macke realizaría al menos una docena de alteraciones en el número de baile que acababa de ensayar.
Oyó el sonido de unos zapatos de baile en el suelo de madera. El mismo ritmo se repetía una y otra vez. Alguien del coro estaba cantando. Colgándose la bolsa del hombro bajó las escaleras que llevaban a la calle con un único pensamiento en la cabeza: comida. La energía y las calorías que había perdido después de todo un día de ejercicio tenían que ser reemplazadas. Aquella tarde ya tenía decidido el menú: yogur con fruta fresca y un gran plato de sopa de cebada con ensalada de espinacas.
En la puerta se detuvo un momento y se puso nuevamente a escuchar. La vocalista todavía estaba haciendo escalas y la música de piano resonaba a lo lejos. El zapateado continuaba con el mismo ritmo. Aquellos sonidos formaban parte de su ser tanto como el latido de su corazón. «Dios bendiga a Reed Valentine», se dijo mientras salía a la calle.
No había dado ni dos pasos cuando un violento tirón de su bolsa deportiva la hizo volverse en redondo. Y se encontró frente a un chico, un raterillo de unos dieciséis o diecisiete años. Le impresionó la expresión desesperada, casi desquiciada, de sus ojos.
–Deberías estar en el colegio –le dijo, molesta, mientras mantenía firmemente agarrada la bolsa de un asa.
Maddy debía de haberle parecido una presa fácil a aquel ladronzuelo, pero por mucho que le hubiera sorprendido su fuerza y resistencia, no se amilanó. A la débil luz del portal del viejo edificio, nadie había sido testigo de aquel forcejeo. Maddy pensó primero en gritar, pero luego, al ver lo muy joven que era, intentó razonar con él.
–¿Sabes lo que llevo dentro? –le preguntó–. Una malla y una toalla húmeda. Y mis zapatillas de ballet.
Al acordarse de ellas, sujetó la bolsa todavía con más fuerza. Un ladrón profesional habría renunciado de inmediato para salir en busca de una presa menos problemática. Aquel chico había empezado a insultarla, de puro nerviosismo, pero ella lo ignoró.
–Las zapatillas están casi nuevas, pero no te servirán de nada –continuó, con el mismo tono razonable–. Yo las necesito mucho más que tú… Mira, si soltaras la bolsa podría darte la mitad del dinero en efectivo que llevo encima. Las zapatillas no puedo dártelas, ya que las necesito mañana y no tendría tiempo de conseguirme otras tan pronto. De acuerdo, te daré todo el dinero en efectivo –cedió al oír que la bolsa empezaba a romperse por las costuras–. Creo que debo de tener unos treinta dólares…
Pero en aquel instante el chico dio un tirón tan fuerte que Maddy perdió el equilibrio. No pudo, sin embargo, cantar victoria: al oír un fuerte grito, se asustó y soltó la bolsa, que cayó al suelo como una piedra. Debido a que se había abierto con el forcejeo, su contenido se desparramó por el suelo. El ratero no perdió ni el tiempo ni el aliento en soltar siquiera una maldición, sino que salió disparado como un bólido y desapareció detrás de una esquina. Rezongando, Maddy se agachó para recuperar sus pertenencias.
–¿Se encuentra bien?
Estaba recogiendo una de sus medias de lana cuando vio unos elegantes zapatos italianos, impecablemente limpios. Conforme fue subiendo la mirada, vio unos pantalones de color gris pálido, de raya perfecta, con un cinturón de hebilla de oro. Llevaba la chaqueta abierta, revelando un torso amplio, de cintura estrecha, con una camisa azul cielo y una corbata de un tono más oscuro. Todo de seda. A Maddy le encantaba la seda.
Miró la mano que le había tendido para ayudarla. Era morena, de largos y finos dedos. En la muñeca llevaba un reloj de oro de aspecto tan caro como práctico. Cuando la aceptó para levantarse, percibió en ella calor, fuerza y, según le pareció, una cierta impaciencia.
–Gracias –dijo antes de mirarlo a la cara.
Por el rápido examen que le había hecho, era alto y delgado. Y con el mismo interés con que había observado su cuerpo, examinó su rostro. Iba muy bien afeitado. Tenía las mejillas ligeramente hundidas, lo cual suavizaba la dureza y severidad de su aspecto, dándole incluso un ligero tinte poético. En aquel momento su boca apenas era una fina línea, revelando una obvia desaprobación por lo sucedido. Tenía la barbilla hendida y una nariz recta, aristocrática. Los ojos eran de un color gris oscuro, y parecían lanzar el inequívoco mensaje de que no le gustaba en absoluto perder el tiempo rescatando damiselas en apuros.
Pero el detalle de que lo hubiera hecho, a pesar de no gustarle, no pudo menos de conmoverla un tanto. Vio que se pasaba los dedos por su cabello color rubio tostado y la miraba fijamente, como temiendo que de un momento a otro fuera a sufrir los efectos de un shock.
–Siéntese –le dijo con la voz de un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Inmediatamente.
–Estoy bien –pronunció, sonriendo.
El desconocido advirtió por primera vez que no estaba ruborizada ni pálida, y que sus ojos no reflejaban ningún temor.
–Me alegro de que apareciera tan oportunamente –añadió Maddy–. Ese chico no estaba atendiendo a razones.
Volvió a agacharse para seguir recogiendo sus cosas. El hombre se dijo que debería marcharse y dejarla allí, pero en lugar de ello aspiró profundamente, consultó su reloj y, por último, se agachó también para ayudarla.
–¿Siempre intenta razonar con los ladrones?
–Aprendiz de ladrón, más bien.
–¿Realmente cree que merecía la pena negociar con él? –le preguntó mientras le tendía su vieja malla.
–Por supuesto que sí –tomó la prenda, la enrolló cuidadosamente y la guardó en la bolsa.
–Pudo haberle hecho daño.
–Pude haberme quedado sin zapatillas –replicó Maddy mientras recogía sus zapatillas del suelo y acariciaba la tersa superficie de cuero–. A él le habrían servido de bien poco, y no hace ni tres semanas que me las compré. ¿Le importaría alcanzarme esa banda?
El hombre así lo hizo, y esbozó una mueca. Era la banda que se ponía en la frente. Todavía estaba húmeda de sudor.
–¿Se ducha con esto puesto?
Riendo, Maddy la recogió y la guardó con el resto de pertenencias.
–No, más bien sudo con ella. Lo siento –pero no había disculpa alguna en sus ojos, sino más bien un brillo de humor.
–¿Sabe? No reacciona usted como una mujer que ha estado a punto de perder una malla, unos viejos leotardos, una toalla raída, unas zapatillas y cinco pares de llaves.
–Hey, la toalla no está tan vieja –satisfecha de haberlo encontrado todo, cerró la bolsa–. Y, en cualquier caso, no he perdido nada.
–La mayor parte de las mujeres que conozco no se habría puesto a negociar con un ladrón.
Interesada, lo estudió detenidamente de nuevo.
–¿Qué habrían hecho esas mujeres que usted conoce?
–Chillar, me imagino.
–Si yo hubiera hecho eso, ahora mismo él tendría mi bolsa y yo me habría quedado sin aliento –desechó ese pensamiento con un encogimiento de hombros–. De todas formas, gracias –le tendió la mano. Una mano fina y delicada, sin adorno o anillo alguno–. Me encantan los caballeros andantes como usted.
El cielo se estaba oscureciendo por momentos. Su natural instinto de desentendimiento de cualquier cosa que no le concerniera directamente parecía batallar contra su conciencia. Al fin, su resolución tomó forma de disgusto.
–No debería andar sola por este barrio y a estas horas.
Maddy se echó a reír de nuevo. Era una risa cantarina, rica en matices, sincera.
–Éste es mi barrio. Vivo muy cerca de aquí. Ya le dije que el chico no era más que un aprendiz. A ningún ratero que se preciara de serlo se le ocurriría atracar a una bailarina. Pero usted… –retrocedió un paso y le lanzó otra mirada–. Usted es otra cosa. Vestido así, sería mejor que escondiera el reloj y la cartera.
–Lo tendré en cuenta.
Decidiendo que aquel hombre se merecía que lo compensaran de alguna forma, Maddy le preguntó:
–¿Quiere que le indique alguna calle? Tengo la impresión de que, al contrario que yo, no conoce nada este barrio.
–No, gracias. Me disponía a entrar aquí mismo.
–¿Aquí? –Maddy se volvió para mirar el viejo edificio que albergaba la sala de ensayos–. Usted no es bailarín –afirmó, segura de sí misma–. Ni actor –decidió al cabo de unos segundos de reflexión–. Y juraría que tampoco es músico, a pesar de las manos que tiene.
–Ah, ¿y por qué no?
–Tiene usted un aspecto demasiado conservador. Demasiado… estirado. No se ofenda, pero quiero decir que va vestido como un abogado, un banquero o… –de repente comprendió. Lo vio todo claro como un cristal. Y añadió, con expresión radiante–: Un ángel.
–¿Me ha visto las alas? –inquirió, arqueando una ceja.
–No las necesita. Sí, un verdadero ángel –repitió–. ¿No es usted el patrocinador? ¿De Discos Valentine?
Nuevamente Maddy le tendió la mano. Y él se la estrechó.
–En efecto. Reed Valentine.
–Yo soy Mary.
–¿Perdón? –frunció el ceño.
–La bailarina protagonista –explicó, y vio que entornaba los párpados–. La protagonista de Déjalo, la obra que está usted patrocinando –deleitada, le cubrió la mano con la otra que tenía libre–. Maddy O’Hurley.
¿Aquella chica era Maddy O’Hurley? ¿Aquella pequeña pilluela era la misma bailarina que había visto en El parque de Suzannah? En aquella obra había lucido una gran peluca, y un vestido de época, pero aun así… Recordaba cómo había resonado su voz en el teatro. Había bailado con verdadero frenesí, con una energía febril que no había podido menos de impresionarlo.
–¿Madeline O’Hurley?
–Eso es lo que figura en el contrato.
–La he visto actuar, señorita O’Hurley. No la había reconocido.
–Ya sabe: los focos, el vestuario, el maquillaje –Maddy se encogió de hombros. Valoraba el anonimato, y por ello se sentía satisfecha de tener un físico poco impresionante. De las tres hermanas, Chantel era la más hermosa, Abby la más encantadora, y ella simplemente era atractiva. Sin más–. Vaya, me temo que parece algo decepcionado –añadió, sonriendo.
–Yo nunca he dicho…
–Oh, no tiene ninguna necesidad de decirlo. Es usted demasiado educado. No se preocupe, señor Valentine. No le fallaré. Cualquiera de las O’Hurley es una inteligente inversión –se rió de aquella broma que sólo ella comprendía–. Bueno, no quiero entretenerlo. Supongo que irá a alguna reunión.
–Hace diez minutos.
–Usted es el jefe, y supongo que no importa que se retrase –antes de retirarse, le dio una palmadita en el brazo–. Escuche, si va a andar por aquí, pásese por los ensayos –se alejó unos cuantos pasos, se volvió y siguió andando de espaldas, sonriendo–. Así me verá en acción. Soy buena, señor Valentine. Muy buena –y después de hacer una pirueta, se marchó.
A pesar de sus prisas, Reed se la quedó mirando hasta que desapareció detrás de una esquina. Luego sacudió la cabeza y empezó a subir las escaleras.
Fue entonces cuando descubrió en el suelo un pequeño cepillo redondo. Al principio experimentó la tentación de dejarlo allí, pero finalmente se impuso la curiosidad. Olía ligeramente a champú; un aroma fresco, perfumado con limón. Se lo guardó en un bolsillo de la chaqueta.
Se dijo que estaba destinado a volver a ver a Maddy O’Hurley. Y no lo lamentaba en absoluto.





























