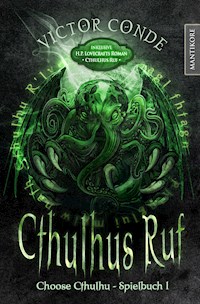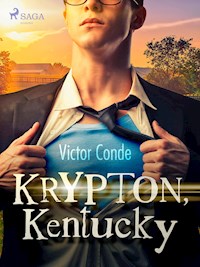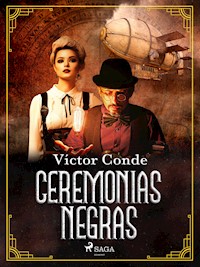Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una mordaz reflexión sobre la fama, el arte, la creación y la vida. Un escritor, que se ha hecho famoso a nivel mundial con una obra que en realidad odia, se ve atrapado en el maremoto que golpeó Tailandia en 2004. Aún le queda una oportunidad de rehacer su vida, pero por supuesto, ésta pasa por entregarse de nuevo a la ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
El hombre del momento
Saga
El hombre del momento
Copyright © 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726831795
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Matrimonios, religión y política, tres temas sobre los que esta novela reflexiona profundamente.
Marcos Aguirre es el hombre del momento: un desconocido que escribe su primer libro y ve cómo este se convierte en best seller en medio mundo. Pero lo que Marcos no le ha confesado a nadie es que detesta ese libro porque está escrito sobre la base del odio: lo escribió cuando su vida iba mal, cuando su matrimonio era un desastre, cuando no le quedaban fuerzas para seguir viviendo. Cuando lo que decidió apretar fue una tecla en lugar del gatillo de una pistola.
Un año después, el Hombre del Momento se encuentra escondido en Tailandia porque sobre él pesa una fatwa musulmana, una condena a muerte, provocada por las verdades que se atrevió a decir en voz alta. Y justo cuando se le ocurre el tema para su segunda obra, ocurre el maremoto fatal de 2004. Tal vez sea hora de que el Hombre del Momento se replantee su vida, y elija bien las cosas que contará en ese libro que está a punto de dictarle a su editora desde un sótano inundado…
Dedicado a todas las personas que alguna vez
fueron perseguidas por decir en voz alta lo que pensaban.
Su vida está en peligro porque ha escrito un libro.
Paul Auster, «Experimentos con la verdad».
Yo gané un premio Nobel. ¿Cuál es tu crimen?
Bill Mauldin, en una caricatura sobre Boris Pasternak.
1. TODOS A POR EL HEREJE.
Tailandia, 26 de diciembre de 2004.
Boxing day.
El planeta entero vibró un centímetro, eso se lo dijeron luego, cuando el eco de los temblores ya había pasado y el único sonido que se escuchaba provenía de gargantas humanas. El planeta, completo, ese pedazo de roca que flota en algún lugar inconcreto del universo y que pesa 5,9 x 1021 toneladas. Esa inmensa bola semisólida. Vibró entera. Un centímetro. De eso se enteró después.
Fue la sacudida más intensa que había sido registrada por la ciencia desde que se inventó el sismógrafo. Se originó cerca de las costas de la India y causó una decena de muertos en Sudáfrica. Olas atravesando ocho mil kilómetros, devastando costas que estaban a medio mundo de distancia, echando a perder los soportes lógicos que nos mantienen cuerdos. Más cerca de eso, por supuesto, las consecuencias fueron mucho más devastadoras. Pero él no lo supo hasta más tarde, hasta que Consuella, su editora, se lo dijo por el micrófono, a través del único contacto con el mundo de los vivos que conoció durante aquellos pavorosos días.
Consuella. Y el umbilical que le hablaba gracias a un milagro eléctrico que ni podía ni necesitaba comprender. Consuella se le antojó sinónimo de consuelo, durante aquellas horas desesperadas, aunque no tuviera nada que ver.
Su valiente editora y los tres días de los que jamás volvió a hablar a nadie en su vida. El infierno no se divide en capas, como predijo Dante, sino en momentos. En un puñado de intervalos. Virgilio era un crápula.
Tres días detrás del gran féretro del tiempo acorazado, escondido tras el cartel QUE-JAMÁS-EXISTIÓ de Bollywood; tres días en los que convino con Dios que este último no era real y que hacía falta algo realmente grande —tanto como el cartel de Bollywood— para rellenar el hueco que la divinidad había dejado. Tres días sin existir en el vasto navegar del tiempo, hasta que el asiento del invitado especial del programa de novedades de Stan Lawrence se quedó vacío y él ya no estaba.
Marcos Aguirre era un hombre de «antes y después». Cuando echaba la vista atrás y hacía esas recapitulaciones que para algunos son tan importantes, no veía largos periodos definidos por el calendario; no apreciaba puntos y aparte en los cambios de década. Para él, un Marcos de treinta años era tan parecido al de veinte y al de sus primeros cuarenta, en los que ahora se encontraba, que no merecía la pena el esfuerzo de buscarle una definición propia. Lo que sí percibía eran antes y después, como los hipocentros de un terremoto, capaces de introducir adjetivos en la definición de sí mismo.
¿Qué había sido Marcos mientras rondaba los veinte? Un estudiante de filosofía que no llegó a terminar la carrera por puro aburrimiento. El seísmo empezó por la M de Matilde, su novia que acabó siendo esposa, la mujer que lo convenció para que se dedicara a la informática porque tenía más talento para eso que para elucubrar sobre el DDV —De Dónde Venimos— y el ADCV —A Dónde Coño Vamos— de la existencia humana. Aprendió Pascal. Y C++.
¿Qué había sido Marcos una vez pasada la crisis de los cuarenta? Un hombre que vendía tuercas en una ferretería —había olvidado cómo se programaba en Pascal—, y que decidió separarse de su mujer porque a aquella relación no había tornillo que la apuntalase. Era el hombre que paseó aquella noche, sí, aquella, con las manos en los bolsillos rumbo a su piso realquilado, las llaves del negocio tintineando aburridas en el pantalón, sin la menor gana de abrir la puerta, de coger el ascensor, de subir a su piso, de decir aquello tan falaz de «hola, ya estoy en casa». El vendedor de tuercas que se sentó en las escaleras de la farmacia que había en la acera de enfrente y estuvo allí veinte minutos, treinta, cuarenta, mirando el infinito y preguntándose por qué demonios no salía corriendo ahora mismo. Por qué tenía por fuerza que volver a su casa, junto a aquella triste mujer, a ocupar dócilmente su espacio en ese puzle infernal al que llamaban relación.
Un perrito pasó por delante de él tirando de un hombre al que llevaba atado con su correa, y que cosechaba sus cagadas en una especie de ritual esotérico. El humano al servicio de la pequeña bestia peluda se inclinaba con reverencia cada vez que a esta le daba por relajar el esfínter.
Las epifanías son caras de conseguir, uno no las tiene así como así aunque las mande a pedir al Amazon del Más Allá. Pero sí que es cierto que tarde o temprano a todos nos puede la necesidad de decir algo, algo importante que trascienda nuestras propias palabras. Y es ahí donde la realidad suele ponernos la zancadilla. Porque fue sentado en aquellas escaleras y mirando a aquel perrito cuando Marcos tomó la decisión que cambiaría su vida: la de desperdiciar un par de horas todas las semanas delante de un procesador de textos y volcarlo todo, abárquese en esa definición lo que él pensaba sobre todos los temas plausibles de este mundo, de esta civilización, del d. C. del calendario.
Sin cortapisas de ningún tipo.
Sin preocuparse sobre si su prosa estaba al nivel de la de un párvulo.
Sin saber si algún editor querría publicárselo.
Sin haberse informado previamente sobre los precios del mundo de la autopublicación.
Sin molestarse en preguntarle a su esposa si le importaría que detallase intimidades de su matrimonio.
Sin que le importara un carajo a quién podía ofender, o si era políticamente correcto o no, o si decía en voz alta cosas que las grandes masas humanas, esas que estaban agrupadas en clubes religiosos o monetarios, preferían que siguieran siendo ignoradas. Los dedos de una persona carecen de significado si uno no los usa para dos cosas fundamentales: hurgarse la nariz y aporrear las teclas de una máquina de escribir. En la gente que no tiene nada que decir o que nunca tuvo la nariz sucia de niño sobran las extremidades de sus manos. La evolución podría habérselas ahorrado.
Así que Marcos Aguirre se sentó un día delante de su ordenador, preguntándose adónde habría ido a parar el significado de las cosas. Y empezó con lo más obvio, con lo que empiezan el noventa por ciento de los libros del mundo: tecleando una mayúscula.
En aquellos tiempos, él solo veía comienzos.
Eso ocurrió un año exacto atrás, un veintiséis de diciembre de 2003. Fue el mismo día en que empezó a dejar de preocuparse por todo. Le dijeron que un escritor novel tenía tantas posibilidades de triunfar como un náufrago de salir de su islote, pero más tarde, cuando quedó claro que la novela era un éxito, los mandamases de la editorial dejaron de sacudir sus cabezas con aire de no entender nada para empezar a asentir satisfechos con aire de no entender nada.
Cabreó a mucha gente con sus textos, alguna muy demente y asesina, como algún líder religioso iraní que le declaró la guerra a ese pequeño país llamado Marcos. Si le preguntaban sobre eso, le contaba a sus amigos que le daba igual, que ya estaba muerto, pues falleció el mismo día en que Beatriz rompió la relación que ambos mantenían. Ah, espera, que aún no hemos hablado de Beatriz, la mujer que vino después de Matilde… en fin, lo archivaré mentalmente para más tarde. Ya os contaré quién es, lo prometo, y por qué Marcos sintió que aquel día moría, y que todos los amaneceres que vinieron después no eran sino tiempo regalado. Tiempo que lo mismo podría haber estado dedicado a escribir una gran novela o a pelar pipas de girasol. Págale la pensión a tu ex o el juez se cabreará contigo, le advertían sus amigos cuando se quedó sin ahorros. Qué más me da lo que piensen esa zorra o su abogada, yo ya estoy muerto, respondía automáticamente Marcos. En cierto modo, era verdad. Porque solo los muertos son capaces de torpedear ciertos dogmas y quedarse tan tranquilos.
En aquellos tiempos, él solo veía finales.
Aquel muerto viviente que aporreaba teclas no tenía otro motor para escribir más que el odio, de eso se dio cuenta demasiado tarde, cuando estaba a punto de llegar a la página doscientos. Cuando se vio abocado a teclear el comando de autodestrucción final, el E-N-D. Cuando el daño literario estaba hecho. Se sentía como el cura que había en la iglesia donde sus padres lo llevaban de niño, un hombre lleno de amargura que no podía rezar sin pagar un precio, ni dar sermones sin condenar, ni conceder el perdón a sus feligreses sin que pareciera que su señal de la cruz estuviera amartillando un arma. El suyo era un odio extemporáneo, irracional, extendido con cuchara sobre la láctea superficie del pan de la eucaristía. Era el mismo odio que Marcos sintió mientras abría su corazón y dejaba que la inquina manchara sus páginas.
Su libro acabó llamándose Las mecánicas del odio, y fue un éxito de ventas instantáneo en veinte países.
Lo convirtió en un hombre millonario.
Lo convirtió en un hombre aún más amargado que antes.
Encendió todavía más la ira y el resentimiento que guardaba en su corazón.
Lo ganó todo con él, pero le hizo perder su alma.
La persona en la que se convirtió se alejó, sin que ella misma lo supiera, de aquel chico amable que había susurrado un te quiero, mucho tiempo atrás, en el oído de Beatriz.
Era un hotel de lujo, de esos para europeos ricos o americanos ricos, vetado a los ciudadanos tailandeses de a pie. Cubría varias hectáreas de terreno robado a la selva, a orillas del golfo, y su aspecto era el de una aldea de chozas llenas de lujo que se esparcía al azar junto a piscinas, complejos de ocio y centros comerciales. Un paraíso del placer a unos centenares de metros de la selva más impenetrable.
Todas las noches eran noches de juerga y celebración, y terminaban con una melodía de fuegos artificiales. Una canción que tremolaba en el fantasmagórico aire nocturno, unos colores del amanecer que el calor volvía patrióticamente rojos y amarillos, berenjenas y limones. Flores de fuego en el viento. Marcos las contempló, su mano sosteniendo el daiquiri número… eh… equis, su sistema interno de la percepción bastante tocado ya. Un cóctel más y torpedearía su equilibrio por debajo de la línea de flotación, y daría un espectáculo cayéndose redondo al suelo. Ansiedades y zozobras.
(¡Ja ja ja ja ja!)
Ecos de risas en diferentes idiomas, carcajadas en inglés, alemán y ruso… Quizás una chispa de japonés…
Elegantes damas con la piel enrojecida por el sol arqueándose de la risa en fiestas privadas, compartiendo bromas estúpidas…
Y monos. Millones de monos, invisibles, allá en la selva. Coreando con sus cantos de apareamiento el inexplicable Armagedón de luces de sus primos evolucionados…
(¡Ja ja… ups!)
El hotel no era el mejor lugar del mundo para esconderse de la caterva de asesinos que lo andaba buscando, esos árabes con el cerebro lavado desde la niñez —Mahoma, Mahoma, Mahoma, Mahoma—, pero en el fondo le daba igual. (Ya estaba muerto). Para un español criado en el mundo de la industria del turismo, en un país que solo existía para ofrecerle al resto del mundo sol y playa y siestas sin fin —siesta, siesta, siesta, siesta—, un hotel de seis estrellas era lo mismo que un búnker blindado: el más fabuloso agujero donde esconderse y desaparecer para siempre. Si hubiese estado en España, la policía lo tendría escondido en un piso franco, sin dejarle ver a su familia, igual que los servicios secretos británicos hicieron con Salman Rushdie. Se habría convertido en una sombra apagada apoyada en una esquina, en una estatua que medía la pared, hora tras hora, pensamiento a pensamiento, preguntándose cuándo llegaría el fin… Pero no, no quería eso. Para un español acostumbrado a que no le dejen entrar en ciertos hoteles porque «no se lo merece», un lugar como el Thai Luxor Emperor era lo más parecido que había en el mundo a Fort Knox. Cinco mil euros la noche. Todo incluido menos las bebidas exclusivas y los servicios de acompañamiento personal.
Su editora había querido venirse con él a Asia. Llevaba meses persiguiéndolo para que se sentara de una maldita vez ante el ordenador y empezara a escribir su siguiente novela, la que medio mundo estaba esperando. La editorial quería tenerla en su lista de novedades antes de que la fiebre Marcos Aguirre se evaporara, cosa que en la industria del libro sucedía a velocidades pasmosas. O antes de que lo alcanzaran las pistolas de los musulmanes, lo que primero ocurriera.
Su editora, Consuella, la del rostro congelado en un gesto adusto y patricio. La mujer que contemplaba el mundo con una especie de avizorante cautela. La única que se había venido a Asia, poniendo su vida en riesgo, solo para asistir al delicioso momento en que la borrachera de Marcos se disipara al fin, y reuniera fuerzas para encender el ordenador.
Vestida como una turista más con una guirnalda de flores, se le acercó medio borracha con dos martinis desenfundados, uno en cada mano. La Juanita Calamidad de los martinis.
—¿Cómo anda hoy tu sentido del equilibrio? —le preguntó a Marcos—. ¿Ya has visto al camarero enano del smoking verde?
—Sí, hace un rato rondaba por aquí… Es muy gracioso. Algún día tendré que escribir algo sobre enanos verdes. —Se frotó los ojos, cansado—. ¿Era mañana cuando habíamos quedado para jugar al golf con el tipo aquel de Qatar? —Lo dijo con ese aire de «¿quién demonios queda para jugar a algo por la mañana? ¿Acaso no existen deportes nocturnos?».
Ella asintió y le pasó una de las copas. Tenía un paragüita en forma de cola de pavo real.
—Sí, el jeque. Estaba ansioso por conocerte. Dice que se ha leído tu libro, en su idioma.
—Está traducido al árabe.
—Sabes que lo está.
—¿Cuánto dinero me entra de los árabes?
—Digamos que esta noche la paga él. ¿Te sientes con fuerzas como para levantarte a las diez de la mañana y descubrir de una vez cómo funciona la ducha?
Marcos la miró como si le hubiese preguntado si le gustaría tirarse por un puente.
—¡No! Ni hablar. A esa hora aún no están puestas las calles. Además, juego fatal al golf. El golf lo inventaron unos gordos ingleses ricos que no podían practicar ningún otro juego que exigiera que se movieran más rápido que caminando. ¿Por qué si no iba a tener tanta fama un juego idiota que consiste en meter una pelota en un agujerito?
Consuella le apuntó al pecho con su paragüita.
—Tú eres una persona rica, memo. Y estás gordo. Lo que te pasa es que fallas el putt más sencillo con tu palo, como un ricachón novato que agarra por primera vez el instrumento. Aún no has aprendido a ser sádico: a que la bola, cuanto más fuerte se la golpea, más alto vuela. Y que no hay que acariciarla gentilmente sino hacerle daño. Oh, sí, maestro, pégame, dame fuerte, no te cortes —se contoneó—. El golf es un deporte de contacto, sádico, masoquista.
—Debe ser eso. Tengo que aprender a maltratar.
—Eso ya sabes hacerlo. A mí me maltratas.
—¿En serio? ¿Cómo?
—Me tienes aquí desde hace días prometiéndome que mañana empezarás el nuevo libro. ¿Y sabes qué? —Lo miró con una especie de desdén al que la presencia del Martini despojaba de parte de su encanto—. Siempre llega ese mañana pero tú nunca te sientas. Le estás costando a la editorial un pastón escondiéndote aquí, en el lugar más estúpido del mundo, y nunca cumples tus promesas. Me maltratas.
—Oh, sí, a esto se le puede llamar calvario, desde luego. Me lo dice una mujer en bikini que se ha pasado las dos últimas horas bailando el kule-kule con un negro, ahí atrás. Se te nota la angustia en el cuerpo, pobrecilla.
De reojo, Marcos vio pasar a una mujer con cuya mirada se había cruzado ya, en diferentes días. Era una señora de mediana edad con pinta de americana arabizada, casada con un hombre rico del sector de los chispómetros y los salvaservos. Poseía la belleza inconcreta de una obra de arte a la que nadie puede adjudicarle siglo o corriente artística. Ella, simplemente, era: se abría paso entre las opiniones de los demás con la misma parsimonia que un león de Babilonia a través de los milenios. Sus pupilas parecían lunas cortadas por los bisturíes de sus finas pestañas. Había un elemento de serpiente de cascabel en ellas.
Marcos no sabía su nombre, pero se había propuesto averiguarlo. La mujer no apartó la mirada cuando se cruzó con la suya en las anteriores ocasiones. Eso, en aquel ambiente, quería decir muchas cosas.
—…y por eso me he convertido en tu perro mastín —estaba diciendo su editora—. Yo, y todo el cuerpo de seguridad del hotel, que está de los nervios desde que averiguó tu identidad.
—¿Qué?
—¿No me estás escuchando?
—La verdad es que no.
La mujer.
La mujer pasando.
La mujer rica, ignorando a propósito su mirada. Evadiendo el contacto. La laca defendiendo su pelo de las estocadas del viento con pétrea determinación. Su sari, una tormenta de colores bajo los soles artificiales de diciembre. Sus ojos, un azul cobalto que no encajaba en aquel entorno, dos joyas en una cara enterrada en henna.
—Mi libro no tiene autor. —Marcos cayó rendido en una silla—. Es la escritura automática de la contracultura.
—Y seguro que hasta te lo crees. Oye, esa frase es bonita, «la escritura automática de la contra…». Ponla como título de uno de los capítulos.
—No quiero. Es vulgar.
—Estás poseído por el milenarismo. Ese es tu problema. Tú sí que eres un tipo vulgar.
Siguió con la mirada a la mujer rica, tallada en mármol, y su vista acabó posándose en su propio pantalón. Llevaba no sabía cuánto tiempo con la bragueta abierta.
—Si te dijera hasta qué punto lo soy, no te lo creerías… —susurró, y tuvo que resguardarse bajo algún alero interior ante la ola de compadecimiento y depresión que lo embargó.
Consuella le enseñó la lengua. Marcos disfrutaba mucho de la presencia de aquella mujer. Sin ella allí, seguro que no lo habría conseguido; se habría perdido por el camino en algún momento de aquella lucha. Sufría tanto con sus acusaciones como disfrutaba después de sus irresistibles perdones. Amenazas de Aquitespero, insultos y degradaciones de Tevasacordar, objetos punzantes traídos de Sabediosdónde 1 … Y luego, justo al final, se echaba a reír y se dejaba desabotonar la blusa. Con la ayuda de una o dos borracheras, él había conseguido verla desnuda en un par de ocasiones, aunque siempre desde una perspectiva puramente profesional. Ella le hacía un striptease con un wriggle, un wiggle y una giggle. Era tan imposible que la fuerza de la lógica justificara esos argumentos de acusación-condena-exoneración, que su estupor ante las broncas de la editora fue declarado acto divino.
Pero lo más triste era que, en el fondo, ella tenía razón. En algún momento, al que le tenía un pánico horrendo, tendría que sentarse a escribir. Justificar de alguna manera que su primer éxito no fue una casualidad, y que le daría al mundo lo que estaba pidiéndole a gritos: una continuación. Segundas partes nunca fueron buenas. Segundos matrimonios, tampoco.
El problema era que no tenía ni idea de qué argumento podría tener un segundo libro suyo. Ni qué personajes lo sufrirían. Las mecánicas del odio había sido una increíble casualidad, y si se había vendido tanto era simplemente porque la gente de este maravilloso planeta estaba hasta los huevos de todo, y necesitaba que alguien lo dijese en voz alta. Marcos no había vuelto a sentir los reveladores latidos en las puntas de los dedos que indicaban que su voz literaria estaba reasumiendo su carácter fuerte. Sus dedos permanecían blandos, sin carácter, mientras él consumía cócteles.
La mujer fuera-totalmente-de-su-alcance desapareció de la vista, convertida en un diamante de aquella noche enjoyada. Tenía que averiguar su nombre, aunque no pudiera acercarse a ella sin incinerarse más de lo que un cometa se acerca al sol. Había algo en aquellos ojos que lo tranquilizaba, que le hablaba de una vida soñada en la que él se perdía en ellos y era plenamente feliz. Podría entonces dejar de huir, y dejar de escribir, de interesarse por la relación entre el medio y el mensaje. La única relación que quería conocer era la que hubiera entre su pene y las partes pudendas de aquella señora. Seguro que por allá abajo estaba tan afeitada como una estatua griega.
—¿Por qué lo hiciste? —le preguntó Consuella, de repente. No lo estaba mirando a él, sino a su copa con el paragüita.
—¿El qué?
—Hablar sobre tanta gente de un modo tan grosero. Escribir cosas sobre el Islam, y sobre el cristianismo, y sobre los brokers de Wall Street y sobre tu exmujer en la intimidad. Desnudar nuestra civilización por dentro y por fuera. Por qué tuviste que hacerlo, si conocías las consecuencias.
La única respuesta para eso era un encogimiento de hombros.
—Supongo que porque mi mierda de vida estaba tan destrozada que no me dejó otra opción. La presión era tan fuerte que la botella debía destaparse… y se destapó así.
—Pero conocías las consecuencias. Sabías la clase de hechos que estabas forzando a ocurrir. Cada vez que en Europa hacemos algún chiste a costa del Islam, un pobre chico que no tiene culpa de nada muere en algún lugar de Oriente Medio en una manifestación.
—Lo sé.
—Sabes cómo son ellos. Lo sumergidos que están todavía en las estructuras sociales y mentales de la Edad Media. Tienen dinero y coches y tecnología fabricada en América, pero mentalmente están aún en el siglo XII. La palabra Islam significa «sumisión».
—Lo sé.
—Cada vez que hay un conflicto entre Oriente y Occidente, no es un choque cultural ni ideológico, ni siquiera económico. Es un cruce de épocas. Dos épocas distintas, una en el futuro, la otra en el pasado remoto, encontrándose. Colisionando. Siempre deja muertos.
—Lo sé…
Consuella alzó la vista.
—Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué escribiste ese libro?
—No lo sé, todo esto se ha salido de madre de una forma como jamás creí posible. También dije cosas muy malas sobre el cristianismo, y no pasó nada.
—Pero nosotros no somos ellos. A ellos les resulta impensable definir la vida sin la religión. Para un musulmán, la definición de europeo es «hijo del Cristo». Ni se les pasa por la cabeza la posibilidad de que hayamos avanzado más allá de la religión y exista el ateísmo como forma de filosofía. Para ellos, al hombre lo define el dios al que rinde pleitesía. Son un pueblo de hombres postrados en alfombras.
—Lo sé. —(Mahoma, Mahoma, Mahoma, millones de veces Mahoma, desde que naces hasta que mueres, Mahoma hasta que revientes)—. Las corrientes glaciales de la religión fluyen sobre Oriente congelando cualquier posible voz de protesta, cualquier opinión que sea diferente, extinguiendo presentes y pasados, intimidades violadas, arrinconando los pequeños yoes de los librepensadores. Enviando cada pensamiento rebelde (y de paso, a su cuerpo asociado) a la hoguera.
—¿Entonces…?
—Todos a por el hereje. Matadlo. Silenciadlo antes de que nos demuestre cosas con sus palabras.
—Eres un inconsciente.
—Todos a por el hereje.
—Por eso eres rico hoy. Y por eso quizá mañana estés muerto.
Marcos suspiró, agitando la copa. El líquido burbujeó en lentos remolinos.
—Dime la verdad, Consuella: ¿crees que le pasa algo malo a mi cabeza? ¿Piensas que estoy chalado?
Ella lo meditó bien antes de responder.
—Sí, desde luego que creo que estás un poco loco. No metafóricamente, sino de verdad.
Él asintió, despacio, y dijo:
—Ah, entonces todo va bien. Le pagué una fortuna a un científico loco nazi para que hiciera experimentos con mi cerebro. Cuando supe las barbaridades que iba a hacerme… sentí que debería haberle pagado el doble.
—Guasón…
Ya había amanecido, y los fuegos artificiales acabaron. Era el día 26 de diciembre de 2004, Boxing day, como lo llamaban los ingleses, una festividad en la que se promovía la donación de regalos a los pobres. En el aire flotaba un potencial mixto, galvánico, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Algo muy grande. Marcos miró al mar y vio unas olas que se cortaban de modo distinto al del resto de la marea, algo que sin duda debía suscitar algún rumor entre los pájaros. Era el preludio de un suceso del que ni siquiera la naturaleza tenía aún noticia, pero que ya se estaba dejando adivinar en pequeñísimos detalles.
Marcos se preguntó si esa percepción extrasensorial no sería consecuencia de llevar borracho quince días seguidos, y miró al horizonte. Tenía un color extraño.
Eran las ocho de la mañana y la jornada avanzaba hacia una nueva repetición de esquemas: el brillo del sol, el sonido sincronizado de los despertadores, la radiación de fondo del universo expresada en miles de aspiradoras que eran pasadas en otras tantas habitaciones, los compases de la música de los animadores de piscina. Todo normal. Todo muy tailandés.
Consuella se había retirado a su habitación a dormir la mona, pero él todavía seguía representando el papel de juguete abandonado por un borracho al filo de la madrugada. Era el superviviente de la noche anterior, el que llegó más lejos que nadie en la fiesta. Se le había vuelto a abrir la bragueta.
Por enésima vez, Marcos tomó la firme determinación de entrar en la fase sobria de su vida. Antes, claro, de que abrieran los bares adyacentes a las piscinas donde podía pedir de todo y sin límite gracias a su pulserita roja. Tenía que volver a reconstruirse, remontar la noción de «Marcos» y ser una persona normal. Le hizo una promesa a la Virgen de los Abstemios: «Y si no, que ocurra una catástrofe ahora mismo y se me lleve por delante». La megafiesta del fin de año estaba peligrosamente cerca.
Una joven atractiva, otra superviviente de la noche, pasó a su lado. Una preciosidad con tez de nuez moscada. Él le dijo algo que pretendía estar a caballo entre bonito y gracioso. Mutis sonoro de la chica, tímida, autocensurada, mientras los camareros portaban bandejas de exquisiteces. Bandadas de pájaros color San Francisco y cócteles de daiquiris con garras de águila, un tufo babilónico planeando sobre esos sabores que tan dulces fragancias provocaran antaño.
Te lo has… prometido… a ti mismo, imbécil… No alargues la mano hacia… hacia ese d…
¿Qué demonios era aquello?
Sus ojos se posaron en un leve estremecimiento del horizonte, una arruga plateada en el agua del mar. Era como si un doblez de encaje estuviera cosido al borde de las olas. Y avanzaba rápidamente en dirección a la costa.
Qué increíble es la naturaleza en esta zona del mundo, fue lo primero que pensó: Ofrece unos espectáculos imposibles de ver en Europa. Ahora entendía por qué los mares del sur siempre atrajeron como un imán la imaginación de aventureros y poetas. Eran la frontera, ese lugar extremo en el que cualquier maravilla era posible. Igual que aquel fenómeno que ahora veía, un escalón que partía en dos el agua del mar y hacía que la mitad de él, hasta donde alcanzaba la vista, fuese una meseta de agua elevada sobre la otra mitad. ¿Solía pasar mucho esto, en esta época del año? ¿Por qué no lo había visto nunca en un documental?
Una persona, por su atuendo un camarero de esos que se levantan muy temprano para dejar preparada la piscina, pasó corriendo a su lado. Pero no con una carrera profesional, elegante, de esas de «voy a ayudar a esa señora mayor a bajar los escalones antes de que tropiece». No; era un correr despavorido, aterrorizado, tanto que chocó contra una mesita de apoyar bebidas y la tiró al suelo. No se molestó en detenerse para arreglar el estropicio.
Eso puso a Marcos en alerta. No era normal. ¿A qué venía esa violencia repentina? El hombre se metió corriendo dentro del edificio, y lo perdió de vista. Gritaba algo en tailandés, que para él sonaba exactamente igual que el chino.
Miró a la poca gente que estaba levantada a aquella hora intempestiva. Parecían isleños, cada uno procedente de un pedacito de roca distinto de la Micronesia, y todos con un mínimo rasgo racial que los diferenciaba: cejas espesas o finas, piel más o menos oscura, un dedo extra en su mano derecha. El corazón de Marcos, inviolablemente ultracontinental, se sentía ofendido por tanta insularidad fragmentada.
De pronto, hubo un temblor. El suelo bajo sus pies vibró, se convulsionó como si la tierra sintiera un escalofrío por el frío de la mañana. Su mente hecha al mundo occidental y a las grandes ciudades buscó una explicación trivial: ¿Acaso la selva era surcada por debajo por largas redes de metro? ¿Las habrían construido en secreto los buddhas de antaño en la época de supremacía del ferrocarril? Pensó en los metros, con su hemoglobina eléctrica, su argot de chasquidos y malfunciones, la carga de sudor prensado de mil viajeros que ansiaban bajarse en la próxima. Simios descendientes de Hanuman como conductores y revisores de vagón, con graciosos gorritos rojos…
El aire traía desde lejos un revuelo de lluvia. Miró por encima de una barandilla a la playa que se extendía a pocos metros. La marea se había retirado muchísimo hacia atrás, más de lo que él había visto en los anteriores amaneceres. De hecho, la retirada del agua abarcaba un área igual a la del hotel, y dejaba al descubierto piedras que descansaban en el talud y un bosque de algas. El aire estaba quieto, con una sensación de calma antinatural. Algunos peces boqueaban en el silencio.
Otro camarero pasó corriendo como alma que lleva el diablo, saltando por encima de unos parterres. Destrozó algunas flores con sus zapatos. Marcos empezó a sospechar que algo iba mal. ¿Por qué corrían todos? ¿Acaso aquel macramé de espuma que veía en el mar era algo inusual…? Todos corrían en dirección opuesta a la costa, hacia el interior, como buscando cobijo en las construcciones hechas por el hombre.
Vio a la mujer fuera-de-contexto, la beldad americano-árabe, que estaba sobre un mirador. Habría bajado a la piscina a disfrutar del amanecer, o quizás no se habría acostado todavía. Era una figura enfrentada al viento con un fular. Si hubiese sido en otras circunstancias, el escritor hasta habría encontrado la suficiente audacia en su interior como para subir a hablar con ella. O, simplemente, para quedarse a su lado mirando el horizonte. Ese tipo de momentos, aunque se compartieran en silencio, tenían algo especial. Algo que ver con el modo como el tiempo se acuna en el alma, en el único sitio donde su existencia tiene significado.
Pero ella volvió la cabeza hacia Marcos. Y lo miró. Fue la constatación definitiva de que algo no iba bien, y de que el mundo se había vuelto un poco más loco. Porque en su mirada había miedo, o quizás un matiz más intenso. Buscaba en los ojos de Marcos el consuelo por lo que estaba a punto de pasar, tal vez una explicación. Y eso, a él, le provocó un pánico mayor que el que jamás había sentido antes, incluso más que cuando se enteró de la fatwa, el edicto religioso lanzado contra su persona. En las pupilas de aquella mujer titilaba un horror más primordial. Parecía haber firmado una sentencia de muerte.
Fue más o menos entonces cuando el mundo comenzó a moverse a su alrededor en cámara lenta. Lo primero en notarse fue un vacío en el aire, como si un gigantesco aspirador se llevase un volumen de oxígeno, retirándolo de la costa. El cielo contenía el aliento.
Lo siguiente fue un rumor sordo, que fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en un estruendo sobrecogedor, de esos que hacen vibrar los huesos por debajo de la carne. Era algo que aumentaba segundo a segundo, sugiriendo un acercamiento, la aproximación de algo titánico que hiciera el mismo ruido al moverse que la suma de los ejércitos de Alejandro Magno y el sah de Persia. Marcos alzó cinco milímetros más la vista y vio que el macramé de espuma se aproximaba a la costa, pero no a un ritmo tranquilo, que diese para disfrutar tranquilamente del espectáculo, sino a la velocidad de un reactor volando bajo. La meseta que partía en dos el océano venía directa hacia ellos como si alguien hubiese cogido el gran cañón del Colorado y lo hubiese lanzado contra la costa.
La mujer se aferró a la barandilla del mirador. Sus lágrimas delataban que sabía que no iba a servirle de nada. Que, de todas formas, iba a morir. Pero su figura no dejó de ser solemne: no renunció a su dignidad ni siquiera a escasos segundos del desastre.
Marcos reaccionó, pasando por encima de su propia borrachera y de la migraña acumulada de siete noches, y su primera reacción fue seguir el camino señalado por los camareros: si aquello era lo que parecía a simple vista, un puto tsunami de esos tan frecuentes en el Pacífico, su única probabilidad de sobrevivir estaba en correr en dirección contraria. Pero ¿le daría tiempo?
Miró por última vez a la mujer y le deseó suerte. Había tanta tristeza en los rostros de ambos que, de unas miradas pícaras, habían pasado a compartir los introitos de un réquiem.
Siempre en cámara lenta… Marcos obligando a sus dormidas extremidades a moverse, a sus pies a levantarse del suelo… Gritos de reconocimiento de la gente que filmaba el amanecer con sus cámaras desde los balcones, exhalaciones religiosas llamando a Dios contrapunteadas por hipidos de terror… Una campana a la que le dio tiempo a tañer seis veces, la alarma de un coche que se disparó sin motivo… Oleadas de silencio precedidas por aquel vacío en el aire…
Marcos apretó los dientes. La puerta del hotel solo estaba a seis metros, doce o trece escasos pasos. Una pared de rostros redondos y pálidos lo miraba con estupor desde detrás de los ventanales, un mosaico de expresiones marchitas.
Y se desató el infierno.
El impacto de la ola contra la costa no fue simplemente una sacudida. Fue como si el mundo se hubiese puesto en vertical y millones de toneladas métricas de océano se desbordaran con violencia sobre el continente. El sonido trascendió su carácter de aire en movimiento para convertirse en algo sólido, en una pared de ladrillos que arrasaba con todo antes de que, medio segundo después, lo hiciera el agua.
El hotel sufrió una sacudida, y fragmentos de los distintos edificios se vinieron abajo. Era como ver desmoronarse una falla geológica pero desde dentro, desde la posición más peligrosa. Uno de los fragmentos de la torre más alta cayó sobre una de las chozas y la hizo añicos. Con un ruido de tela desgarrada a través de la costura de cemento, la torre se desmenuzó en todas direcciones, escupiendo fuego y explosiones gaseosas como relámpagos embotellados. La gente saltaba a la desesperada por las ventanas en una Folies-Bergère del caos. El frente de la ola se convirtió en un amasijo marrón que aglutinaba mil objetos y trozos de terreno arrancados de cuajo, un tornado horizontal donde giraban cosas inverosímiles como hamacas de playa, palmeras, coches, motos, farolas, rocas que se habían pasado millones de años descansando en las profundidades del mar, barcos de pesca, una ballena atrapada en una red y millones de toneladas de tierra removida, que conformaba el frente de aquel tornado de categoría cinco que arrasó en el brevísimo intervalo de nueve segundos un área de costa equivalente a toda la superficie de España.
Marcos notó más que vio la sombra de ese cataclismo horizontal que se le echaba encima. La humedad lo bañó de la cabeza a los pies y fue zarandeado en el aire como un muñeco de goma. Azotando el aire con sus cuatro miembros dio una vuelta de campana, y se quedó allí, tembloroso, esperando que algo más sucediera.
El impulso de la onda expansiva lo metió dentro del hotel a través de ventanales que explotaron. Ya no tenía control sobre sí mismo: era una pluma al capricho del vendaval, una mota de plancton. Mucha gente corría despavorida a su alrededor, pero a ellos también se los tragó la ola, hombres, mujeres y niños sin distinción.
El agua le sobrepasó, tiró de él hacia delante y hacia abajo, sumergiéndolo en un mundo de violencia. Creyó ver durante una décima de segundo el rostro de Consuella mirándolo desde uno de los balcones, extendiendo los brazos hacia él para que se agarrara, pero seguro que fue un espejismo. Chocó contra algo sólido, no supo si uno o varios tabiques de aquella estructura que se habían amontonado; intentó bracear como un náufrago sin salvavidas al que ya no le quedan fuerzas para mantener la cabeza por encima de las olas. Quiso gritar pero solo le salió una histérica nube de burbujas. El empuje del líquido era tan potente que, si se quedaba atrapado contra aquel muro, la presión del agua bastaría para romperle todos los huesos.
A su derecha y abajo, si es que en aquel caos el arriba y el abajo seguían teniendo sentido, el agua se arremolinó y formó un embudo: había encontrado un hueco, un agujero por el que fluir, y no tardó en arrastrar por ese sumidero muchos elementos del hotel: una mesa de recepción, varios pilotes con cuerdas rojas, el cartel anuncio de los espectáculos de esa noche, un empleado de la limpieza medio ahogado… y al propio Marcos.
El escritor intentó nadar contra corriente, para evitar ser absorbido hacia las profundidades de la tierra por aquel remolino, ¿pero cómo hacerlo? ¿Qué fuerza habría sido necesaria para oponerse al inimaginable poder de la naturaleza? ¿Lo habría conseguido el mítico Hesión, de haberlo intentado?
Marcos se preguntó si aquella era la respuesta divina a alguno de sus errores. Si él habría tenido algo que ver con el fenómeno, aunque fuera de manera inconsciente. Trató de consolarse diciéndose que no, que ni siquiera Marcos Aguirre era un ser tan despreciable como para cabrear al universo de esa manera, mientras se alisaba el pelo con una mano ensangrentada.
Antes de morir, o de perder el conocimiento —lo primero que ocurriera—, le vinieron a la mente las palabras de su divertido juramento a la Virgen de los Abstemios: «…Y si no, que ocurra una catástrofe ahora mismo y se me lleve por delante».
Era broma, maldita zorra.
Era broma.
2.EN LA OSCURIDAD.
Marcos era bueno muriéndose. Por eso le disparaban tanto.
Durante su adolescencia había jugado mucho a videojuegos, y los que más le gustaban eran los que se denominaban shooters