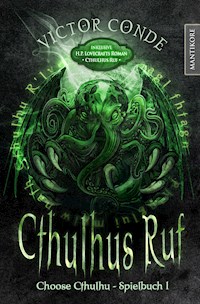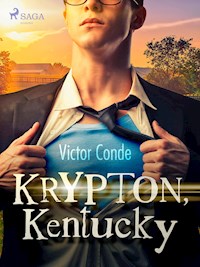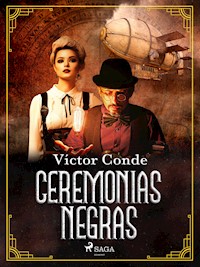Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una nueva muestra de la desbordante imaginación y el talento para la fantasía oscura de su autor, Víctor Conde. Una historia de mundos paralelos, de nuestra realidad y un mundo imaginario lleno de fantasía, el país de las hadas. Las puertas que conectan ambos mundos se han abierto y solo una persona podrá detener la catástrofe que se avecina: Luna, una joven soñadora con el valor de enfrentarse al monstruo que anida en el fondo del cuento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
El teatro secreto
Saga
El teatro secreto
Copyright © 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726831771
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SINOPSIS
Una novela de magia y misterio ambientada en un Londres oculto, lleno de secretos y puertas a otros lugares. Luna es una joven bohemia que siempre ha sentido afinidad por el mundo oculto, pero ninguna de sus experiencias anteriores podría haberla preparado para lo que le espera: un enigma se destapa en las tenebrosas callejuelas londinenses, en sus casas cerradas y sus museos perdidos, en sus túneles victorianos y sus ríos sepultados bajo tierra, cuyos nombres nadie recuerda. Un asesino anda suelto, y nadie que no viva a caballo entre los dos mundos podrá detenerlo…
Para Thais, que está llena de magia.
Para Esteban, Eomer, Vanth, Gaimbeli, Calean,
Kevin, Bradley, y el resto de los guardianes del tiempo.
Si analizamos con detenimiento los cuentos que nuestra madre
nos leía de niños, advertiremos que están llenos de las mayores atrocidades: decapitaciones, laceraciones, torturas, despellejamientos... generalmente
practicados sobre animales supuestamente nefastos, como el lobo que
disfruta enseñando sus colmillos a la protagonista. Si algún día me pidieran
que escogiera la más atroz leyenda de horror de la historia, sin duda mencionaría algunos de los relatos de los hermanos Grimm, el cuento de los
siete cabritillos, o el más espantoso de todos: la Caperucita original.
Jammu Pradesh,
La metonimia del cuento.
Holding a fantasy that changes you a way through the door,
As the sunlight shines through the window,
will you remember the night,
The night, that crazy starlight.
Mike Oldfield
Pictures in the Dark
PRÓLOGO: EL CUENTO DEL LOBO
-3...
La joven se esforzó por no mirar hacia abajo, agarrándose del brazo de su compañero para no caer. El viento y la lluvia habían convertido la fachada en una trampa resbaladiza, y sus pies no hacían más que trastabillar.
El hombre se volvió para localizar a sus perseguidores. Nada. Agarrando la mano de Luna, la elevó hasta el muro que separaba los edificios y la sentó. Luego, se sentó a descansar. Sus jadeos sonaban a sirena vieja, a una máquina no engrasada que estuviera a punto de explotar. La joven del pelo violeta posó una mano sobre su cabeza y él la premió con una sonrisa. Se conocían desde hacía apenas unas semanas, pero sabía perfectamente lo que estaba pensando.
Sacó el espejito de la cesta de mimbre y lo miró, reflejando parte de su rostro y parte del paisaje urbano que se alzaba detrás. La imagen era turbia y llena de pequeños seísmos, pero dejaba entrever una forma aterradora que avanzaba entre la lluvia.
—Maldición —susurró—. Está muy cerca.
La joven se arriesgó a echar una mirada y creyó ver a la aberración, lejos, entre los edificios. Los gritos que cabalgaban las ráfagas de viento llegaban cuarteados, encerrados en trampas conceptuales. El cielo era una plancha gris sucia. Las cascadas de agua que caían sobre sus cabezas ya habían resbalado por inverosímiles superficies allá arriba, sobre cosas que la cordura no aceptaba por temor a quedar dañada.
Al principio no logró discernir qué era, pero la sensación de que algo había cambiado la hostigaba. Un detalle del entorno que los había acompañado durante el viaje había sido suprimido en el último tramo.
Los sonidos, descubrió. Solo los muy agudos llegaban hasta ellos, como si el viento suprimiera el resto de las longitudes de onda. Una ráfaga de viento puntiaguda, con la consistencia de un pellizco, sembró una marca rojiza en su piel.
Laberintos sólidos. El viento adquiere formas definidas.
—Debemos encontrar otro cristal —sugirió la joven. El viento se enredó en su cabello—. Hay que llegar a la mansión de Fareast Lot, o estamos perdidos.
El hombre asintió y reanudaron la marcha por los tejados de Londres, evitando pensar en lo que les esperaba si lograban alcanzar su destino.
A su espalda, acortando distancias, se acercaba el monstruo.
Volver a la vida no es como nacer, como todo el mundo se imagina, sino más parecido a beber un trago de bourbon seguido de unas pastas de chocolate.
Ese pensamiento fue lo primero que brotó de la cabeza de Lázaro Feijoo nada más abrir los ojos. Un intenso dolor contradecía las expectativas que durante toda su vida se había hecho a propósito del Más Allá. No era agradable, ni aséptico, sino doloroso.
Además, había alguien mirando.
Lázaro pestañeó. Se encontraba en un sótano lleno de tuberías, hogar de ratas que habían perdido el respeto hacia los seres de índole superior. Un ventanuco permitía que entrara un rayo de luz, filtrado por las enredaderas que reptaban desde una balconada. Rinconeras y baúles se apretujaban con una confusión de palustres, horquillas y utensilios para limpiar las tuberías.
Y una mujer lo estaba mirando.
—Buenos días... —saludó Lázaro, aunque no tenía ni idea de qué hora debía ser.
—Hola —respondió ella. Llevaba el cabello apilado sobre la cabeza como un rollo de cuerda vieja.
—Sé que puede sonar un tanto absurdo, pero lo cierto es que... no recuerdo nada.
—¿Nada sobre qué?
—Nada sobre nada.
—¿Está seguro? Mire otra vez.
Lázaro giró en redondo, sintiendo llegar el primer recuerdo. Sí, allí estaban los restos de la cápsula, con las placas aún dilatadas por el calor. Había penetrado en el edificio taladrando los pisos superiores. Tras muchos metros de caída, yacía medio enterrada en una montaña de escombros.
Se miró a sí mismo. Aún llevaba puesto el traje espacial, pero la escafandra había desaparecido.
—¿Qué... qué ha ocurrido?
La mujer señaló el techo.
—Cayó por ahí. El edificio se derrumbó. Mucha sangre.
Lázaro se examinó. El costado de su traje y gran parte de la pernera izquierda estaban quemados, y había manchas rojas por todas partes, como si un torrente de algo pegajoso hubiese manado desde su cintura en dirección a las botas. Pero él estaba bien. No sentía las heridas, ni había líquidos bañando sus pies.
—¿Cómo es posible?
Meditó en silencio unos minutos. Al final, cuando todas las teorías desembocaron en la misma duda, preguntó:
—¿Yo... sobreviví al aterrizaje?
Ella sonrió.
Lázaro rodeó la cápsula, buscando cualquier detalle que pudiera ofrecer una explicación. La escotilla había reventado por los cierres, empotrándose contra la maraña de tuberías. Los cuerpos de los demás tripulantes habían desaparecido. El interior estaba carbonizado, desde los asientos de compensación gravitatoria a las mamparas del habitáculo de plegarias. No quedaba nada en un estado mínimamente funcional. Por los restos de espuma, los procedimientos de emergencia habían funcionado, aunque la temperatura debió ser tan extrema que los pernos de algunas lumbreras se habían derretido.
Entonces, descubrió las huellas.
Serpenteaban entre los escombros, acercándose al lugar donde había descansado su cuerpo. Y no iban a ninguna parte desde allí. Llegaban hasta él, dos depresiones gemelas en el polvo confirmaban que su dueño se había acuclillado... y luego nada. Era como si se hubiera volatilizado, o desandado el camino pisando de manera absolutamente perfecta sobre sus pasos.
—¿Había alguien más aquí?
La mujer negó con la cabeza.
—¿Nadie? —insistió Lázaro—. ¿A quién pertenecen estas huellas?
Bajó la vista. Había dos impresiones de manos tatuadas en el polvo de su pecho, ambas con seis dedos. Aquello era demasiado extraño. La cápsula se había estrellado, él debió haber muerto junto a sus compañeros, pero... estaba vivo, y una persona con doce dedos le había realizado algún tipo de masaje cardiovascular.
Bourbon con chocolate.
—No —dijo la mujer—. No hizo nada de eso.
—¿Cómo?
—Las huellas se manifestaron. Se hundieron en el polvo hasta alcanzar tu cadáver. Después se realizó el prodigio.
—¿Aparecieron de la nada?
—De la nada, no. Él las dejó, pero no lo pude ver. Solo vi sus manos apoyadas contra tu pecho, y entonces despertaste.
—Esto es absurdo —concluyó el astronauta. Se acercó al ventanuco por el que entraba la luz. Alongándose, pudo mirar al otro lado. No reconoció la ciudad.
—¿Cómo se llama este sitio?
—Sótano.
—Me refiero a la ciudad.
—Te he entendido, pero te has expresado mal. Este edificio no pertenece a la ciudad que lo rodea. Son lugares diferentes, aunque uno incluya al otro. A eso de ahí fuera —hizo un gesto hacia el ventanuco— lo llaman Aradise.
—Aradise... No tengo recuerdos de ese lugar.
—Claro, caíste del cielo.
Lázaro dio por zanjada aquella estúpida conversación. Escaló la pared hasta la balconada y usó uno de los picos para derribar la tapia. Cuando estaba a punto de abandonar el sótano, la vieja canturreó una melodía que se le antojó familiar.
—¿Qué ha sido eso?
—¿El qué?
—Esa melodía.
—Oh... mi voz a veces hace cosas raras. Es la primera vez que la oigo entonar estas notas. Me pregunto qué estará haciendo al fondo de mi garganta, la muy desvergonzada...
Irritado, el astronauta desapareció por la abertura. Si no estuviera atontado por el accidente, habría jurado que empezaba a escuchar rugidos en el interior de su cabeza.
-2...
Abel Cornelius no era un hombre propenso a los resfriados, pero aquella noche decidió calarse la gabardina hasta el cuello y cerrar el último botón.
Un individuo giboso apareció chapoteando en la calzada. Cruzó sin comprobar si se acercaban vehículos y llegó hasta donde esperaban él y su novia, que jugueteaba nerviosa con los cierres de su impermeable. La noche estaba tranquila; un silencio sobrenatural dominaba los callejones de Avalon Falls. La arcilla que se amontonaba para dar forma a las mansiones de buhardillas sonrientes destilaba olores de otro tiempo, evocando tesoros de anticuario y enseres curiosos cincelados en alcanfor.
Sin pronunciar palabra, el hombre extendió la mano y esperó a que Abel le pagara. Era bajo de estatura, de mejillas rubicundas y mentón huidizo. En los encuentros que había mantenido con ellos había exhibido los modales escuetos pero refinados de un esteta poco amigo de desplegar comentarios desenvueltos y joviales.
Abel le enseñó un sobre.
—¿Ha llegado ya? —preguntó. El otro no pareció entenderle—. El desafiado.
—Nos está esperando.
Señaló la entrada. Lexington Park era un recinto delimitado por una reja que alzaba su solera hasta la altura de un caballo, acorde con el estilo que aún sobrevivía en aquella zona de la ciudad, pero que había sido desterrado paulatinamente de las demás como si fuera un cáncer, un tumor gótico que indignaba a los albaceas de las nuevas sensibilidades. Desde luego, Abel no se consideraba uno de ellos. Desde temprana edad había sentido fascinación por las callejas de casas torcidas que desembocaban allí, aunque le diera reparo adentrarse en su arcaica verticalidad, con las gárgolas que vomitaban lluvia, los derrames espectrales de gastado arcaísmo, las escaleras a las que recurría la calle para subir la ladera y los accesos a torreones desconocidos. Fueron demasiados misterios entonces, para un niño de doce años al que todavía no le sonaban familiares apellidos como Stern, Mast, Mending o Keel, ni sabía por qué pervivían solo en aquella parcela de Londres. Y seguía sin entenderlo ahora que era adulto.
—¿Cómo cruzaremos?
—Saltando.
Rodearon la esquina y accedieron a la zona más frondosa del parque. El rubio saltó la verja no sin cierta dificultad y se dispuso a ayudarlos. Su rostro tenía la extraña peculiaridad de parecerse a alguien que Abel y Cleo conocían. Les había dicho su nombre en un par de ocasiones, pero no recordaban si sonaba como Prady o Pradush, o algo así. Sus ojillos no cesaban de moverse de un lado a otro como alevines encerrados en una canica de agua.
Llegaron al hemiciclo más escondido del parque. Su contrincante los esperaba acompañado por otro par de hombres de aspecto amenazador.
—Han llegado tarde —protestó.
Cleo miró asustada la pistola que sostenía en la diestra, pero su novio no se dejó amedrentar.
—Hemos llegado justo cuando queríamos, ni antes ni después. ¿Cuáles son las reglas del duelo?
El organizador se adelantó y señaló una funda de contrabajo que descansaba a los pies del desafiado. Guardaba distintos tipos de pistolas de diseño arcaico y algunas espadas.
—Elijan sus armas, caballeros. Luego, les explicaré cómo nos organizaremos para los turnos de fuego.
La joven apretó con fuerza el brazo de Abel. Todo el valor que había demostrado la pasada noche y su confianza en que su defensor ganaría el duelo se esfumaron de repente.
Abel señaló la empuñadura de un sable.
—¿Es necesario que ambos elijamos el mismo tipo de arma?
—Eh... —El organizador dudó. Nunca le habían hecho esa pregunta—. Para serle sincero, no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero creo que ambos deberían contar con las mismas posibilidades.
—Me batiré con esta. —Desenvainó el sable. Su novia le clavó las uñas—. Tranquila, cariño, no pasará nada.
Sir Malcolm retrocedió, encogiéndose de hombros. No había renunciado a su pistola, una espingarda de mecha corta. Abel sopesó el sable y comprobó que estaba bien equilibrado. Había combatido con espadas antes, generalmente más pesadas. El artesano que había forjado aquella la había hecho ligera y penetrante, con una punta aguzada.
No creyó que fuera a necesitarla.
El organizador se alejó unos pasos y explicó:
—Señores, en la vida real los duelos no son lentos y hermosos. Si se retrasan más de diez segundos en hacer su movimiento, se les retirarán las armas. El primero que hiera a su contrincante impidiéndole usar la suya en respuesta, vencerá. No habrá padrinos ni albaceas. —Alzó un dedo—. Y otra cosa: está terminantemente prohibido el asesinato. Si alguno de los dos se extralimita, yo mismo llamaré a la policía. ¿Está claro este punto?
Los dos asintieron. Cleo vigilaba a los guardaespaldas de su contrincante. Por lo poco que habían podido averiguar, sir Malcolm era un aristócrata de abolengo indiscutible, pero desvirtuado por una cantidad excesiva de deslices con la servidumbre. Era el clásico hombre con un tono más añil que azul en la sangre, pero convencido de que sus derechos de cuna seguían prevaleciendo sobre la burguesía del siglo XXI. Era moreno, de edad indeterminada y boca fina, caída en las comisuras.
Cleo estaba convencida de que no era una persona honorable, y con toda seguridad habría impartido instrucciones sobre qué hacerles a ellos en el eventual caso de que perdiera. Abel, sin embargo, no prestaba atención más que a los ojos de su enemigo. No los perdió de vista ni por un segundo, ni siquiera cuando la besó a ella en los labios para tranquilizarla. Diligentemente, la apartó unos metros y se colocó de perfil.
De reojo, controló cómo uno de los guardaespaldas se desabotonaba el impermeable y deslizaba una mano en su interior. Se encontraba detrás de Malcolm y a su izquierda, a unos doce pasos. El segundo se situó a idéntica distancia junto a los árboles.
—Estoy listo. Empecemos.
—¿Seguro que no prefieres arrepentirte de haberme desafiado, chico? —preguntó el aristócrata—. Todavía puedo perdonarte si imploras clemencia.
—Ni lo sueñes —replicó Abel, dando unos sablazos de desentumecimiento al aire—. Defenderé el honor de mi dama. Te concedo empezar primero.
El organizador retrocedió otro paso y sacó un penique. Un relámpago precedió al trueno en cuatro segundos.
—¡Muy bien! —exclamó—. Como privilegio de desafiado, primero disparará sir Malcolm. Luego le tocará a usted, en caso de que aún pueda responder. Las ambulancias ya vienen hacia aquí, así que tendremos el tiempo justo para resolver esto en cuanto la moneda toque el suelo.
Las sirenas rebotaron en los sotos de árboles. Cleo suplicó por última vez con los ojos, pero su novio la ignoró.
—¡Atentos! —previno el organizador. Los hombres de Malcolm se tensaron. Abel y su contrincante no habían parpadeado a lo largo del último minuto—. Enuncien sus brindis, por favor.
—Te voy a destrozar —dijo el aristócrata.
—«Sintiéndome más brillante que el sol, más sonoro que el trueno —entonó Abel—; cierta clase de gema pálida que son los ojos de mi dama. Esta noche, mi espada verterá una gota de sangre, el trigo cubrirá nuestro cenotafio, y ya no habrá más lunas llenas en el cielo...».
El organizador lanzó la moneda al aire.
-1...
Tras la siguiente página del libro de cuentos apareció un dibujo que hizo estremecerse a los niños: representaba a un lobo vestido con enaguas y delantal. Acostado en una cama, tricotaba en espera de que la ingenua Caperucita usara su llave para entrar en la casa. La madre rio al ver la expresión de sus hijos.
—No os preocupéis, que al final del cuento llega el leñador con su hacha —reveló.
Su hija se arrellanó en la cama, cubriéndose la cabeza.
—¡No quiero que toque en la puerta! —exigió—. ¡Dentro está el lobo!
—Eres una miedica —se mofó su hermano.
—¿Queréis que siga contando la historia o preferís dormiros ya?
Los niños se miraron. El mayor se armó de valor y se dispuso a escuchar el espeluznante relato hasta el final. Cualquier cosa antes que dejarse dormir tan pronto. La madre continuó:
—Así pues, Caperucita introdujo su llave en la cerradura oxidada, con cuidado de no cortarse. Su abuelita era muy mayor y hacía tiempo que no se ocupaba de las cosas de su hogar. —Hizo el ademán de girar un pomo—. La puerta crujió de lo vieja que era y se abrió lentamente, mostrándole a la niña el interior de la casa.
Los chiquillos se ocultaron bajo las sábanas, el miedo mezclado con la expectación.
—¿Dejo de leer?
—¡No! —gritaron al unísono.
—Vale. Pues resulta que había unas huellas muy recientes en el suelo...
—¡Son del lobo!
—En efecto, pero Caperucita era una niña muy tonta y no sospechó nada. Ignorante del peligro, fue hasta la cocina y metió el pastel en el horno. A continuación se dispuso a saludar a su abuelita.
Su hijo mayor salió enfadado de debajo de las sábanas.
—Esa Caperucita es una boba —se burló—. ¿Por qué no llama a la policía?
—Porque su abuelita no tenía teléfono. Ni Internet.
—¿Y por qué no sale corriendo a buscar al leñador?
—Porque si hay algo que el lobo sabe hacer muy, pero que muy bien, es hacerse pasar por otras personas. Puede entrar en cualquier casa si se le deja pasar, aunque siempre preguntará primero.
—¿Como en los tres cerditos? —preguntó la niña.
La madre asintió.
—En efecto. Y tiene muchos otros poderes, como su gran soplido que puede derribar casas enteras. Pero el lobo es estúpido, y en todas las ocasiones acaba siendo vencido por el astuto leñador. Solo actúa por instinto, sin pensar.
—¿En este cuento lo va a vencer también, mamá?
—Si me dejáis terminar de contarlo, tal vez.
—Llámalo, mamá —pidió de repente el niño—. ¡Haz que venga el lobo!
—¡No! —chilló su hermana—. Nos comerá.
—No, si yo estoy aquí. —Su madre les guiñó un ojo—. ¡Lobo, ven! —gritó al techo, donde refulgían adhesivos de estrellas.
—¡No, mamá!
—Tranquila, Shelley, cariño. —Le acarició la mejilla—. Verás cómo vamos a llamarlo, y el lobo no aparecerá porque nos tiene miedo; sabe que no puede meterse en la habitación de los niños porque podríamos llamar al leñador, que le abrirá el estómago y lo llenará de piedras.
—¡Lobo, ven! —gritaron contentos—. Te vamos a llenar la barriga de piedras.
—¡Te vamos a rellenar hasta que explotes!
Rieron y saltaron encima de la cama un buen rato, hasta que su madre ondeó bandera blanca. Los arropó y se despidió de ellos con sendos besos.
—Hasta mañana, hijos. Y si en vuestros sueños aparece ese ser malvado, avisadme y traeré unas cuantas piedras del jardín.
—Hasta mañana, mamá.
Apagó la luz. No prestó excesiva atención al sonido que provino de debajo de la cama, un imperceptible levantar de astillas que evocaba un gato grande arrastrando sus uñas por el suelo.
Entró en la cocina y se sirvió un vaso de whisky. Leer cuentos le secaba la garganta, sobre todo cuando alzaba la voz en el capítulo final para conferirle más emoción a la escena. En un papel apresado entre un imán y la nevera estaba anotada la lista de la compra. En la última línea, su marido había apuntado bajo postres y productos de limpieza la palabra «caña».
Chasqueó la lengua. Apenas tenían dinero para llegar a fin de mes y él solo pensaba en comprarse su maldita caña de pescar. Y no una de las baratas, no; el señorito había seleccionado un modelo con carrete automático y sedal de calidad. Tal vez no pudieran comprar una lavadora nueva, pero todo lo que fuera aparentar ante los amigos que su vida era un continuo derroche, siempre era prioritario.
Y el mes que viene toca la vuelta al colegio de los chicos, pensó, resignada.
—Bueno... al menos tú sí que me comprendes, ¿verdad? —le preguntó a la botella.
Un ruido sordo llegó desde el cuarto de los niños, como si algún trasto se hubiese caído del mueble de los juguetes. Pero lo que comenzó a preocuparla fue un olor inclasificable, a medio camino entre el almizcle y las deposiciones de pájaros, que emanaba de la habitación. Bebió un sorbo de la copa para mojar los labios en un avance de lo que vendría después, y regresó junto a sus hijos.
Al abrir la puerta, cuyos goznes rechinaron como charnelas oxidadas, su corazón dio un vuelco.
Sentado en la cama, royendo lo que quedaba de los brazos de sus hijos, un monstruo recubierto de pelo animal la miraba con ojillos circulares, pequeños y blancos. Su boca, un amasijo de carne y restos de huesecillos machacados, se abrió ansiosa, mostrando dos hileras paralelas de colmillos y una lengua correosa como un cinturón de cuero. La cosa medía tres metros, y estaba acuclillada en una posición tan inverosímil que hacía difícil adivinar dónde estaban situadas las articulaciones de sus miembros y hacia qué dirección se doblaban de manera natural.
El Lobo miró a la madre, y dijo con el tono de voz exacto que ella había usado para describirlo minutos antes:
—Estoy a punto de acabarme a tus hijos, zorra. Ya puedes traer las piedras.
Antes del siguiente latido, la mujer había muerto de miedo.
PRIMER ACTO
ALA NEGRA QUE SOBREVUELA LOS CAMPOS,
CONVOCANDO DE LA GUERRA
SUS ESPADAS Y TIMBALES...
¿Que te diga por qué
el mundo es tan caótico?
¿Pero qué clase de pregunta
absurda es esa?
El mundo no es caótico en absoluto;
todos saben
que en realidad no existe.
I NTERREGNO
¿Era extraño o surrealista? Son cosas diferentes. Lo extraño puede no tener sentido. Lo surrealista lo tiene siempre, aunque no se aprecie a simple vista.
James Joyce,
Finnegan’s Wake.
Luna abrió los ojos solo para descubrir que seguía en el mundo real. Estaba en su cama, en su asquerosa habitación de alquiler con el tapizado de las paredes saturado de gardenias. Desnuda.
Bueno, no del todo: en torno al cuello llevaba asido el colgante que había encontrado el día anterior. Se le había caído a un mendigo que suplicaba caridad frente a la entrada de un restaurante, aquel del gran cartel de madera frente a la escuela colonial. Cuando fue a devolvérselo, él se negó a mirarla, como si le aterrara establecer un contacto directo con la gente. Resultaba inquietante que semejante personaje poseyera algo tan hermoso, con esa cadena de cuentas rematada por un cólquico de oro. Un tesoro que había caído, tal vez por alguna azarosa jugada del destino, en las manos de un indigente.
Era algo tan extravagante que acabó ciñéndoselo al cuello, y ahí había permanecido toda la noche. Se preguntó cómo habría llegado hasta él; si aquel hombre desdichado habría sido rey en algún pasado remoto, y la alhaja era lo único que quedaba de una vida difuminada entre nubes de alcohol.
Se levantó. Tintineo de vasos y cafetera en mi menor procedente de la cocina. Sus compañeros de piso ya estaban desayunando.
—Hola, preciosa —saludó Esteban en cuanto la vio aparecer con su bata. Junto a él mascaba chicle su hermano Luis, empecinado en convertir el arte del engominado del cabello en una ciencia. La dueña del piso, Corky, torturaba unas tostadas untándolas de mermelada, mientras con la zurda cortaba unas legumbres para la ensalada del almuerzo.
—Mmrfff —masculló Luna. A paso de zombi, metió la cabeza bajo el fregadero y dejó que el agua se llevara los restos del maquillaje que había usado como ancla de personalidad el día anterior: pájaros de Escher volando en dos direcciones distintas.
—¿Vas a ir hoy al teatro, a alquilarte como decorado? La última vez te pagaron bien.
—No —barruntó. Retenía un inexplicable gusto a alcohol en su garganta, y eso que era abstemia—. Hoy toca vía pública.
—¿Clown de barro? —Corky enarcó sus cejas oscuras, que contrastaban con su cabello pajizo pero le conferían un halo de seriedad a sus ojos—. Creí que lo odiabas desde que aquel perro se te meó encima.
—Paso del barro, es un asco. Voy a hacer de carta de tarot: la sota de espadas.
Su amiga detuvo unos instantes el cuchillo. Hincó la hoja en una zanahoria y la trinchó en rodajas. Luna alzó las manos para tranquilizarla.
—Esta vez no me atravesaré con los alfileres, lo juro. Me tragaré el sable del abuelo de Esteban y haré creer que lo saco por el ano. Es mucho más sencillo y bonito.
—Estás chiflada —opinó Luis, metiéndose una tostada en la boca sin escupir el chicle—. Solo a ti se te ocurren esas cosas. ¿Es que no puedes dejar que el resto de la humanidad siga con sus fiestas sin tener que montar un numerito?
—La humanidad está enferma —protestó Luna, indignada. Era consciente de que caía en la trampa de Luis cada vez que la pinchaba, pero no podía evitarlo—. Lleva siglos practicando rituales sin sentido y repitiendo por tradición las mismas promesas. Solo procuro sacudirlos un poco para que al menos unos cuantos despierten del letargo.
—Yo quiero estar en letargo hasta las doce, todos los días. Anda, dedícame una obrita...
—Déjala en paz —dijo Corky, dándole una colleja—. Que haga de musa pop si quiere. Su vida no es asunto tuyo.
—Claro —masculló Luis—. Hacedle la pelota a la niña mimada. Un día acabará por creerse una vela y se prenderá fuego.
—Uhm... —Luna compuso una expresión soñadora, imaginando las posibilidades—. Una figura de cera que se derrite... Qué gran idea. ¡Gracias, Luis! Me has dado el impulso que buscaba para el solsticio de verano.
—¿Ves lo que has conseguido, capullo? —protestó Corky—. Anda, sácate el chicle de la boca antes de que se convierta en cemento.
Luna hizo una mueca. Jamás comía nada que fuera redondo, así que tras mirar de reojo una cazuela de lentejas sintió un retortijón en el estómago. Agarró del plato unas tostadas y una servilleta y se marchó a su cuarto, a vestirse. Media hora después regresó con su traje favorito, una combinación de quitón persa, sari e himatión que la hacía parecer salida de un sueño.
—Estás preciosa —sonrió Corky, fijándose en el maquillaje que cubría sus manos—. ¿Son lunas en cuarto menguante o anzuelos?
—Ambas cosas. La luna es un anzuelo para pescar estrellas.
—Si me lo dijera otra persona creería que es mentira. —La besó en la mejilla—. Anda, cuídate. Procura no hacerte daño con las espadas.
—He cambiado de opinión. Voy a dar un paseo por Jack’s Bridge a ver si veo rostros de gente conocida en la niebla. Luego, tal vez me deje caer por el hospital.
—¿Por el puente de Jack? Ese lugar está maldito. Yo no pasaría por allí ni escoltada por la policía.
—Por eso voy.
—Ten cuidado, cariño. No dejes que esos ojos tan bonitos atraigan a chiflados con cuchillos.
—Me vas a convertir en una presumida —rio Luna, eligiendo un paraguas. Salió apresuradamente del apartamento sin escuchar la última frase de su amiga.
—¡Es difícil no serlo cuando se nace con el pelo violeta!
La serena confusión que los estereotipos de personas causaban en Pradyr Hammesh le hacía preguntarse cómo sus conciudadanos se distinguían unos a otros. Qué misteriosas habilidades usaban para diferenciar a una mujer de mala reputación, como aquella que ofrecía un escorzo distraído en la barra del bar, de las damas de alta alcurnia en busca de amantes situados en esferas superiores de su casta. O los poetas tristemente trágicos que suspiraban por el amor, como el que pelaba unas pipas dos mesas más allá, de los simples borrachos que bebían, precisamente, porque no podían ser poetas.
Llevaba más de una hora haciendo tiempo en las profundidades del bar, consumiendo café a ritmo de blues. Dos discos consecutivos y la trompeta de Neil Thompson ejecutando proezas increíbles, mientras lo mejor de la juventud inglesa se obstinaba en cultivar los mismos vicios que sus padres. No se le ocurrió hasta ese momento, pero quizá él también fuera motivo de confusión para el resto de las personas que desperdiciaban sus noches en aquel antro. ¿Qué imagen ofrecería a las chicas que ocasionalmente lo miraban? Anodino, bajito y de cara triste... Tal vez les recordara a aquel compañero de oficina que siempre las cortejó pero que nunca tuvo valor para declararse. O a su fox terrier.
La campanilla de la puerta, un gnomo encerrado en una seta, tintineó por enésima vez. Entraron dos personas que se deshicieron de sus impermeables llenando de gotitas el felpudo. Pradyr clavó la vista en ellas. Corbata esmeralda con conejos estampados y bufanda roja. Se alegró al reconocer a sus clientes: setenta minutos tarde.
Les hizo una señal para que se aproximaran. El hombre que había hablado con él por teléfono era exactamente como se lo había imaginado: de unos cuarenta y cinco años, preocupantes entradas a ambos lados de la frente y cejas cortadas a pico que afilaban sus ojos de manera demoníaca. Su compañero —probablemente su sobrino George, el que pensaba desafiar a una dama para mantener intacto su propio honor— apenas levantaba veinte años del suelo, y ni siquiera sabía combinar bufandas con zapatos.
—Buenas tardes, soy Bernard. Usted debe ser Pradush, ¿no? —preguntó el hombre de las extrañas cejas.
—Pradyr Hammesh. Han llegado con retraso.
—Aunque suene a disculpa, ha sido culpa del tráfico. No sabe cómo se ponen las calles del centro por Navidad.
—Sí que lo sé. —Miró al joven, que pidió un gin-tonic más un refresco para su tío—. ¿Es usted el caballero interesado en el desafío?
—Me llamo George.
—Eso es circunstancial. Cuénteme más sobre su caso.
El joven empezó a dar detalles desordenados sobre por qué se sentía tan herido a propósito de una negativa de casamiento, pero su tío lo frenó tapándole la boca con el vaso.
—Anda, bebe y calla. Yo se lo explicaré. —Se encaró con Pradyr—. Pero antes, me gustaría conocer algo más sobre usted. Su empresa de servicios no aparece en ninguna guía.
El organizador de duelos se sintió incómodo. La peor parte de tratar con sus clientes era verse obligado a hablar de sí mismo para tranquilizarlos. Odiaba los currículums.
—Soy un freelancer. ¿Qué más quiere saber?
—Espero que no le moleste mi curiosidad. Como supongo que le habrán dicho en muchas ocasiones, el suyo es un oficio poco habitual. Nada menos que un organizador de duelos para la aristocracia.
—Solo es inusual en esta época —puntualizó—. Pero fue hasta cierto punto corriente hace unos siglos. Es una de esas profesiones que se pierden porque los caballeros y las damas de noble cuna cada vez entienden menos de protocolo y más de prensa del corazón.
—Eh... lamento confesarle que no somos de sangre azul, aunque la tía segunda de George está en la lista de sucesoras al trono, allá por el puesto doscientos.
—No importa. Si tienen lo que les he pedido y se sienten con ánimo para continuar, orquestaré un encuentro para ustedes... siempre que la señorita desafiada esté de acuerdo. Dos no luchan si uno no quiere.
Observó la riñonera de Bernard. Este la abrió, sacando una bolsita de cuero. Pradyr la cogió con extremo cuidado, analizando el objeto que escondía en su interior.
—Nos ha costado mucho encontrarlo, señor Hammesh. Habría sido infinitamente más fácil pagarle en dinero, aunque fuera una suma considerable.
—En realidad, eso es exactamente lo que ha hecho —murmuró Pradyr—. Esto fue considerado dinero, material de fianza para trueques, en una época remota. Y en determinados círculos todavía sigue conservando su valor.
Sacó de la bolsita el cadáver de un gusano necrotizado de unos veinte centímetros, enrollado en torno a un cilindro de cinta de embalar. Poseía dos extremidades idénticas, dos cabezas, una a cada extremo de su cuerpo viscoso. Bernard no se molestó en disimular su repulsión.
—El chino que nos lo vendió no quiso decirnos qué era, pero confirmó su autenticidad con un documento escrito en mandarín. Tuve que pedirle un favor a un cuñado que tengo en el museo para que nos lo tradujera.
—Se trata de un escólex bicéfalo, una solitaria siamesa con duplicidad del sistema nervioso y del aparato digestivo —explicó Pradyr, guardándosela en un sobre—. Es un parásito que prospera en el intestino de personas con problemas de acumulación de heces. En la Antigüedad se operaba al paciente, se le extraía el gusano y, si sobrevivía, tenía derecho a reclamarlo como propiedad. Era un tesoro susceptible de ser canjeado por determinados bienes en los templos locales.
—¿Y para qué quiere algo tan asqueroso? —preguntó George, a punto de devolver el gin-tonic.
—Eso es asunto mío. Ahora, vamos a lo que importa: ustedes han cumplido con su parte y yo haré lo propio, en cuanto me entreviste con la señorita desafiada. —Estudió a George con malicia—. Normalmente se combate para defender el honor de una dama, amigo mío. Hace falta ser muy poco caballeroso para convertir a una en objeto de nuestra venganza.
El joven se ruborizó. Iba a replicar cuando Pradyr creyó reconocer a alguien, un hombre que ahogaba sus penas sentado en la barra. Hacía tiempo que no lo veía por allí, pero su frente llena de pecas era inconfundible.
—Si me disculpan un momento, tengo que hablar con alguien. Prepárense a describir con todo detalle las circunstancias que rodearon la ofensa.
Dejó a Bernard y a su sobrino discutiendo por la versión que iban a dar del caso y se acercó a la barra. Efectivamente, aquel hombre de escanciado veloz era un viejo conocido. Tendría unos sesenta años, con hebras grises que veteaban su cabello llenándolo de hojosas espadañas. Lucía tres anillos de compromiso en una mano, como si se hubiera casado sin romper previamente ninguno de los lazos anteriores.
—¿Albert?
El hombre separó sus labios de la copa.
—¿Usted... me conoce?
—Por supuesto, Albert. Soy yo, Pradyr. Tiene que acordarse de mí.
—No tengo el gusto. Yo soy Albert.
—Encantado. Creo que es la octava vez que nos presentamos —sonrió—. La última fue en París, en una cafetería de Montmartre.
—¡Allez la France! Lo recuerdo. Era fascinante, con todas aquellas camareras tan escotadas...
—¿Cómo le van las cosas? ¿Ha tenido noticias de... ya sabe, del otro lado?
Albert se le acercó para revelarle algo confidencial. Su aliento apestaba, pero Pradyr hizo de tripas corazón y le dejó hacer.
—Algo grave ha ocurrido recientemente. Una tragedia. Algunos Umbrales se han abierto por accidente.
Pradyr se envaró.
—¿Cómo es posible?
—Los ha cogido a todos por sorpresa. Al parecer, un ángel cayó a este lado de la realidad con su cápsula y todo. No sé si sobrevivió. Las puertas han vuelto a cerrarse, pero he oído que un camino sigue abierto. Cicatrices que no han sanado.
—¿Qué camino?
—Esa es una buena pregunta. —Unos tosidos sacudieron sus pulmones como sacos llenos de agua—. Se hace evidente en los signos: hay una fuerte actividad de los Auspicios cerca de Jack’s Bridge. Las pocas sectas de suicidarios que quedaban ya han empezado a practicar sepuku en masa. Intuyen que algo maligno ha cruzado a este mundo junto con la cápsula del Querubín... ¡tjó, tjó!
Pradyr le dio unas palmadas en la espalda.
—Tiene que cuidarse, Albert, o pronto dejará de ir a los bares. En los cementerios no se sirven chupitos.
—¡Mejor! Así ya no beberé más. Oiga... ¿puedo hacerle una pregunta, amigo?
—Claro.
—¿Me ha visto por ahí últimamente?
Pradyr cabeceó. Albert era un hombre excepcional, obsesionado con algunas coincidencias que para otras personas no habrían representado más que simples casualidades.
—No, Albert, no lo he visto desde hace tiempo.
—Si algún día me ve —suplicó—, se lo ruego, asegúrese de que soy yo y venga a decírmelo inmediatamente. ¿Me hará ese favor?
—Lo haré. Bueno, he de irme, que tengo clientes. Ya hablaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Lo dejó describiéndose a sí mismo al estupefacto camarero, por si lo había visto. En el fondo, Pradyr sabía que su tristeza solo ocultaba una sempiterna sonrisa, y una despreocupación casi patológica hacia cualquier cosa que lo rodeara. Por peligroso que se volviera el mundo, la bonhomía de Albert procuraba mantenerse por encima de las angustias de la gente. Lo cual implicaba que, para que hubiera alcanzado ese grado de inquietud, el problema debía ser muy grave.
Puertas entreabiertas. ¿Por qué no había advertido nada?
Algo maligno ha pasado a este lado junto con la cápsula del Querubín.
La última vez que ocurrió algo semejante se desencadenó una matanza. Ciertas aberraciones del otro lado de los Umbrales arrastraban consigo una estela de anacronismo tan poderosa que pervertía la realidad, volviendo locos a los hombres y distorsionando la coherencia del mundo.
Afectado, regresó a la mesa donde esperaban sus clientes. Cuando lo vieron llegar mostraron sonrisas perfectas, desprovistas de toda maldad. Y ese fue su error. Pradyr advirtió que el jovenzuelo, George, ocultaba apresuradamente algo de su vista. Lo agarró con fuerza por la manga, arrancando de su interior unos cables.
—¡Eh! ¿Qué hace? —protestó George.
Pradyr se limitó a aplastar con furia el micrófono.
—Periodistas —escupió—. Maldita sea mi suerte. He picado como un colegial.
Bernard se puso en pie.
—¡Lo lamento! Oiga, fue usted quien no me dejó alternativa. No dejaba de ignorar mis mensajes. Solo quiero entrevistarlo para un periódico de tirada local, respetando al máximo su intimidad.
—¡Apártese! Conque la tía segunda de George, ¿eh? «En el puesto doscientos». Cómo he podido ser tan estúpido.
—Verá, señor Pradash —explicó Bernard con rapidez, acompañándolo a la salida—, no deseo causarle ningún perjuicio. En cierto modo soy un artista, como usted. Colecciono profesiones insólitas, y su caso es lo mejor que he encontrado desde que me dedico al periodismo de investigación.
—Pues debería buscar mejor.
Abrió la puerta de un empellón. El gnomo bailó. Fuera había comenzado a nevar. En cuanto puso un pie en la acera, el organizador de duelos percibió algo.
El viento arrastraba un extraño hedor, una fetidez semejante a deposiciones de pájaros... y algo más. Algo inclasificable. Las primitivas callejas que los tiempos modernos habían maquillado con farolas y neones se precipitaban cuesta abajo hacia el norte, hundiéndose en un tumulto de sordidez entre legañosos almacenes de efectos navales y centros comerciales de negligente factura. El hedor culebreaba por ese remolino de casas maquilladas, balaustradas torcidas y tejados puntiagudos. Desde allí, si se alzaba un poco la vista por encima de las columnas dóricas que, equivocadas, decoraban unos balcones con muchas menos pretensiones, podía verse el horizonte ciudadano, donde florecían barrios en estratos fantásticamente nimbados por el smog de las chimeneas.
Los periodistas sacaron sus grabadoras y se dispusieron a formular miles de preguntas. No paraban de pedir disculpas y prometer dejarlo en paz si les contaba algo sobre su vida, cualquier detalle relacionado con su profesión. Pradyr esquivó sus preguntas como si fueran golpes de espada. Su mente se abstrajo, ensimismada con los copos que caían del cielo.
Se acercó al escaparate de un Harrods donde brillaban adornos navideños. Los muñecos con motivos rurales tenían la cabeza vuelta del revés, desde los Santa Claus pintados con su verde original a las pastorcillas de cera.
Las mejillas de Hammesh perdieron su color.
—¿Qué le pasa? —insistió Bernard, acompañándolo hasta el siguiente escaparate. Se trataba de una acogedora librería familiar, con pósters del personaje infantil de moda colgando del techo y volúmenes de ilustraciones abiertos por la mitad.
Pradyr los miró. Los periodistas observaron el interior del escaparate, pero solo vieron libros de cuentos. Tan solo un detalle se escapaba de lo habitual: en uno de ellos, que ilustraba el cuento de Caperucita Roja, la graciosa efigie del lobo con enaguas había desaparecido. No se trataba de una rotura en la página, ni una calcomanía desprendida. Simplemente, parecía como si el dibujante hubiese olvidado pintarlo y solo quedara de él una silueta abandonada en el centro del cuadro.
Pradyr blasfemó entre dientes. Cuando Bernard le apuntó con el micro, advirtió que el hombre temblaba de miedo.
—¿Qué le ocurre, señor Hammesh? ¿Qué ha visto?
Pradyr le lanzó una mirada estupefacta, descubriéndolo a su lado, y echó a correr entre las cortinas de nieve, torciendo por el primer callejón. Los periodistas lo siguieron a la mayor velocidad que permitía el resbaladizo pavimento, pero en cuanto doblaron la esquina se dieron cuenta de que su hombre había desaparecido.
—¡Joder! ¿Hay más salidas aparte de esta? —preguntó Bernard. Su ayudante negó con la cabeza.
—La calleja acaba en una pared de cuatro metros. No hay forma de escalarla a menos que trepes como una araña.
El periodista apagó la grabadora, frustrado. ¿Dónde se habría metido aquel tipo?
Volvió al escaparate. Allí continuaba aquella rara ilustración de la que se había fugado el monstruo, con una Caperucita de mejillas sonrosadas ofreciéndole su mejor sonrisa a la nada. Bernard se preguntó a qué venía aquella inquietud que de repente había hecho presa en su estómago, retorciéndole las tripas como si tuviera la inexplicable certeza de que el fin del mundo se encontraba a la vuelta de la esquina.
I NJERENC I A
Abel abrió el primer cajón de la mesa de su despacho. Lo que buscaba tampoco estaba allí. Lo cerró y probó con el segundo. La inercia hizo que consumibles y utensilios para limpiar impresoras rodaran hasta sus dedos.
—Mierda —masculló, rebuscando entre paquetes vacíos de tinta.
—¿Necesitas algo?
Janine Felder, del turno complementario, hizo su entrada planificada para llegar quince minutos tarde.
—Hola, Janine. Sí... ¿por casualidad no habrás visto el repuesto de tinta de color para la Z-3000?
—Tiene que estar en ese cajón donde estás hurgando.
—Pues no lo veo.
Con aire de secretaria curtida en docenas de oficinas, la mujer se acercó hasta la mesa, apartó diligentemente sus dedos del interior del cajón y cogió un paquete señalado por tres muescas, más o menos de la misma zona que él había estado revolviendo segundos antes.
—Aquí lo tienes —sonrió—. ¿Has encontrado ya la tortuga?
—¿Cómo dices?
Janine ocupó su silla, frente a una montaña de papeles. La apartó sin diligencia y encendió el ordenador. Aunque odiaba admitirlo, Abel se sumaba a los empleados de la oficina en opinar que Janine estaba mucho mejor cualificada que ningún otro para el puesto de relaciones públicas. El marketing era un oficio demasiado duro para pagarse por comisiones, y el ímpetu de la gente recién llegada siempre triunfaba frente el cansancio de los veteranos.
—Pregunto que si has encontrado a la tortuga. Es lo que decía mi abuela cuando me veía rebuscando cosas en un cajón sin prestar atención. Parecía como si en lugar de un coletero estuviese de safari detrás de una tortuga.
—Tu abuela era una mujer sabia.
—¿Te ocurre algo, cariño?
Abel le lanzó una mirada aviesa.
—Creo que no llevas el tiempo suficiente en esta oficina como para tratarme de «cariño». Aunque suelo agradecerlo, hoy no es un buen día.
Janine pareció ofendida.
—Discúlpame si te he molestado, solo me interesaba por ti. Si hay algo que se me da bien, aparte de rellenar estos estúpidos formularios, es analizar a la gente.
—¿Ah, sí? —Abel se retrepó en la silla, francamente interesado en la conversación. Tenía que fichar dentro de cinco minutos, pero no podía irse hasta que la supervisora firmara unos recibos de su carpeta de trabajo—. ¿Y qué te cuenta esa ampliamente desaprovechada facultad para el psicoanálisis sobre mí?
La mujer se levantó.
—Está bien. Si no quieres hablar conmigo, dímelo directamente. No hace falta que seas grosero.
Abel la agarró por el hombro, sentándola de nuevo.
—Lo siento —se disculpó—. Perdóname, hoy estoy un poco tenso.
—¿Solo un poco?
—Es uno de los peores días de mi vida, pero aparte de eso, todo va bien. Te lo digo en serio: de verdad me interesa tu análisis.
Janine se apartó el flequillo de la frente.
—Está bien, pero no protestes si digo algo que no quieres oír.
—Prometido. Dispara.
—Estás estresado.
—Bingo.
—Y es por un asunto de faldas.
—¿Tanto se nota?
—Los hombres creéis que sois capaces de ocultar vuestros sentimientos, pero en realidad sois inocentes como niños. —Encendió un pitillo, ocultándolo bajo la mesa cuando la supervisora cruzó por delante de la puerta—. ¿Te ha dejado ella?
—Sí.
—¿Por tu culpa?
—No lo sé. Es probable. Traté de defender su honor ante una ofensa de otro pretendiente, pero no lo entendió.
—Una mujer raramente se asusta ante semejante acto de caballerosidad. ¿Qué hiciste, caballero sin espada? ¿Retar al que la ofendió a un duelo? —bromeó.
Para su sorpresa, la respuesta de Abel fue sincera.