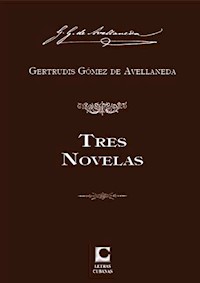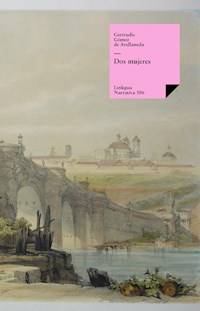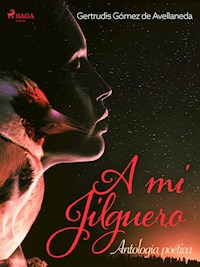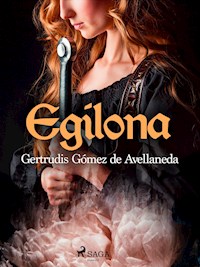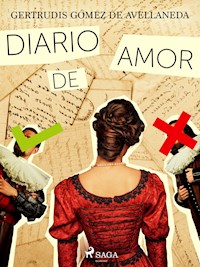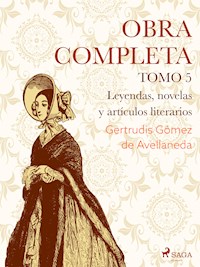Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
En Espatolino Gertrudis Gómez de Avellaneda narra la historia de un bandido que actúa en Nápoles y Roma. Tiene agentes y espías que lo mantienen al tanto de los movimientos del gobierno y de la policía, y de las rutas de viajeros. Espatolino es ágil y diestro con las armas. Su nombre es una leyenda. Pero un día conoce a una bella mujer: Anunziata. A partir de ese momento las cosas cambian dentro de la banda y en el propio Espatolino, quien se enfrenta entonces a un adversario difícil de vencer o controlar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Espatolino Edición anotada por la autora
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Espatolino.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9629-084-6.
ISBN tapa dura: 978-84-9953-137-3.
ISBN rústica: 978-84-9816-655-2.
ISBN ebook: 978-84-9897-807-0.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Espatolino 11
I 13
II 29
III 43
IV 55
V 71
VI 87
VII 99
VIII 121
IX 141
X 163
XI 173
XII 185
XIII 199
XIV 213
XV 223
Libros a la carta 235
Brevísima presentación
La vida
Gertrudis Gómez de Avellaneda (Camagüey, 1814-Madrid, 1873), Cuba.
Era hija de un oficial de la marina española y de una cubana. Escribió novelas y dramas y fue actriz. Estudió francés y leyó mucho, sobre todo autores españoles y franceses. Tras una corta estancia en Burdeos, vivió un año en La Coruña y después en Sevilla, donde conoció a Ignacio Cepeda, con quien tuvo un romance. Por esta época ejerció el periodismo y estrenó su primer drama. Su creciente prestigio literario le permitió establecer amistad con Espronceda y Zorrilla. Poco después se casó con Pedro Sabater, quien murió tres meses más tarde.
Tras un retiro conventual, la Avellaneda volvió a Madrid y, entre 1846 y 1858, estrenó al menos trece obras dramáticas. Hacia 1853 quiso entrar en la Academia Española, pero se le negó por ser mujer. En 1855 se casó con el coronel Domingo Verdugo, conocida figura política que en 1858 fue víctima de un atentado. Más tarde éste fue nombrado para un cargo oficial en Cuba. Entonces la Avellaneda dirigió en La Habana la revista Álbum cubano de lo bueno y de lo bello (1860).
Su marido murió en 1863 y ella se fue a los Estados Unidos. Estuvo en Londres y París y regresó a Madrid en 1864.
Durante los cuatro años siguientes vivió en Sevilla. Utilizó el seudónimo de La peregrina.
Espatolino es un bandido que actúa en Nápoles y Roma. Tiene agentes y espías que lo mantienen al tanto de los movimietos del gobierno y de la policía, y de las rutas de viajeros. Espatolino es ágil y diestro con las armas. Su nombre es una en leyenda. Pero un día conoce a una bella mujer: Anunziata. A partir de ese momento las cosas cambian dentro de la banda y en el propio Espatolino, quien se enfrenta entonces a un adversario difícil de vencer o controlar.
Espatolino1
1 La funesta celebridad que goza el personaje cuyo nombre ponemos por título a esta novelita, nos dispensa de asegurar que no es un ente imaginario, y que muchos de los hechos que vamos a referir son exactamente verídicos.
I
¿Habéis estado alguna vez en Italia? ¿Conocéis aquel país clásico de los héroes, de los artistas y de los bandidos? Si por pereza o absoluta carencia de medios no habéis tenido aún la dicha de recorrer aquella privilegiada región de Europa, no os habrá faltado, por lo menos, uno de tantos libros curiosos como andan por esos mundos, y gracias a los cuales alcanzamos todos la ventaja inestimable de viajar sin movernos de nuestro sitio, mirando y comprendiendo aquel celebrado país, con los ojos y la inteligencia de Madame Staël, de Chateaubriand, de Dumas y de otros infinitos, cuyos nombres sería largo de consignar. ¿Y quién, además, no ha tenido a mano una de aquellas innumerables guías, con cuyo auxilio se logra en pocos minutos conocer palmo a palmo aquella tierra bendita, inexhausta fuente de inspiración para el poeta y para el novelista?
Dando, pues, por indudable que conocéis, tanto como yo misma al menos, la parte del mundo a que intento trasportaros, espero me seguiréis sin ningún género de temor o pena, y aun supongo prudentemente que no me impondréis en toda su extensión la enojosa tarea de Cicerón.
En este concepto, trasladémonos desde luego, lectores míos, al camino de Roma a Nápoles, y descansemos un instante en aquella línea que separa los Estados Pontificios del territorio de la antigua Parténope. Echemos desde allí una rápida ojeada al suelo pantanoso y triste que dejamos a la espalda (y del que pudiera decirse que, cansado de producir grandes hombres, desdeña el fútil adorno de la vegetación), y otra no menos breve a las fértiles campiñas que se despliegan delante de nosotros, y en las que hallaremos toda la lozanía, todo el vigor de la naturaleza, pudiendo apenas persuadirnos que esa tierra, que parece tan joven, conserve la huella de glorias tan antiguas como las que recuerda su orgullosa vecina.
Continuemos nuestra marcha sin volver a detenernos, ni para admirar la pompa de los caminos ni para saludar con religioso respeto aquella torre que atrae nuestras miradas, y donde descansaron las cenizas de Cicerón.
Apartemos la vista de la bella perspectiva que nos ofrece la ciudad fundada por Eneas,2 célebre a lemas por tantas batallas; y dejemos a un lado las ruinas de la antigua Minturna, a cuya inmediación halló un asilo el joven Mario contra la persecución del implacable Sila. Para acercarnos rápidamente al teatro de nuestra primera escena, preciso es cerrar los ojos, y no distraernos con tantas huellas como aquí han dejado la poesía y la historia: preciso es continuar nuestra marcha y divisar el monte Massico, sin acordarnos de que sus excelentes vinos han sido celebrados por Horacio, ni de que podemos encontrar no lejos de él los vestigios de un magnífico anfiteatro.
Próximos nos hallamos a la nueva Capua, vecina de aquélla, cuyas delicias fueron tan fatales a las tropas de Aníbal, y más adelante descubrimos, coronando una pintoresca colina, el soberbio palacio mandado construir por Carlos III; pero en el que no pararemos la atención por llegar cuanto antes a la tierra de San Elpidio, donde existió en otro tiempo una ciudad de los Volscos.
¿Qué nos falta?... Otra jornada corta y ya estamos en Nápoles, y ya vemos su golfo bordado de islas, entre las que descuella la célebre de Tiberio,3 que guarda entre sus rocas el maravilloso lago cuyas aguas, arenas y piedras, se adornan con igual pureza del más sereno azul del firmamento; y la feraz Ischia levantándose con elegancia sobre su pedestal de basalto; y Procida con su viejo y ruinoso castillo, en otro tiempo tan importante, y donde meditó tal vez el vengativo Juan sus sangrientos horrores de las vísperas sicilianas.
Mas nada de esto debe ocuparnos por ahora: advertid que estamos en el año de 1811; cuando el brazo del coloso del siglo, tendido sobre la hermosa tierra que pisamos, imprime un sello de terror que embarga la facultad de los recuerdos.
Época por cierto lastimosa hemos escogido para visitar tan peregrina región. Doquier hallamos las señales de una política ambiciosa y suspicaz, y en el silencio de las poéticas noches, en vez de los cantos del pescador que tendía sus redes al compás de las estrofas del Tasso, escuchamos las roncas voces de los soldados franceses, que acaso recuerdan todavía los terríficos tonos de la Marsellesa.
Sin embargo, en esta tierra que veis, sometida a un yugo extranjero, respiran algunos hombres libres, indómitos, que vagan a su capricho por todo el país que acabamos de recorrer rápidamente, y por otros que no me propongo designar, bastando aseguraros que su fama es conocida desde las majestuosas selvas de Neptuno4 hasta el estrecho de Mesina. ¿Quiénes son, pues, me preguntaréis, esos herederos de las glorias romanas; esos fieros vagabundos que, como rocas aisladas, sirven todavía de escollo al poder desbordado de la Francia? Muy sensible es a mi corazón descubriros una triste verdad; pero es un deber de que no puedo eximirme. ¡Esos hombres son unos bandidos! Si queréis conocer al jefe de aquella horda atrevida, no tenéis necesidad de consultar la historia: pronunciad solamente el nombre de Espatolino delante de los poetas italianos, y os inundarán con multitud de versos consagrados a sus funestas hazañas; preguntad también a las mujeres, ya sean de Palestina, de Sorrento o de Monteleone, y os referirán a porfía maravillosas historias en que hallaréis amalgamados el ingenio y el crimen, la ferocidad y el heroísmo.
Mas nada preguntéis si queréis ahorraros un trabajo inútil, pues los hechos de que voy a hablaros son tan auténticos que no necesitan testimonio alguno.
¿No veis aquella barca que se desliza suavemente por la azul superficie del golfo, al monótono compás de cuatro remos manejados sin duda por expertas manos?
Parece haber salido de Nápoles con dirección a Portici.
A la suave claridad de la Luna que brilla en toda su plenitud en mitad del cielo de la hermosa Parténope, podéis distinguir sin dificultad las personas que ocupan la barca. Dos de ellas son remeros que solo interrumpen su silencio para dirigirse de vez en cuando alguna palabra insignificante; pero las otras dos (también hombres) parecen empeñadas en una conversación muy viva. El uno, que representa de cincuenta a cincuenta y dos años, mezcla al idioma francés (que usan evidentemente para no ser entendidos de los remeros) voces italianas, descubriendo su viciosa pronunciación que no le es familiar la lengua de que se sirve. El otro más joven se expresa con pureza y facilidad, como quien maneja el idioma nativo. El primero es de pequeña estatura, enjuto de carnes, de aspecto sagaz: su fisonomía y su traje anuncian un agente de policía. El segundo es alto, bien encarado, de mirar fogoso; se distingue por la marcialidad de su porte, y no hay precisión de penetrar bajo su ferreruelo y ver su uniforme, para reconocer a un oficial francés.
—De todos modos, señor Angelo —decía éste, mientras sacudía la blanca ceniza de su cigarro habano—; de todos modos, es una mengua para el Gobierno que a las puertas mismas de las ciudades defendidas por las invencibles armas francesas, se cometan cada día tantos y tan escandalosos atentados por un puñado de forajidos.
—El divino Hijo de María tenga piedad de nosotros —respondió el agente de policía—; pero ¿qué quiere vuestra excelencia5 que haga un infeliz como yo contra el hombre que así se burla de todo el poder de nuestro invencible dueño, el grande, heroico y virtuosísimo emperador? Espatolino, señor coronel Arturo de Dainville, es un ahijado de Luzbel, que sin duda hizo pacto con su padrino desde los primeros años de su vida, comprando, ¡Dios sabe a qué precio!, su especial e invisible protección. A la edad de veinte años ya tenía nombradía en su funesta carrera, y hace casi otros tantos que crece de día en día la fama de sus abominables triunfos. ¡Oh, señor Dainville, señor Dainville!, el augusto emperador bien puede haber encadenado a su carro todos los númenes del destino; pero no sé si podrá entenderse con los espíritus infernales que protegen al bandido.
—No son los espíritus infernales los que le han preservado hasta ahora —respondió con visos de enojo el militar—, sino vosotros los italianos, que, aunque fingís aborrecerle, inutilizáis cuantos esfuerzos emplea el Gobierno dando aviso de todas sus operaciones al célebre malhechor. ¿Pensáis que se me ocultan los nombres de sus cómplices?
A la luz del día hubiérase visto palidecer el rostro del italiano; pero aunque la macilenta claridad de la Luna le fuese en este punto favorable, notábase el temblor de su voz cuando contestó.
—La Santa Madonna me preserve de poner en duda la incomparable perspicacia de su excelencia, pero, ¿quién se atrevería a hacer traición al Gobierno francés, que es tan general y profundamente respetado?
—Os digo que conozco a todos aquéllos que se han atrevido, señor Angelo, y que bien pudiera impedir los caritativos avisos que dan al bandolero, haciéndoles cerrar las bocas con el plomo de las balas.
—Es muy cierto, excelentísimo señor, es demasiado cierto —repuso el agente—, nadie ignora que el valeroso coronel Dainville, pariente y amigo de las muchas y altas personas que ocupan los primeros destinos del reino, goza toda la influencia que merece, y...
—No se trata de mi influencia —interrumpió con impaciencia el francés—, ni la necesito para entregar al Gobierno los culpables cuyo castigo reclama la justicia. Os he dicho y os repito, señor Angelo Rotoli, que si Espatolino se pasea impunemente desde Roma hasta Reggio de Calabria, es por culpa de aquéllos que le sirven de espías cerca del Gobierno.
—Así será, señor valerosísimo, así será —respondió cada vez más turbado al oír el tono significativo del coronel—; no dudo que Espatolino tenga numerosas relaciones en el país, y que advertido de las sabias disposiciones del Gobierno logre inutilizarlas con su astucia y su talento; porque se dice que ese malvado tiene un singular talento, señor Dainville, y aparte de sus comunicaciones con el espíritu malo...
—Dejad los espíritus en paz, y antes que lleguemos a Portici pongámonos de acuerdo como buenos amigos. Sed sincero y veraz una vez en vuestra vida, señor Angelo. Todavía puedo perdonaros pasadas imprudencias, pero si persistís en una disimulación culpable, os declaro que designaré por sus nombres a las personas que favorecen la impunidad de una cuadrilla de asesinos.
Tembló de pies a cabeza el italiano, y pareció combatido entre dos contrarios y poderosos sentimientos; pero venció sin duda el más noble, pues dijo, no sin algún embarazo.
—Yo no sé, excelencia, hasta qué punto sea exacto el nombre de asesino que aplicáis a Espatolino; pues aunque no queda duda en que a sus manos o a las de su cuadrilla, han perecido algunos hombres, no ha llegado a mi noticia ningún hecho que pruebe en él un natural feroz y sanguinario. Se dice que no le faltarán buenas obras que poner en la balanza de sus faltas, y que si los poderosos tiemblan al escuchar su nombre, le bendicen no pocas veces los aldeanos que han perdido su cosecha; pues sabida es la generosidad con que sabe socorrer la miseria.
—¡Con la bolsa que roba en los caminos públicos! —exclamó indignado el oficial—, ¡con el oro que arranca de los cadáveres de sus víctimas!... ¡Excelente modo, señor Angelo, de ser generoso! En fin, el tiempo se pasa, y por última vez os repito que es preciso elijáis entre servir al Gobierno o responder a los cargos que pesan sobre vos, pues estáis acusado de mantener secretas comunicaciones con los bandidos.
—¡Glorioso San Paolo! —exclamó juntando las manos el agente de policía—, ¿quién puede haber dicho tan infame mentira al señor Arturo de Dainville? Todo el mundo conoce en Roma mi conducta ejemplar, y he venido a Nápoles para tomar posesión de ciertos bienes heredados de un pariente, y de una casita que, como sabe su excelencia, he comprado en Portici con el objeto...
—Voto a bríos, señor Angelo, que es abusar demasiado de mi sufrimiento el hablarme ahora de vuestras herencias y proyectos. Nada me importa el motivo que os ha conducido a Nápoles: lo que os digo es que sois agente de policía, y que en Nápoles o en Roma es preciso nos entreguéis a Espatolino.
¡Yo!, ¡yo entregar un sujeto a cuyo nombre tiemblan los más valientes! ¿Cómo he de hacerlo señor Arturo? Vuestra excelencia no ha reflexionado en lo que exige de su humilde criado.
—Mi resolución es inmutable: o entregáis a ese facineroso, o seréis juzgado como cómplice suyo. No me miréis de ese modo, señor Rotoli, ni aparentéis un aire de víctima; pues con nada lograréis destruir la firme convicción que tengo de vuestra culpa.
El italiano fijó en su interlocutor una mirada profunda, como si quisiese penetrar en su alma y medir la convicción que acababa de expresar; pero aunque todo el aspecto del extranjero indicaba la mayor seguridad en su creencia, una sonrisa fugaz aclaró por un momento la turbada frente de Rotoli, que dijo con pausa:
—Habláis de convicciones, ilustre caballero, pero olvidáis que para justificar vuestras amenazas necesitáis algo más que convicciones: necesitáis pruebas.
—Las tengo —respondió fríamente el oficial.
—¡Las tenéis!
—Decid, señor Rotoli, ya que os empeñáis en reducirme al extremo de hablaros con rigor, decid: ¿quién pagó los doscientos luises de oro que debíais al maestro de posta de Civita Vecchia, y por los cuales os amenazaba con la cárcel?
Turbábase más y más el italiano, pero esforzábase por encubrir su embarazo.
—No sé, invicto coronel —dijo—, con qué objeto me dirige vuestra excelencia esa extraña pregunta; pero la satisfaré sin vacilar diciéndole que el maestro de posta de Civita Vecchia percibió de mis propias manos la mencionada cantidad y que tengo su recibo.
—Si el maestro de posta la tomó de vuestras manos no negaréis que a las vuestras llegó por las de Espatolino.
—¡La divina Madonna y el bienaventurado San Carlos me valgan! —gritó con un gesto de doloroso asombro el italiano—. ¿Decís, señor mío carísimo, que fue Espatolino?...
—El que os regaló los 200 luises de oro que pagasteis al maestro de posta, y si deseabais conservar el secreto, no obrasteis con prudencia en maltratar a la persona que tuvisteis por confidente, y que en venganza puede muy bien decir a cuantos gusten escucharle que Espatolino paga vuestras deudas en premio de otros servicios que recibe de vos.
Brillaron con una expresión salvaje los ojos negros de Rotoli, y con una voz gutural y áspera, que más que acento humano parecía rugido de una hiena, dijo torciéndose las manos y abandonando el idioma de que hasta entonces se sirviera, para usar el suyo nativo:
—¡Pícaro infame!, yo le arrancaré la lengua.
Dominose empero, y añadió con tono sumiso y zalamero:
—¿Vuestra excelencia habla tal vez de ese desgraciado Pietro Biollecare, que no puede perdonarme el que haya sido más afortunado que él? Nuestro común pariente, al que pensaba heredar, tuvo el antojo de preferirme y no he logrado aplacar el odio de Pietro contra mí, ni aun con la generosa conducta que antes y después del hecho he observado con él. En mi casa le acogí en los días de su desamparo, señor Arturo, y a mi casa le llamé después que supe ser yo la causa, aunque inocente, de su última desgracia; procurando por todos los medios imaginables hacerle olvidar el malogro de sus esperanzas; pero ingrato a tantos beneficios el desacordado joven, me calumnia por todas partes, desde que le reconvine paternalmente porque tuvo el atrevimiento de poner los ojos en mi Anunziata.
—¿Pietro ama a vuestra sobrina, señor Angelo?
—Veo que vuestra excelencia ignora las infamias de ese tunante —dijo con viveza Rotoli, regocijado al ver que la conversación tomaba otro giro—; imposible parecerá al noble coronel, que un miserable como el tal Biollecare se haya atrevido a levantar su pensamiento a la perla de mi casa; a la hermosa doncella que vuestra excelencia mismo ha encontrado digna de...
—Adelante, amigo, adelante —interrumpió el francés—; nada tiene que ver mis sentimientos con los negocios de Biollecare.
—Estoy en ello, excelentísimo, estoy en ello. Os decía, pues, que ese pobre diablo se atrevió a mirar con buenos ojos a mi perla, y que habiéndole reconvenido por su osadía, se salió de mi hospitalario albergue, calumniando vilmente mi acreditada honradez.
Sonrió el oficial a estas últimas palabras con cierta ironía, que aparentó no entender el italiano, y se disponía a continuar su panegírico cuando aquél le desconcertó diciendo:
—Si Pietro ha mentido al asegurar que recibisteis de Espatolino los 200 luises de oro para el maestro de posta, ¿qué podréis alegar contra el testimonio de una carta que le confiasteis algunos días antes de aquél en que salió de vuestra casa, y que no quiso devolveros?
—¿Una carta dice vuestra excelencia?
—De vuestra letra, señor Angelo.
—Y esa carta, carísimo señor...
—Esa carta dice así; la sé de memoria; escuchad:
Amigo y camarada E... os esperé ayer inútilmente en el paraje consabido; es la primera vez que os puedo reconvenir de inexactitud, y eso me tiene inquieto. Andad con cuidado y procurad verme mañana, pues tengo cosas importantes que comunicaros. Ya sabéis el sitio y la hora de costumbre.
Vuestro.
A. R.
—¿Y por simples iniciales que pueden convenir a cien nombres, asegura vuestra excelencia que esa carta se dirigía a Espatolino?
—Os empeñáis en apurar mi indulgencia, y voto a bríos que habréis de arrepentiros de no ser franco y sincero con un hombre que desea salvaros; sí, señor Angelo, salvaros; pues, os juro por mi espada y por la gloria de la Francia, que no saldréis bien librado si las acusaciones que ahora rechazáis con tanta impavidez llegan a ser conocidas y apreciadas por el Gobierno.
—Cálmese vuestra excelencia y esté cierto de que nada es comparable al efecto, veneración y confianza que inspira a su humildísimo Rotoli. Bien lo pudiera decir mi perla, que no oye en todo el día de mi boca sino elogios del señor Arturo. Verdad es que la linda criatura me estimula con su aprobación, y que es tan vivo el afecto que vuestra excelencia ha sabido inspirarla, que todo el mundo lo conoce.
—Menos yo —observó con amarga sonrisa el extranjero—. Pero en fin, señor Angelo, ¿persistís en negarme que iba dirigida a Espatolino la carta que conserva en su poder Pietro Biollecare?
—No digo precisamente, noble caballero, que dicha carta fuese dirigida a otro que a Espatolino, y en todo caso vuestra excelencia debe advertir que no sería un gran delito en el pobre Rotoli escribir cuatro letras a un antiguo conocido; porque ha de saber vuestra excelencia que ese menguado nació ni más ni menos como vuestra excelencia y como otro cualquiera hijo de mujer, y que la que le echó al mundo era una santa criatura, muy devota de la divina Madonna, y casada legítimamente según la Iglesia romana, con un hombre acomodado que después vino a menos; pero que en la época en que nació Espatolino tenía siempre algunos escudos sobrantes a disposición de sus amigos.
—¿Acabaréis con mil diablos, señor Angelo?
—Perdón, excelencia: era preciso deciros que en aquel tiempo en que todavía no era bandolero Espatolino, yo era amigo de su padre, muy amigo, bien que fuese mucho más joven que dicho sujeto, el cual murió, si mal no me acuerdo...
—Basta, señor Rotoli, basta, pues lleváis trazas de contarme toda la historia de toda la generación del bandido.
—Voy a terminar al instante, carísimo coronel: decía pues que no sería culpa muy grave, que en memoria de la buena amistad que profesé al padre escribiese al hijo, y quisiera verle, con el caritativo fin de apartarle, si posible era, del camino de perdición que ha emprendido. Estudie vuestra excelencia la malhadada carta y comprenderá su sentido. Digo en ella que tengo cosas importantes que decirle: claro está que son importantes para la salud de su alma.
No pudo menos que sonreírse el oficial al oír la explicación de Rotoli; y como al mismo tiempo la barca se detuvo y se encontraron delante de Portici, se dispuso para saltar a tierra limitándose a decir:
—Pensad con detenimiento en cuanto me habéis oído, amigo Rotoli, y mañana id a verme y a darme contestación. Ahora vamos a vuestra casa, pues deseo saludar a vuestra sobrina y saber de sus labios si sois veraz en lo que aseguráis de su afecto a mi persona.
—Vuestra excelencia sabe que la chica es cerril como un gamo montaraz —repuso Rotoli, siguiendo a su interlocutor, que ya estaba en tierra—; pero, ¿quién duda que allá en su corazón?...
—Su corazón es enigma para mí —dijo con cierto enfado Dainville—; pero apresurad el paso, señor Angelo, que es tarde, y quiero volver a Nápoles.
La casa que habitaba el agente de policía, aunque en un sitio extraviado y solitario, ocupaba una situación pintoresca, y al llegar a ella detúvose un momento su dueño para mirarla y admirarla con el orgullo de propietario, diciendo a su acompañante:
—Tal cual la ve vuestra excelencia, no la trocaría yo ni por el palacio de Cellamare.
—Entremos —dijo Dainville dando un golpecito con su mano izquierda en el hombro derecho de Rotoli—, y tened entendido, que si procedéis bien con el Gobierno y vuestra graciosa sobrina alimenta por mí los sentimientos que le suponéis, ella y vos podéis esperar mucho de Arturo de Dainville, y esta casa albergará las personas más felices que existirán en Italia, que seréis vosotros.
—Así lo creo, generosísimo señor, así lo creo —dijo Angelo golpeando en la puerta; pero nadie respondió.
—La pobre chica es medrosa como una cervatilla, y como está sola, se habrá metido en lo último de la casa.
—Hacéis mal en dejarla sola, señor Rotoli.
—No hay que temer, excelencia, porque por estas cercanías no aparece otro bandolero que... ninguno, absolutamente ninguno, señor Dainville.
Sonrió el oficial y dijo:
—No recojáis vuestras palabras, y decid sin rebozo que no suele venir otro bandido que Espatolino, y que de ése nada tiene que temer el amigo de su padre.
Desentendiose Rotoli de la observación, y volvió a llamar repetidas veces en la puerta sin que se interrumpiese el silencio que reinaba dentro, hasta que pegando un fuerte golpe con su bastón, cedió la puerta al empuje y se abrió crujiendo.
—Divina Madonna —exclamó asombrado—. ¡La puerta está abierta y la casa en completa oscuridad! ¡Si se habrá dormido Anunziata!
Sacó fuego, encendió una mecha de azufre y penetró en la casa seguido del coronel; pero estaba desierta.
—¡Glorioso San Paolo! —gritó el agente—, ¡nadie! Ni Anunziata, ni su perro, a quien por amor a mí ha dado el nombre de ¡Rotolini!... ¡Maledetto!, ¡mi perla ha sido robada!
—¡Robada! —repitió con terror el coronel.
—¡Por Pietro! —añadió el agente, como herido de súbita inspiración.
—¡Desgraciado de él! —dijo el extranjero—, ¡desgraciado de él si vuestra sospecha es exacta! Venid, Rotoli, volvamos a Nápoles: la policía...
—La policía no hará nada —dijo Angelo—, ni hay necesidad. ¿Pensáis que el bribón se habrá quedado al alcance de la policía? ¡Ay perla de mi vida! ¡Anunziata!, ¡mi Ángel! ¡Yo te recobraré!, aunque te ocultasen en las entrañas de la tierra. Espatolino sabrá encontrarte.
Estas imprudentes palabras que se escaparon al desconsolado Rotoli en el primer calor de sus sentimientos, no produjeron en Dainville el efecto que hubieran causado en otra cualquiera circunstancia.
—¿Espatolino decís? —exclamó—. ¿Pensáis que podrá ese hombre descubrir el paradero de Anunziata?
—Nada hay oculto para él —respondió con ferviente fe el italiano—, ni existe un rincón en Italia que no conozca, y donde le falten agentes y amigos. Sí, señor Arturo, antes de tres días nos será devuelta Anunziata.
—Pues bien —dijo el coronel, después de un instante de vacilación—, ved a ese bandido, y decidle que si me la restituye... le aseguro su indulto.
Salió al concluir estas palabras, y dirigiose en busca de la barca que debía volverle a Nápoles, mientras Rotoli murmuraba con rápidas y maravillosas transiciones del dolor a la alegría:
—¡Pobre sobrina mía! ¡Pícaro Pietro, tú me pagarás el haber vendido mi secreto! ¡Perla de mi corazón! ¡Traidor, ya caísteis por fin en mis manos! ¡Qué desgracia la mía, Santísima Madonna! ¡La venganza!, ¡qué cosa tan dulce es la venganza!
2 Gaeta.
3 Capri.
4 Estas selvas, cuyo carácter primitivo y poético han encomiado muchos viajeros, se hallan cerca de Roma.
5 En algunos países de la Italia la gente humilde da el tratamiento de excelencia a todos los que por su porte y lenguaje indican una clase distinguida.
II
Al siguiente día a las diez de la mañana atravesaba del Mercado (largo del Mercato), y se dirigía a la casa de Dainville, situada hacia el principio de la calle conocida con el nombre de Vico del Sospiro, porque desde ella alcanzaban a ver los reos condenados a la última pena el instrumento del suplicio, que de tiempo inmemorial tenía su asiento en aquella plaza.
Angelo se detuvo un momento mirando el paraje en que era costumbre levantar cuando llegaba el caso aquel signo terrífico de las ejecuciones, y si algún extranjero le hubiese visto entonces preocupado al parecer con un hondo pensamiento, habría imaginado, juzgando por sus propias impresiones, que el corazón del agente se conmovía al recuerdo de las agonías sin número de que había sido testigo aquel sitio formidable, donde en otros tiempos estaba permanente la horca.
En efecto ¡cuántas memorias no puede despertar el largo del Mercato! ¡De cuántos grandes sucesos no ha sido teatro! Allí terminó su acibarada vida la ilustre víctima del inexorable Carlos, el infortunado Coradino; allí también fue inmolado Federico de Austria; allí, en fin, se verificaron las principales escenas de la célebre revolución que tuvo por jefe a aquel hombre extraordinario que en las tempestuosas y últimas horas de su existencia recorrió con rapidez increíble toda la extensa escala de los destinos sociales, desde pescador hasta jefe del Estado.6
Y si la imaginación se desvía de las imágenes de lo pasado que la vista de aquella plaza despierta en la memoria, ¿cómo no fijarla en el espectáculo singular que allí presenta siempre una clase excéntrica en la humanidad, extranjera a la civilización, y cuyo retrato pudiera parecernos un capricho de la fantasía a no tener tan cerca el original?
—Los Lazzaroni abundan constantemente en la plaza del mercado, como sitio de los más concurridos, y a todas las horas del día se escuchan allí sus melancólicos cantos.
Sin embargo, no eran aquellos seres únicos en su especie, ni los grandes sucesos que se ofrecían a la memoria los que motivaban la suspensión de Rotoli. El rencoroso italiano coordinaba en aquel instante el plan que debía seguir para satisfacer su venganza, y mirando el sitio destinado al suplicio, con sensaciones de temor y de esperanza, se decía a sí mismo: «¡Si consiguiese ver figurar en él al ingrato Pietro!». «Ánimo, Rotoli —añadía—, el coronel está ciego de amor y de celos, y todo depende de que tengas el necesario talento para hacer que sea en su juicio una certeza absoluta lo que solo es en el tuyo una ligerísima e infundada sospecha.»
Entró resueltamente en la casa del coronel al terminar estas reflexiones, y no tardó en ser conducido al aposento de aquél, que sin duda había pasado mala noche, pues aún estaba en cama y con el rostro algún tanto macilento.
—Y bien, señor Angelo —dijo incorporándose—, ¿qué noticias me traéis de Anunziata?
—Ninguna, ilustre coronel, ninguna que pueda agradaros. Solo sé que su raptor es, como había sospechado, el infame Pietro.
—¿Cómo lo habéis sabido? —preguntó vivamente Arturo.
—Por confesión de su mismo padre, excelentísimo: que sobre flojo e inepto es un viejo infeliz, más pobre que Amán y más tonto...
—Adelante, amigo, adelante por Dios; pues me van pareciendo insufribles vuestras eternas digresiones.
—Vuestra excelencia tiene razón; es una manía que no han podido quitarme todos los esfuerzos de mi perla.
—Acabad lo que ibais diciendo respecto a Biollecare.
—De Biollecare el viejo querrá decir vuestra excelencia, ¿no es esto? Del raptor de vuestra sobrina. Es que con quien yo he hablado es con su padre Giuseppe, el viejo Giuseppe Biollecare, que fue marino en su juventud, después labrador y últimamente no es nada ni tiene sobre qué caerse muerto. ¿No le conoce vuestra excelencia? Es un hombre cargado de años; pero que aún pudiera ganar el pan, si no fuese tan holgazán como su hijo: no es con todo un pícaro como Pietro; ¡eso no!, el viejo Giuseppe pasa generalmente por buen sujeto, honrado, leal y religioso, aunque en razón de su miseria haya contraído algunas deudas y...
—Voto a sanes, señor Angelo, que si continuáis esa maldita relación, os haré echar de mi casa y jamás volveréis a atravesar sus umbrales. ¿Qué diablos me importan las noticias que me estáis dando?
—Perdón, excelencia, perdón os pido con el mayor rendimiento; yo pensaba que escucharíais con gusto los antecedentes que en mi pobre juicio parecían ventajosos a la aclaración del caso que nos ocupa: comprendo ya mi error y seré breve. Sabed, pues, nobilísimo coronel, que aquel buen viejo, que no es capaz de una mentira, y lo mismo su hija María, que parece excelente muchacha, me han dicho con lágrimas en los ojos que el pícaro Pietro falta de su casa hace tres días con hoy. Atended a esto, señor Arturo; ¡tres días! Es decir, que salió de su casa antes de ayer, sin duda para rondar cerca de la mía, acechando el momento favorable de ejecutar su perverso designio, como lo consiguió desgraciadamente en la noche última. El anciano me ha dicho que se llevó consigo su escopeta y su cuchillo de monte; pero que no tocó al poco dinerillo que tenían. ¡Dios sabe cómo se proporcionaría metálico el desalmado!
—¿Es verdad lo que decís, señor Angelo? —respondió Dainville—, mirad bien cómo habláis, pues hacéis nacer en mí tan vehementes sospechas contra ese mozo, que si le calumniaseis...
—¡El bienaventurado San Giovanni me favorezca! —exclamó santiguándose el italiano—. Vuestra excelencia puede ir a ver al viejo Giuseppe y oirá de sus labios cuanto acaban de articular los míos.
—¡Y qué! —gritó con exaltación el francés—, ¿no os habéis quejado ante los tribunales de justicia? ¿No habéis todavía acusado solemnemente al infame raptor?
—Lo he hecho, señor Dainville, lo he hecho; pero poco puede esperar un infeliz como yo, cuando no le protege algún amigo poderoso.
—¡Basta! —dijo Arturo, y echándose fuera del lecho comenzó a vestirse apresuradamente.
Mirábale Rotoli con ojos centelleantes de placer, y allá en sus adentros se decía: «Aquel ingrato va a pagármelas todas; es hombre perdido».
Y luego, como para sosegar su conciencia que acaso no estaba todavía completamente muerta, añadía: «Así como así, él no podía parar en bien. Además nadie puede decir con justicia que yo le haya calumniado, pues cuanto acabo de asegurar es la pura verdad. Mi única falta consiste en haber inventado que anoche Pietro amaba a mi sobrina, y en fingirme ahora íntimamente convencido de que él es un raptor, cuando lo cierto es que no tengo en qué fundar semejante sospecha, y que harto temo encontrar en el verdadero culpable un rango muy superior al de Pietro».
Mientras discurría así díjole Arturo:
—Nada me habéis hablado del hombre en quien fundabais anoche tan halagüeñas esperanzas.
Aproximose Angelo y respondió con misterio:
—Lo he visto, excelencia; lo he visto esta mañana, y según esperaba, me ha ofrecido su auxilio; ¡pero ah!, el pobre camarada no conoce a Anunziata y dice que no recuerda casi nada la figura de Pietro.
—¿No conoce a Anunziata habiendo estado con frecuencia en vuestra casa?
—¡En mi casa, señor coronel!
—Os ruego, amigo Rotoli, que depongáis vuestra habitual cautela, y pues se trata de un asunto que tanto nos interesa, olvidad que habláis con el coronel Dainville, emparentado con personas cuyos cargos públicos os amedrentan; así como yo olvido que es un bandolero el hombre que os permito mencionar en mi presencia.
—Hablo a vuestra excelencia con toda la franqueza que me inspira su indulgencia, que no se desdeña de oír el nombre del pobre proscrito; pero es muy cierto que jamás, que yo me acuerde al menos, he visto a Espatolino en mi casa. No quería yo, señor Dainville, que sospechase mi perla que yo tenía la menor comunicación con el terrible sujeto a cuyo solo nombre temblaba la pobrecilla como la hoja de un árbol azotado por el viento, y hasta hoy no conocía el bandido la existencia de mi perla. No pocas veces me había dicho que aseguraban gentes del país haber visto en mi casa una linda mujer que era mi hija o mi sobrina; pero se lo negaba constantemente, pues excepto vuestra excelencia no quería yo conociese ningún hombre el peregrino tesoro que guardaba en mi casa.
—Celebro vuestra prudencia —dijo Arturo—, pero quisiera saber todo lo que os ha dicho Espatolino respecto al encargo que le hicisteis de descubrir el paradero de Anunziata.
—Me dijo que haría cuanto posible fuera, aunque tenía la gran desventaja de no conocer ni al robador ni a su víctima.
—¿Nada más os dijo?