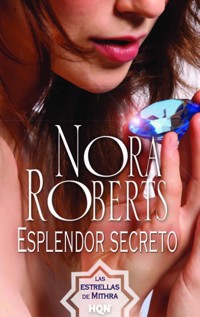
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
El teniente Seth Buchanan se hallaba cara a cara con una mujer muerta... que empuñaba una pistola. Su investigación por homicidio, y su corazón, se volvieron un torbellino cuando Grace Fontaine resultó estar viva y coleando... y en posesión de uno de los enormes diamantes azules conocidos como las Estrellas de Mitra. Aquel frío y circunspecto policía no permitía que los sentimientos se interpusieran en su trabajo, y todo lo que sabía sobre la famosa heredera le inducía a pensar que era puro veneno. Pero en su irresistible presencia resultaba difícil recordar que hubiera otros misterios más importantes que resolver que la propia Grace.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Nora Roberts. Todos los derechos reservados.
ESPLENDOR SECRETO, Nº 4 - febrero 2012
Título original: Secret Star
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
™ Red Dress Ink es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-504-7
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
BIOGRAFÍA
Nora Roberts
Nora Roberts, autora que ha alcanzado el número 1 en la lista de superventas del New York Times, es, en palabras de Los Angeles Daily News, «una artista de la palabra que colorea con garra y vitalidad sus relatos y personajes». Creadora de más de un centenar de novelas, algunas de ellas llevadas al cine, su obra ha sido reseñada en Good Housekeeping, traducida a más de veinticinco idiomas y editada en todo el mundo.
Pese a su extraordinario éxito como escritora de ficción convencional, Roberts continúa comprometida con los lectores de novela romántica de calidad, cuyo corazón conquistó en 1981 con la publicación de su primer libro.
Con más de 127 millones de ejemplares de sus libros impresos en todo el mundo y quince títulos en la lista de los más vendidos del New York Times sólo en el año 2000, Nora Roberts es un auténtico fenómeno editorial.
A los espíritus generosos
I
La chica del retrato tenía un rostro capaz de dejar a un hombre sin aliento y turbar sus sueños. Era, posiblemente, lo más cercano a la perfección que podía alcanzar la naturaleza. Sus ojos azul láser susurraban sensualmente y sonreían, sagaces, bajo las densas pestañas negras. Las cejas describían un arco perfecto, y un leve y coqueto lunar punteaba el extremo inferior de la izquierda. La tez era tersa como porcelana y bajo ella se advertía un leve atisbo de cálido rosa, lo bastante cálido como para que uno fantaseara con que aquel ardor prendiera sólo para él. La nariz era recta y finamente esculpida. La boca, una boca difícil de olvidar, se curvaba seductoramente, suave como un almohadón y, sin embargo, de formas fuertes. Una roja tentación tan atrayente como el canto de una sirena.
Enmarcando aquel rostro turbador, una salvaje cascada de pelo negro como el ébano se precipitaba sobre los hombros desnudos y blancos. Reluciente, abundante, hermosísimo. Una melena de ésas en las que hasta un hombre de carácter podía perderse, hundiendo las manos en aquella negra seda, mientras su boca se sumía más y más adentro en aquellos labios sonrientes y tersos.
Grace Fontaine, pensó Seth, la efigie misma de la belleza femenina.
Lástima que estuviera muerta.
Se apartó del retrato, molesto por la atracción que ejercía sobre su mirada y su psique. Había querido pasar un rato a solas en la escena del crimen después de que acabara el equipo forense, una vez el juez hubo ordenado el levantamiento del cadáver, cuyo rastro permanecía aún allí como una fea silueta de forma humana, manchando el pulimentado suelo de nogal.
Era bastante fácil adivinar cómo había muerto. Una terrible caída desde el piso de arriba, a través de la sinuosa barandilla, ahora rota y afilada, hacia abajo, con la linda cara primero, sobre la mesa de cristal del tamaño de un lago.
La muerte le había arrebatado su belleza, pensó Seth, y eso también era una lástima.
Era también fácil de adivinar que alguien la había ayudado en su fatal salto al vacío.
La casa, pensó Seth mirando a su alrededor, era magnífica. Los altos techos acrecentaban el espacio, y media docena de generosas claraboyas dejaban entrar la luz rosada y esperanzadora de los últimos rayos de sol. Todo se curvaba: la escalera, las puertas, las ventanas. Muy femenino, supuso Seth. La madera relucía, el cristal brillaba, los muebles eran, saltaba a la vista, antigüedades selectas. Alguien iba a pasar un mal rato quitando las manchas de sangre de la tapicería gris paloma del sofá.
Intentó imaginarse cómo era la casa antes de que quien hubiera ayudado a Grace Fontaine a saltar invadiera aquellas habitaciones. No habría figuritas rotas, ni cojines rajados. Las flores estarían meticulosamente ordenadas en sus jarrones, en lugar de aplastadas sobre las intrincadas cenefas de las alfombras orientales. Y, desde luego, no habría sangre, cristales rotos, ni capas del polvillo que los equipos forenses utilizaban para encontrar las huellas digitales.
Aquella chica vivía bien, pensó Seth. Desde luego podía permitírselo. Se había convertido en una rica heredera al cumplir veintiún años. La privilegiada, mimada huérfana, la díscola muchacha del imperio Fontaine. Una educación excelente, club de campo, y quebraderos de cabeza, imaginaba Seth, de la rancia y conservadora familia Fontaine, de los famosos grandes almacenes Fontaine.
Rara era la semana que no aparecía una mención a Grace Fontaine en las páginas de ecos sociales del Washington Post, o una foto de un paparazzi en las revistas del corazón. Y, normalmente, no por sus buenas acciones.
La prensa pondría el grito en el cielo en cuanto trascendiera la noticia de la postrera aventura de la vida y milagros de Grace Fontaine. No faltarían tampoco las alusiones a sus muchos lances. Posar desnuda a los diecinueve años para el póster central de una revista, sus tórridos y notorios amoríos con un casadísimo lord inglés, sus devaneos con un galán de Hollywood.
Seth recordaba que en su elegante y sofisticado cinturón había otras muescas. Un senador de los Estados Unidos, un escritor de best-sellers, el artista que había pintado su retrato, la estrella de rock que, según se rumoreaba, había intentado quitarse la vida al plantarlo ella.
Su vida había sido corta, pero intensa en amores.
Grace Fontaine había muerto a los veintiséis años.
El trabajo de Seth consistía en esclarecer no sólo el cómo, sino también el quién. Y el porqué.
Del porqué, ya tenía cierta idea: las tres Estrellas de Mitra, unos diamantes azules que valían una fortuna, el acto desesperado e impulsivo de una amiga, y la avaricia.
Seth frunció el ceño mientras recorría la casa vacía, catalogando los acontecimientos que lo habían llevado a aquel lugar, a aquel punto. Debido a su interés por la mitología, interés que cultivaba desde niño, sabía algo acerca de las tres Estrellas. Eran éstas materia de leyenda, y en otro tiempo habían estado agrupadas en un triángulo de oro que sostenía en sus manos una estatua del dios Mitra. Una piedra para el amor, recordó, repasando los pormenores del caso mientras subía las curvadas escaleras que llevaban al primer piso. Una para el conocimiento, y la última para la generosidad. Mitológicamente hablando, aquél que poseyera las Estrellas obtendría el poder del dios. Y la inmortalidad. Lo cual era, naturalmente, una memez. Sin embargo, ¿no era extraño, pensó Seth, que últimamente hubiera soñado con refulgentes piedras azules, con un tétrico castillo envuelto en bruma, con una habitación dorada? Había también un hombre de ojos tan pálidos como la muerte, pensó, intentando aclarar los detalles confusos del sueño. Y una mujer con el rostro de una diosa.
Y su propia y violenta muerte.
Seth se sacudió la inquietante sensación que acompañaba el recuerdo de los jirones de aquel sueño. Lo que necesitaba eran datos, datos lógicos y elementales. Y el hecho era que aquellos tres diamantes, cada uno de los cuales pesaba más de cien quilates, valían el rescate de seis reyes. Y alguien los ambicionaba, y no le importaba matar para poseerlos.
Los cuerpos se le amontonaban como leña, pensó pasándose una mano por el pelo negro. Por orden de fallecimiento, el primero había sido Thomas Salvini, socio de la casa Salvini, expertos en gemas contratados por el Instituto Smithsonian para autentificar y tasar las tres piedras. Todas las pruebas indicaban que Thomas Salvini o su gemelo, Timothy, no se habían conformado con autentificarlas y tasarlas. Más de un millón de dólares en efectivo evidenciaban que tenían otros planes… y un cliente que quería las Estrellas de Mitra para sí mismo.
Aparte de eso, había que tener en cuenta la declaración de una tal Bailey James, hermanastra de los Salvini y testigo ocular del fratricidio. James, gemóloga de impecable prestigio, decía haber descubierto los planes de sus hermanastros para falsificar las piedras, vender los originales y dejar el país con los beneficios. Ella había acudido a ver a sus hermanos a solas, pensó Seth sacudiendo la cabeza. Sin contactar con la policía. Y había decidido enfrentarse a ellos después de enviar dos de los diamantes a sus dos mejores amigas, separándolos con intención de protegerlos. Seth dejó escapar un leve suspiro al pensar en las misteriosas mentes de los civiles.
En fin, Bailey James había pagado muy caro su impulso, pensó. Se había visto implicada en un espantoso crimen, había conseguido a duras penas escapar con vida… y con el recuerdo de aquel incidente y de todo lo anterior bloqueado durante días.
Seth entró en el dormitorio de Grace. Sus ojos de tonos dorados y pesados párpados recorrieron fríamente la habitación, que alguien había registrado brutalmente.
¿Y había acudido entonces Bailey James a la policía? No, había elegido a un investigador privado en el listín telefónico. Los labios de Seth se afinaron, llevados por la irritación. Sentía muy poco respeto y aún menos admiración por los investigadores privados. Por pura suerte, James se había topado con uno bastante decente, reconoció Seth. Cade Parris no era tan malo como la mayoría, y había logrado, también por pura suerte, Seth estaba seguro, olfatear un rastro. Y, de paso, había estado a punto de lograr que lo mataran.
Lo cual condujo a Seth al cadáver número dos. Timothy Salvini estaba ahora tan muerto como su hermano. Seth no podía reprocharle a Parris que se hubiera defendido de un hombre armado con un cuchillo, pero cargarse al segundo Salvini los había llevado a una vía muerta.
Y, durante aquel fin de semana del Cuatro de Julio tan movidito, la otra amiga de Bailey James se había escapado con un cazarrecompensas. En una extraña muestra de emoción aparente, Seth se frotó los ojos y se apoyó contra el quicio de la puerta.
M.J. O’Leary. Seth había estado interrogándola personalmente. Y era él quien debía decirle, al igual que a Bailey James, que su amiga Grace había muerto. Su sentido del deber incluía ambas tareas.
O’Leary tenía la segunda Estrella y había permanecido huida con el cazarrecompensas Jack Dakota desde el sábado por la tarde. Aunque sólo era lunes por la tarde, M.J. y su compañero habían conseguido acumular cierto número de tantos: incluyendo tres cuerpos más.
Seth meditó sobre el estúpido y despreciable prestamista que no sólo le había tendido a Dakota una trampa encargándole la falsa tarea de atrapar a M.J., sino que además se dedicaba al chantaje. Los asesinos a sueldo que habían perseguido a M.J. formaban probablemente parte de sus tejemanejes, y habían acabado con su vida. Luego habían tenido muy mala suerte en una carretera mojada por la lluvia.
Lo cual lo llevaba a otro callejón sin salida.
Grace Fontaine era posiblemente otro más. Seth ignoraba qué podía deducir de su casa vacía, de sus desordenadas pertenencias. Aun así, lo inspeccionaría todo pulgada a pulgada, paso a paso. Ése era su estilo.
Sería minucioso, preciso, y daría con las respuestas. Creía en el orden, y en la ley. Creía, irreductiblemente, en la justicia.
Seth Buchanan era un policía de tercera generación que había ascendido hasta el rango de teniente gracias a su innata destreza para el trabajo policial, una paciencia casi aterradora y una afiladísima objetividad. Sus subordinados lo respetaban. Algunos, en secreto, lo temían. Seth era muy consciente de que a menudo se referían a él como La Máquina, y no se ofendía. Las emociones, la ira, el dolor y la culpabilidad que los civiles podían permitirse no tenían cabida en su trabajo. Se tomaba como un cumplido que lo considerasen distante, incluso frío y cerebral.
Permaneció un instante más en la puerta. El espejo de marco de caoba del otro lado de la habitación reflejaba su imagen. Era un hombre alto y bien proporcionado, con músculos de hierro bajo la negra americana. Se había aflojado la corbata porque estaba solo, y el paso de sus dedos le había desordenado ligeramente el cabello, que era negro y abundante, un tanto ondulado, y que solía apartarse del semblante serio, de cuadrada mandíbula y piel tostada.
La nariz, que se había roto hacía años, cuando todavía iba de uniforme, le confería a su rostro cierta rudeza. Su boca era firme, dura, y poco dada a la sonrisa. Sus ojos, del dorado oscuro de las pinturas antiguas, permanecían fríos bajo las rectas cejas oscuras.
En una mano, de ancha palma, llevaba un anillo que había pertenecido a su padre. En la parte interior del oro macizo se leían las palabras «Servir» y «Proteger». Seth se tomaba muy a pecho ambos deberes.
Inclinándose, recogió una prenda de seda roja tirada sobre el amontonamiento de ropa que se alzaba sobre la alfombra Aubusson. Las puntas encallecidas de sus dedos la rozaron suavemente. El camisón de seda roja iba a juego con la bata corta que llevaba la víctima, pensó.
Quería pensar en ella únicamente como en la víctima, no como la mujer del retrato, y ciertamente tampoco como la que aparecía en los sueños inquietantes que perturbaban su descanso últimamente. Le irritaba que su pensamiento volara una y otra vez hacia aquel rostro asombroso: hacia la mujer que se escondía tras él. Aquella cualidad era, o, mejor dicho, había sido, parte de su poder. Aquella habilidad para infiltrarse en la psique de los hombres hasta convertirse en una obsesión. Debía de haber sido irresistible, pensó, sujetando todavía el jirón de seda. Inolvidable. Y peligrosa.
¿Se habría enfundado aquel exiguo torbellino de seda para un hombre?, se preguntaba. ¿Acaso esperaba compañía, una noche de pasión? ¿Y dónde estaba la tercera Estrella? ¿La había encontrado el visitante inesperado y se la había llevado? La caja fuerte de la biblioteca, en el piso de abajo, había sido reventada y vaciada. Parecía lógico pensar que ella hubiera guardado allí algo tan valioso. Sin embargo, ella había caído desde allá arriba. ¿Había huido? ¿La había perseguido él? ¿Por qué le había dejado entrar en la casa? Las sólidas cerraduras de las puertas no habían sido forzadas. ¿Había sido ella tan imprudente, tan descuidada, como para abrirle la puerta a un desconocido, llevando únicamente una fina bata de seda? ¿O acaso conocía a aquel hombre?
Tal vez hubiera alardeado del diamante, quizás incluso se lo hubiera enseñado. ¿Habría tomado la avaricia el lugar de la pasión? Una discusión, luego una pelea. Un forcejeo, una caída. Después, el destrozo de la casa como tapadera.
Era una hipótesis de partida, se dijo Seth. La gruesa agenda de la chica estaba abajo. La revisaría nombre por nombre, del mismo modo que él y el equipo que había destinado al caso revisarían la casa vacía de Potomac, Maryland, pulgada a pulgada.
Pero ahora tenía que ir a ver a ciertas personas. Diseminar la noticia de la tragedia, atar los cabos sueltos. Tendría que pedirle a alguna de las amigas de Grace Fontaine, o a un miembro de su familia, que fuera a identificar oficialmente el cuerpo. Lamentaba más de lo que quería que alguien que la hubiera querido tuviera que ver su rostro destrozado.
Dejó caer el camisón de seda, echó un último vistazo a la habitación, con su enorme cama, sus flores pisoteadas y sus bonitos frascos antiguos tirados por el suelo, que relucían como piedras preciosas. Sabía ya que aquel perfume lo perseguiría al igual que el rostro, bellamente pintado al óleo, del salón de abajo.
Era de noche cuando regresó. No era raro en él dedicarse a un caso hasta bien entrada la noche. Seth carecía de vida más allá de su trabajo. Nunca había pretendido forjarse una. Elegía cuidadosamente, incluso con minucioso cálculo, a las mujeres con las que se veía. Casi todas aguantaban a duras penas las exigencias de su trabajo, y rara vez trababa con ellas una auténtica relación. Sabía lo difíciles de aceptar que eran aquellas exigencias de tiempo, energías y dedicación para los que esperaban, de modo que se había acostumbrado a esperar las quejas, los reproches, incluso las acusaciones, de las mujeres que se sentían desatendidas. Por eso nunca hacía promesas. Y vivía solo.
Sabía que había poco que pudiera hacer en la escena del crimen. Debería haber estado en su despacho, o, al menos, pensó, haberse ido a casa para despejarse un poco. Pero se había sentido arrastrado de nuevo hacia la casa. No, hacia aquella mujer, admitió. No era aquella casa de dos plantas de madera y cristal lo que lo atraía, por muy bonita que fuera. Era el rostro del retrato.
Había dejado el coche en lo alto de la rampa de entrada y fue caminando hasta la casa, cobijada por enormes árboles añosos y arbustos recortados, reverdecidos por el verano. Había entrado y pulsado el interruptor que encendía la luz deslumbrante del vestíbulo.
Sus hombres habían emprendido ya el tedioso interrogatorio puerta a puerta por el vecindario, confiando en que alguien, en una de aquellas casas enormes y exquisitas, hubiera oído o visto alguna cosa. El forense trabajaba despacio, lo cual era comprensible, se dijo Seth. Era fiesta, y el personal de servicio había quedado reducido al mínimo. Los informes oficiales tardarían un poco más.
Pero no eran los informes o la falta de ellos lo que lo inquietaba mientras se acercaba inevitablemente al retrato colocado sobre la chimenea de azulejos esmaltados. Grace Fontaine había sido amada. Seth había subestimado la hondura que podía alcanzar la amistad. Había visto, sin embargo, aquella hondura, y aquel dolor asombrado y devastador en los semblantes de las dos mujeres de las que acababa de despedirse.
Entre Bailey James, M.J. O’Leary y Grace Fontaine existía un vínculo más fuerte del que había podido imaginar. Lamentaba, y él rara vez tenía remordimientos, haber tenido que darles la noticia de manera tan abrupta.
«Lamento su pérdida». Palabras que los polis decían para disfrazar con eufemismos la muerte con la que convivían cotidianamente, a menudo violenta, siempre inesperada. Él había pronunciado aquellas palabras como muchas otras veces en el pasado, y había visto derrumbarse a la delicada rubia y a la pelirroja de ojos de gato. Aferradas la una a la otra, se habían derrumbado, sencillamente.
No había hecho falta que los dos hombres que se habían convertido en los paladines de aquellas chicas le dijeran que las dejara a solas con su pena. Esa noche no habría preguntas, ni declaraciones, ni respuestas. Nada que él pudiera hacer o decir lograría traspasar aquella gruesa cortina de dolor.
Grace Fontaine había sido amada, pensó de nuevo, mirando aquellos bellísimos ojos azules. No sólo deseada por los hombres, sino querida por dos mujeres. ¿Qué había detrás de aquellos ojos, detrás de aquella cara, que merecía esa clase de afecto incondicional?
–¿Quién demonios eras? –murmuró, y fue respondido por aquella sonrisa tentadora y audaz–. Demasiado bella para ser real. Demasiado consciente de tu belleza para ser dócil –su voz profunda, enronquecida por el cansancio, resonó en la casa vacía. Deslizó las manos en los bolsillos y se balanceó sobre los talones–. Demasiado muerta para que me importe.
Y, a pesar de que se apartó del retrato, tuvo la inquietante sensación de que lo estaba observando. Calibrándolo.
Aún tenía que hablar con sus parientes más cercanos, unos tíos de Virginia que la habían criado tras la muerte de sus padres. La tía estaba veraneando en una villa, en Italia, y esa noche no podría ponerse en contacto con ella. Villas en Italia, pensó, diamantes azules, retratos al óleo sobre chimeneas de azulejos azul zafiro. Aquél era un mundo demasiado alejado de su sólido origen de clase media y de la vida que había abrazado con su oficio. Sabía, sin embargo, que la violencia no hacía distingos.
Al final se iría a casa, a su diminuta casa en un terreno del tamaño de un sello de correos, apretujada entre docenas de casitas igualmente pequeñas. Estaría vacía, pues nunca había encontrado una mujer que despertara en él el deseo de compartir siquiera aquel reducido espacio privado. Pero estaría allí, aguardándolo.
Y aquella otra casa, pese a su tarima pulimentada y sus grandes extensiones de reluciente cristal, su ondulada pradera de césped, su centelleante piscina y sus arbustos recortados, no había salvado a su dueña.
Seth rodeó la silueta marcada en el suelo y comenzó a subir las escaleras otra vez. Estaba inquieto, reconoció. Y el mejor modo de calmarse era seguir trabajando. Tenía la impresión de que una mujer como Grace Fontaine, con una vida tan agitada, tal vez hubiera anotado los acontecimientos de su existencia, y sus sentimientos al respecto, en un diario.
Inspeccionó minuciosamente el dormitorio, en silencio, con la aguda sensación de hallarse atrapado en el intenso perfume que ella había dejado tras de sí. Se había quitado la corbata y la llevaba guardada en el bolsillo. El peso del arma, metida en la sobaquera, formaba hasta tal punto parte de él que ni siquiera lo notaba.
Revisó los cajones sin remordimientos, a pesar de que estaban ya casi vacíos, pues su contenido yacía disperso por la habitación. Buscó bajo ellos, tras ellos y debajo del colchón. Pensó vagamente que aquella mujer tenía suficiente ropa como para vestir a una compañía entera de modelos, y que tenía predilección por los tejidos suaves: sedas, cachemiras, rasos, angorinas… Colores atrevidos. Colores de piedras preciosas, con cierta inclinación hacia el azul. Con aquellos ojos, pensó al recordarlos, ¿por qué no?
Se sorprendió preguntándose cómo habría sido el timbre de su voz. ¿Encajaría con aquel rostro provocativo, sería áspera y baja, como un ronroneo tentador? Se la imaginaba así, una voz tan oscura y sensual como el perfume suspendido en el aire.
Su cuerpo no desmerecía de aquel rostro, ni de aquel perfume, se dijo mientras entraba en un enorme vestidor. En eso, naturalmente, se había visto favorecida por la naturaleza. Se preguntaba por qué algunas mujeres se sentían impelidas a añadir silicona a sus cuerpos para atraer a los hombres. Y qué hombres con cerebro de guisante preferían eso a un cuerpo sin trampa ni cartón.
A él le gustaban las mujeres francas. Insistía en ello. Lo cual, suponía, era una de las razones por las que seguía viviendo solo.
Recorrió con la mirada, sacudiendo la cabeza, la ropa que seguía colgada. Por lo visto, hasta al asesino se le había agotado la paciencia. Las perchas estaban corridas, de tal modo que las prendas se apretujaban a un lado, pero el asesino no se había molestado en sacarlas. Seth calculó que el número de zapatos ascendía en total a más de doscientos, y las estanterías de una pared estaban evidentemente diseñadas para guardar bolsos de mano. Bolsos que, en todas las formas, colores y tamaños imaginables, habían sido extraídos de su lugar, abiertos y registrados.
En otro armario había más cosas: jerséis, bufandas, bisutería. Imaginó que ella tendría también gran cantidad de joyas auténticas. Estaba seguro de que algunas habrían estado guardadas en la caja fuerte del piso de abajo. Y era posible que también tuviera una caja de seguridad en algún banco. Eso lo comprobaría a primera hora de la mañana.
A ella le gustaba la música, pensó, observando los altavoces inalámbricos. Había visto altavoces en todas las habitaciones de la casa, y había discos compactos, cintas y hasta discos viejos tirados por el cuarto de estar del piso de abajo. Sus gustos eran eclécticos. De todo, desde Bach a los B-52.
¿Solía pasar las noches sola?, se preguntaba Seth. ¿Con música puesta en toda la casa? ¿Se acurrucaba alguna vez delante de la elegante chimenea con uno de los centenares de libros que cubrían las paredes de la biblioteca?
Tumbada en el sofá, pensó Seth, con aquel camisoncito rojo y sus bellas piernas flexionadas. Una copa de brandy, la música baja, la luz de las estrellas filtrándose por las claraboyas. Seth se lo imaginaba muy bien. La veía alzar la mirada, apartarse la mata de pelo de aquel rostro asombroso, curvar los labios al sorprenderlo observándola. Dejar a un lado el libro, extender una mano invitadora, emitir aquel leve y áspero ronroneo de su risa mientras él se sentaba a su lado.
Casi podía saborearlo.
Masculló una maldición, procuró dominar la repentina aceleración de su corazón. Viva o muerta, pensó, aquella mujer era una hechicera. Y las malditas piedras, por muy absurdo que fuera, sólo parecían acrecentar su poder.
Y él estaba perdiendo el tiempo. Perdiéndolo por completo, se dijo al levantarse. Avanzaría más si seguía el procedimiento habitual, la rutina de siempre. Tenía que marcharse, meterle prisa al forense, presionarle para que le diera la hora aproximada de la muerte. Debía empezar a llamar a los números de la agenda de la víctima.
Necesitaba salir de aquella casa que tanto olía a Grace Fontaine. Allí parecía respirarla. Y mantenerse alejado de ella, decidió, hasta que estuviera seguro de que podía dominar sus extraños delirios.
Irritado consigo mismo, enfadado por haberse apartado del procedimiento habitual, cruzó de nuevo el dormitorio. Acababa de empezar a bajar la curva de la escalera cuando un movimiento llamó su atención. Echó mano al arma. Pero era ya demasiado tarde.
Bajó muy despacio la mano, se quedó donde estaba y miró hacia abajo. No era la pistola automática que apuntaba hacia su corazón lo que lo había dejado paralizado. Era el hecho de que quien la sostenía con firmeza era una mujer muerta.
–Vaya –dijo la difunta, entrando en el halo de luz de la lámpara del vestíbulo–. Como ladrón eres un auténtico chapucero. Y, además, estúpido –aquellos ojos extrañamente azules se alzaron hacia él–. ¿Por qué no me das una buena razón para que no te meta una bala en la cabeza antes de llamar a la policía?
Para ser un fantasma, era clavada a la imagen que Seth se había hecho de ella. Su voz era ronroneante, cálida, áspera y asombrosamente viva. Y, para estar muerta, tenía un rubor de ira muy cálido en las mejillas. Seth no solía quedarse en blanco. Pero eso era precisamente lo que le había ocurrido al ver a aquella mujer vestida de seda blanca, con un destello de gemas en los oídos y una centelleante pistola plateada en la mano. Se rehizo bruscamente, a pesar de que ni el asombro ni el esfuerzo se hicieron aparentes cuando respondió a su pregunta sin sonreír.
–Yo soy la policía.
Los labios de ella se curvaron: un generoso arco de sarcasmo.
–Desde luego que sí, guapo. ¿Quién iba a estar merodeando por una casa cerrada y vacía si no un patrullero abrumado por el trabajo?
–Hace bastante tiempo que no patrullo. Me llamo Buchanan. Teniente Seth Buchanan. Si apunta ese arma un poco a la izquierda de mi corazón, le enseñaré mi placa.
–Me encantaría verla –ella movió lentamente el cañón de la pistola sin dejar de mirar a Seth. El corazón le golpeaba como un martillo, con una mezcla de cólera y miedo, pero dio otro paso adelante cuando él se metió dos dedos en el bolsillo. La placa parecía auténtica, pensó. Al menos, lo que alcanzaba a ver del escudo dorado de la solapa que él sostenía alzada.
De pronto, tuvo un mal presentimiento. Un hundimiento del estómago peor aún que el que había experimentado al detenerse en la rampa y ver aquel coche extraño y las luces de la casa encendidas. Apartó los ojos de la insignia y los alzó de nuevo hacia él. Sí, parecía mucho más un poli que un ladrón, pensó. Muy atractivo, con aquel aspecto pulcro y formal. El cuerpo recio, los hombros anchos y las caderas estrechas.
Unos ojos así, de un marrón claro, casi dorado, y fríos, que parecían verlo todo al mismo tiempo, pertenecían o bien a un policía o bien a un criminal. En cualquier caso, imaginó Grace, pertenecían a un hombre peligroso.
Los hombres peligrosos solían atraerla. Pero, en aquel momento, mientras intentaba asumir la extrañeza de aquella situación, no se hallaba de un humor receptivo.
–Está bien, Buchanan, teniente Seth, ¿por qué no me dice qué está haciendo en mi casa? –pensó en lo que llevaba en el bolso, en lo que Bailey le había mandado unos días antes, y sintió que aquel inquietante hormigueo en el estómago se acrecentaba.
«¿En qué lío nos hemos metido?», se preguntó. «¿Y cómo voy a salir de él con un policía observándome?».
–¿La placa va acompañada de una orden de registro? –preguntó ásperamente.
–No –él se habría sentido mejor, mucho mejor, si ella hubiera bajado el arma de una vez. Pero parecía gustarle empuñarla, aunque apuntaba un poco más abajo. Sin embargo, Seth había recuperado su aplomo. Manteniendo los ojos fijos en ella, bajó el resto de las escaleras y se quedó parado en el vestíbulo, frente a ella–. Usted es Grace Fontaine.
Ella vio que se guardaba la placa en el bolsillo mientras aquellos inescrutables ojos de policía escudriñaban su rostro. Estaba memorizando sus rasgos, pensó ella, irritada. Tomando nota de cualquier peculiaridad que pudiera distinguirla. ¿Qué demonios estaba pasando?
–Sí, soy Grace Fontaine. Y ésta es mi casa. Y, dado que está usted en ella sin una orden de registro, está cometiendo allanamiento de morada. Como llamar a la policía parece superfluo, puede que me limite a llamar a mi abogado.
Él ladeó la cabeza y sin querer captó un jirón de aquel olor de sirena. Tal vez fuera eso, y el efecto inmediato que produjo en su cuerpo, lo que le hizo hablar sin pararse a pensar lo que decía.
–Bueno, señorita Fontaine, para estar muerta, no tiene usted mal aspecto.
II
Ella respondió entornando los ojos y arqueando una ceja.
–Si eso es un chiste de polis, me temo que tendrá que explicármelo.
A Seth le irritó haber hecho aquel comentario. Era una falta de profesionalidad. Cauteloso, alzó lentamente una mano y apartó el cañón de la pistola hacia la izquierda.
–¿Le importa? –dijo, y, luego, rápidamente, antes de que ella pudiera oponerse, se lo quitó limpiamente de la mano y le sacó el cargador. No era momento de preguntar si tenía licencia para llevar armas, de modo que se limitó a devolverle la pistola vacía y se guardó el cargador en el bolsillo.
–Conviene sujetar el arma con las dos manos –dijo despreocupadamente, y con tal aplomo que Grace sospechó que se estaba burlando de ella–. Y, si quiere conservarla, procure no perderla de vista.
–Muchas gracias por la lección de defensa personal –irritada, abrió su bolso y metió dentro la pistola–. Pero aún no ha contestado a mi pregunta, teniente. ¿Qué está haciendo en mi casa?
–Ha sufrido usted un percance, señorita Fontaine.
–¿Un percance? ¿Más jerga de policías? –ella dejó escapar un soplido–. ¿Ha entrado alguien en mi casa? –preguntó, y por primera vez desvió la atención del hombre y miró más allá de él, hacia el interior del vestíbulo–. ¿Me han robado? –añadió, y entonces vio una silla volcada y algunas piezas de porcelana rotas bajo el arco del cuarto de estar. Maldiciendo, hizo amago de apartar a Seth, pero él la agarró del brazo y la detuvo.
–Señorita Fontaine…
–Quíteme las manos de encima –replicó ásperamente, interrumpiéndolo–. Ésta es mi casa.
Él siguió sujetándola con firmeza.
–Me doy cuenta de ello. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que estuvo usted aquí?
–Haré una jodida declaración en cuanto compruebe qué falta –logró dar otros dos pasos y comprobó por el estado en que estaba el cuarto de estar que no había sido un robo limpio y meticuloso–. Vaya, menuda chapuza han hecho, ¿eh? A mi servicio de limpieza no va a hacerle ninguna gracia –bajó la mirada hacia el lugar donde los dedos de Seth seguían ciñendo su brazo–. ¿Está usted probando mis bíceps, teniente? A mí me gusta pensar que son firmes.
–Su musculatura está bien –por lo que dejaban entrever sus ligeros pantalones de color marfil, estaba mejor que bien–. Quisiera que contestara usted a unas preguntas, señorita Fontaine. ¿Cuándo estuvo en casa por última vez?
–¿Aquí? –ella suspiró y encogió un hombro elegante. Su mente revoloteaba alrededor de los tediosos pormenores que rodeaban un robo. Llamar a su agente de seguros, rellenar una solicitud, hacer declaraciones–. El miércoles por la tarde. He estado fuera de la ciudad unos días –le preocupaba más de lo que se atrevía a admitir que su casa hubiera sido saqueada en su ausencia. Sus cosas en manos de extraños. Pero le lanzó a Seth una mirada sonriente por debajo de las pestañas–. ¿No va a tomar notas?
–Lo estoy haciendo, en realidad. Brevemente. ¿Quién se quedó en la casa durante su ausencia?
–Nadie. No me gusta tener gente en casa cuando estoy fuera. Ahora, si me disculpa… –se desasió de un tirón, cruzó el vestíbulo y pasó bajo el arco–. Cielo santo –sintió rabia primero, una rabia intensa y fulminante. Deseó darle una patada a algo, aunque estuviera ya roto y arruinado–. ¿Tenían que romper lo que no se llevaron? –masculló. Alzó la mirada, vio la barandilla rota y lanzó otra maldición–. ¿Y qué demonios hicieron ahí arriba? ¿De qué sirve el sistema de alarma si cualquiera puede…? –de pronto se detuvo en seco y su voz se apagó al ver la silueta dibujada sobre el suelo de nogal. Mientras la miraba, incapaz de apartar los ojos de ella, la sangre abandonó su rostro, dejándolo dolorosamente frío y rígido.
Apoyando una mano sobre el respaldo del sofá manchado para mantener el equilibrio, siguió mirando la silueta, los relucientes fragmentos de cristal de lo que había sido su mesa de café, y la sangre que se había secado formando un oscuro charco.
–¿Por qué no vamos al comedor? –dijo él suavemente.
Ella echó los hombros hacia atrás de un tirón, a pesar de que él no la había tocado. La boca de su estómago se había helado, y los destellos de calor que atravesaban su cuerpo no conseguían derretirla.
–¿A quién han matado? –preguntó–. ¿Quién ha muerto?
–Hasta hace cinco minutos, se suponía que a usted.
Ella cerró los ojos, vagamente consciente de que los márgenes de su visión empezaban a emborronarse.
–Discúlpeme –dijo con claridad, y cruzó la habitación con las piernas entumecidas. Recogió una botella de brandy que yacía de lado en el suelo y abrió atropelladamente una vitrina en busca de un vaso. Y se sirvió copiosamente.
Tomó el primer trago como si fuera una medicina. Seth lo notó en el modo en que lo tragaba y se estremecía repetidamente, con fuerza. La bebida no devolvió el color a su cara, pero Seth supuso que al menos puso en marcha de nuevo su cuerpo.
–Señorita Fontaine, creo que sería mejor que habláramos en otra habitación.
–Estoy bien –pero su voz era áspera. Bebió de nuevo antes de volverse hacia él–. ¿Por qué creían que era yo?
–La víctima estaba en su casa, vestida con una bata. Coincidía con su descripción, más o menos. Su cara estaba… dañada por la caída. Era aproximadamente de su altura y de su peso, de su misma edad, y tenía el mismo color de pelo.
Su mismo color de pelo, pensó Grace sintiendo una oleada de alivio que la hizo tambalearse. Entonces, no eran ni Bailey ni M.J.
–No he tenido ningún invitado en mi ausencia –respiró hondo, sabiendo que la calma estaba ahí; sólo necesitaba alcanzarla–. No tengo ni idea de quién era la mujer que ha muerto, a menos que fuera una ladrona. ¿Cómo…? –Grace alzó la mirada de nuevo hacia la barandilla rota–. Supongo que la empujaron.
–Eso está aún por determinar.
–Estoy segura de que así será. No puedo ayudarlo respecto a quién era esa mujer, teniente. Dado que no tengo una hermana gemela, sólo puedo… –se interrumpió, y palideció de nuevo. Su mano libre se crispó y se apretó contra su estómago–. Oh, no. Oh, Dios…
Él no vaciló.
–¿Quién era?
–Yo… Podría ser… Había estado aquí otras veces cuando yo estaba de viaje. Por eso ya no dejaba una llave fuera. Pero puede que hiciera una copia. No le habría importado lo más mínimo –apartando su mirada de la silueta, atravesó de nuevo aquel desorden y se sentó en el brazo del sofá–. Una prima –bebió otro sorbo de brandy, dejando que su calor se difundiera por su cuerpo–. Melissa Bennington… No, creo que recuperó el apellido Fontaine hace unos meses, después de su divorcio. No estoy segura –se pasó una mano por el pelo–. No me interesaba lo bastante como para averiguar esa clase de detalles.
–¿Se parece a usted?
Ella le ofreció una débil y triste sonrisa.





























