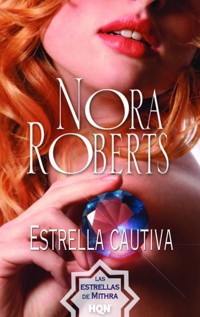
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Debería haber sido pan comido. Lo único que tenía que hacer era atrapar a una hermosa mujer que había violado la libertad condicional y que ni siquiera se molestaba en esconderse. Pero el cínico cazarrecompensas Jack Dakota descubriría muy pronto que en M.J. O'Leary no había nada fácil..., ni tampoco en aquel caso. Alguien les había tendido una trampa. De pronto, se hallaban esposados el uno al otro y con un par de matones a sueldo pisándoles los talones. Y M.J. se negaba a hablar, incluso después de que Jack encontrara en su bolso un gigantesco diamante azul. Todo le decía a Jack que aquella seductora y astuta mujer no era trigo limpio. Todo, salvo su corazón cautivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Nora Roberts. Todos los derechos reservados.
ESTRELLA CAUTIVA, Nº 3 - febrero 2012
Título original: Captive Star
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
™ Red Dress Ink es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-503-0
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
BIOGRAFÍA
Nora Roberts
Nora Roberts, autora que ha alcanzado el número 1 en la lista de superventas del New York Times, es, en palabras de Los Angeles Daily News, «una artista de la palabra que colorea con garra y vitalidad sus relatos y personajes». Creadora de más de un centenar de novelas, algunas de ellas llevadas al cine, su obra ha sido reseñada en Good Housekeeping, traducida a más de veinticinco idiomas y editada en todo el mundo.
Pese a su extraordinario éxito como escritora de ficción convencional, Roberts continúa comprometida con los lectores de novela romántica de calidad, cuyo corazón conquistó en 1981 con la publicación de su primer libro.
Con más de 127 millones de ejemplares de sus libros impresos en todo el mundo y quince títulos en la lista de los más vendidos del New York Times sólo en el año 2000, Nora Roberts es un auténtico fenómeno editorial.
A las mujeres independientes
I
Habría matado por una cerveza. Una jarra grande y helada de cerveza negra de importación, que entrase suave como el primer beso de una mujer. Una cerveza en algún bar agradable, tranquilo y en sombras, con un partido de béisbol en la tele y unos cuantos parroquianos sentados a la barra, enfrascados en la retransmisión.
Jack Dakota fantaseaba de este modo mientras vigilaba el apartamento de la chica. La corola de espuma, el olor acre, el primer trago ansioso que vencía el calor y aplacaba la sed… Y luego el lento saboreo sorbo a sorbo de la cerveza, que convencía a cualquiera de que todo en el mundo podía arreglarse si los políticos y los abogados se sentaban a debatir sobre los conflictos inevitables con una birra bien fría en la mano, en un bar de barrio, mientras un bateador se disponía a golpear la bola.
Era sólo la una de la tarde, un poco pronto para beber, pero hacía un calor insoportable y las latas de refresco que llevaba en la nevera carecían del atractivo de una buena cerveza fría y espumosa.
El equipamiento de su viejo Oldsmobile no incluía aire acondicionado. En realidad, sus comodidades eran penosamente escasas, si se descontaba, claro, el equipo de música que había instalado en el descascarillado salpicadero de cuero falso. El estéreo le había costado un ojo de la cara, pero la música era necesaria. Cuando estaba en la carretera, le gustaba subirla a tope y cantar a pleno pulmón con los Beatles o los Stones.
El potente motor de ocho válvulas que había debajo del capó gris y abollado estaba afinado con tanta meticulosidad como un reloj suizo, y llevaba a Jack allá donde quería ir, y a la velocidad del rayo. En ese momento se hallaba en estado de reposo, y, por respeto a aquel apacible bar rio del noroeste de Washington D.C., el reproductor de CD sólo emitía un murmullo sofocado mientras Jack acompañaba tarareando a Bonnie Raitt, una de las raras concesiones que hacía a la música posterior a 1975.
Jack pensaba a menudo que había nacido a destiempo. Tenía la impresión de que habría sido un buen caballero andante. Un caballero negro. Le gustaba esa filosofía franca y directa que ponía la fuerza al servicio del bien. Él, naturalmente, se habría puesto del lado de Arturo, reflexionaba mientras tamborileaba con los dedos en el volante. Pero los asuntos de Camelot los habría resuelto a su modo. Las normas no hacían más que complicar las cosas.
También le habría gustado cabalgar por el salvaje Oeste. Perseguir forajidos sin tanto papeleo ni tanta monserga. Simplemente, seguirles la pista y atraparlos. Vivos o muertos. En los tiempos que corrían, los malos contrataban un abogado, o el Estado les proporcionaba uno, y al final los jueces acababan pidiéndoles disculpas por las molestias. «Lo sentimos muchísimo, señor. El hecho de que haya usted robado, violado y asesinado no es excusa para abusar de su tiempo ni de sus derechos civiles».
Era muy triste.
Ésa era una de las razones por las que él, Jack Dakota, no se había metido a policía, a pesar de que poco después de cumplir los veinte había jugueteado una temporada con esa posibilidad. Para él siempre había sido importante la justicia. Sin embargo, no veía mucha justicia en las normas, ni en los reglamentos. Razón por la cual, a sus treinta años, Jack Dakota era una cazarrecompensas. Así podía atrapar a los malos y, al mismo tiempo, trabajar las horas que le diera la gana y ganarse la vida sin tener que someterse a un montón de basura burocrática. Tenía que seguir ciertas normas, claro está, pero un tipo listo sabía cómo esquivarlas. Y él siempre había sido un tipo listo.
Llevaba en el bolsillo los papeles de su nueva presa. Ralph Finkleman lo había llamado a las ocho de la mañana para darle el encargo. Ralph era un cagueta y un optimista, una mezcla que, en opinión de Jack, era requisito imprescindible si uno se dedicaba a prestar fianzas. Él, al menos, no lograba entender que alguien pudiera prestarle dinero a perfectos desconocidos que, dado que tenían que pagar fianza por su libertad, eran de poco fiar. Pero al parecer la cosa daba dinero, y el dinero era motivo suficiente para hacer casi cualquier cosa, suponía Jack.
Jack acababa de regresar de seguir a un mangante que había huido a Carolina del Norte, y Ralph se había mostrado patéticamente agradecido porque hubiera puesto a la sombra a aquel chaval de campo, más burro que un poste, que había intentado hacer fortuna asaltando tiendas de electrodomésticos. Ralph le había prestado la fianza, alegando que el chico parecía demasiado estúpido como para huir. Jack podía haberle dicho desde el principio que el chaval era demasiado estúpido como para no huir. Pero a él no le pagaban por dar consejos.
Tenía previsto tomarse unos días de relax, ver quizás unos cuantos partidos en Camden Yards y llamar a una de sus amigas para que lo ayudara a gastarse la paga. Había estado a punto de rechazar la oferta de Ralph, pero éste se había puesto tan pesado, tan lastimero, que no había tenido valor para negarse. Así que se había ido a Fianzas Primera Parada y había recogido la documentación relativa a una tal M.J. O’Leary, quien, al parecer, había decidido no acudir al juzgado para explicar por qué le había pegado un tiro a su novio, un tipo casado.
Jack imaginaba que aquella chica era también más bruta que un poste. A una chica guapa, o eso parecía por la foto y la descripción, y con unas pocas neuronas en activo, no le costaría mucho esfuerzo engatusar a un juez y a un jurado y salirse de rositas por algo tan nimio como agredir a un contable adúltero. Y, además, no había matado a aquel capullo.
Aquello era pan comido. Por eso Jack no se explicaba por qué estaba Ralph tan nervioso, por qué tartamudeaba más de lo normal y recorría sin cesar con los ojos la destartalada y polvorienta oficina. Pero a Jack no le interesaba analizar a Ralph. Quería acabar cuanto antes con aquel asunto, tomarse una cerveza y empezar a disfrutar de sus ganancias. Sin embargo, con el dinero extra que iba a ganar con aquel trabajito, podía comprarse la primera edición del Quijote de la que tantas ganas tenía. De modo que estaba dispuesto a sudar unas cuantas horas metido en el coche.
Jack no tenía pinta de buscador de libros raros, ni de aficionado a los debates filosóficos sobre la naturaleza humana. Tenía el pelo castaño, aclarado por el sol, recogido en una cola de caballo corta y gruesa que, más que una afirmación de estilo, era la constatación del recelo que sentía hacia los peluqueros. Su lustrosa melena, sin embargo, realzaba su cara alargada y estrecha, de pómulos cortados a pico y hoyuelos en las mejillas. Sobre el hoyuelo de la barbilla, su boca era carnosa y firme, y hasta tenía cierto aire poético cuando no se torcía en un gesto de desdén.
Sus ojos, grises y aguzados como cuchillas, podían suavizarse hasta adquirir el color del humo ante la vista de las páginas amarillentas de una primera edición de Dante, o enturbiarse de placer al vislumbrar a una mujer bonita con un fresco vestido de verano. Sus cejas arqueadas poseían un leve toque demoníaco, acentuado por la cicatriz blanca que le cruzaba diagonalmente la izquierda y que era el resultado de su encontronazo con la navaja de un homicida que no quería que Jack cobrara su recompensa. Pero Jack la había cobrado y aquel tipo había acabado con un brazo roto y una nariz que no volvería a ser la misma, a menos que el Estado apoquinara una rinoplastia. Lo cual no habría sorprendido a Jack lo más mínimo.
Jack tenía también otras cicatrices. Su cuerpo fibroso y larguirucho tenía las marcas del de un guerrero, y había mujeres a las que les gustaba ronronear sobre ellas. Cosa que a Jack no le parecía del todo mal.
Estirando sus larguísimas piernas, desperezó los hombros haciendo crujir los huesos y consideró la idea de abrir otro refresco y fingir que era una cerveza.
Cuando el MG pasó a toda pastilla a su lado con la capota bajada y la radio a todo volumen, Jack meneó la cabeza de un lado a otro. Más bruta que un poste, pensó. Aunque tenía gusto en cuestión de música, eso había que admitirlo. El coche encajaba con la descripción de sus papeles, y el rápido vislumbre de la mujer que había pasado volando a su lado confirmaba sus sospechas. Aquel cabello corto y rojo que volaba al viento resultaba inconfundible.
Qué ironía, pensó Jack mientras la veía bajar del pequeño coche que había aparcado delante de él, que una mujer tan atractiva fuera tan patéticamente estúpida.
No podía decirse, de todos modos, que su atractivo resultara cómodo a la vista. En realidad, no parecía haber en ella nada cómodo. Era una chica más bien alta… y él sentía debilidad por las mujeres peligrosas y de largas piernas. Tenía las caderas estrechas, como de chico adolescente, enfundadas en unos tejanos descoloridos, rasgados en las rodillas y blanqueados en las zonas de roce. La camiseta que llevaba remetida en los pantalones era de algodón blanco, y sus pequeños pechos sin constreñirse apretaban agradablemente contra la suave tela.
La chica sacó una bolsa del coche y Jack pudo contemplar una bonita vista de su firme trasero. Sonriendo para sus adentros, se dio un golpecito con la mano en el corazón. No era de extrañar que aquel capullo del contable le hubiera puesto los cuernos a su mujer.
La cara de la chica tenía tantos ángulos como su cuerpo. Aunque era blanca como la leche, como correspondía a aquel casquete de pelo rojo, no había en ella nada virginal. Su barbilla puntiaguda y sus pómulos angulosos se combinaban para formar un rostro áspero y atractivo, cuya simetría rompía una boca carnosa y sensual. A pesar de que llevaba puestas unas gafas de sol oscuras y grandes, Jack sabía por la documentación que tenía los ojos verdes. Se preguntaba si serían verde musgo o verde esmeralda.
Con un enorme bolso colgado al hombro y una bolsa de la compra apoyada en la cadera, la chica echó a andar hacia él, en dirección al edificio de apartamentos. Jack se permitió un suspiro a cuenta de su paso desenvuelto y firme. Sí, sentía debilidad por las mujeres de piernas largas.
Salió del coche y echó a andar tras ella sin prisa. No creía que fuera a causarle problemas. Tal vez arañara y mordiera un poco, pero no parecía de las que se deshacían en lágrimas y se ponían a suplicar. Eso Jack no lo soportaba.
Su plan era muy simple. Podía abordarla en plena calle, pero odiaba montar una escena en público si podía evitarlo. Así que se las ingeniaría para entrar en su apartamento, le plantearía la situación y se la llevaría.
La chica parecía estar tan campante, pensó Jack mientras entraba en el edificio tras ella. ¿De veras imaginaba que los polis no se pasarían por casa de sus familiares y amigos? ¡Y salir a hacer la compra en su propio coche! Era un milagro que no la hubieran atrapado ya. Claro que los polis tenían cosas más importantes que hacer que perseguir a una chica que se había peleado con su amante.
Jack esperaba que la amiga de la chica que vivía en aquel apartamento no estuviera en casa. Había estado casi una hora vigilando las ventanas, y no había visto que nada se moviera. Y, al pasearse tranquilamente bajo las ventanas abiertas del tercer piso, no había oído nada. Ni tampoco al entrar y pegar la oreja a la puerta. Pero nunca se sabía.
La chica dejó atrás el ascensor y se dirigió hacia la escalera, y lo mismo hizo Jack. Ella no había mirado atrás ni una sola vez, lo cual le hacía pensar que, o bien estaba absolutamente despreocupada, o bien tenía muchas cosas en la cabeza.
Jack acortó la distancia que los separaba y le lanzó una sonrisa deslumbrante.
–¿Te echo una mano con eso?
Las gafas oscuras se giraron hacia él y se fijaron en su cara. Pero los labios de la chica no se curvaron lo más mínimo.
–No, puedo yo sola.
–De acuerdo, pero yo voy un par de pisos más arriba. A visitar a mi tía. Hace… uf… dos años que no la veo. Acabo de llegar a la ciudad. Se me había olvidado el calor que hace aquí.
Las gafas se giraron otra vez.
–No es el calor –dijo ella con voz seca como el polvo–. Es la humedad.
Él sonrió, advirtiendo el áspero sarcasmo de su respuesta.
–Sí, eso dicen. Yo llevo un par de años en Wisconsin, pero me crié aquí y se me había olvidado… Espera, deja que te ayude.
Ella cambió suavemente la bolsa de posición para deslizar la llave en la cerradura de la puerta del apartamento, y, con idéntica suavidad, apoyó el hombro en la puerta y empujó.
–Puedo sola –repitió, y comenzó a cerrarle la puerta en las narices.
Jack hizo un movimiento sinuoso y la agarró con fuerza del brazo.
–Señorita O’Leary… –logró decir antes de que ella le propinara un codazo en la barbilla.
Jack masculló una maldición, parpadeó para aclararse la vista y esquivó una patada dirigida a su entrepierna. Sin embargo, estuvo tan cerca de recibirla que enseguida decidió cambiar de táctica.
Al diablo con las explicaciones. Agarró a la chica, pero ella se giró y le arreó un pisotón tan fuerte que a Jack se le saltaron las lágrimas. Eso, antes de atizarle un puñetazo en la cara con el dorso de la mano.
La bolsa de la compra había salido volando, y ella exhalaba una rápida bocanada de aire con cada golpe que propinaba. Al principio, Jack paró sus golpes, lo cual no le resultó fácil. Estaba claro que la chica sabía luchar, un pequeño detalle que a Ralph se le había olvidado mencionar.
Cuando ella se encorvó, aprestándose para el combate, Jack hizo lo mismo.
–Esto no va a servir de nada –Jack odiaba pensar que iba a tener que dejarla k.o.–. Voy a entregarte de todos modos, y preferiría hacerlo sin dejarte hecha un asco.
La respuesta de la chica fue una rápida patada dirigida a la cintura que Jack habría preferido admirar de lejos. Pero estaba demasiado ocupado desplomándose sobre una mesa.
Maldición, qué buena era.
Esperando que ella se abalanzara hacia la puerta, Jack se puso en pie de un salto para cortarle el paso. Pero ella empezó a girar a su alrededor, sus ojos ocultos tras las gafas oscuras y su boca curvada en una mueca sarcástica.
–Venga, vamos –le retó–. A mí nadie viene a robarme a mi propia casa y se va de rositas.
–Yo no soy un ladrón –Jack apartó con el pie tres melocotones prietos y maduros que se habían salido de la bolsa–. Yo persigo a delincuentes huidos, y a ti te están buscando –levantó una mano en señal de paz, y, confiando en que la chica se distrajera, enganchó un pie bajo la pierna de ella y la hizo caer de culo.
Jack se abalanzó sobre ella, y habría apreciado las largas y austeras líneas de su cuerpo de no ser porque, esta vez, ella tuvo mejor puntería con la rodilla. Jack giró los ojos y dejó escapar un siseo mientras el dolor que sólo un hombre podía experimentar se extendía en mareantes oleadas por su cuerpo. Pero aguantó.
Ahora él tenía la ventaja, y ella lo sabía. En posición vertical, ella era rápida y su alcance era casi tan amplio como el de él, de modo que las probabilidades estaban más igualadas. Pero, en la lucha cuerpo a cuerpo, Jack la superaba en peso y en musculatura. Lo cual a ella la enfureció hasta tal punto que decidió recurrir a tácticas poco limpias. Clavó los dientes como un cepo en el hombro de Jack y sintió que una oleada de adrenalina le recorría el cuerpo cuando lo oyó aullar.
Rodaron por el suelo con los miembros entrelazados, braceando, y chocaron contra la mesita de café. Un cuenco azul lleno de bombones se hizo añicos contra el suelo. Un fragmento se clavó en el hombro sano de Jack, haciéndole maldecir de nuevo. Al mismo tiempo, ella le propinó un golpe en un lateral de la cabeza y otro en los riñones.
La chica empezaba a pensar que podía vencerlo cuando Jack se dio la vuelta y se montó sobre ella. Ella aterrizó con un golpe seco y, antes de que pudiera tomar aliento, Jack le sujetó las manos detrás de la espalda y se sentó sobre ella. Por primera vez, ella tuvo miedo.
–No sé por qué demonios le pegaste un tiro a ese tipo, si podías haberle dado una paliza –masculló Jack. Metió la mano en el bolsillo trasero para sacar las esposas y empezó a maldecir de nuevo al encontrarlo vacío. Se le habían caído durante la pelea.
Se limitó a aguantar el chaparrón mientras ella se debatía y maldecía, y procuró recobrar el aliento. No había tenido una pelea de aquella magnitud con una mujer desde que atrapó a Big Betsy. Y Big Betsy pesaba cien kilos y era puro músculo.
–Mira, así sólo conseguirás empeorar las cosas. ¿Por qué no te estás quieta antes de que destrocemos todo el apartamento de tu amiga?
–Me estás aplastando, capullo –dijo ella entre dientes–. Y éste es mi apartamento. Intenta violarme, y te arranco la piel a tiras. Quedará tan poco de ti que los polis tendrán que rascarse las suelas para hacerte la autopsia.
–Yo no me dedico a violar mujeres, preciosa. El hecho de que un contable de tres al cuarto no pudiera quitarte las manos de encima, no significa que yo no pueda. Y yo a la poli se la sudo. Es a ti a quien quieren.
Ella exhaló una bocanada de aire e intentó inspirar, pero él le estaba aplastando los pulmones.
–No sé de qué demonios estás hablando.
Él sacó los papeles de su bolsillo y los agitó delante de su cara.
–M.J. O’Leary, acusada de agresión, intento de homicidio y bla bla bla. Ralph está muy decepcionado contigo, preciosa. Él confía en todo el mundo, y no esperaba que una chica como tú intentara largarse teniendo una fianza de diez mil pavos.
–¿De qué coño estás hablando? –ella leyó su nombre y una dirección del centro en lo que parecía ser una orden de busca y captura–. Te equivocas de persona, tío. Yo no he pagado ninguna fianza, no me han arrestado y ésta es mi casa. Estos polis son idiotas –masculló, e intentó desasirse de nuevo–. Llama a tu sargento o a quien sea. Aclara esto. Y, cuando lo hagas, prepárate porque pienso demandarte.
–Buen intento. Supongo, además, que nunca habrás oído hablar de George MacDonald.
–Pues no.
–Entonces fue una auténtica canallada dispararle –Jack se levantó lo justo para alzar la cara de ella, y la agarró de las dos manos sujetándola por las muñecas. Notó que ella había perdido sus gafas y que sus ojos no eran ni de color esmeralda ni de color musgo, sino oscuros como un río en sombras. Y, además, parecían llenos de furia–. Mira, a mí me la suda que te lo montes con tu contable. Que quieres pegarle un tiro, por mí genial. Pero que te escapes bajo fianza me cabrea muchísimo.
Ella podía respirar un poco mejor, pero las manos de Jack eran como argollas de acero alrededor de sus muñecas.
–Mi contable se llama Holly Bergman, y no me lo monto con ella. Yo no le he pegado un tiro a nadie, y no me he escapado bajo fianza porque, sencillamente, no he sido arrestada. Quiero ver tu identificación, lince.
Jack pensó que hacía falta valor para ponerse a hacer exigencias en aquellas circunstancias.
–Me llamo Dakota, Jack Dakota. Y me dedico a perseguir fugitivos de la justicia.
Los ojos de ella se achicaron mientras recorrían su cara. Pensó que parecía el malo de una película de vaqueros. Un pistolero de mirada fría, un tahúr lenguaraz o…
–Un cazarrecompensas… Pues aquí no hay recompensar que cazar, capullo –aquello no era un intento de violación, de robo. El miedo que le helaba el corazón comenzó a derretirse, convirtiéndose en rabia–. Maldito hijo de puta. Entras aquí, me destrozas la casa y me arruinas una compra de veinte pavos, ¿y todo porque no sabes seguir una pista? Te voy a hacer picadillo, te lo juro. Cuando acabe contigo, no podrás ni escribir tu propio nombre con una plantilla. Serás… –se interrumpió cuando él pegó una foto a su cara.
Era ella, y la foto parecía haber sido tomada el día anterior.
–¿Tienes una hermana gemela, O’Leary? ¿Una que conduce un MG del 68 en cuya matrícula pone «Salud» y que actualmente vive con un tal Bailey James?
–Éste no es el apartamento de Bailey, es el mío –masculló ella, mirando fijamente su cara mientras una nueva tanda de ideas se agolpaba en su cabeza. ¿Tenía todo aquello algo que ver con Bailey, con lo que le había mandado? ¿En qué clase de lío se había metido su amiga?–. Y no tengo ninguna hermana gemela –miró de nuevo a los ojos a Jack–. ¿Qué está pasando? ¿Bailey está bien? ¿Dónde está?
Su pulso se había acelerado bajo las manazas de Jack. Se debatió de nuevo, con una violencia que Jack sabía nacida del miedo. Y, de pronto, Jack comprendió que no se trataba de miedo por sí misma.
–No sé nada de Bailey, salvo que en este papel dice que ésta es su dirección.
Pero Jack empezaba a olerse algo raro, y aquello no le gustaba. Ya no pensaba que M.J. O’Leary fuera más bruta que un poste. Ninguna mujer con dos dedos de frente habría dejado tantas pistas si hubiera querido escaparse. «Ralph», pensó Jack, frunciendo el ceño ante la cara de M.J. «¿Por qué estabas tan nervioso esta mañana?».
–Si lo que dices es cierto, podemos comprobarlo rápidamente. Puede que haya sido un malentendido burocrático –pero Jack no lo creía. Y tenía un mal presentimiento en la base de la espina dorsal–. Escucha –había empezado a decir cuando la puerta se abrió de pronto y entró un gigante.
–Se suponía que ibas a sacarla fuera –bramó el gigante, agitando una impresionante Mágnum calibre 357–. Hablas demasiado. Él está esperando.
Jack no tuvo tiempo de decidir qué hacía. No había visto nunca a aquel tipo, pero conocía a los de su clase. Era un forzudo sin cerebro, con cabeza de pepino, ojos pequeños y enormes espaldas. La pistola era grande como un cañón y parecía un juguete en sus manos, gordas como jamones.
–Lo siento –Jack apretó ligeramente las muñecas de M.J., confiando en que ella lo entendiera como una indicación de que debía quedarse callada y quieta–. He tenido algún problemilla.
–Sólo la chica. Se suponía que sólo ibas a sacar a la chica.
–Sí, estaba en ello –Jack compuso una sonrisa amistosa–. ¿Te ha mandado Ralph de refuerzo?
–Vamos, levanta. Levanta. Nos vamos.
–Claro. No hay problema. La pistola no hace falta. Lo tengo todo bajo control –pero aquel tipo seguía apuntándole a la cabeza con la pistola, cuyo cañón era tan ancho como Montana.
–Sólo ella –el gigante sonrió: sus labios carnosos se replegaron sobre sus enormes dientes–. A ti ya no te necesitamos.
–Estupendo. Supongo que querrás los papeles –a falta de algo mejor, Jack agarró una lata de tomate mientras se levantaba y se la arrojó al gorila, cuya narizota crujió satisfactoriamente al recibir el golpe. Agachándose, Jack embistió como un carnero. Le pareció que se daba de cabeza contra un muro de ladrillo, pero la fuerza del impulso los hizo caer hacia atrás, sobre una silla de respaldo de madera.
La pistola salió despedida y abrió en el techo un boquete del tamaño de un puño antes de caer al otro lado de la habitación. Ella pensó en huir. Podía haber salido por la puerta y haberse alejado antes de que ellos se desenredaran. Pero pensó en Bailey y en lo que llevaba en el bolso. En el lío en el que parecía haberse metido de pronto. Y se puso tan furiosa que decidió no huir.
Fue a por la pistola y acabó cayendo hacia atrás cuando Jack chocó contra ella. Ella amortiguó su caída, y él se levantó de un salto y, alzándose en el aire, propinó una patada con ambos pies en el estómago del grandullón.
«Está en forma», pensó M.J., y se levantó gateando. Agarró su bolso, lo hizo girar sobre su cabeza y lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza de pepino del gorila. Éste se desplomó sobre el sofá, echando el bofe.
–¡Me estáis destrozando la casa! –gritó ella, y le asestó otro golpe a Jack en el costado sólo porque lo tenía a su alcance.
–Pues demándame.
Jack esquivó un puño del tamaño de un barco de vapor y se agachó. El dolor le traspasó los huesos cuando su oponente lo estrelló contra la pared. Se cayeron los cuadros y los cristales se rompieron contra el suelo. Con la vista borrosa, Jack vio embestir a la chica: una bola de fuego pelirroja que saltaba y se aferraba a la espalda enorme de aquel tipo como un enjambre de avispas. Ella empezó a darle puñetazos al gorila a ambos lados de la cara mientras él giraba enloquecido, intentando quitársela de encima.
–¡Páralo! –gritó Jack–. ¡Maldita sea, páralo un momento!
Viendo una oportunidad, Jack agarró lo que quedaba de la pata de una mesa y se abalanzó hacia delante. Ensayó el primer golpe mientras la chica y el gorila giraban como un trompo de dos cabezas. Si fallaba, podía romperle la cabeza a M.J. O’Leary como si fuera un melón.
–¡He dicho que lo pares!
–¿Quieres que le dibuje una diana en la cara, ya que estoy? –dejando escapar un sonido gutural, M.J. rodeó el cuello del hombre con los brazos, apretó los muslos alrededor de su torso y chilló–. ¡Dale, por el amor de dios! ¡Deja de dar vueltas y dale!
Jack se echó hacia atrás como un bateador con dos strikes en su haber y pegó con todas sus fuerzas. La pata de la mesa se partió como un mondadientes y la sangre empezó a manar de la cabeza del tipo como agua de una fuente. M.J. tuvo el tiempo justo para saltar cuando el gorila se desplomó como un árbol talado, y se quedó agachada a cuatro patas un momento, intentando recobrar el aliento.
–¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando?
–Ahora no hay tiempo de preocuparse por eso –Jack la agarró de la mano y tiró de ella para que se levantara–. Estos tipos no suelen viajar solos. Vámonos.
–¿Irnos? –ella agarró el asa de su bolso mientras Jack la llevaba hacia la puerta–. ¿Adónde?
–Lejos de aquí. Ese tipo se pondrá furioso cuando se despierte, y, si tiene un amigo, la próxima vez no tendremos tanta suerte.
–Sí, ya, menuda suerte –pero M.J. echó a correr con él, impulsada por un instinto semejante al de Jack–. Serás capullo. Te metes en mi casa, me atacas, me destrozas los muebles y por tu culpa casi me pegan un tiro.
–Te he salvado el pellejo.
–¡Te lo he salvado yo a ti! –le gritó ella, maldiciendo con furia mientras bajaban las escaleras a todo correr–. Y cuando recupere el aliento, te voy a hacer pedacitos.
Al cruzar el descansillo estuvieron a punto de atropellar a unos vecinos. La mujer, con el pelo cardado y pantuflas de conejitos, se pegó a la pared y se llevó las manos a las mejillas embadurnadas de colorete.
–M.J., ¿se puede saber qué…? ¿Eso eran tiros?
–Señora Weathers…
–¡No hay tiempo! –Jack tiró de ella y siguió corriendo escaleras abajo.
–A mí no me grites, capullo. Voy a hacerte pagar por cada uva que hayas aplastado, por cada lámpara, por cada…
–Sí, sí, ya me hago una idea. ¿Dónde está la puerta de atrás? –cuando M.J. señaló el pasillo, Jack hizo un gesto con la cabeza y los dos se deslizaron fuera y doblaron la esquina del edificio.
Agazapado tras los arbustos de la fachada, Jack echó un vistazo hacia la calle. A menos de media manzana de distancia había una furgoneta sin ventanas junto a la cual se paseaba un tipo pequeñajo, mal vestido y con cara de pollo.
–No te levantes –ordenó Jack, alegrándose de haber aparcado justo delante del portal.
Echaron a correr por la acera y Jack prácticamente tiró de cabeza a M.J. al asiento delantero de su coche.
–Dios mío, ¿qué demonios es esto? –M.J. quitó del asiento la lata sobre la que se había sentado, apartó de un puntapié los envoltorios que cubrían el suelo y luego se unió a ellos cuando Jack le puso una mano detrás de la cabeza y tiró de ella.
–¡Abajo! –repitió él con un gruñido, y encendió el motor.
Un leve zumbido convenció a Jack de que el tipo con cara de pollo estaba usando la pistola automática con silenciador que había sacado de debajo de la chaqueta.
El coche se apartó de la acera a toda velocidad, dobló la esquina derrapando y enfiló la calle como un cohete. Zarandeada de un lado a otro, M.J. se golpeó la cabeza contra el salpicadero, lanzó una maldición e intentó recuperar el equilibrio mientras Jack maniobraba por las bocacalles con aquel coche que parecía un enorme barco de vapor.
–¿Qué coño estás haciendo?
–Salvarte el pellejo otra vez, guapa –él lanzó un vistazo al retrovisor mientras giraba bruscamente, derrapando, hacia la derecha.
Un par de críos que iban en bici por la acera levantaron los brazos y se pusieron a vitorear la maniobra. Jack les lanzó una sonrisa.
–¡Para este trasto! –M.J. se retrepó al asiento y procuró recuperar el equilibrio–. ¡Y déjame salir antes de que atropelles a un niño!
–No voy a atropellar a nadie, ¡y estate quieta! –él le lanzó una rápida mirada–. Por si no lo has notado, el tipo de la furgoneta nos estaba disparando. Y en cuanto me asegure de que no nos sigue y encuentre un sitio tranquilo donde parar, vas a contarme qué está pasando aquí.
–Yo no sé qué está pasando.
Él le lanzó una mirada.
–No me vengas con chorradas.
Jack se acercó a la acera otra vez, metió la mano bajo su asiento y sacó un par de esposas. Antes de que ella pudiera parpadear, la sujetó por la muñeca al manillar de la puerta. No iba a permitir que ella se le escapara hasta que supiera por qué demonios le había atacado un gorila de doscientos kilos.
Para sofocar los gritos, las amenazas y los insultos cada vez más imaginativos de M.J., Jack subió el volumen de la radio y procuró desconectar.
II
M.J. lo mataría en cuanto tuviera ocasión. Y brutalmente, decidió. Sin piedad. Dos horas antes, era feliz y libre y se paseaba tranquilamente por el supermercado como cualquier persona normal un sábado, palpando los tomates. Sí, se moría de curiosidad por saber qué llevaba guardado en el fondo del bolso, pero estaba segura de que Bailey tenía buenas razones, y una explicación lógica, para haberle mandado aquello.
Bailey James siempre tenía buenas razones y una explicación lógica para todo. Ésa era una de las cualidades que más le gustaban a M.J. de ella. Pero, aun así, estaba preocupada. Preocupada porque el paquete que Bailey le había mandado por mensajero el día anterior no estuviera sólo al fondo de su bolso, sino también en el fondo de aquella extraña situación.
Prefería echarle la culpa a Jack Dakota.
Aquel tipo se había metido en su apartamento y la había atacado. Sí, de acuerdo, tal vez fuera ella quien le había atacado primero a él, pero había sido en defensa propia. Resultaba humillante que aquel tipo hubiera logrado vencerla. M.J. tenía un montón de muescas en su cinturón negro de quinto dan, y no le gustaba perder. Pero aquel tipo se las pagaría todas juntas más tarde.
Lo único que sabía era que Dakota parecía estar en el origen de todo aquello. Por su culpa, su apartamento estaba destrozado y sus cosas desperdigadas por el suelo. Se habían ido dejando la puerta abierta y la cerradura rota. M.J. no solía encariñarse con las cosas, pero eso era lo de menos. Aquéllas eran sus cosas, y, gracias a él, iba a tener que perder el tiempo comprándose otras nuevas. Lo cual era casi tan terrible como que un cachas del tamaño de Texas derribara tu puerta, o tener que salir huyendo de tu propia casa y que encima te dispararan. Pe ro todo aquello no era nada comparado con lo que más le enfurecía: el hecho de estar esposada a la puerta de un Oldsmobile.





























