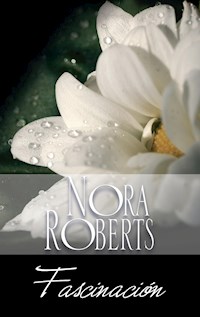
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
El legado mágico que habían heredado de sus antepasados los hacía muy especiales… Evidentemente, Sebastian Donovan era un fraude, pero Mary Ellen Sutherland estaba desesperada por encontrar a un bebé secuestrado y se tuvo que resignar a solicitar la dudosa ayuda de aquel hombre tan exasperante. No tardaría en admitir que realmente poseía ciertas habilidades muy inquietantes y en descubrir sus poderes adivinatorios... pero lo que más la cautivó fue su increíble talento para la seducción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1992 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Fascinación, n.º 6 - junio 2017
Título original: Entranced
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-148-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los Donovan
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Prólogo
Pronto comprendió su poder. No tuvieron que explicarle lo que corría por su sangre y lo convertía en lo que lo era. Ni hizo falta que le dijeran que no todo el mundo poseía aquel poder.
Podía ver.
Las visiones no siempre eran agradables, pero sí fascinantes. Cuando las tenía, aun siendo un niñito cuyas piernas apenas lo sujetaban de pie, las aceptaba con la misma naturalidad con que aceptaba la salida del sol cada mañana.
A menudo, su madre se tiraba en el suelo a su lado, con la cara pegada a la de él, mirándolo a los ojos. Mezclado con su enorme amor brillaba la esperanza de que su hijo aceptara aquel poder… y de que nunca lo hiciera sufrir.
«¿Quién eres?». Podía oír los pensamientos de su madre como si los hubiera pronunciado en alto. «¿Quién serás?».
Eran preguntas que no podía contestar. Incluso entonces sabía que era más difícil mirar dentro de uno mismo que ver el interior de los demás.
Con el paso del tiempo, el don no le impidió corretear y pelearse con sus primas. Como no fue óbice para disfrutar de un cucurucho de helado durante una tarde de verano, o para reír con los dibujos animados en la mañana de un sábado.
Era un chico normal, activo y travieso, con una mente aguda, en ocasiones perversa, un rostro muy atractivo con unos ojos azul grisáceo hipnóticos y una amplia sonrisa, presta a reír.
Pasó todas las etapas que llevaban a un chico hacia la edad adulta: los rasguños de las rodillas y los huesos rotos, el primer vuelco del corazón ante la sonrisa de una joven bonita, la rebeldía adolescente. Como todos los niños, se hizo mayor, se fue de la casa de sus padres y eligió una propia.
Y el poder se desarrolló con él.
Se sentía cómodo y satisfecho con la vida que llevaba. Y aceptaba, desde bien pequeño, el hecho de que era un brujo.
Uno
Soñó con un hombre que estaba soñando con ella. Pero él no dormía. Podía ver, con absoluta nitidez, que estaba parado frente a una ancha ventana, con los brazos relajados a ambos costados. Pero su cara parecía muy tensa y concentrada. Y sus ojos… eran tan profundos e implacables. Grises, pensó mientras se daba la vuelta en la cama. Pero no del todo. También tenían vetas azules. El color le recordaba a las rocas que pendían de lo alto de un acantilado, y a las aguas calmadas de un lago .
Era muy raro. Sabía que su rostro estaba crispado, pero no podía ver más que aquellos ojos, fascinantes y perturbadores.
Y sabía que el hombre estaba pensando en ella. Y no sólo pensando, sino, de alguna manera, viéndola. Como si ella estuviera al otro lado de la ventana, de pie como aquel desconocido, mirándolo. Estaba segura de que si alzaba la mano hacia el cristal, sus dedos lo atravesarían hasta enlazarse con los de él.
En cambio, arrugó un poco más las sábanas y murmuró adormilada. Lo irracional no tenía cabida para Mel Sutherland, ni siquiera en sueños. La vida tenía unas reglas y estaba convencida de que era mejor seguirlas.
De modo que no alzó la mano hacia el cristal para tocar a aquel hombre. Se dio media vuelta con brusquedad y tiró la almohada al suelo, deseando que el sueño finalizara.
Cuando se desvaneció, se sumió, aliviada y decepcionada a un tiempo, en un profundo letargo sin sueños.
Pocas horas después, con las visiones nocturnas ocultas en el subconsciente, abrió los ojos de golpe ante el ruido estridente del despertador de la mesilla de noche. Lo apagó de un manotazo experto. No había peligro de que se amodorrara y se quedase dormida nuevamente. El cerebro de Mel estaba tan regulado como su cuerpo.
Se incorporó y dio un bostezo mientras se estiraba. Luego se alisó el cabello, rubio y enmarañado. Sus ojos verdes, heredados de un padre al que no recordaba, permanecieron borrosos unos segundos. Hasta que enfocaron las sábanas revueltas.
Una noche movidita, pensó mientras sacaba las piernas de la cama. Lo que no era de extrañar. Lo raro habría sido que hubiese dormido como un bebé, con lo que tenía que hacer ese día. Se puso los pantaloncitos de un chándal y, cinco minutos más tarde, sin cambiarse la camiseta con la que había dormido, se dispuso a correr sus tres kilómetros diarios.
Al abrir la puerta, se besó las puntas de los dedos y los apoyó sobre la cerradura. Porque aquella era su casa. Su hogar. E incluso después de cuatro años, no lo daba por sentado.
No era gran cosa, pensó mientras calentaba un poco los tobillos. Solo un apartamento en un edificio situado entre una lavandería y una empresa contable en apuros. Pero tampoco necesitaba más.
Mel no hizo caso del silbido ni de la mirada apreciativa de un conductor. Ella no corría para exhibir sus largas y torneadas piernas. Corría porque mantener aquel ejercicio matutino disciplinaba su cuerpo y su cerebro. Una detective privada perezosa podía meterse en líos. O acabar desempleada. Y eso era inconcebible para Mel.
Empezó a un ritmo pausado, disfrutando del modo en que sus zapatillas golpeaban la acera, maravillada con el brillo del cielo, que auguraba un hermoso día. Era agosto y pensó lo horrible que sería estar en Los Ángeles. Allí, en Monterrey, la primavera era perpetua. Con independencia de lo que dijera el calendario, el aire era fresco como la fragancia de una rosa.
Era demasiado temprano para que hubiese tráfico. Allí, en la zona céntrica, no coincidiría con otros deportistas. En la playa habría sido otra cosa, pero Mel prefería correr sola.
Sus músculos empezaban a calentarse. Un barniz de sudor brillaba sobre su piel. Aumentó la velocidad ligeramente, hasta marcar un ritmo tan familiar para ella que ya era tan automático como respirar.
Durante el primer kilómetro, dejó la mente en blanco, abandonándose a observar, por ejemplo, un coche azul oscuro que apenas se había detenido ante una señal de stop. Tenía matrícula de Plymouth, del año 82. Recordaba los detalles por costumbre, para no perder la práctica.
Alguien descansaba boca abajo sobre el césped de un parque. Al pasar frente a él, el hombre se movió y encendió una radio. Supuso que sería un universitario de los que hacían autoestop para recorrer el país. Llevaba una mochila azul, con un estampado de la bandera de Estados Unidos. Era moreno y la canción que sonaba…
—Cover Me, de Bruce Springsteen —murmuró Mel mientras se alejaba.
Dobló una esquina y le llegó el olor de una panadería. Un olor delicioso. Por no hablar de las rosas, aunque se habría dejado torturar antes de admitir que tenía debilidad por las flores. Los árboles se dejaban mecer por una suave brisa y, si se concentraba, si se concentraba a fondo, podía oler el mar.
Le encantaba sentirse despierta, despejada y sola. Le gustaba conocer aquellas calles y saber que pertenecía a ese sitio. Que podía quedarse allí y que no tendría que volver a marcharse en el ruinoso coche de su madre, cada vez que a esta se le antojara:
«Venga, Mary Ellen. Creo que ha llegado el momento de que nos mudemos», le decía una noche cada cierto tiempo.
Y se marchaba junto a su madre, a la cual adoraba con todo su corazón. Encendía el motor y las luces iluminaban el camino hacia una nueva casa, un colegio nuevo, nueva gente.
Pero nunca se quedaban fijas en ningún sitio. Su madre no tardaba en sentirse incómoda, hacían las maletas y volvían a mudarse.
¿Por qué siempre había tenido la sensación de que estaban huyendo de algo?
Por supuesto, todo eso había terminado. Alice Sutherland se había comprado un todoterreno y estaba felicísima, dando saltos de un estado a otro y de aventura en aventura.
Pero Mel ya era adulta y había decidido establecerse. Bien es cierto que sus deseos no habían terminado de cuajar en Los Ángeles, pero sí había llegado a experimentar lo que sería echar raíces. Había pasado dos años muy frustrantes y enriquecedores en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Dos años en los que había comprendido que le entusiasmaba velar por el cumplimiento de la Ley, aunque poner multas y rellenar formularios no fuese la modalidad específica que más la colmaba.
Por eso se había mudado a Monterrey, donde había abierto Investigaciones Sutherland. Seguía rellenando formularios, y a montones, pero eran sus formularios.
Había cubierto el primer kilómetro y medio, punto de retorno hacia casa. Como de costumbre, le satisfizo comprobar lo bien que respondía su cuerpo. No siempre había sido así, no durante su etapa de adolescente, alta y desgarbada, de rodillas y codos marcados, como pidiendo a gritos arañazos y magulladuras. Pero ahora tenía veintiocho años y absoluto dominio sobre su cuerpo. Nunca había lamentado los kilos que había ganado, tan favorecedores a sus curvas femeninas y necesarios para la musculatura atlética de la que tan orgullosa se sentía.
Fue entonces cuando oyó el llanto de un bebé. Procedía de una ventana, del bloque de apartamentos que había a su izquierda. A pesar del ejercicio, tan reconfortante, el alma se le cayó a los pies.
Recordó al bebé de Rose. El dulce y mofletudo David…
Mel siguió corriendo. Pero su cabeza se pobló de imágenes.
Rose, indefensa, con su cabello pelirrojo y su sonrisa amable. Aun a pesar del carácter reservado de Mel, esta no había podido rechazar su amistad.
Rose trabajaba como camarera en un pequeño restaurante italiano, a dos bloques de la oficina de Mel. No tardaron en trabar conversación, aunque era Rose la que llevaba todo el peso de su charla sobre unos espaguetis o una lasaña.
Mel admiraba la eficacia con que su amiga manejaba las bandejas, aun cuando su embarazo amenazaba con hacerle estallar el delantal. Y recordaba oírle decir lo feliz que estaban ella y su marido Stan por el que sería su primer hijo.
Hasta la habían invitado a una fiesta para celebrar el embarazo. Y aunque había supuesto que se sentiría incómoda en una reunión así, había disfrutado con la ropita y los peluches que le habían regalado los amigos al feliz matrimonio. Hasta le había tomado cariño a Stan, con su mirada tímida y su lenta sonrisa.
Al nacer David, ocho meses atrás, había ido a verlo al hospital. Allí, frente al cristal de la guardería donde los bebés dormían, reían y lloraban, había comprendido por qué la gente rezaba y se sacrificaba por tener niños.
Eran perfectos. Perfectamente adorables.
Se había marchado alegre por Rose y Stan… más sola de lo que jamás se había sentido.
Luego, poco a poco, se había acostumbrado a dejarse caer por la casa de sus amigos, con algún juguete para David. Por supuesto, era una excusa para jugar con él una hora. Se había encariñado del pequeño y había presenciado con admiración la aparición de su primer dientecito de leche, sus primeros gateos.
Hasta que, hacía solo dos meses, al sonar el teléfono…
—No está, no está, no está —había repetido Rose, histérica, entre sollozos.
Mel había recorrido el kilómetro entre su oficina y la casa de los Merrick en tiempo récord. La policía ya había llegado. Stan y Rose estaban hundidos en un sofá, como dos almas perdidas en un océano de lágrimas, inconsolables.
David había desaparecido. Lo habían raptado mientras dormía en la cuna a la sombra de un árbol, justo frente a la entrada de la casa de Rose.
Habían pasado dos meses y la cuna seguía vacía.
Todo lo que Mel había aprendido, toda su formación y lo que su instinto le había enseñado, no había servido para recuperar a David.
Ahora Rose quería intentar algo nuevo; algo tan absurdo que Mel se habría echado a reír, de no advertir el brillo afilado y decidido de los ojos de su amiga. Le daba igual lo que Stan decía, lo que la policía decía, lo que Mel decía. Rose estaba dispuesta a lo que fuera para recuperar a su hijo.
Aunque fuese recurrir a un parapsicólogo.
Mel miró de reojo a su amiga, como intentando por última vez hacerla entrar en razón:
—Rose…
—No insistas, Mel. Stan tampoco está de acuerdo y no ha conseguido disuadirme —replicó la madre con firmeza. Solo tenía veintitrés años, pero se sentía tan vieja como el mar que las rodeaba. Tan vieja como el mar, y tan dura como las rocas de los acantilados—. Sé que estás preocupada por mí, y que abuso pidiéndote que me acompañes…
—No abusas, de verdad. Yo solo…
—Sí —atajó Rose, cuyos ojos, tan risueños y festivos antaño, llevaban la sombra de la pena y un temor abrumador—. Sé que te parece una tontería, y puede que hasta te resulte ofensivo, teniendo en cuenta que estás haciendo todo lo posible por encontrar a David. Pero tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo todo.
Mel guardó silencio un segundo y la avergonzó darse cuenta de que, en efecto, se sentía ofendida. Ella era una profesional y allí estaba, sin embargo, acompañando a su amiga a que viese a un brujo.
Pero no era su hijo. Ella no era la que tenía que enfrentarse a la cuna vacía día tras día.
—Vamos a encontrarlo, Rose —le aseguró Mel a su amiga—. Te lo juro.
En vez de responder, Rose miró hacia los acantilados. Si no encontraban a David, y pronto, no le costaría nada saltar de una de esas rocas y olvidarse del mundo.
Sabía que se acercaban. No tenía nada que ver con sus poderes. Había respondido a la llamada estremecida y suplicante de la mujer. Y todavía se arrepentía de haberlo hecho. ¿Para eso había pedido que su número no apareciese en la guía telefónica?, ¿para eso había comprado un contestador automático, por si alguien investigaba lo suficiente como para descubrir su número?
Pero había respondido a la llamada. Porque había sentido que debía. El caso era que sabía que iban a verlo y se había preparado para negarse a lo que quisiera que le pidiesen.
Además, estaba cansado. Acababa de volver a casa después de tres semanas agotadoras, ayudando a la policía de Chicago a localizar a un cruel asesino.
Y había visto cosas que esperaba no volver a ver jamás.
Sebastian se quedó parado frente a la ventana, mirando hacia una vasta extensión de césped, hacia las rocas de los acantilados, hacia el mar, al fondo.
Le gustaba el paisaje, el peligro de la caída, el murmullo del agua, hasta la carretera estrecha y serpeante que ponía a prueba el empeño de quien quisiera ir a visitarlo.
Sobre todo, le gustaba la distancia. Distancia que le permitía aislarse de los intrusos, ya no solo de los que allanaban su casa, sino también sus pensamientos.
Sin embargo, alguien estaba dispuesto a cubrir dicha distancia. ¿Para qué?
La noche anterior había soñado que estaba frente a la ventana y frente a una mujer a la que había deseado con ardor.
Pero se había sentido tan cansado, que no había reunido la fuerza suficiente para concentrarse. Y la imagen de la mujer se había desvanecido.
Lo que, por el momento, le parecía perfecto.
Porque lo que de veras quería era dormir, pasar unos días con sus caballos e incordiar un poco a sus queridas primas.
Echaba de menos a su familia. Hacía mucho que no iba a Irlanda a ver a sus padres y a sus tíos y tías. Sus primas estaban más cerca, a unos pocos kilómetros, y aunque las había visto hacía unas semanas, tenía la sensación de que habían pasado años.
Morgana estaba engordando con la ñiña que gestaba en su interior. No, con los niños, se corrigió sonriente. ¿Sabría ella que iba a tener la parejita completa?
Sí, quería ver a sus primas. Ya. Hasta le apetecía pasar un rato con su cuñado, aunque sabía que estaba muy ocupado con su siguiente película. Quería subirse a su bicicleta y rodearse de la familia. Y, por encima de todo, quería evitar a las dos mujeres que se acercaban a él, suplicantes y desesperadas.
Pero no las esquivaría.
Él no era un hombre egoísta; bien al contrario, era consciente de las responsabilidades que implicaba poseer su poder.
Aunque tampoco podía decir que sí a todo el mundo. De hacerlo, se volvería loco. Había veces que decía que sí y luego se quedaba bloqueado. Secretos del destino. Y había veces que quería decir que no, sin comprender por qué. Y otras en las que lo que quería debía subordinarse a lo que debía hacer.
De nuevo, secretos del destino.
Y tenía miedo, mucho miedo, de que esa fuera una de esas ocasiones en que su voluntad no importara lo más mínimo.
Oyó el coche subiendo por la colina hasta aquel reducto solitario y apartado donde vivía. Y suspiró. Estaban allí. Cuanto antes se deshiciera de ellas, mejor.
Era un hombre alto, de pelo negro, estrecho de caderas y ancho de hombros. Su rostro adoptó una expresión educada pero distante. Salió hacia las escaleras, bajó, acariciando la barandilla con una mano y apretando en la otra una amatista.
Cuando Mel y Rose se apearon del coche, Sebastian ya estaba en el porche de aquel edificio excéntrico al que él llamaba casa.
Sebastian miró a Mel, abrió los ojos y, frunciendo el ceño levemente, deslizó la vista hacia Rose:
—¿Señora Merrick?
—Sí, señor Donovan —saludó Rose con la voz quebrada—. Es usted muy amable por recibirnos.
—No me dé las gracias demasiado pronto —Sebastian introdujo los pulgares en los bolsillos de los vaqueros y examinó a Rose, que llevaba un vestido azul claro. Parecía haber perdido peso recientemente. Y se había maquillado un poco, aunque la sombra de sus ojos anulaba cualquier atisbo de coquetería.
La otra mujer no se había molestado en arreglarse, lo cual la hacía aún más intrigante. Al igual que Sebastian, llevaba unos vaqueros gastados y unas botas viejas. La camiseta debía de haber sido rojo brillante tiempo atrás, pero había perdido intensidad tras muchos lavados.
No se había acicalado ni lucía ninguna joya. A juzgar por la expresión de su rostro, iba con mala predisposición.
—Señor Donovan, no lo entretendré mucho tiempo —comentó Rose—. Solo necesito…
—¿Nos va a dejar pasar? —interrumpió Mel, mirándolo con cara de pocos amigos—. ¿O vamos a quedarnos…?
De pronto se quedó sin palabras. Estupefacta.
Sus ojos… Solo podía pensar en los ojos de Sebastian, con tal intensidad, que este oyó el eco de sus pensamientos en la cabeza.
No, era ridículo, se dijo Mel. Solo había sido un sueño, nada más. Un sueño estúpido que estaba mezclando con la realidad. Lo que pasaba era que, simplemente, tenía unos ojos preciosos… y perturbadores.
Sebastian la miró con curiosidad: era una mujer atractiva, de ojos verdes y cabello corto. Sí, era una mujer atractiva, aunque diera la impresión de que se había cortado el pelo con unas tijeras de podar.
—Por favor —dijo él, instándolas a que entraran—. Adelante.
Luego subió las escaleras y, una vez en el salón, las invitó a tomar asiento.
Mel examinó las paredes, pintadas en tonos cálidos y pasteles. Había un enorme sofá azul y varias esculturas de mármol, distribuidas de tal modo que, a pesar de la amplitud de la pieza, esta resultaba acogedora.
Aquí y allá brillaban bolitas de cristal, cuyos destellos captaron la atención de Mel. Por fin, al notar que Sebastian la estaba observando, se sentó. Pero no en el sofá, sino en una silla pegada a una mesita para el café.
—¿Quiere un café, señora Merrick?, ¿algo frío?
—No, gracias. No se moleste —rehusó Rose con amabilidad—. He leído sobre usted, señor Donovan. Y mi vecina, la señora Ott, dijo que le fue de mucha ayuda a la policía el año pasado, cuando aquel chico que se fugó de casa…
—Joe Cougar —especificó Sebastian, al tiempo que se sentaba junto a ella—. Sí, se le ocurrió acercarse a San Francisco, a ver qué tal le iba. Supongo que a los jóvenes les gusta el riesgo.
—Pero al menos tenía quince años. No… no digo que sus padres no se asustaran, pero tenía quince años —repitió Rose—. Mi David sólo es un bebé. Estaba en la cuna, frente a la puerta de mi casa… Solo me separé un minuto, cuando sonó el teléfono. Solo fue un minuto…
—Rose —a pesar de que no quería acercarse a Sebastian, Mel se levantó para sentarse junto a su amiga—. No ha sido culpa tuya — trató de confortarla.
—Señora Merrick, Rose. ¿Eras una mala madre? —preguntó Sebastian sin rodeos. En seguida vio la cara espantada de la madre… y la mirada basilisca de Mel.
—No, no. Adoro a mi niño. Yo solo quería lo mejor para él. Solo…
—Entonces no te hagas esto —Sebastian le agarró una mano y el contacto resultó tan delicado y confortante que a Rose se le pasaron las ganas de llorar—. No te eches la culpa. Hacerlo no te va a ayudar a encontrar a David.
La furia de Mel se disipó al instante. Sebastian había dicho lo correcto y del modo más adecuado.
—¿Me va a ayudar? —murmuró Rose—. La policía lo está intentando. Y Mel… Mel está haciendo todo lo que puede. Pero David sigue sin aparecer.
Mel, un nombre corto para una mujer alta, rubia y esbelta, pensó Sebastian.
—Lo vamos a encontrar —aseguró ella, poniéndose en pie, agitada—. Tenemos pistas y…
—¿Tenemos? —interrumpió Sebastian—. ¿Pertenece a la policía, señora…?
—Sutherland. Soy detective —espetó Mel—. ¿No debería saber este tipo de cosas?
—Mel… —protestó Rose por la insolencia de su amiga.
—Está bien —dijo Sebastian—. Puedo mirar en tu interior o puedo preguntar. Creo que es más educado preguntar, teniendo en cuenta que apenas te conozco, ¿no te parece?
—Sí —gruñó Mel, sentándose de nuevo sobre la silla.
—Tu amiga es muy escéptica —comentó Sebastian. Comenzó a ponerse escudos para excusarse y decirle a Rose que no podía ayudarla.
—Escéptica no, pero no me gusta que un charlatán se haga pasar por buen samaritano —lo atacó Mel—. Lo de los parapsicólogos es un invento. Un timo para aprovecharse de las personas desesperadas.
—¿Ah, sí?
—Está en juego la vida de un niño, y no pienso permitir que nos vengas con tus truquitos para que aparezca tu nombre en los periódicos. Lo siento, Rose —dijo Mel, levantándose de nuevo—. Me preocupas demasiado como para dejar que este tipo te estafe.
—Es mi hijo. Tengo que saber dónde está —dijo la madre, otra vez con los ojos arrasados de lágrimas—. Tengo que saber si está bien. Si está asustado o contento. Ni siquiera tiene su osito de peluche. Ni siquiera tiene su osito —repitió desolada.
—Perdón, cariño, perdón —se disculpó Mel, maldiciendo por dentro su genio—. Sé lo asustada que estás. Yo también estoy asustada. Si quieres que el señor Donovan… nos ayude, nos ayudará. ¿Verdad? —añadió, mirándolo desafiante.
—Sí —accedió Sebastian, inerme ante los designios del destino—. Os ayudaré.
—Es de David —dijo Rose entonces, tras sacar un osito de peluche amarillo. Luego le enseñó una fotografía del bebé—. Y este es él… La señora Ott dijo que podría necesitar algún objeto suyo.
—Viene bien —Sebastian agarró el osito y notó en su corazón todo el dolor de Rose. No debía dejarse afectar—. Estaré en contacto. Le doy mi palabra de que haré lo que pueda.
—No sé cómo agradecérselo. El mero hecho de saber que lo está intentando… bueno, me da un poco más de esperanza —dijo Rose mientras se ponía de pie—. Stan y yo tenemos algo de dinero ahorrado.
—Ya hablaremos de eso más adelante.
—Rose, espérame en el coche —terció Mel con más calma de la que sentía—. Voy a compartir la información que tengo con el señor Donovan. Por si le es útil.
—De acuerdo —convino Rose, al tiempo que esbozaba una débil sonrisa—. Gracias.
—¿Cuánto crees que le vas a sacar con toda esta farsa? —disparó Mel nada más haberse marchado su amiga—. Es camarera. Y su marido es mecánico.
—Señorita Sutherland, ¿le parece que necesito dinero? —replicó Sebastian.
—No, le sale por las orejas, ¿verdad? Para usted solo es un juego.
—No es ningún juego —repuso él, agarrándola con fuerza por un brazo—. Lo que tengo, lo que soy, no es ningún juego. Y secuestrar a un bebé tampoco es un juego.
—No quiero que sufra más —dijo Mel, sorprendida por la violencia de Sebastian.
—En eso estamos de acuerdo. Si tan mal concepto tenía de mí, ¿por qué la ha traído?
—Porque es mi amiga. Porque me lo ha pedido.
Sebastian se dio por satisfecho. Al igual que su desconfianza, notaba que la lealtad era una de las cualidades de Mel.
—¿Cómo ha conseguido mi teléfono?
—Es mi trabajo —espetó Mel, casi con desprecio.
—¿Y se le da bien?
—Mucho.
—Perfecto. Porque yo también soy bueno en el mío y vamos a trabajar juntos.
—¿Qué le hace pensar que…?
—Que quiere ayudar a su amiga. Y si hay una oportunidad, por pequeña que sea, de que yo pueda aportar algo, no querrá arriesgarse a desaprovecharla.
Mel sintió el calor que irradiaba de los dedos que la estaban atenazando. Se asustó incluso, no por su integridad física, sino por algo más profundo. Tenía miedo porque nunca había sentido nada parecido.
—Yo trabajo sola.
—Y yo también. Pero esta vez haremos una excepción —Sebastian le rozó un segundo la nariz y añadió—: Me pondré en contacto contigo dentro de poco, Mary Ellen.
Disfrutó viendo la cara de asombro de Mel, la cual trató de recordar si Rose había usado su nombre completo. Pero no estaba segura.
—No me haga perder el tiempo, Donovan. Y no me llame así —luego se dio media vuelta y fue hacia su coche. Quizá no fuese parapsicóloga, pero estaba convencida de que él estaba sonriendo.
Dos
Sebastian se quedó en el porche incluso después de que el coche gris de sus visitantes hubiera desaparecido. Permaneció parado, irritado y divertido al mismo tiempo por la actitud de Mel.
«Tiene carácter», pensó. «Una mujer así agotaría a un hombre tranquilo». Y Sebastian se consideraba un hombre tranquilo. Y aunque normalmente no le importaba provocar a las personas tan temperamentales, en ese momento, sin embargo, estaba demasiado cansado para disfrutar con ello. Y estaba enfadado consigo mismo por haber accedido a colaborar. Entre la esperanza desesperada de Rose y el escepticismo insolente de Mel lo habían atrapado. Habría manejado a las dos por separado, pero la combinación de ambas lo había derrotado.





























